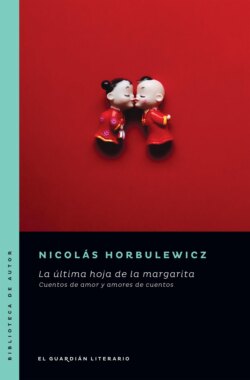Читать книгу La última hoja de la margarita - Nicolás Horbulewicz - Страница 7
El Troya de la Patagonia
ОглавлениеPor años, Juan Bautista Wolf tuvo el tristemente célebre honor de ser declarado persona no grata en el lado rionegrino del Alto Valle. Su nombre fue sinónimo de mala palabra, al menos para mi generación, esa que creció con el uno a uno, y con la posibilidad de viajes a la estratósfera desde plataformas que supuestamente se iban a instalar en la provincia de Córdoba. Los cipoleños no lo queríamos pues sabíamos que era una mala persona y un sorete. Futbolísticamente, era el típico habilidoso que nunca ponía la pata en pelotas divididas y el que caminaba la cancha cuando el partido estaba en desventaja. Era, también, el que se tiraba como si estuviera sufriendo un ataque de epilepsia cuando apenas lo tocaban. Pero, sobre todo, lo odiábamos porque era el novio de Catalina Martinesse, una de las minas más lindas y deseadas de toda la ciudad.
Yo creo que lo que nos daba más bronca era que el tipo, físicamente, era uno más del montón. Nosotros no éramos ningún Brad Pitt, eso está más que claro. Pero, qué se yo, siempre imaginamos que la Martinesse era más digna de una especie de galán de telenovelas juveniles, de esos que se pasean por la costa del Limay haciéndose los cancheros con el torso desnudo cuando empieza el calorcito. ¿Qué le había visto entonces semejante minón a tremendo pelotudo? Y bueno, ahí como siempre se rumoreaba una sarta de boludeces que andá a saber si eran verdad; para mí que algún pajero las había tirado medio en joda y después la gilada la repetía como loros, sin importar en absoluto la veracidad o no de tales afirmaciones. Que el pibe tenía mucha guita, que entre las gambas le colgaba una inmensa tararira y, mi preferida, que aquello no era más que la confirmación de la “ley del embudo”, es decir, la más linda con el más boludo. A mí, Catalina me parecía bonita y no mucho más que eso, pero Julio, mi amigo Julio, el Narigón Aristegui, estaba perdidamente enamorado de ella.
Una tarde, tomando unas cervezas después de una clase, nos dijo que, por intermedio de un conocido, se había entrevistado con un sicario porque ya estaba cansado de ver a Catalina con el forro ese y quería hacerlo cagar de alguna manera. Nos lo contó no para pedirnos consejo, sino porque el tipo le cobraba como cuarenta mil dólares y, obviamente, necesitaba que le prestáramos dinero. Nosotros le creímos porque el Narigón era un loco, alguien dispuesto a hacer cualquier cosa por el amor de la Martinesse, pero tratamos de disuadirlo argumentando, en principio, problemas financieros. En segundo lugar, lo hicimos entrar —un poco— en razón, señalándole que nada le aseguraba que Catalina fuera a irse con él en el hipotético caso de que Wolf muriera. El Narigón pareció bajar un cambio, pero su deseo de venganza seguía latente. Ahí fue cuando yo tuve la funesta idea de hacerle un partido a Bautista y a sus amigos para, por lo menos, desquitarnos un poco de la injusticia que era su relación con Catalina. La motivación inicial no tenía nada que ver con una victoria sino con la posibilidad de aprovechar la situación para cagarlo bien a patadas a Wolf. Dejarlo al borde de la cuadriplejia.
Sin embargo, todo cambió durante la previa porque ellos propusieron jugar por la cancha y nosotros, como unos giles, aceptamos. Wolf y sus amigos habían asistido a uno de los colegios más chetos de Neuquén, por ende, en el pleito, había también intrínseca una cierta “lucha de clases”. Como verán, el cotejo contaba con todos los condimentos posibles para que, ante la primera chispa, se desatara un incendio sin control.
Nosotros, se podría decir, teníamos un buen equipo. Si bien en el fútbol cinco las posiciones fluctúan según el desarrollo del partido, generalmente intentábamos mantener un orden. Ponce era el talentoso, el que manejaba los hilos del conjunto y al que había que darle la pelota cuando las papas quemaban. Ernesto, el hermano menor del Narigón, jugaba por las bandas. El Gordo López era nuestro “nueve sin gol”, porque su principal virtud era aguantar la pelota al borde del área y descargar con algún compañero sin marca; rara vez sus disparos tenían destino de red. El Narigón jugaba generalmente atrás, y quien escribe estas líneas se desempeñaba bajo los tres palos.
El encuentro fue muy parejo todo el tiempo. En una de las primeras ocasiones netamente ofensivas de ambos equipos, después de un par de toques, la jugada encontró al hermano del Narigón solo contra el arquero….
—¡Definíííí! —le imploró desconsoladamente su hermano mayor.
Pero el menor de los Aristegui prefirió amagar, el arquero pasó de largo y, ya con el arco libre, mandó suavemente el esférico al fondo de la red. ¡Go! ¡La! ¡Zo!
Uno a cero arriba, comienzo inmejorable, principalmente porque Wolf, el alma del otro equipo, los primeros minutos se había mostrado desaparecido, irreconocible futbolísticamente, a tal punto que debió recurrir a lo discursivo para que todos supiéramos que estaba en la cancha:
—Chicos, me saco la campera —avisó.
En desventaja, los neuquinos empezaron a poner mucho más huevo. A los pocos minutos, tapé un mano a mano, y en la jugada siguiente, un remate esquinado al mejor estilo Pato Filliol. Parecía que iba a ser mi tarde, no obstante, la alegría me duró poco. Bautista, que sin la campera había vuelto a ser el mismo de siempre, me clavó un golazo de media chilena y, enseguida, un cabezazo al ángulo magistral. En dos minutos nos habían dado vuelta el partido. El empate costó unos cuantos minutos de asedio al área rival: lo logró Ponce con un lindo remate de media distancia. Ya en el epílogo, ninguno de los dos bandos quería arriesgar demasiado, pero en un ataque de habilidad al que no nos tenía acostumbrados, el Narigón eludió a casi medio equipo y entró al área perfilado para su pierna menos hábil. Con la zurda y en velocidad, le pegó primero al piso y la pelota se estrelló en el palo. Se quedó tirado lamentándose como un niño al que le sacan su juguete.
—¡¡¡Volvé, hijo de puta!!! —le gritamos todos, porque el arquero de ellos había sacado rápido y le había entregado la pelota a Wolf que, con espacio, era más que peligroso. No podíamos, de ninguna manera, perder el partido en la última jugada. El Narigón se levantó y volvió corriendo como un toro enceguecido. Cuando llegó a la altura donde estaba Bautista, este enganchó para atrás y lo hizo pasar con un caño humillante, a tal punto que los equipos que se encontraban afuera esperando para entrar estallaron en aplausos. Julio no se bancó la ofensa y, quizás un poco caliente todavía por la jugada anterior, ahí nomás le aplicó una descomunal trompada a Wolf que, del golpe, cayó fulminado en el suelo. Todos se le fueron al humo al Narigón y, en dos segundos, esa ignota canchita de fútbol en el norte de la Patagonia, se convirtió en Stalingrado. La batahola fue colosal. El Gordo López parecía un luchador de sumo en el medio de un torbellino de golpes, piñas y botinazos. Lo encaraban de a tres y él no retrocedía.
—¡Vengan de a uno neuquinos putos! —rugía, y se golpeaba el pecho como si fuera un jugador de los All Blacks cantando el haka.
Ponce recibió varias, pero también repartió a diestra y siniestra. Yo, como el cagón que siempre fui, intentaba separar, pero créanme que aquello fue una guerra. Alguna que otra le pegué a Wolf porque la verdad es que siempre me había parecido un cara de verga y le tenía bronca. La única manera de parar semejante desenfreno fue con la policía. Todos terminamos en la comisaría. Allí esperamos un par de horas, en cuartos separados, por supuesto, hasta que cerca de la medianoche volvimos a nuestro hogar.
El asunto es que la pelea fue noticia de primera plana en los medios de la región y eso, increíblemente, exacerbó la rivalidad ya existente entre las ciudades de Cipolletti y Neuquén de manera alevosa. Esa misma semana, una enorme cantidad de cipoleños que cruzaban el puente todos los días para estudiar Ingeniería en la Unco —entre ellos Ponce—, fueron injustamente desaprobados en un examen por un titular de cátedra neuquino. En represalia, en la Facultad de Medicina —ubicada en Cipolletti—, la mayoría de los aplazados en la materia Anatomía II fueron misteriosamente neuquinos. Hasta se comentaba por lo bajo que el docente le había cambiado la nota a un cipoleño que tenía domicilio legal en Neuquén, pero que residía de hecho desde hacía años en la ciudad cuyo nombre homenajea al famoso ingeniero italiano.
La policía también parecía jugar su papel en el pleito: en la margen rionegrina, los oficiales se valían de ficticias legislaciones para aplicarle multas a los automovilistas con patentes de Neuquén, y los neuquinos comenzaron a hacer lo mismo con las chapas de Río Negro. Como en Troya, la escalada de la violencia parecía no tener fin. Y todo había empezado por el amor de una mujer.
A los pocos días, el noticiero central del Canal 7 de Neuquén decidió poner al aire como primicia una nota en la que el dueño de la cancha donde se había jugado el partido reclamaba el pago de la misma. Es que ese día y en medio del escándalo, la policía arribó y, sin preguntar demasiado, subió a los dos equipos en varios patrulleros y así, sin pagar, fuimos al destacamento. Si bien Internet no era lo que es hoy, la entrevista se hizo viral en las arcaicas páginas y blogs de la época y, al poco tiempo, en todos los bares, clubes, colegios, comercios y oficinas a ambos lados del río Neuquén, no se hablaba de otra cosa. Todos opinaban sobre qué había que hacer. Las radios realizaron encuestas sobre cuál era el equipo que debía abonar la deuda, y hasta algunos editorialistas tuvieron el tupé de dar clases de moralidad desde los medios en los que trabajaban. Lo que casi nadie tenía en cuenta era que el atraso no había sido mala intención, sino que, simplemente, en el medio del despelote nadie se había acordado de pagar.
Por supuesto que entre los equipos participantes las acusaciones de responsabilidad eran cruzadas. El cotejo, encima, había quedado empatado, por ende, ni siquiera esa excusa podía usarse para dirimir la cuestión. Lo más fácil era dividir los costos, pero esa opción estaba totalmente descartada desde un principio y eso era, irónicamente, lo único en que coincidían ambas facciones. Al honor del grupo, se le sumaba ahora el orgullo de toda una ciudad detrás, y hasta de una provincia. Por lo tanto, había que buscar una nueva forma de solucionar la controversia: volver a jugar un partido en esas condiciones era una locura. Se decidió entonces hacer una reunión con sólo algunos representantes de cada grupo y, como por desconfianza ninguno se animaba a pisar tierra enemiga, el encuentro tuvo lugar en la mitad del puente carretero viejo, es decir, en el límite exacto entre ambas provincias.
Si bien —por razones obvias— se preveía una asamblea tediosa y de larga duración, la realidad es que todo fue bastante ameno y sencillo. Los neuquinos llevaron muchas propuestas, aunque todas eran de corte lúdico: un partido de truco, una mano de póker y hasta incluso una generala. Nosotros las refutamos argumentando que en esas cuestiones el factor suerte iba a tener mucho que ver y, en esta instancia, era algo que no nos podíamos permitir. Con Ponce propusimos una carrera de bicicletas, una sola, una persona por equipo y el que perdía pagaba. Simple. Los neuquinos aceptaron con la condición de que el recorrido fuera íntegramente en su territorio. Les dijimos que sí porque en algo teníamos que ceder, y porque el Narigón de chico corría en bicicross y había ganado varios torneos, y ese era nuestro as bajo la manga. Volvimos para Cipolletti y anunciamos la decisión. Esa misma tarde nomás, nos enteramos a través de los medios de que ellos, como no podía ser de otra manera, habían elegido a Wolf como su oponente.
El Narigón se tomó el desafío como un trabajo y todas las tardes lo acompañábamos a entrenar. En la facultad pasó a ser el pibe más popular, por lejos. En los recreos se la pasaba rodeado de mujeres que le prometían el oro y el moro en el caso de un triunfo, y le dejaban su número de teléfono anotado en algún apunte o en un envoltorio de chocolate. Las radios se llenaron de mensajes de aliento y los alumnos de la Escuela Municipal de Bellas Artes le pintaron una bandera enorme con su cara. Hasta el Intendente, en un desesperado intento por captar algún que otro voto, afirmó en una entrevista que, si el Narigón ganaba, elevaría una propuesta al Concejo Deliberante para que se cambiara el nombre de la calle Roca por el de Aristegui.
El día de la carrera armamos una caravana con varios autos, pasamos a buscar al Narigón en la camioneta del padre de Ponce y lo llevamos en la caja para que escuchara el vitoreo del público. Antes de ir para Neuquén dimos una vuelta por el centro de Cipo y el aliento de la gente fue maravilloso. El Narigón levantaba los brazos y hacía poses de fisicoculturista, mostraba los dientes como un perro rabioso, se sentía un guerrero entrando a Roma. Ya en el puente la euforia de la gente amainó, y al cruzar a Neuquén padecimos las primeras hostilidades que se fueron acrecentando a medida que avanzábamos por la ruta 22. Doblamos en el cruce con Olascoaga y ahí subimos por la Avenida Argentina hasta el Monumento a San Martín, que era el punto de partida del circuito.
La Municipalidad debió haber previsto el gentío y cortado las calles, pero la realidad es que como era un domingo por la mañana la cantidad de autos no era demasiada. Los neuquinos le habían ofrecido a un estudiante de locución oficiar como maestro de ceremonias y al parecer el muchacho se había tomado todo muy en serio, llevando un micrófono y un amplificador. Cuando el Narigón se bajó de la camioneta, el locutor lo presentó y el abucheo de los cientos de personas allí presentes le ganó por lejos a los aplausos: éramos claramente visitantes. Los cipoleños lo rodeamos y fuimos abriéndole paso entre la muchedumbre al grito de: “Y ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta, es de Neuquén”. Cuando llegamos a la largada, Wolf ya estaba allí, acompañado por sus secuaces y por Catalina Martinesse. Su bici era último modelo, vestía calzas, remera de running y lentes. Parecía un deportista de elite. Hasta casco tenía. El Narigón había ido así nomás, con una musculosa blanca y hasta creo que usaba el mismo pantaloncito pedorro del día del partido.
Julio acomodó la bici en el punto de partida, se subió a ella y miró a la Martinesse. Luego rotó su visión hacia donde estaba Bautista.
—Si sos tan macho, ¿por qué no corres sin casco? —le dijo.
Sin dejar de mirarlo, pero sin decirle una palabra, Wolf se desenganchó el protector de la cabeza y lo arrojó al boulevard.
—Suerte —le deseó Cata a su novio, y le dio un tierno beso en la boca que el Narigón prefirió no mirar.
Había llegado la hora. El locutor anunció que restaban treinta segundos para la partida y aprovechó para exhibir por primera vez ante la multitud, una pistola como las que se usan en las olimpiadas para dar la salida.
—¡Segundos afuera! —gritó.
Desde la vereda en donde me ubicaba, lo tenía al Narigón a unos tres o cuatro metros y lo veía concentradísimo, tanto que yo creo que ni se acordaba que la Martinesse estaba ahí a unos centímetros de distancia. De vez en cuando, miraba de reojo al juez de largada que ya había apuntado la pistola hacia el cielo. Wolf estaba a la izquierda y parecía tranquilo. Cuando restaban cinco segundos, ambos pusieron su pierna derecha en el pedal y largaron los frenos. El silencio de la gente era increíble, sólo se escuchaba de fondo alguna que otra bocina lejana y el ruido del viento, que como casi siempre en esa zona del mundo, venía del oeste.
—En sus marcas…listos…
El disparo de largada suscitó una avalancha de gritos de la gente que se agolpaba a lo largo de las veredas. El “Dale Narigón” con el “Vamos Bauti”, se entremezclaban creando un unísono de alaridos ensordecedor. Wolf fue el que picó en punta, pues claramente, era bastante más liviano. El circuito era remontando la Avenida Argentina hasta la Plaza de las Banderas, de ahí al Balcón del Valle, y luego todo en bajada por la misma avenida en sentido contrario hasta el Monumento. Eran unos tres kilómetros en total que se debían recorrer en, como mucho, unos cinco minutos de pura adrenalina. El Gordo López estaba estratégicamente ubicado en el cruce de la Avenida Argentina con Leloir para ir informándonos del desarrollo de los acontecimientos por radio. Después de la largada me olvidé de todo, me metí en la avenida y corrí de atrás a los ciclistas, mientras le gritaba al Narigón que por favor dejara la vida en cada pedalazo. Lo hice por unos doscientos metros hasta que los perdí de vista. Volví corriendo por novedades hacia donde estaban los demás.
—Ahí se acercannnnn —dijo exaltado el Gordo por la radio—. ¡Viene primero el Narigón!
Saltamos de alegría y nos abrazamos como si ya hubiese terminado la carrera.
—Está cansado, se lo nota cansado —agregó.
Ponce le sacó de las manos la radio al hermano del Narigón.
—¿Quién está cansado?, ¡da nombres gorrrrdo idiota! —le gritó, haciendo hincapié en la “r”.
López respondió, pero se escuchó una interferencia. Ponce le pidió que repitiera, pero la radio tenía poca batería o había muchas frecuencias en la zona. Los audios del Gordo se entremezclaban con música evangélica. La situación era desesperante. ¿Cómo no habíamos previsto otra forma de informarnos?
Mientras Ponce y los demás intentaban restablecer las comunicaciones, decidí dejarlos y remontar la Avenida Argentina para enterarme de todo lo antes posible y con mis propios ojos. Con el aire que me quedaba en los pulmones pude llegar hasta el cruce con Elordi. La espera se hacía larga. Luego de varios segundos, comenzaron a notarse dos siluetas bajando desde el norte a toda velocidad. Era imposible saber, desde esa distancia, quién venía a la cabeza. Al lado mío, dos jóvenes con la remera de Pacífico comentaban que Wolf llevaba una amplia ventaja, pero no parecía ser cierto. A la altura del Topsy, el semáforo estaba verde y, desde donde yo estaba, se notó que ambos necesitaron hacer malabares para esquivar unos autos. Se escucharon bocinas y hasta alguna que otra frenada. La maniobra perjudicó lamentablemente al Narigón, que tuvo que abrirse más de la cuenta para evitar chocar con un Renault 12. Sabía que era imposible que me escuchara, pero empecé a alentarlo con la poca voz que me quedaba. Mientras se acercaban comencé a decepcionarme, porque era cada vez más notoria la ventaja del neuquino. Cuando pasaron por mi posición como dos Fórmula Uno, la primacía de Wolf era irremontable.
Con unos treinta metros de ventaja y cincuenta por recorrer, Bautista se sintió victorioso y levantó los brazos para empezar a festejar. Antes de volver a apoyar las manos en el volante, miró hacia atrás para certificar la posición de su rival. Esa maniobra, inesperadamente, le hizo perder el equilibro y antes de que pudiera volver a retomar el control, se dio la nuca de lleno contra el cordón de la vereda. El Narigón venía como una tromba enfurecida, pero clavó los frenos y fue el primero en llegar a asistirlo. No había sangre, pero Bautista no reaccionaba. Dada la cercanía del lugar del accidente con el hospital, la ambulancia tardó apenas dos minutos en venir, pero no hubo mucho que hacer pues el golpe había sido demasiado fuerte. Wolf ingresó al Castro Rendón ya fallecido. Su velorio fue esa misma noche y asistió gente de los dos grupos, pues pareciera que sólo ante la adversidad de la muerte, el ser humano es capaz de dejar de lado sus estúpidas y frívolas diferencias.
Durante la semana siguiente, a pesar de ser vox populi, al menos entre nosotros se evitó hablar mucho sobre el tema. Sólo concordamos en ir a pagarle al viejo la cancha, algo que efectivizamos el martes por la tarde. Nadie, absolutamente nadie, lo culpó por lo sucedido, pero el Narigón se sintió responsable y, ese mismo año, abrumado acaso por la situación, dejó la carrera y se fue a vivir a España. Nunca más volvió. Actualmente vive en las afueras de Barcelona con su mujer catalana y su hijo Pol, a quien no le costó mucho comenzar a decirme “tío Nico” cuando fui a visitarlos. Por supuesto que una de las primeras cosas que me preguntó el Narigón cuando nos vimos fue si sabía algo de Catalina. No sé por qué preferí mentirle y decirle que no, pero la realidad es que la veo frecuentemente. Está casada desde hace años con Cecilia, el amor de su vida, una mujer que conoció tan sólo unos meses después de la muerte de Juan Bautista Wolf.