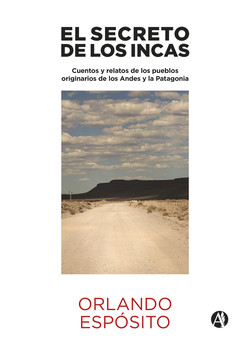Читать книгу El secreto de los Incas - Orlando Espósito - Страница 8
ОглавлениеEn nombre de Dios
“(…) salieron desprevenidos de sus casas y se nos acercaron sin armas, sin arcos ni flechas, en forma pacífica.”
Ulrico Schmidl
“Tomaban las criaturas de las tetas de las madres, por las piernas, y daban de cabeza con ellas en las peñas.”
Fray Bartolomé de las Casas
SAN LUIS – Lagunas de Huanacache9 – Época actual
Juan siente que su sangre quiere atravesar las paredes de las arterias, atravesar sus órganos y su piel porque la furia es tan enorme, tan gigante, que está próximo al holocausto de su cuerpo. Odia su nombre. Es Juan porque ya nadie sabe cómo podría haber sido nombrado en la lengua de su tierra.
Acaba de escuchar en la radio la noticia del asesinato de Cristian Ferreira, que no es Cristian y no es Ferreira, como él no es Juan ni es Sosa. Ocurrió en San Antonio, cerca de Monte Quemado, en Santiago del Estero. Lo mataron de un tiro de escopeta a quemarropa, cerca de su mujer y de su hijo de dos años.
SAN LUIS – Lagunas de Huanacache – 1572
Cada vez es más difícil agarrarlos. Pusieron centinelas y nos ven llegar desde lejos. Están avisados de que venimos y mucho antes de que lleguemos se retiran a las lagunas de más adentro, las que están detrás de los bañados. Leguas y leguas de barro y pajonales. Dejan las chozas y se van adonde no podemos alcanzarlos. Se llevan a las mujeres y los hijos y lo único que queda son los viejos que no valen un cobre.
El año pasado, entre el primero y el segundo viaje nos llevamos doscientos treinta. Pero ya no los tomamos por sorpresa, corrieron la voz y saben qué asuntos nos traen. Desde luego, también nosotros ganamos experiencia, creció nuestra astucia. Al primero de los caseríos lo bautizamos con el nombre de Puerto Alegre, ¡vaya nombre! El cura Felipe aprendió bastante la lengua de ellos, acristianó a todos y los hace trabajar para que construyan la capilla, que va lenta pero va. En esta partida somos cincuenta soldados, así que nos veremos obligados a capturar mayor cantidad para que quede un poco a cada uno a la hora de repartir.
A veces se les va la mano, al cura y al Moro, con el Árbol de los Suplicios y los azotes. Al curita le gusta el látigo casi tanto como las muchachas. Se nota en la sonrisa que se le escapa cuando toma la tralla y da vueltas y vueltas alrededor del desgraciado para hacerlo sufrir, para demorar lo más posible el golpe.
Tomaron la costumbre de dejarlos atados al sol para que se agusanen. Eso fue idea del Moro, seguro. Pero mucho no resulta porque las viejas le ponen un emplasto a las heridas y en un par de días están secas y cerradas; tan bueno es, que ahora lo usamos para curarnos en lugar del hierro al rojo.
No tendría que haber venido, tarde lo digo. Tragué el cebo del oro y vine a caer en este infierno. Oro y diamantes, mujeres con los pechos al aire y una vida tan fácil que iba a ser como dar un paseo por la ribera del Guadalquivir.
SANLÚCAR DE BARRAMEDA – 1570
Dijeron “oro” y ya estaba arriba del barco, con tal de salir de la cueva, cabeza hueca, como si no hubiera sabido que nadie había vuelto. ¡Y tantos que se habían ido! Chorlito apurado por salir, para venir a meterme en ésta, de la que no se sale así porque sí. Del presidio al navío lo mismo da, pensé, que los piojos de allá serían iguales que los de acá, y que por lo menos habría aire y sol y en poco tiempo, más corto que la condena que me habían endilgado, el regreso con la alforja repleta de maravedíes.
Ni un pie había puesto sobre la planchada y ya estaba sabiendo que era una pifia, otra de las mías, de esas en las que me meto sin que nadie me llame. Después, el viaje hasta Nombre de Dios. Cruzar al otro mar y torcer a Valparaíso entre malos días y malas noches, mala comida y poca bebida. Una pifia, una maldita pifia. Tragué el cebo del oro y salté a la cubierta de aquello que más que un galeón era una carraca comida por la carcoma, que chorreaba estopa y brea por los cuatro costados.
Mucho tiempo pasó mientras nos aprontábamos para la partida. Hablaban de que iba a ser una flota grande, de más de cien naves y más grande, más grande que cien naves era nuestro entusiasmo, el mío y el de los otros desgraciados como yo.
Al principio los días volaban ocupados en acomodar la carga en las bodegas, chapaleando en el agua acumulada en la sentina, en hombrear toneles, bolsas, cabos, cajas de municiones, siempre bajo el ojo de rapaz del contramaestre; y después, tragar un plato de guiso duro de grasa fría e ir a caer en los jergones.
Las pocas veces que podía acodarme en la borda me gustaba mirar el barullo en el puerto, las naves abarloadas de a dos y de a tres y amarradas a la orilla hasta donde se perdía la vista, la Torre del Oro que se alzaba imponente y las mil barcas, galeras y fustas que iban de uno a otro barco llevando bastimentos. El Guadalquivir hervía.
Habría querido bajar un día al puerto aunque no tuviera un cobre. Veía la gente moviéndose de aquí para allá, parecían hormigas. Lo curas de negro; las putas de colores. No se sabía de qué había más pero había de todo, para el cielo y para el infierno.
No zarpábamos; esperábamos, como siempre, los soldados esperan y esperan; que se acabe la marcha, que llegue la comida, que no llegue la batalla, que llegue la hora de dormir. No se me ocurrió escapar en ese momento. Las historias que contaban de tesoros y mujeres y presidiarios venidos gobernadores no me dejaron pensar.
Era como si estuvieran al alcance de la mano: pirámides de metales preciosos, rubíes, esmeraldas, y nosotros de a caballo, de armadura y espada, y librada la orden de entrar a saco. Si hasta el más miserable soñaba con un poco de gloria a pesar de estar hundidos allí, en esas bodegas hediondas, comidos por los piojos y dándole con un madero a las ratas para que no royeran las galletas.
MAR OCÉANO – 1570
Así estuvimos, de la cuarta al pértigo, casi dos meses hasta que zarpamos un día de agosto. Más de setenta naves con viento a la cuadra, soltando cada vez más vela a medida que nos alejábamos de la costa, temblando a cada crujido del maderamen, vomitando, rezando y maldiciendo.
En dos semanas cruzamos el Mar de las Yeguas y arribamos a Tenerife para repostar. Cargamos muchas provisiones, pero nuestro guiso no mejoró. Calor y calma chicha y trabajo, inútil la más de las veces, fregar y fregar la cubierta, estibar lo ya estibado para mantener ocupados a los ciento cincuenta hombres apurados por ir a buscar nuestro oro.
Otra vez partimos. Nos esperaba una larga singladura hasta Nombre de Dios. Íbamos a toda vela con brisa de popa y mar calmo. Un par de veces por día nos llamaban a formar en cubierta y no había mucho más que hacer. Disfrutaba del aire limpio, me gustaba el mar. Gozaba viendo a las marsopas, que nos seguían durante horas.
Yo era uno de los asignados a los perros; esto daba algunas ventajas. Cada uno tenía su alano10. Había que sacarlos de la jaula y pasearlos por cubierta con el collar de ahorque. Luego les dábamos de comer un bocado, que engullían en un santiamén. El que me tocó cuidar a mí era blanco manchado de negro, bestia pesada de ojos pardos inyectados en sangre, orejas cortadas al ras y enormes colmillos.
Tiempo después vi de lo que eran capaces ante un indio que huía o adoptaba una actitud agresiva. Bastaba azuzarlos con un grito para que se lanzaran a toda carrera. De un salto certero los atrapaban por una pierna o un brazo para voltearlos y después, directo al cuello arrancando carne y huesos con cada mordida. Enseguida dejaban al malherido y seguían persiguiendo a otros, de tal forma que quedaba un reguero de mutilados que se retorcían y gritaban, hasta que llegábamos nosotros con la espada para darles muerte o tomarlos prisioneros.
SAN LUIS – Lagunas de Huanacache – Época actual
Juan, que no es Juan, que no es Sosa, busca información para documentar la continuación del exterminio de los pueblos originarios. Recorta la noticia de la muerte en Laguna Blanca, Formosa, Roberto López, Sixto Gómez, Samuel Gancete, Mario López; Daniel Chocobar en Chuschagasta, Tucumán.
Archiva en una carpeta los recortes de los diarios: Roberto, Sixto, Pascuala, Samuel, Petrona, Mario, Daniel son apodos que vinieron en los barcos, son los que portaban los asesinos; nombres y apellidos como Amín y Gómez y Colón y Cortés y Pizarro y Balboa. Venían prendidos en las fauces de los perros carniceros. Son los nombres que llevaban los que violaban a las mujeres y las sometían a tortura y explotación. No son los que sabían poner a sus hijos las madres de los pueblos; son los nombres de los conquistadores.
NOMBRE DE DIOS – 1570
Arribamos a Panamá cuando apenas había asomado el sol. El alboroto era enorme. Muchos nos agrupábamos en la orilla, aburridos, buscando pasar el tiempo, gritando pullas y silbando cuando veíamos pasar las indias casi desnudas, jóvenes de piel morena y pelo bruno, dobladas por el peso de hatos de leña, canastos y otras cosas. Nos miraban de soslayo y se mantenían lejos.
A medida que desembarcábamos se sumaban a la formación los hombres que venían en otras naves. Poco después aparecieron un capitán y un alférez, ambos de a caballo, y nos dividieron de a treinta bajo las órdenes de un cabo. El que nos tocó a los perreros se apellidaba Loiza, pero le decían El Moro. Mientras estábamos alineados, nos fue mirando uno por uno. Se paró frente a mí y alzó las cejas: ¡Soldado perrero Juan García!, grité, como nos habían acostumbrado en el barco.
Hacia la media mañana El Moro mandó romper filas. Señaló unas barracas a la vera de las cuales había una treintena de mujeres y dijo algo que no alancé a escuchar porque se alzó un griterío. Vi que todos salían a la carrera, las tomaban por los brazos y, sin que intentaran ninguna resistencia las arrastraban hasta desaparecer con ellas a través de las puertas. Cuando ya no quedaba más ninguna disponible, al resto de nosotros, no nos quedó otra que formar una fila que reía y gritaba apurando a los de adentro.
El barullo siguió hasta pasado el mediodía, cuando fuimos llamados para la ranchada que si no, no sé cuánto habría durado. Hambre y hembra, cuando abundan, nunca se sabe cuál va primero ni acabar con cuál se quiere más.
La farra continuó el día entero. A medida que la soldadesca iba poniendo pie en tierra la fila se hacía más larga. El Moro se paseaba y reía sacando pecho, orgulloso de aquel recibimiento.
Caminar después de tantos días de mar requería adaptación. Hasta las bestias sufrían lo mismo, como si el cuerpo hubiera quedado acostumbrado al rolido y al dar cada paso uno tuviera que pisar con fuerza, golpeando el suelo, para mantener el equilibrio.
Después de la siesta, que disfrutamos tendidos bajo la sombra de los árboles, nos entregaron nuestras ropas de soldados. Un par de camisas blancas, un morrión, un cinto con espada y puñal, un jubón, un par de calzas rojas, unas sandalias y poco más. Indicaron la choza de adobe que iba a ser nuestra barraca. La última advertencia fue que responderíamos con nuestra propia vida por la de los perros.
Nombre de Dios era un infierno. Un claro abierto en medio de una selva, donde el barro humeaba por la evaporación de las lluvias intermitentes. Allí se alzaban chozas sin techo o con unas pocas hojas de banano o palma dispuestas para dar sombra. Los nativos caminaban despacio, las costillas marcadas bajo la piel, vestidos apenas con un taparrabos, la cabeza gacha. Acarreaban cargas, levantaban una choza o mantenían vivo el fuego de los hornos panaderos. Había cantidad de niños y mujeres, a cuál más sucio y desgreñado. También había muchos encadenados y encerrados en corrales de palo a pico. Estas miserias no eran otra cosa que un botón de muestra de lo que habría de venir.
Tanto movimiento y confusión mareaban. Los capitanes se paseaban a caballo dándose aires mientras nos observaban formar y practicar las órdenes gritadas por los cabos: callar y obedecer, siempre. Los arcabuceros aprendían a disparar, otros se daban mandobles con las espadas hasta que ya no podían sostenerlas; y nosotros, siempre con los mastines, ¿qué remedio?
Nuestro aprendizaje con los alanos era simple. Ocupábamos una cancha de barro, grande como de dos cuadras por lado. Repetíamos cuatro órdenes hasta el hartazgo. ¡Aquí!, ¡quieto!, ¡ataque! y ¡basta! Al principio, los manteníamos atados con largas sogas y collares de ahorque. Al terminar les dábamos un poco de carne como premio. En pocos días llegaron a obedecer de inmediato aun estando sueltos. Practicábamos con indios a los que obligábamos a mostrarse en diferentes actitudes, ya dóciles, ya agresivos. En estas pruebas, varias veces se nos fue de largo alguno de los canes dejando malherido a más de uno por sus dentelladas.
Había clérigos, también. Dirigían a un grupo que se ocupaba de levantar una iglesia. A modo provisorio, se alzaba un altar construido en medio de una explanada.
Estaba en mi tiempo de descanso, contemplando el lugar, cuando una niña morena salió de una choza corriendo y dando gritos. Atrás apareció un soldado con el torso desnudo; la pequeña tropezó, el otro la alcanzó y se la echó al hombro, todos rieron; un salvaje soltó unas bolsas que llevaba, se plantó y le hizo frente; era morrudo, fuerte. La chiquilina pataleaba y volvía a gritar. El soldado desenvainó el puñal mientras otros apresaron al retobado dándole golpes hasta ponerlo de rodillas.
Arrastraron al rebelde por el fango mientras lo zurraban. Lo que sucedía no importaba; nadie prestaba atención. Hacía ya rato que había comenzado el estruendo de los arcabuceros, que practicaban en un lote cercano. Varios esclavos cargaban unos carros con bultos, barriles y cajas que parecían de armamento, vigilados por uno armado con alabarda. Volvía a llover. Era un chubasco fuerte.
El hombre con la niña desapareció en la cabaña. Los que llevaban al indio lo amarraron a un poste ubicado a un costado del predio, en el linde con la selva. Había allí un círculo de palos iguales, de buen grosor, de un par de metros de alto. Caín estaba excitado: ladró, lo chisté y calló. De algún lado me llegó el aroma del trigo turco cocido; sentí hambre. Nadie hacía caso de nada. Llovía fuerte pero ninguno trataba de cubrirse. Todavía no habían terminado de atarlo cuando escampó. Lo molieron a golpes.
—¡Eh, tú –gritó uno–, échale el perrazo para que se lo coma! Hice como que no escuchaba y continué paseando a Caín.
Llamaron al rancho de la tarde. Marché a hacer la fila para recibir la galleta y mi porción de guiso, que desde que llegamos aquí viene con carne o pescado. Mi carácter siempre fue más bien torvo y no soy de hacer amigos, pero el viaje en la carraca y el trabajo con los canes habían generado cierta camaradería que nos mantenía juntos. Con el tiempo noté que tanto los indios como los otros soldados nos miraban con recelo y se apartaban para no pasar cerca de nosotros: los perrazos metían miedo. Nos sentamos a tragar la pitanza y holgazanear un rato. Al caer la noche, el calor aflojó y nos acomodamos lo mejor que pudimos en la choza. Pronto nos venció el sueño.
SAN LUIS – Lagunas de Huanacache – Época actual
Juan, que no es Juan, que tal vez sea Maulicao o Turcupillán, piensa mientras camina por el arenal. Sabe que su labor es solitaria. Es una trabajosa lucha contra un enemigo que borró los vestigios de la infamia. Debe enfrentar imágenes, palabras, arquetipos; la madre patria, la conquista, la colonización, las misiones, la santa iglesia católica.
Lleva tres años dedicado a estudiar derecho para defender a su pueblo con las leyes de los blancos. Cuanto más estudia, más vacila. La justicia no es más que otra forma de dominio.
Arrasaron un mundo y ahora brillan los bronces de las estatuas, las plazas llevan sus nombres. Más de doscientos mil kilos de oro y diecisiete millones de kilos de plata en el primer siglo y medio; a cambio, muerte y desolación.
Pero eso no es lo que importa; Juan sabe que lo que arrebataron es más valioso que esas toneladas de metal, más valioso que la vida misma. Habla un idioma, canta un himno, reza a un dios y jura una bandera que no son los suyos. Piensa en los sesenta millones de muertos. En el despojo y en el lento exterminio que continúa a manos de los hijos de la España ladrona, depredadora y asesina. La “madre patria”.
NOMBRE DE DIOS – 1570
El Moro nos despertó al alba y mandó que buscáramos nuestra ración de pan. Mientras esperaba mi turno miré hacia el círculo de palos donde habían amarrado al salvaje la noche anterior y vi que había dos más que parecían haber sido tratados con igual dureza. A cierta distancia delante de ellos habían dispuesto cantidad de leña en varias pilas a las que estaban dando fuego.
Pronto aprendí que este era el trato que tocaba a los retobados. La fogata se encendía a una buena distancia para que se cocieran despacio. Al principio, por un par de horas permanecían callados o gemían y se retorcían. Después, gritaban un día entero hasta que se desmayaban. Luego se ponían cada vez más oscuros, se resumían y se les iba resecando el cuero hasta que reventaban. El Moro prefería otro modo: los colgaba de pies y manos entre dos palos y les hacía debajo un fuego lento como cuando se cuece un cerdo. Siempre me ubicaba a barlovento de las fogatas para no sentir el olor dulzón de la carne quemada que causaba náuseas.
El tañido de una campana llamó a misa. Después del oficio comenzaron con las prácticas del tercio. Éramos la ralea de los ejércitos del reino y ni sostener la pica podíamos. Casi todos éramos buenos para la navaja en tabernas y callejones, pero poco más; esto era otra cosa. El Moro nos hacía trabajar horas enteras con la espada y el puñal y luego, por la tarde, cada uno con su arma de regla, allá los piqueros, sobre el borde de la selva los arcabuceros, y nosotros en la cancha de barro.
Pasamos días así. Callar y obedecer… y huir de la mirada de El Moro. Cualquier india que anduviera suelta podía ser tomada por uno o por diez pero había que cuidarse de algunas que eran las preferidas de los jefes. Las reconocíamos porque llevaban vestidos y no hacían trabajos brutos. A un tal Ponce lo encontraron pasándose de listo con una que era de un capitán y ahí nomás los colgaron a ambos por el pescuezo hasta que quedaron duros.
También nos enseñaban a avanzar manteniendo el orden. A la cabeza iban seis jinetes con sus picas, seguíamos nosotros con los perros, más atrás el estandarte, luego la tropa de piqueros que sumaba hasta doscientos hombres flanqueados por los arcabuceros y, a la retaguardia, otros treinta de a caballo. Ejercitábamos durante horas por el Camino Real, con sol y con lluvia. La noche nos tomaba esperando el guiso y la hogaza y, cuando el capitán estaba de buenas, cosa rara, un medio cuartillo de vino.
NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN
DE PANAMÁ – 1570
Todos habíamos oído hablar del Mar del Sur. Sabíamos que debíamos llegar a sus costas y embarcar hacia El Callao y Valparaíso. Mientras seguía nuestra preparación para la guerra veíamos cómo cargaban unos carretones con bastimento y armas en grandes cantidades. Alguien dijo que estábamos a punto de partir para el puerto en el otro Poniente.
Una mañana partimos dos tercios completos, una veintena de carretas y gran cantidad de jinetes, unos setenta entre capitanes, alféreces con sus estandartes y cuatro clérigos. Que donde va la espada no puede faltar la cruz.
El Camino Real era una picada practicada en la selva. No sentí pena alguna al dejar Nombre de Dios, lugar horrendo, tenebroso, que reaparece en mis noches de malos sueños.
Cruzamos en diez días la tierra hasta llegar a Panamá. El puerto era un poblado igual o peor. Al día siguiente fue celebrada una misa. Luego nos dejaron en paz para que nos repusiéramos. Algunos nos hicimos de una india para darnos un revolcón, la mayoría se echó a descansar bajo la sombra. Después volvió la rutina.
Nos tenían todo el día a aquí para allá, respirando aquel aire caliente, aunque hacíamos una siesta larga hasta la media tarde, metidos en la selva para buscar el frescor, porque era imposible andar bajo ese sol. Prendíamos fuego con boñigas de caballo para ahuyentar los mosquitos y, tratando de no hacer caso a moscas y tábanos, que eran nubes, quedábamos quietos a la espera de que levantara una ventisca.
Así pasaron esos días, unos quince, tiempo durante el que estuvimos aprontándonos para partir. El embarcadero, como todos, hervía de marinos, soldados, clérigos, aborígenes y negros. Unos aserraban troncos para sacar tablas, otros derretían brea en grandes calderos mientras desde los barcos llegaba el ruido de los golpes de mil martillos, y fuera donde fuese, lo que encontraba era gente en pleno trajín.
Un buen día dieron la orden y abordamos un galeón de tres palos. Éramos ciento cincuenta soldados y otro tanto más entre marineros, artilleros y esclavos, hombres y mujeres. Al resto del tercio le tocó en suerte uno más grande que estaba amarrado detrás del nuestro.
A poco de zarpar, apenas nos habíamos apartado unas millas de la costa, nos tomó un viento Sur arrachado que hizo que deriváramos mar adentro con poca vela. Se mantuvo ese rumbo hasta el mediodía y luego la flota entera, más de treinta navíos, comenzó a soltar rizos y a orzar buscando ceñir lo más posible en busca de nuestra primera escala: Trujillo. Así seguimos, siempre con viento de proa, cambiando la amura ora a babor, ora a estribor, para mantener la derrota.
Una tarde, mientras daba mi vuelta reglamentaria con Caín sobre la cubierta quiso mi suerte que pasara junto a uno que limpiaba un vómito con trapo y balde. Al ver al perro cerca se asustó tanto que dio un salto hacia atrás agitando los brazos. Caín reaccionó a la movida brusca y se le fue encima. Lo dejé ir pensando que sólo lo iba a voltear de un empujón, pero en un santiamén le había arrancado medio cuello de una sola mordida. La sangre saltaba a chorros del tarascón mientras caía al piso. Trataba de llevar las manos a la garganta pero ya había perdido el control de su cuerpo y se retorcía y pataleaba para negarse a la muerte. Algunos marineros gritaron. Llamé a Caín, que obedeció y vino a mi lado terminando de engullir el bocado. Atraído por el alboroto, un alférez se asomó sobre la baranda del castillo de popa y al ver lo que ocurría gritó: –¡Matadlo! ¡Matad a ese indio! –Temeroso de una reprimenda, aturullado, cambié de mano la correa, saqué el puñal y se lo hundí en el vientre de un golpe. Fue peor, la sangre comenzó a manar a pulsos, al igual que la que salía del cogote. Caín, cebado, quería más carne, y tiraba con furia de la correa resbalando sobre el charco rojo. Apareció El Moro abriéndose paso entre los mirones, con la espada que ya traía fuera de la vaina. De un solo tajo separó la cabeza del tronco y así se acabó el jaleo.
Después llamó a otros miserables y les mandó que cortaran al muerto en trozos para tirárselo a la jauría, que llevaba mal comida unos cuantos días y, terminado esto, lavaran la cubierta y dejaran todo en orden. Aferramos los pomos de las espadas pensando que podía armarse una buena porque al principio se negaban a cortar al compañero, pero El Moro revoleó su acero en un gesto de amenaza y puso fin al asunto. Al pasar a mi lado dijo en voz baja: –Buen perro, buen perro, pero la próxima estate más atento con la traílla.
SAN LUIS – Lagunas de Huanacache – Época actual
Juan, que no es Juan, que no sabe cómo debiera ser su nombre, camina por el arenal bordeando el Desaguadero. Tiene por delante un largo trecho hasta llegar a lo del Machi Elías Panquehua, en la Laguna El Porvenir. Lo que antes era un vergel es un desierto en el que agonizan unos pocos humedales. Lleva el propósito de hablar con Don Elías. Necesita la palabra del anciano, necesita que le hable con esa voz en la que todavía canta el agua que supo haber en esta región que ahora es pura arena y salitre.
A lo largo de la orilla blanquean las osamentas de animales silvestres y ganado envenenados por los líquidos que volcaron los lavaderos de oro de San Juan.
Cruza el puente El Tata. Sigue por la orilla hasta que divisa el rancho del Machi Elías. Todavía tiene que atravesar un bajo, el antiguo fondo de la laguna, y recorrer unos mil quinientos metros para llegar. La tierra está quemada. Lo único que crece es un yuyo duro, salado, que no sirve para nada.
SANTIAGO DEL NUEVO EXTREMO – 1571
Tanto ensayo, tanta fajina y aprestamiento para nada. Apenas pusimos pie en tierra se desarmó el tercio y nos dividieron en secciones. Había alzamientos cerca de allí, sobre un río, y la mayoría tuvo que marchar a sofocar la revuelta.
Yo y otros tres perreros quedamos entre un grupo de treinta hombres, bajo las órdenes de El Moro, con destino a Santiago para atender otros asuntos. Antes de partir nos proveyeron de petos y nos dieron una instrucción breve sobre el manejo de las riendas y sobre cómo tratar bien al caballo y, como siempre, que en ello nos iba la vida; así que, a partir de ahora, respondía por dos: mi can y mi jamelgo.
Cubrimos el trayecto desde Valparaíso en dos jornadas. El camino era bueno y el aire fresco. Andábamos desde la salida del sol hasta la media mañana y luego otro tanto igual hasta que caía la tarde. Entonces preparábamos la comida juntando las raciones y demorando el medio cuartillo de vino, que ahora es tinto y que mejoró bastante comparado con el agrio que nos daban en Nombre de Dios.
Los jinetes novatos tuvimos que soportar las pullas de los otros cada vez que se ordenaba desmontar porque no podíamos caminar por los dolores y paspaduras; pero así es con el soldado: callar y obedecer; poner el pecho y el culo pero nunca la cabeza.
El poblado lucía como los otros que había conocido en Las Indias, un rancherío, el cabildo, la capilla a la que, confieso, no era asiduo concurrente, las tabernas y los cuarteles, que no eran otra cosa que ranchos apenas más grandes y apartados de la plaza mayor. Noté que había pocos españoles y cantidad de salvajes sometidos, hombres y mujeres que trabajaban las chacras y movían la cargas, flacos, mugrosos, de andar lento y mirada esquiva.
Pasamos unos días de holganza de aquí para allá por el pueblo comiendo en abundancia y con buena cantidad de tinto. Pero, como siempre, lo bueno dura poco y malo hay siempre para rato. Apareció nuestro cabo acompañado por un baqueano y nos mandó aprontarnos para la partida; que había mucho para hacer, que éramos unos bastardos haraganes y esas cosas, mentando a nuestras madres y hermanas y apurándonos que engulléramos el pan ya montados y al trote, que no había tiempo que perder.
SAN LUIS – Lagunas de Huanacache – Época actual
Falta poco. Juan piensa que el Machi estará sentado a la sombra de un aguaribay cuya copa es lo primero que divisa cuando pasa el puente de tablas sobre el Desaguadero. Al rato distingue el humo, adivina la vieja pava pronta para el mate. Aire agua fuego tierra.
Lleva en la mochila una buena cantidad de vainas de algarrobo blanco para que el viejo prepare aloja, también queso de cabra, yerba y un pote de miel que compró en el último viaje a Jujuy, cuando concurrió a la reunión de comunidades.
Piensa en las leyes que estudia; la defensa del sistema requiere toneladas de tinta y papel. Para los aimaras en cambio, tres negaciones eran suficientes: ama sua, ama llulla, ama quella. No robar, no mentir, no ser flojo. Código superior a todos los códigos y a los diez mandamientos.
Piensa: nos encierran a morir en las reservas hasta que decidan arrebatarnos lo poco que nos queda. Llegan los sojeros armados y respaldados en los gendarmes a matarnos sin asco, y después vienen los fiscales y los doctores con sus leyes que no son otra cosa que víboras cuyo veneno mata lento. Y llega el cura a sosegar las almas y amarrar los ánimos y prometer que la otra vida va a ser buena. Más tarde nos envenenan con el glifosato, matan las aves, los peces, la flora. Nos matan con cien mil muertes.
Juan ve al Machi Elías. El viejo saluda alzando la mano. Sus ojos velados saben que esa sombra que se acerca es Juancito, nieto de su compadre Maulicao. Presiente su ira. Sus oídos acostumbrados al desierto perciben la furia en el golpe de los pasos sobre la arena.
SANTIAGO DEL NUEVO EXTREMO –
Valle de Chile – 1571
Nos adentramos en el Valle de Chile en dirección a las montañas. El que hace las veces de lengua y guía va adelante. Lo seguimos los perreros con nuestros canes, que mantienen sin esfuerzo el tranco de los caballos y no se apartan de nuestro lado, cada uno con su portador.
Es un día soleado, no hace calor y vamos a un paso largo, suelto, que no cansa a los animales. Atrás viene el resto, formado de a dos en fondo, y El Moro, que anda de aquí para allá charlando y haciendo bromas pero, en verdad, controlando que las cosas vayan como él espera. Llevamos al cabestro diez mulas de carga con víveres y enseres de distinta clase: cecina, queso, harina, cuerdas, herramientas, cadenas, dos arcabuces, pólvora y más cosas que no sé para qué fueron cargadas. A lomos de un zaino pasuco11 que da envidia por ese andar tan liviano que tiene, viene un franciscano alegre y dicharachero, el Padre Felipe.
Hay una vegetación densa, con hojas verdes, flores y pasto tierno, que denota la bondad de la tierra y el clima. Me da por pensar en que no estaría nada mal sentar cabeza y hacerse de una hacienda por esta zona, pero no se me ocurre cómo, ya que, hasta ahora, no vi ni un maravedí, y mucho menos un ducado, ni tampoco logré hacerme de unos cuantos esclavos como sí hizo El Moro, que oí decir que tiene más que mil, que no es gran cosa si se piensa que una yegua de andar cuesta cien indios o sesenta indias preñadas.
Pero no voy a distraerme con estas cuestiones hasta que no llegue el momento, que acá está visto que hay lugar para todos y lo que sobra son brazos para atender la tierra. Por ahora no sé hacia dónde vamos ni qué vamos a buscar, El Moro siempre oculta estas cosas, como si fuera él quien decidiera nuestras acciones a su antojo y no tuviera un superior al que obedecer y rendir cuenta de lo cumplido.
Vamos adentrándonos por cañadones y valles. El lengua conoce el camino al dedillo; cada dos o tres horas nos detenemos frente a un manantial o un arroyuelo y abrevamos hombres y bestias, con lo que nos mantenemos descansados y con buen ánimo. A medida que vamos más alto cambia el paisaje. Por momentos marchamos por planicies desérticas donde lo único que crece son unas plantas sin hojas, con varias ramas gruesas cubiertas de espinas y formas caprichosas. Cuando hay poca luz parecen centinelas.
Luego de varios días comenzamos a descender hacia el Oriente, siempre con sol y días templados.
SAN LUIS – Lagunas de Huanacache – Época actual
El Machi pidió a Juan que se hiciera cargo del mate. La pava está sin tapa sobre la brasa para evitar el hervor. Cuando estuvo a punto comenzó a cebar. Al tiempo fue agregando agua a un puñado de harina, que trabajó sobre una piedra mientras iba incorporando trozos de grasa crocante que sacaba de una lata arrimada al fuego. Cuando logró la consistencia buscada acercó la masa al hoyo en el que echó unas ramitas secas para que hicieran llama.
Silencio. El viejo espera. Sabe que el muchacho viene sacudido por una tormenta y calla para dar lugar a que se apacigüe y ordene las palabras. Olfatea el cebo derretido y el aroma de la harina al calor y se deja estar, mientras Xumuc12 sigue su viaje hacia arriba, hacia las montañas, adonde Hunuc Huar13 se está demorando en llevarlo, para su gusto, más de lo debido.
Comen un bocado de galleta con chicharrones, un poco de queso y toman unos mates más. Juan aguarda los signos que indiquen que el viejo está pronto para escuchar. Lo atiende con un respeto que raya en veneración, espera que el pan esté tibio para darle más, espanta las mosquillas que revolotean alrededor de los ojos y las comisuras de los labios. Después, va a salir a juntar leña, llenar con agua los bidones y echar una ojeada a los chivos.
Elías Panquehua junta las manos sobre el abdomen indicando que ya tuvo suficiente. Luego apoya la espalda contra el muro de adobe, cierra los ojos y comienza a inspirar y a exhalar reteniendo el aire por ratos cada vez más prolongados.
—Machi –dice Juan (pero no escucha su propia voz), sigue la matanza, siguen con la conquista. Siguen matándonos, de a diez o de a uno, no les importa; ahora fueron Cristian Ferreira y Mariano y otros. Hace poco a sesenta hermanos del Amazonas en Perú, en la ruta a Bagua: arcos y flechas contra ametralladoras.
—No sé qué hacer, Machi, no sé qué decir. Cómo hablar con nuestra gente para que no se deje pisotear, cómo decirles que no abandonen las tierras. Hace un tiempo, no más de un mes, nos reunimos con caciques de varias comunidades para ponernos de acuerdo, para tratar de hacerles frente. Pero siempre sale alguno que dice que hay que esperar, que juntemos firmas y esas cosas.
Ellos quieren que hagamos eso. Que pidamos, que roguemos, que les presentemos demandas. Ese es su juego. Compran la voluntad de nuestros delegados, les dan un sueldo y una oficina y pronto los ves de traje y corbata…
Elías Panquehua escucha con una sonrisa. Mantiene los ojos entornados como si dormitara. Juan habla o piensa, ya no distingue entre una cosa y otra. Cuenta (o piensa) en aquella vez que fue a un programa de radio para protestar por el destierro de los huarpes, cuando se delimitó el Parque Nacional de Las Quijadas. Los arrinconaron con el desalojo y cuando fue a hablar, el periodista lo atendió muy amable y lo dejó decir lo que quería y le hizo preguntas, pero después, cuando él ya se había ido, redondeó la entrevista en cinco minutos torciendo lo que él había dicho. Arguyó que había que escuchar la otra campana, llamó a un funcionario de turismo y entre los dos machacaron sus palabras hasta que no quedó nada; o peor que nada: quedó flotando la idea de que los huarpes ya no existen, que sus reclamos de tierras son el capricho de unos pocos.
Y dice Juan (o cree que dice): ahora quieren que el parque se agrande. Quieren declararlo patrimonio de la humanidad, como si los de aquí no fuéramos capaces de cuidarlo para las generaciones venideras. Los que vendrán ya sabemos quiénes son. Los conocemos. Ya están aquí. Volcando cianuro en el agua y en nuestros cuerpos. Y vendrán a colocar las cruces en las cimas de los cerros loando a su dios de sangre y veneno. Vendrán las topadoras, las chimeneas y los hoteles cinco estrellas. Vendrán las cuatro por cuatro con españoles y japoneses y norteamericanos a bautizarnos de nuevo, a que abracemos una nueva fe: el turismo. Para nosotros quedará hacer tallas sobre piedras, mantas, vasijas y otras baratijas.
Calla por un rato mientras prepara otra cebadura. Se acerca el mediodía; nada se mueve. Silencio. Un chisporroteo restalla en el fuego cuando lo remueve y coloca la pava. Su furia también echa chispas mientras recuerda la impresión que le causó descubrir los ángeles arcabuceros en un folleto de turismo de Humahuaca: conquistadores armados hasta los dientes. Soldados con alas blancas que disparaban armas de fuego. Ángeles dorados, enviados de dios.
Juan recuerda las lecciones en la escuela: los jesuitas, las misiones, la enseñanza de oficios a los indios ignorantes. Recuerda los datos que ahora tiene: sesenta millones de muertes desde la conquista hasta nuestros días. Sólo en Potosí, ocho millones en los primeros tres siglos. Ángeles arcabuceros, cristos con rostro moreno.
Machi –dice Juan–, cuando hicieron el censo ni pasaron por aquí. Dicen que aquí no vive nadie, Machi. Todavía somos miles los huarpes, aunque digan lo contrario. Estamos aquí, en las Lagunas de Huanacache, aunque nuestros nombres se hayan perdido bajo el ácido del agua bendita.
Juan recoge leña. Mira si alcanza el tasajo hasta que vuelva el mes próximo. Riega la quinta, tres tablones de unos pocos metros de largo, porque no hay ni agua ni fuerza para más que eso: unos zapallos y algo de verde. Así viven todos; así viene la muerte.
Lava unas lonchas de chivo que corta en tiras pequeñas y prepara un guiso con lo que encuentra, dejando que se cocine despacio para que se ablande la carne. Horas después comen en silencio. Elías Panquehua traga unos bocados y deja el plato. El resto servirá para la noche y el día siguiente.
Ahora el hombre lo mira y dice: Guanizuil. Ese era el nombre de mi abuelo. Guanizuil… Era el más rápido para correr detrás de los guanacos, el que más aguantaba sin comer ni beber hasta que los animales caían rendidos y los podían apresar. Te lo doy. Te nombro como se nombraba él: Guanizuil Maulicao, ese es tu nombre.