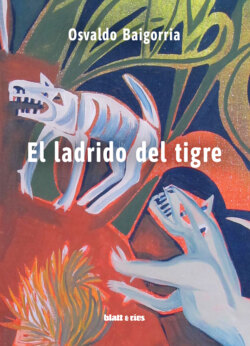Читать книгу El ladrido del tigre - Osvaldo Baigorria - Страница 4
Uno
La imposibilidad de una isla
ОглавлениеEl primer indicio de que me había mudado a un lugar equivocado fue la desaparición de los siete perros del matrimonio vecino que vivía a trescientos metros de mi casa. Hoy puedo decir que fue un indicio, pero en aquel momento sólo me pareció algo curioso. Es difícil detectar el significado de un hecho en el momento en que ocurre o apenas ha sucedido. Ahora creo que puedo ver los acontecimientos con más claridad, después de mi vuelta a tierra firme. Igual debo reconocer que la isla hubiera sido un buen lugar para pasar la pandemia. Dicen que no hubo un sólo caso de coronavirus, pese a que allí nadie quiso vacunarse y, además, por la reducción del turismo y del exceso de tráfico humano, reapareció la fauna de origen, desde lobitos de río hasta ciervos de los pantanos. Viva la naturaleza, habrán gritado algunos fans de la naturaleza viva. Yo aprendí a ser más cauto, desconfiado, en la isla.
Veía a los canes esas mañanas en las que salía a caminar y, conociéndome, ya no me ladraban, aunque sí se alteraban cuando pasaba acompañado por algún vagabundo de esos que suelen adherirse a las caminatas humanas. Me parece que eran siete, nunca me los puse a contar, pero el número coincide con lo que dijeron otros vecinos. Quizá eran cinco o seis, pero sonaban a siete. Aun si hubieran sido seis eran sin duda demasiados para una sola casa, aunque tuviera un extenso terreno a resguardo tras una cerca. La mayoría de la gente con perros tenía dos o tres, cuatro como mucho. De todos modos, la presencia –y de pronto la ausencia– de un grupo grande de perros tras una cerca era notoria para alguien que pasara caminando frente a la casa. Pasé un día, y al otro, y al otro también, y de pronto ya no los veía por ningún lado. Eran lindos animales: un par de caniches, y otros de razas pequeñas o cruzas que no supe determinar, más un pitbull, y un siberiano que me caía simpático y que casi siempre movía la cola como saludándome al pasar.
También dejé de ver a la mujer de la casa, aunque esto al principio no me llamó la atención. No se la veía muy seguido y, además, muchas mujeres iban y venían o se iban y no volvían jamás. Eso se decía. Como el almacenero de La Pulpería, a quien todas llamaban el pulpero, cuando le pregunté por ella: “None of my business”. Pronto advertí que la isla podía ser inhóspita para una mujer, sobre todo si vivía sola, sin protección familiar o apoyos de grupo; en cambio, siempre resultó atractiva para solitarios. De aquella mujer se decía que era médica anestesista, retirada y con muchísimo dinero y que había comprado esa propiedad para montar una guardería canina. Al principio me pareció raro que tuvieran a los animales encerrados detrás de una cerca alambrada, ningún vecino lo hacía, todos dejaban a los perros sueltos para que pudieran bajar al muelle, meterse en el agua, así que tenerlos a resguardo podía verse como un gesto de buena vecindad. Luego escuché que la anestesista había tenido la idea de cuidar perros que los dueños dejaban solos por días o semanas enteras para que no quedaran sueltos en el monte y se dedicaran a exterminar la fauna local; sería algo así como una defensora de animales que al final se habría quedado con varias mascotas que los dueños nunca vinieron a buscar. Las pocas veces que la vi me dio la impresión de que estaba enferma o agobiada, con la piel pálida, el cabello escaso, la mirada casi siempre al suelo como si le costase concentrarse para caminar –claro que el terreno es irregular en la isla, uno puede tropezar con alguna raíz o resbalarse en el barro– y casi nunca saludaba a nadie. Él, en cambio, era más bien del tipo simpático, saludador, de sonrisa entradora. Bastante más joven que ella, y del color opuesto, cabello negro largo, piel morena, aspecto aindiado, buenos músculos, atractivo. Pero no se le conocían amigos en la isla. Salía poco de su casa, al menos en la época en la que estaba su mujer. Era un matrimonio que casi no tenía relaciones con vecinos. En eso no eran raros.
Las certezas en la isla tendían a resbalar como pies sobre lodo fresco: nadie sabía cuándo alguien estaba o no en su casa. La gente se encerraba, sobre todo en invierno, aunque no sé cómo, pese al encierro, las voces se echaban a correr, a veces a nadar. Lo primero que se dijo es que la mujer había abandonado al marido llevándose a todos sus perros. Igual era imposible que los hubiese podido subir a una embarcación, incluso de noche, sin que nadie se enterase. Su casa estaba en la zona más angosta de un arroyo que se volvía innavegable cuando había agua baja y una pequeña embarcación no podría jamás contener a todos esos animales. Además, el alboroto que armarían habría despertado los ladridos de los perros vecinos. Se dijeron muchas otras cosas: que la mujer había dejado al marido porque descubrió que él tenía una amante, cierta muchacha de rizos negros que vivía en una cabaña cercana; que había viajado a Canadá donde tenía hijos de un matrimonio anterior; que estaba internada en un hospital quizá por alguna operación. En el único almacén de la isla alguien le preguntó al marido, y parece que lo único que él dijo es: “Se fue”.
La pandemia me salvó de la idea loca de ponerme a escribir un policial de terror sobre estos hechos para presentar a un concurso de subgéneros –policial, terror y fantasía– que fue postergado por la crisis y la falta de fondos –esa fue la explicación oficial– y que terminó siendo más discutido que truco entre tartamudos. ¿Policial o de terror? Se puede hacer un policial “de terror” en el sentido de malo, más que por terrorífico. ¿Novela negra o hard-boiled? Esta última expresión es asombrosa y tendrá un origen patriarcal porque hay que tener imaginación para suponer que un cínico tiene los huevos bien duros. Pero en este campo los míos serían apenas poché, así que renuncié a poco de empezar. Había comenzado a fantasear con esa idea a principios de la pandemia sin tener ninguna destreza ni suficientes lecturas en esos géneros/sub. Sí tenía algunos datos que podrían servir para un non-fiction o quizá para el guión de uno de esos films “basados en hechos reales” en torno a las misteriosas desapariciones y muertes dudosas o muertes sin duda que ocurrieron durante más de cinco años en medio de aquel paisaje de ensueño, un paisaje que era el único rostro que la isla mostraba a sus visitantes.
Para la época en la que sucedió todo esto debían vivir allí de modo permanente unas treinta o cuarenta personas; es difícil calcular. Yo llegué a conocer a unas veinte más o menos permanentes, si bien entre las que iban y venían nunca se podía estar seguro. Había varias viviendas de fin de semana, residentes transitorios, una población que aumentaba según la temporada (en verano se cuadruplicaba). Y los límites eran imprecisos: el monte se extendía hacia el noreste y cada tanto en la maleza crecían chozas precarias, inmigrantes ilegales. Por suerte se trataba de una isla grande y la densidad poblacional era baja: suponiendo que hubiese unos cincuenta residentes fijos, entre legales e ilegales, eso daría 1,25 personas por hectárea dentro de esas cuarenta hectáreas exploradas y holladas por pie humano hasta aquel momento, aunque se calculaba que esa porción poblada o transitada debía ser un tercio del total, una totalidad que incluía cierta zona de pantano boscoso o monte pantanoso a la que era imposible ingresar, territorio de anfibios, víboras, batracios. En algunos mapas viejos aparecía como La Reculada, lo que originó el chasco de llamarla Reculeada; en planos más nuevos figuró como Pavo Fiambre, que es el nombre del arroyo que la corta casi por la mitad (si la hubiera cortado entera, habría dos islas); en otros no tiene nombre. La gente le decía simplemente “la isla”. En realidad, a todas las islas del delta le decían “la isla”.
La vida isleña es como el agua de los ríos, arroyos y canales opacos que ocultan su fondo, en un delta de agua dulce que arrastra toneladas de sedimentos durante cientos de kilómetros, donde el lodo abunda y el agua sube y baja según la luna o el viento. Hay pleamar y bajamar todos los días y si el viento sopla en cierta dirección, sube el agua, y si sopla en la dirección opuesta, baja. Recuerdo que cuando descendía a tal punto que mostraba las arenas y el limo del fondo cercano a las orillas, reaparecían muchos objetos perdidos: quizá una sandalia, botellas, vidrios rotos, juguetes de niños, algún teléfono celular. El accidente más común era la caída de un teléfono celular de las manos cuando uno estaba hablando o manipulándolo sobre un muelle: el aparato sería demasiado pesado para que lo arrastrara la corriente, pero en aguas tan opacas y arcillosas es difícil abrir los ojos sumergidos para encontrarlo, a menos que se porten antiparras, y aun así la oscuridad sería total. Si el agua no estaba muy alta, uno podía meterse a revolver con los pies descalzos por si tocaba algo duro en ese fondo, aunque de repente se podía llevar la sorpresa de alzarse con un hueso. De animal, en principio.
Las gentes del lugar tenían el mal hábito de arrojar sus desechos orgánicos al agua, con el justificativo de que los huesos de carne o aves y otros restos de comida podían terminar siendo alimento para peces. A veces también arrojaban desechos inorgánicos, porque al Pavo Fiambre nunca llegaba el servicio de recolección de basura, y aunque las más responsables se acostumbraron a transportar sus vidrios y plásticos hasta tierra firme, muchas continuaron enterrando esos residuos en el fondo de sus terrenos como relleno para que las tierras ganen altura, y unas cuantas se acostumbraron a volcarlos disimuladamente al agua. Así que se podían encontrar sorpresas durante los días de bajante.
Una de esas sorpresas fue el cuerpo humano que apareció sumergido cabeza abajo en el limo del fondo un mes más tarde de que desaparecieran los siete perros junto a la mujer del vecino. Dos niños lo divisaron; el primero habrá anunciado: “Ahí veo una bota con un pie adentro” y apenas el agua bajó un poquito más, el segundo gritaría: “Hay otro pie con una bota puesta”. Distintos puntos de vista desde dos orillas, la izquierda y la derecha. El agua bajó un poco más y se descubrió que se trataba efectivamente de dos pies, pantorrillas, rodillas, muslos, cadera y medio pecho sumergido. Algún vecino dio aviso a la policía y pocas horas más tarde ya estaban las lanchas de la prefectura y agentes con trajes de neopreno intentando sacar el cuerpo enterrado en el limo, tarea difícil porque al primer tirón se quedaron con las botas en las manos. En resumen, fue una improbable zambullida de cabeza al agua de alguien que llegó a tocar fondo y ahí quedó.
Que la isla es un aislante fue siempre lugar común. Digamos que está permitido ser parco. Eso es parte de su encanto y parte de lo que me encantó cuando hice pie en el barrizal. Apenas me mudé a la casa isleña que habité en suspenso todo el tiempo que dura esta historia, que para quien la lee podrá ser de algunas horas y para quienes la vivieron unos cinco años, advertí que allí se luchaba contra el barro y contra el barrio que no era como un pueblo serrano, estable, con familias de larga data y camposantos en los que viven enterrados los ancestros. Sin tumbas a la vista, había lugares en los que parecía que uno cruzara un cementerio sin tumbas, en donde se oían ruidos desconocidos y se temblaba sin saber por qué, como escribió Guy de Maupassant: las tumbas estaban ahí pero en movimiento. El delta como un no-lugar de raíces flotantes, sedimentos o camalotes arrastrados de aquí para allá por la corriente y que siguen formando nuevas islas sin pausa, islas que comienzan con los primeros juncos que nacen en el limo arcilloso durante las bajantes, y que luego parecen marchar hacia el mar; por eso es difícil encontrar los límites.
“Hay cinco mil islotes y el mismo número de canales repletos de árboles y de una vegetación exuberante y húmeda semejante a una especie de un gran ramo tropical”, exageraba quizá Witold Gombrowicz para la sección polaca de la radio Free Europe en la década del cincuenta. “Cinco mil” era una figura retórica, no una cuenta, y podía atraer polacos. A mí la ilusión de vida en los trópicos se me vino abajo apenas llegó el primer invierno. En verano siempre había más circulación, turistas, gente que alquilaba cabañas o tenía casa propia para pasar las vacaciones o como refugio de fin de semana. En invierno, hasta los más estables dejaban de ser estables. En ese primer invierno hubo días tan fríos que el único lugar de la casa donde podía sacarme el gorro y los guantes era al lado de la salamandra. Llevaba la campera de duvet casi siempre puesta, salvo para dormir, que era cuando me la quitaba para extenderla como manta extra sobre todas las otras cobijas. Y el resto de la ropa puesta, a veces con el pantalón y las botas.
Había llegado a la isla como todo el mundo, primero como turista, luego inquilino de fin de semana y finalmente pude instalarme en vivienda propia gracias al dinero que heredé de la venta de la casa de mis padres. Dejé en alquiler mi departamento urbano y me mudé cuando obtuve mi jubilación, retirado ya de la enseñanza en la universidad, con la idea de vivir y escribir algún otro relato, no este. Pero como dice un chiste que creo que es de origen judío, si quieres que Dios se ría, cuéntale tus planes.
Al inicio tenía grandes planes para la supervivencia isleña: montar paneles solares y hélices para energía eólica sobre los árboles, hasta compré una bomba para extraer gas de los pantanos que nunca puse en funcionamiento, con la idea de que una combinación de sol, viento y metano tenía que ser suficiente energía para luz, cocina y baterías del motor de alguna pequeña embarcación que en parte podía funcionar a motor eléctrico y en parte a remo. Todo calculado. No llegué a implementarlo, subejecuté el presupuesto. Me atrapó la isla con todo el peso de sus aguas calmas y la agitación sorda de su vida social en guerra.
Pronto me di cuenta de que vivir en ese ecosistema requería de un talento particular. Era romántico pensar que sólo se trataba de imitar al junco que se dobla sin romperse y aguanta el embate de las aguas lo suficiente para empezar a juntar barro, formar tierra, fundar territorio. En realidad, había que endurecerse mucho más que un junco. Veía que alguna gente lo lograba, hasta florecía en medio de la ciénaga. Pero era gente que venía de lugares más inclementes. Como la del Paraguay, en general campesinos iletrados en castellano y de habla guaraní, que en su tierra natal se habían dedicado a trabajos rurales, doma de potros incluso. Se adaptaban como nacidos en el lugar en vez de emigrados de norte a sur. Los vecinos de otras etnias de origen se quejaban de ese influjo constante de paraguayos que llegaban en oleadas quizá a la búsqueda, como sus ancestros, de esa Tierra sin Mal que debía ser todo lo contrario a la Tierra sin Mar. El mar estaba lejos, pero se olfateaba, se paladeaba en el agua dulce con una pizca salobre en el fondo y cada tanto aparecían caracoles marinos que arrastraba la corriente cuando soplaba el sudeste. Esa era la parte más romántica. Después aparecían otros cuerpos.
Dos semanas más tarde del hallazgo de aquel cadáver enterrado de cabeza, por habladurías de unos agentes de policía se supo que el difunto era Carlitos, un ladronzuelo de bombonas de gas al que le decían Carlito y que habría tenido problemas con la ley y también con algún narcotraficante de la zona. Me explico: robaba esos tanquecitos de gas que aquí llaman garrafa y en otros lados balón, pipa o tambo, pero me gustaba decirle bombona, que creo viene del francés bonbonne. Se trata de esos cilindros de metal de diez kilos con gas butano, imprescindible para cocinar y calentarse y que la mayoría de los vecinos siempre dejan fuera o debajo de sus casas, en algún cobertizo, para tentación de ladrones. Comprar una bonbonne llena de gas requería llevar una vacía al almacén que llamaban La Pulpería, o al barco-almacén los días que atracaba en el muelle público, para hacer el cambio de vacía a llena y pagar el precio correspondiente. Pero no había dónde comprar una vacía, salvo al ladrón de garrafas. Así que cada tanto a algún vecino le faltaba una garrafa, o bonbonne, y tenía que encargarle una nueva al ladrón, que en dos o tres días la conseguía; el preciado objeto iba cambiando de manos. Por suerte Carlito no era el único ladrón en el rubro, porque nos hubiésemos quedado sin proveedor tras su muerte. Había otros.
Todo parecía indicar que a Carlito lo habían matado por un ajuste de cuentas, aunque no cerraba bien el rumor de que se había involucrado en el tráfico de drogas: no era su estilo. Por último se supo o se dijo que Carlito había sido amante de la muchacha de rizos negros que también era amante del marido de la anestesista.
Zara, de raza parda y puro rulo en la melena dura, había sido codiciada por varios, incluido un sargento de prefectura a quien ella habría abandonado antes por Carlito, y de allí que las sospechas sobre el asesinato de éste podían recaer tanto en aquel amante despechado como en el nuevo: el marido de la desaparecida anestesista. Empecé a observar cierto cambio de conducta diríase positivo en ese marido, o ex: el hombre se volvió extrovertido, a su manera. Salía a caminar, no todos los días pero con cierta frecuencia cuando había buen tiempo, y llegué a verlo bañarse en el arroyo, incluso temprano por las mañanas y también en invierno. Salía de su casa en shorts, piernas y torso esculpidos por el sol en bronce, se acercaba corriendo hasta el borde de su muelle y se arrojaba al agua. Otros lo vieron salir de compras a La Pulpería en compañía de su vecina de rizos negros, a la que visitaba –se decía– ya a la luz del día, y no como antes, cuando se escapaba de su casa por las noches. Nadie sabía a qué se dedicaba, pero se empezó a decir que era medio veterinario. Quizá más que medio, tres cuartos; alguna gente le empezó a llevar mascotas, perros o gatos con alguna dolencia o infección de esas comunes en la isla. Aunque parecía tener conocimientos básicos, quizá por haber tenido tantos perros en su casa, sus consejos no daban buenos resultados. A un muchacho que le llevó su mascota aquejada por esa expectoración conocida como tos perruna, el medio o tres cuartos veterinario le dijo que el animal tenía un tumor avanzado en el hígado y que no había más remedio que sacrificarlo. Parece que él mismo lo ejecutó y ayudó a enterrarlo al fondo del terreno en el que vivía su dueño. Después de ese día, nadie más lo consultó por sus mascotas enfermas.
Por supuesto que ser un falso veterinario no configuraba delito ni era una conducta reprobable en la isla. Siempre aparecía gente con oficios secretos o dudosos. Como un japonés que anduvo un tiempo por ahí diciendo que era microbiólogo; el delta le parecía un lugar perfecto para vivir porque no había chinos, que consideraba una plaga para la Tierra. El japonés odiaba la raza amarilla –no se veía a sí mismo de ese color–, pero lo cierto es que en la isla no vivían chinos. Las conjeturas sobre esa ausencia eran legión: que el agua era demasiado sucia, que se asustaban de los mosquitos y que tenían terror de los murciélagos, que sí eran plaga en la isla. Era leyenda que alguna vez en el pasado hubo una colonia china que al cabo del tiempo desapareció por alguna razón misteriosa, como la extinción de la civilización maya. Quizá las inundaciones eran demasiadas para los arrozales. El ecosistema era parecido al delta del Mekong pero con mareas mucho más altas y, además, serían vietnamitas los que mejor se adaptaran a ese paisaje, no necesariamente chinos. Por otra parte, ¿a qué habrían venido esos chinos legendarios a poblar el delta? ¿A construir un ferrocarril sobre ciénagas y canales? Además, nadie recordaba haber visto alguno, ni siquiera de turista.
La cuestión es que el japonés decía que en su país habían desarrollado una cepa de murciélagos capaces de detectar chinos, así que podría ser que estos evitaran la isla por las dudas. También se dijo que había trabajado en un laboratorio secreto del delta donde habrían desarrollado una cruza entre murciélago y pavita de monte. El resultado, un ave mamífera que volaba de noche, dormía cabeza abajo durante el día y con las alas extendidas podía llegar a medir dos metros. Alguien aseguró haber visto algo parecido una noche de luna.
La imaginación isleña se excitaba con ese tipo de fábulas y los narradores orales se confabulaban para contaminar las historias reales con leyendas y ficciones. Por caso, la eterna discusión sobre cómo deshacerse de los murciélagos comunes que invadían los techos de las casas: algunos recomendaban poner una lámpara de luz en el entretecho, otros un equipo de ultrasonido, otros decían que había que ahuyentarlos arrojándoles bolitas de naftalina con una gomera cuando se los veía pasar zumbando al anochecer (había que tener buena puntería, pero era cuestión de práctica). El japonés aseguraba ser un experto exterminador de murciélagos y alardeaba de haber encontrado un tipo de veneno inocuo para humanos y letal para quirópteros. Así que pronto encontró trabajo fumigando casas en la isla. Hizo dinero durante varios fines de semana y se esfumó con su humo a algún otro lugar antes de que varios niños empezaran a tener vómitos y diarrea y fuesen llevados de urgencia a la sala de primeros auxilios del Canal Presidente; en cuanto a los murciélagos, volvieron a los pocos días como si nada. Se llegó a la conclusión de que el japonés era un falso microbiólogo, aunque esto no tuviera nada que ver con su tratamiento antiquiróptero.
La solución por la que optaba la mayoría del vecindario para lidiar con esa verdadera plaga era lapidaria: sellar con cemento desde afuera todos los lados del techo, cuidando en taponar cada abertura, para dejar emparedados a los animales que quedaron dentro y evitar que entren nuevos: aseguraban que morían rápido de asfixia, que el calor del sol secaría los cadáveres ocultos y que nunca quedaba olor a muerto en las casas.
Un amigo, de la época en que los amigos venían a visitarme a pasar un domingo, hacer asados, emborracharse –porque después los amigos dejaron de venir, gradualmente, poco a poco, cansados quizá de la rutina de los asados de domingo– me propuso una ejecución rápida: echar querosén en el entrepiso del cielorraso donde dormían los animalitos para ahuyentarlos; lo hicimos y salieron pitando de a decenas a plena luz del día, confundidos, dándose golpes contra las paredes, así que mi amigo la emprendió a machetazos contra esas criaturas aladas, un espanto que requería destreza para decapitar murciélagos en vuelo, caídos sobre la alfombra o sobre la mesa del comedor, los sillones, la cama y en todas partes: sesos, sangre, pedazos de murciélago que hubo que recoger en pala uno a uno y luego enterrar al fondo, contritos, haciendo una reverencia budista ante las tumbas, pero al menos por un tiempo el cielorraso quedó deshabitado. Sólo por un tiempo. Es brava la vida en la isla, y a veces la gente se vuelve loca de tanto lidiar contra la naturaleza, si es que no estaba loca de entrada.
No quiero hacer etnografía salvaje, pero mirado de cerca el ambiente social era casi el de un campamento de refugiados. Había un falso policía que algunas veces almorzaba en el restaurante con todo su uniforme y sin sacarse la gorra; no llevaba armas, excepto por un pequeño bastón. Había varios expresidiarios, exadictos a alguna medicina ilegal que se refugiaban en el delta para rescatarse y terminaban adictos a medicinas legales; prostitutas trans que trabajaban en la ciudad durante la semana; diversos perseguidos por acreedores o que debían otras cuentas ante la ley, exiliados de alguna catástrofe personal, outsiders, gente que necesitaba los márgenes. Un exmago que se dedicaba a vender billeteras de cuero a los turistas y que cada dos por tres les robaba; al mostrar una billetera, insistía en varios idiomas mal hablados que el turista comparase su calidad con la billetera propia y en un rápido pase de manos se quedaba con el dinero ajeno. Y unos cuantos muchachos que rondaban a hombres mayores para pedirles dinero, casa y comida o lo que pudiesen conseguir, a cambio de atenciones de la carne, dádivas de pija o culo: este era el oficio más concurrido y la salida laboral más fácil.
Uno de estos muchachos fue quien me llevó la noticia de que se había incendiado la cabaña de Zara. Fue el primero que me lo dijo, ese chico que llamaré simplemente el Misionero, y que más adelante me traería otras noticias en torno a esos misterios isleños. El incendio ocurrió una noche en la que ella se habría ido a la ciudad o quizá a lo del falso veterinario. Zara le alquilaba esa cabaña a un viejo isleño que tenía unas cuantas propiedades gracias a las que vivía de rentas, aunque parece que Zara le debía varios meses. Y el viejo dudaba, con razón, de que se hubiera producido un corto circuito espontáneo, o una descarga de tensión alta después de un microcorte de luz que nadie pudo haber detectado porque el siniestro fue de noche. Además, la bombona que estaba debajo de la cabaña había desaparecido, como si se la hubiesen llevado antes del incendio. El viejo –y pronto el vecindario entero– estaba convencido de que el fuego había sido intencional. Ya sin casa, Zara se mudó de inmediato a vivir con el falso veterinario.
Le decían Jack. La gente en la isla se contentaba con apodos y no preguntaba por los verdaderos nombres, y menos los apellidos. Igual que la cuestión sobre a qué se dedicaba o de qué trabajaba uno. Si se preguntaba, la respuesta siempre sería una mentira, a medias o entera. El curioseo frontal estaba mal visto.
Con la nueva convivencia el hombre pareció recobrar años de vida. No volvió a tener perros, pero la casa se llenó de luces por las noches. Especialmente los “findes”, esos fines de semana largos en los que alquilaba la casa a turistas para hacer unas monedas, según decía. Tenía una lancha llamada Beija Flor; con ella iba a buscar gente al continente. Y hacía fiestas privadas en la isla. Digo claramente privadas porque no invitaba a ningún vecino. Los huéspedes, jóvenes de ambos sexos que venían en grupos de ocho o diez, nunca familias con niños, traían sus tambores, sus adornos, sus drogas, su música y su alcohol fuerte, y tocaban y bailaban toda la noche para exasperación de los vecinos más cercanos. Entre ellos, una parejita gay que vivía al lado.
Al mayor de la pareja le decían Almirante y al menor, Contraalmirante. El primero había servido en un buque de guerra, caminaba erguido como un oficial de alto rango y casi no hablaba con el vecindario, al que despreciaba por demasiado ecologista. El segundo había construido una choza de barro y paja en medio del monte que después de una gran crecida terminó disolviéndose en el río. Sin techo, el Contraalmirante derivó hacia la más sólida mansión del Almirante y empezaron a vivir juntos. No tenían perros, aunque sí un gato que recuperó las ganas de salir al predio e incluso al muelle después de la desaparición de los siete canes vecinos, pero que cuando empezó el ruido de las fiestas en casa de Jack empezó a desaparecer en el monte y debían ir a buscarlo cada dos por tres. Un día no lo encontraron más. Fue alrededor de la época en la que también desapareció Zara.
Una segunda desaparecida en menos de un año ya tenía que ser noticia, aunque al principio a casi nadie le sorprendió del todo, no sólo porque se dijo –de nuevo– que las mujeres van y vienen y a veces no vienen más, sino porque se la escuchaba pelear con Jack a grito pelado. A medida que pasó el tiempo y nada más se supo de ella, el lugar de segunda desaparecida de la vida de Jack se volvió más sólido en la imaginación isleña.
Pero no se podía hablar de “desaparecidas” así nomás, porque el imaginario tenía toda una historia tallada, incrustada en el silencio de los recuerdos, un silencio como el nombre de aquella otra isla en la que en épocas de dictadura encerraban a presos políticos en la parte inferior de las casas, allí donde siempre está húmedo y oscuro y a merced de las crecidas. El Silencio de las catacumbas: esa isla estaba cerca del encuentro entre el Chañá-Miní y el Paraná-Miní –se acostumbra a acentuar la última sílaba aunque “mini” figure sin tilde en los mapas, porque en el delta todo deviene guaranítico en seguida– y alguna gente más vieja recordaba a aviones y helicópteros arrojar bultos al agua, si bien nunca se mencionaba el tema cuando esa práctica estaba operativa. Tuvo que pasar mucho tiempo para que se animaran a dar testimonio a periodistas e investigadores. Incluso la palabra “desaparecido” cobró estatus de desaparecida en la isla. Porque en realidad la mayoría de los cuerpos terminaban apareciendo, a flote o descubiertos por la bajante. Entonces, en vez de “la época de los desaparecidos”, los isleños se acostumbraron a decir “la época de los muertos”. Los cadáveres irrumpían por todas partes: en los muelles/ en los canales/ sobre los lirios/ en los juncales, diría Perlongher. Cuando el agua subía tanto que obligaba a la gente a dejar sus casas anegadas, al regresar podían encontrar un cuerpo sobre el techo: era corriente. Esa corriente –la del agua– siempre arrastraba restos de animales o de humanos y nadie denunciaba nada a menos que fueran de la familia. Además, con mover el cadáver con un palo para que se lo llevara el agua, ya sería suficiente: con el tiempo los peces se encargarían de remover la carne y todo quedaría reducido a hueso.
Hay que comprender que en la isla no había mucho que hacer, si se mide el quehacer en términos urbanos convencionales: el costo de vida era bastante bajo, no había tantas cosas para comprar, sólo lo indispensable de almacén y de ferretería, y para todo lo demás había que viajar a la ciudad. Algunos recién llegados se vestían bien al principio, aunque al poco tiempo tendían a parecer pordioseros; la ropa se ensuciaba fácil. Las condiciones de higiene eran precarias, fuese por la escasez de agua limpia o porque no había demasiada presión social para bañarse; en invierno muchos se embadurnaban con litros de perfumes y soltaban sus efluvios al paso. Con buen tiempo, el paisaje incitaba al ocio, al cigarro entre los labios, al vaso de vino o de whisky, según el poder adquisitivo, y la mente se disparaba en fantasías de todo calibre. Las habladurías entretenían la existencia. Un lugar ideal para el uso y el abuso del pronombre impersonal, que en otros idiomas sería imposible: el inglés they say, you say, I say sería un límite demasiado estricto para la isla; había que poder decir “se dijo”, “se escuchó”, “se supone” o “se cree”.
Y se cree que a la parejita vecina de Almirante y Contraalmirante le vino como anillo al dedo la desaparición de Zara, porque las fiestas menguaron. Aunque Jack continuó yendo al continente a buscar gente en su lancha para reuniones esporádicas, las músicas que se escucharon ya eran más lentas o melódicas, los tambores quizá acompañados de alguna guitarra, había menos luces encendidas por las noches y la casa a veces se alumbraba con velas. Pero se corrió, o más bien se deslizó, otra voz: parece que se hacían rituales de una oscura religión africana. Eran candomblés, aseguraba un pastor evangelista autoconvocado que los domingos invitaba a gente a su casa para escuchar sermones y recibir donaciones. Era un pícaro el pastor, así que no había que darle crédito ni siquiera a lo que decía. De hecho, estuvo preso por un robo importante antes de llegar a la isla, donde también fue conocido por sus habilidades como mecánico de embarcaciones y se decía que su vocación evangélica había surgido de la simple necesidad de ganar dinero extra. Eso de los rituales ocultos podía ser un invento de alguien que no quería competencia religiosa, pero abonaban la inquietud que producían esas noches en las que retumbaban los parches y se oían los cantos incomprensibles contra el fondo sonoro del croar de las ranas. Los jóvenes que asistían a esas fiestas o ritos llegaban un día y se iban al siguiente, generalmente los fines de semana, y no tomaban contacto alguno con el vecindario.
Aunque hubo un par de excepciones. Uno de esos visitantes cierta vez alquiló una cabaña para instalarse por al menos dos meses. Era un barbudo de aspecto temible que andaba en una lancha nueva, bastante cara y bien pintado a un costado el nombre de La Veloz, del que se decía que era narcotraficante o policía o ambos. No se quedó mucho tiempo. Una madrugada La Veloz se prendió fuego a toda velocidad y casi quema entero el muelle y un árbol cercano, si no fuera porque otros vecinos salieron aún más velozmente a juntar agua del arroyo y pasando un par de baldes de mano en mano lograron apagar el incendio. Ni me enteré, yo dormía profundamente y esto ocurría a casi un kilómetro de mi casa. Cuando supe del siniestro, fui a ver ese muelle ya en parte carbonizado, La Veloz totalmente destruida, el árbol de casuarina negro como de luto.
Ahora bien. Una lancha no se incendia sola. Y menos estando anclada, con el motor apagado. Alguien dijo que vio un bidón de combustible flotando por el arroyo. Otro que esa lancha estaba por ser comprada por Jack e incluso se rumoreó que su dueño había aceptado una reserva de dinero para la venta. A esto no lo pude corroborar y, poco después, el misterioso narco o policía barbudo también desapareció de la isla.
¿Por qué me tenía que meter en estos temas? ¿Qué interés podía tener yo en la vida de esta gente? Bueno, todo estaba ocurriendo demasiado cerca. Uno de los que ayudó a apagar el fuego era de la teoría de que Jack fue quien incendió esa lancha para amenazar a su dueño por algo que éste sabía o sospechaba. Y se ofreció a contarme su versión de los hechos.
Trafalgar era uruguayo, como su nombre lo indica, y buen bebedor de mate, al que agregaba un chorrito de whisky. Un día me invitó a tomar unos tragos y a recorrer su casa en ruinas: vivía como ocupante ilegal en un viejo hotel abandonado, del que se decía que en otros tiempos había hospedado a grandes personalidades y exiliados famosos, desde Perón hasta el rey Juan de Borbón. Alto, robusto, cara redonda y morada, ojos sacados, Trafalgar era de esos que hablan todo el tiempo moviendo los brazos como para distraer la atención, y se rascaba o tocaba la cara cuando quería poner un acento, un énfasis. Sus opiniones sobre el vecindario eran lapidarias:
—La población de la isla se divide entre hijos de mil putas y tarados. Si uno no quiere pertenecer a ninguno de esos dos grupos, la pasa difícil. Como yo. Nadie me da pelota y entonces vivo aparte sin darle pelota a nadie.
—¿A nadie, realmente?
—Maticemos: hay muchos que son más o menos malos, y algunos que son más o menos buenos pero idiotas y también algunos realmente buenos que se fueron volviendo malos: por el clima, el reumatismo, las peleas entre vecinos y contra la naturaleza, limpiar el barro que dejan las crecidas, cortar la selva que avanza sobre el terreno, barnizar las maderas que se pudren con el tiempo, arreglar las goteras, como mínimo. Toda esta tensión endurece al hombre, a la mujer, al niño y al anciano. Me parece.
A mí me pareció y me sigue pareciendo que era coherente. Pero se lo consideraba un loco, lo cual –siendo locuaz– ya era mucho decir para la isla, o sea que estaría más loco que el promedio. Cierto que no terminaba de contar una historia y ya saltaba hacia otra. Mientras hablaba, Trafalgar me llevó a recorrer ese viejo hotel con arañas y candelabros de bronce, antiguos muebles, mesas de mármol, un retrete en uso que estaba guardado en un armario (o sea que para sentarse a cagar había que meterse dentro del armario) y otras curiosidades, como la habitación llena de telarañas con la cama matrimonial donde se supone que habían dormido el rey y María de las Mercedes de Borbón y Orleans. También una habitación siempre cerrada con llave, a la que no se podía entrar porque en ella habrían ocurrido varios crímenes irresueltos en venganzas de nunca acabar.
—Ahí las paredes, si pudieran hablar, llorarían sangre. Como la mayoría de las casas de la isla, pero acá por suerte al recuerdo lo tengo guardado en una sola habitación, bajo llave.
O sea que era supersticioso. ¿O tenía mucho que ocultar, como la mayoría de la gente en la isla? Cuando hablamos del caso de Jack, Trafalgar me propuso una teoría disparatada pero que con el tiempo adquirió más consistencia: el tipo habría matado a su mujer para quedarse con la casa y la herencia, como había hecho antes con la casa y la herencia del anterior marido de la anestesista, un millonario norteamericano que había acumulado extensas propiedades en las secciones más alejadas del delta como reserva de especies salvajes en extinción. Había llegado a criar leopardos, osos y lobos. Algunos se escaparon, y todavía andaban por ahí aterrorizando isleños. Los lobos se mezclaron con perros y se volvieron domésticos. Algunos leopardos se cruzaron con yaguaretés y formaron una nueva especie felina, más feroz y corpulenta; una especie atigrada, veloz, que corre y salta de árbol en árbol como el viento, más débil que el oso pero más ligera. En cuanto a los osos, no escaparon realmente, sino que fueron criados en la reserva e introducidos en áreas silvestres como medio de control de la plaga felina, pues los grandes gatos no se acercan a lugares donde merodean los osos. Una idea de la anestesista, que tampoco le salió del todo bien, ya que después de anestesiar, transportar y soltar a una pareja de osos pardos en el delta, estos se reprodujeron como nueva plaga. ¿Osos isleños? Debería decir oses porque eran macho y hembra, acotaba Trafalgar. Oses que tuvieron oseznes. Que después crecieron y se volvieron adultes. La única forma de mantenerlos a raya era introducir nuevos perros, o perres, y nuevas cruzas de perrolobos, o perrelobes. Trafalgar se reía. Cierto es que los osos suelen detestar el sonido agudo de los ladridos de perros y eso explicaba que se escondieran y no se dejaran ver por la isla. Una sola vez un turista dijo haber avistado un grizzly chapoteando en el pantano, pero podría haber sido una alucinación. Igual, la culpa de todo este desbarajuste original había sido por idea de la anestesista.
Es decir que ella tampoco tendría las manos limpias. ¿De dónde había sacado esos datos el uruguayo? No me quiso decir. Y agregó más: a la muerte de su esposo, que aparentemente habría caído bajo las garras de jaguaretés de su reserva, la anestesista vendió la propiedad a una multinacional conservacionista y se vino a vivir con Jack a La Reculada. El apodo al hombre le vendría de Jack el Destripador, claramente. Destripador o Descuartizador, era uno que tenía todo planeado desde el principio, tanto la muerte del millonario como después la de su esposa. Sólo que como ésta finalmente había desaparecido y no se podía probar que hubiese muerto, la herencia habría quedado en disputa con los hijos del primer matrimonio que se negaban a reconocer el testamento que la madre habría dejado a nombre de Jack. Sería un inconcebible testamento que –según Trafalgar– el viudo habría conseguido mediante ciertas técnicas de hipnosis, porque la mujer había firmado que todos sus bienes serían legados a su nuevo marido en caso de muerte o desaparición durante más de un año; esto último como previsión que debía tomarse en caso de que ella se ahogara y su cuerpo no fuese encontrado luego de doce meses, ya que se lo habrían devorado los peces. Así rimaba, así cerraba sus historias Trafalgar.
Sus leyendas parecían adaptaciones no tanto de lecturas de Horacio Quiroga como de alguna película o serie de terror animal; tal vez habría visto muchas en su pasado, porque en el viejo hotel abandonado no tenía televisión y mucho menos internet. En realidad, estaba ocupando ilegalmente ese caserón, pero se las arreglaba para alojar y cobrar a huéspedes de fin de semana. Como el edificio estaba totalmente en ruinas, asediado por la humedad constante de las crecidas durante décadas, los huéspedes dormían en colchones sobre el piso, en un living comedor mugriento, junto a una cocina gigante y siempre sucia, con poca luz, todo rodeado por las sombras de árboles centenarios. O sea que el target de huéspedes debía ser, si no de la misma clase, de una parecida a la del falso hotelero.
Al comienzo me divertía un poco ese conjunto de excentricidades medio salvajes o del todo atraídas por la cubierta vegetal y la lejanía del control social. No había cámaras de vigilancia ni patrullajes policiales, ningún vecino se metía en la vida del otro, se respiraban aires de libertad inconcebibles en los barrios urbanos del continente. Aunque para algunos, o mejor dicho algunas, esa libertad tenía sus límites.
Para algunas, el límite era encontrarse con un borracho en medio de la oscuridad. Esto me lo dijo la Gallega de entrada. La Gallega fue esa mujer que cambió mi idea de la isla por completo y que finalmente resultó fundamental para aclarar el caso del Descuartizador de Pavo Fiambre. Pero no es momento de hablar de ella todavía.
Estaba claro: las noches en la isla, sin luces salvo por las de la luna y las estrellas, con la cortina musical de las ranas para subir el telón a un escenario de ensueño, era distinta para una mujer que se largara a caminar a solas a orillas del río que para un hombre, en especial un hombre del cistema o, dicho en términos más precisos, para uno que portara pene y testículos y se vistiera con los atributos correspondientes a esos genitales. Aun así, vestido de hombre, a mí también me estremecía y me daba cierto temor toparme en una caminata nocturna por la ribera del río a un grupo de ebrios hablando guaraní, que a veces se reían cuando pasaba, sin entender su lengua por supuesto, aunque saludara y ellos respondieran en castellano, quizá por un atávico reflejo de otros tiempos en los que como muchachito de músculos débiles o poco trabajados me asustaban los grupetes de machitos habituados al bullying en la escuela pública. Eso era todo: un estremecimiento, una piel de gallina, una sensación en la nuca que duraba dos segundos; en realidad, no me sentía en peligro en la isla. No todavía. Para cuando llegó la Gallega, ya el clima había cambiado por completo.
Por cierto, el discurso que en aquellos tiempos más se escuchaba en conversaciones vecinales era el de la religión de la naturaleza. Ese credo en el que todo lo natural es bueno en sí mismo, aunque no se supiera definir bien la palabra “natural”. Reconozco que fui uno de los tantos y tontos creyentes en la leyenda urbana del delta como paraíso, palabra persa puesta a circular por la publicidad de quienes vivían del turismo. Un jardín de Edén donde se podía jugar a la niñez primitiva por un fin de semana antes de volver a la vida urbana plagada, plegada y encerrada en obligaciones, pestes importadas, facturas impagas, trabajos precarios, temor al despido, consumo de bienes y de males necesarios e innecesarios. El delta como remanso y descanso, aun cuando picaran los mosquitos sin piedad al caer el sol y uno se tuviera que untar con repelente de insectos de pies a cabeza, frente y espalda. El resto prometía paraíso. Fantasías de gente urbanizada, nacida o no en la ciudad, porque hay gente que pasó su niñez en cierta zona rural y después la perdió (a la niñez y a la zona rural). Por ejemplo, Reinaldo Arenas, isleño célebre aunque de isla muchísimo más grande, que en el recuerdo desmedido de su infancia sostenía una imagen de vida campestre erotizada, con las gallinas que se pasaban el día entero cubiertas por el gallo, las yeguas por el caballo, la puerca por el verraco y las gatas en celo aullando por las noches con tal vehemencia que despertaban los deseos más recónditos, según escribió en Antes que anochezca. Serían pocos, afirmaba, los hombres de campo que no habrían tenido relaciones sexuales con animales y con otros hombres e incluso con agujeros en los árboles. Desmesurado el cubano.
A esa desmesura pude entenderla un poquito más durante mis años de vida en isla más pequeña. Sólo un poquito: no había mar cercano ni bloqueo y una ciudad de millones de habitantes extendía sus suburbios a escasos veinte kilómetros de distancia. Se podría haber ido caminando si bajaran por completo las aguas, algo absurdo y en realidad imposible, porque habría que sortear ciénagas profundas, arenas movedizas, trapos podridos, latas oxidadas y pedazos de vidrio rotos diez o quince kilómetros hundiéndose hasta las ingles. El barro y las ciénagas. Por todas partes. Pisar barro, resbalar en el barro, hundirse en el barro. A cada paso: ¡plop!, como en la novela de Rafael Pinedo: caminar y caminar tanto tiempo que la caravana nacería en el barro, viviría en el barro, moriría en el barro.
Decir continente era otra exageración, pero esa palabra le daba contenido a la isla. Tal como escribió Aira en Lugones, hablando del tropezón del escritor: ¿acaso se iba a una isla a otra cosa que a buscar un universo virgen donde todo pudiera recomenzar de nuevo? “Ir a una isla era llegar al fondo imposible del pensamiento”. Sí, el aislamiento incentiva la imaginación. Y en el delta había un movimiento que aumentaba la sensación de cárcel, de imposibilidad de salida: la crecida. Cuando el agua de más obligaba a aprovisionarse para después quedarse quieto a contemplar desde el porche, la veranda o terraza, ese lago que cubre el terreno en cuestión de minutos y que horas más tarde la tierra absorbería como esponja en la bajante. Porque las aguas bajaban; rara solía ser la crecida que duraba un día o dos. Por esos días las colectivas no pasaban y era difícil salir en lancha particular: uno podía chocar contra un muelle sumergido o la copa de un árbol, por ejemplo. Para turistas de fin de semana, ese encierro transitorio era una aventura barata, al alcance de los pies. Turistas que se sentían más primitivos, más auténticos cuando había agua alta. Y hubo un importante influjo de migrantes de la ciudad hacia el delta cuando la temperatura y el temperamento urbano se volvieron insoportables.
En otras épocas se refugiaban forajidos, contrabandistas, perseguidos, bandoleros de una traza que asustaba. En tiempos recientes, los amantes de la naturaleza fueron mucho más ingenuos. Claro que después de la desilusión solían llegar las quejas. Que alguien ponía la música muy alta, que otro cortó demasiado la cerca de ligustro que hace de medianera, que otro nunca la cortaba y el follaje sube y entonces tendría que ocuparse el vecino, que la señora de enfrente se negaba a podar sus árboles y le quitaba a otra la luz solar en invierno: todo podía ser motivo de queja. Aun así, nada de estas molestias eran comparables a incendios de casas o de lanchas, de homicidios, femicidios y muertes dudosas o disputables.
Una muerte dudosa (o, mejor dicho, muerte definitiva porque la finada ya no dudaría) fue la de esa señora mayor de 70, según creo, que vivía sola a medio camino de la desembocadura del Pavo Fiambre en el río y que algunas veces vi pasar frente a mi casa en camino a hacer las compras y volver acompañada por alguno de los mozos de La Pulpería que le cargaba las provisiones. Una mañana encontraron su cuerpo flotando en la orilla, enredado entre los juncos. ¿Qué había ocurrido? Se dijo que quizá se habría caído por la noche desde su muelle; que solía tomar pastillas para dormir y tal vez habría salido algo mareada a tomar aire o remojar los pies desde el último escalón. No era de nadar de noche, ni siquiera de día se la había visto chapotear en el arroyo. Sí se encontraron sus pantuflas sobre el muelle. También se dijo que el cadáver de la mujer había sido rescatado intacto. Se lo llevó la policía para hacer la autopsia de rigor y alguno dijo haber observado que tenía un golpe en el cráneo que podía haberle sucedido al caer desde el muelle, mareada quizá por sus pastillas. ¿Un golpe en el cráneo? Trafalgar me aseguró que meses antes la había visto consultar y hasta discutir con Jack por un perro que tenía una infección y al que el falso veterinario había ayudado a sacrificar. O sea que ese cadáver debía ser cargado a la cuenta del Descuartizador que, sin embargo, no había llegado a descuartizarlo o no habría tenido la necesidad. Yo no sabía ya qué creer. Era algo exótico imaginar que por los ríos y arroyos de donde uno extraía el agua para bañarse, beber y cocinar, pasaba cada tanto un cadáver humano. Le daba otro sabor al asunto. Pero me sentía cada vez más inquieto. ¿Un descuartizador que no descuartiza? ¿Podía asegurarse que Jack estuviera detrás de todas las muertes y desapariciones de la isla sólo porque no hubiera explicaciones sobre la ausencia de su mujer y de sus siete perros? Quizá no quería creerlo. Quizá me resultaba insoportable la sospecha de que me había mudado a un lugar siniestro.