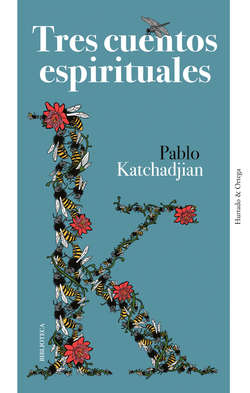Читать книгу Tres cuentos espirituales - Pablo Katchadjian - Страница 5
ОглавлениеInforme sobre la muerte del poeta
Tras dos días de búsqueda, lo encontramos al poeta en la espesura, escondido en el hueco de un tronco. «Salí de ahí», le dijimos, pero él, temblando, nos respondió que lo dejáramos dormir. «¡No es hora de dormir!», le dijimos, y, entre risas, lo sacamos de su hueco. Entonces él se tiró al suelo hecho un ovillo, protegiéndose la cabeza como si fuéramos a patearlo. Quizá por eso lo pateamos un poco y después, satisfechos, lo agarramos de los brazos, lo levantamos y, a empujones, lo obligamos a caminar. Ahí fue que el poeta, magullado y con la nariz sangrando, se enderezó y nos dijo: «Les va a pasar algo...». «¿Ah, sí? ¿Qué nos va a pasar?», le preguntamos. «No sé», nos respondió con una sonrisa torcida. Uno de nosotros le dio un golpe seco y contundente en la nuca y todos nos reímos. «¿Qué nos va a pasar? ¿Eh, poeta?», insistimos. Pero él se quedó callado, quizá confundido por el golpe, y nosotros volvimos a reírnos.
Cuando llegamos al pueblo, la multitud que nos esperaba empezó a aplaudir al ver que el poeta estaba con nosotros. «¡Burro!», le gritaban. Y también: «¡Mentiroso!». Risas y aplausos, en general, pero también algunas caras de preocupación, ya que lo que hacíamos tenía un riesgo: si el poeta era un verdadero poeta, el castigo caería sobre la comunidad. Pero los sabios ya habían dicho, cuando nos ordenaron buscarlo, que él no era un verdadero poeta sino un burro y un mentiroso, y que eso, sumado a la desaparición —que los sabios habían interpretado como una muerte— de la chica joven y atractiva que estaba enamorada de él, los habilitaba a perseguirlo; habían dicho: «¿No sólo es un burro y un mentiroso sino que además provoca la muerte de una chica joven y atractiva que lo quiere y, así, desprecia no sólo la poesía sino también el amor? ¿Y, además, luego escapa para evadir las consecuencias de sus acciones?».
Siguiendo el ritual acostumbrado, dejamos al poeta atado a un palo en la plaza central para que la gente lo insultara durante un día. Y lo insultaron sin tregua. Nos dio un poco de pena en cierto momento, porque el poeta lloraba, pero los sabios dijeron que no debía darnos pena y le dijeron al poeta que era un burro. Ahí, por suerte, el poeta empezó a insultar también. No a insultar, en verdad, sino a responder cosas absurdas. Dijo, por ejemplo: «Burro es el que les da el material». Y también: «En unos años sus nietos se comerán el guiso que ustedes dejaron preparado». Algunos, incómodos y asustados, trataron de discutir con él: le
leyeron los versos que había publicado y le preguntaron si realmente le parecían valiosos. Entonces el poeta se puso serio y respondió que el único error suyo había sido no prever que se esforzarían tanto por no entender sus humildes escritos. «Pedante, además de burro y mentiroso», dijo uno de los sabios. Algunos poetas oficiales dijeron, para sostener esta idea, que sus versos eran malísimos, y explicaron de una manera puntillosa y marcial por qué no había nada que entender en ellos. Hubo gestos de aprobación, y entonces alguien le preguntó al poeta si quería discutir con los poetas oficiales, pero el poeta se negó: dijo que sería como si un ganso discutiera con los ratones que debe comerse. Esto provocó risas e insultos.
Al otro día, a la mañana, el poeta se había escapado. Cuando los sabios inspeccionaron el palo para descubrir si alguien lo había desatado o si él se había desatado solo, encontraron una frase raspada en la madera que los enervó: «El que chupa flores se convierte en abeja». ¿Hablaba de él o de nosotros? ¿Quién chupaba flores? «Los malos poetas chupan flores», dijeron los sabios, e interpretaron el mensaje como una mala metáfora sobre su huida: se había ido volando. Y, dijeron, había grabado el mensaje con su aguijón, por lo que, como las abejas cuando lo usan, se estaba muriendo en algún lugar solitario. No teníamos ganas de volver a buscarlo, y nos esperanzó la idea de que quizá, si se estaba muriendo, los sabios nos eximirían del esfuerzo, pero una de ellos dijo: «No, estamos interpretando mal, esto es otra provocación: nos está llamando chupaflores, abejas, a nosotros». «¿Qué tiene de malo ser llamado abeja?», preguntamos, y otro sabio dijo: «Las abejas son trabajadoras, viven en comunidad, construyen, etc. Pero, para él, eso es chupar flores y ser un insecto. Otra vez, el poeta se burla de todos nosotros con un verso malo». Así que nos mandaron a buscarlo de nuevo.
Fuimos al tronco donde lo habíamos visto la vez anterior pero no estaba ahí. Seguimos camino y llegamos a un mercado de un pueblo vecino donde compramos cosas con dinero de la comunidad. Pero esas cosas no eran para nosotros: nuestra intención no era comprar sino buscar al poeta, y pensamos que él podía estar escondido en el mercado y que, para buscarlo, debíamos actuar como compradores normales. También comimos en una taberna y bebimos, porque nos pareció que de esa forma bohemia podríamos atraer al poeta o, en todo caso, pensar como él y, así, descubrir su escondite. Pero se nos había dicho que el poeta no bebía. Quizá como producto de este olvido al otro día amanecimos con dolor de cabeza y culpa. Esto no nos detuvo en nuestra búsqueda. Nos internamos en la espesura y, sin mucha expectativa, volvimos al tronco donde lo habíamos encontrado la primera vez. Seguía sin estar ahí, pero nos había dejado una nota, escrita con ramitas partidas pegadas con baba de caracol, que decía: «No soy yo el que está acá en este momento». Furiosos, dimos vueltas por el bosque todo el día sin éxito. Cuando volvimos a nuestro pueblo, agotados, el sol ya caía tras el horizonte nebuloso. El horizonte nebuloso indica un futuro espeso. No malo ni bueno sino espeso. Eso dicen nuestros sabios. ¿Significaba que debíamos dejar al poeta libre? ¿O el futuro espeso se debía a nuestro fracaso? Se interpretó lo segundo y se nos conminó a encontrar al poeta de la forma que fuera, sin reparar en medios ni gastos ni formas. Se nos permitió descansar esa noche y salir al día siguiente. Y se nos aclaró que sin el poeta nos estaría prohibida la entrada al pueblo. «Maldito poeta», dijimos. «¿Quién liberó al poeta de su palo?», preguntó uno de nosotros. «¿Se habrá desatado solo?», preguntó otro. «¿Y quién lo ató?», preguntó otra. Lo habíamos atado entre todos. «Bueno, basta de discutir», decidimos, y nos fuimos a descansar.
Soñamos con el poeta, que se burlaba de nosotros, que nos escupía la cara y los dioses lo aplaudían. Preocupados, comentamos el sueño con los sabios antes de salir y ellos nos explicaron que el sentido del sueño, contra lo que podía parecernos, no era que estábamos equivocados sino que el poeta nos daba miedo, pero que debíamos notar que el poeta sólo podía escupir, es decir, que era inofensivo; quizá los dioses aplaudían por ese espíritu travieso que a veces tienen, es decir, esa costumbre de disfrutar de las desdichas de los que están abajo, explicaron, pero de ninguna manera podía pensarse que los dioses aplaudían al poeta. ¿No habíamos leído sus versos? Sí, habíamos leído algunos, pero nos resultaban tan extraños que… Los sabios nos leyeron unos versos que decían «me como la mano de mi enemigo» en cierto momento, y en otro momento «me como la mano que me da de comer». Estas ideas tan sencillas y transparentes nos enervaron, y así, enervados, salimos a buscarlo sin saber bien por dónde empezar ni qué criterio seguir. ¿No podía ser que el poeta estuviera ya demasiado lejos? A mayor distancia, mayor cantidad de espacios donde esconderse. Primero pensamos en separarnos; nos asustó la idea, así que miramos el cielo para encontrar una señal, pero no la vimos. «¡Perros!», dijo uno de nosotros. «¿Qué?», le preguntamos. «Perros, necesitamos perros que nos guíen». ¿Cómo no se nos había ocurrido antes? Volvimos al pueblo. «¿Tan pronto?», nos dijeron los guardias de la puerta. «No tenemos al poeta», les dijimos. «Entonces no pueden entrar», nos dijeron. «Tenemos que comentar algo con los sabios», dijimos. «No se puede, nos dieron esta orden: que no los dejemos pasar si no traen al poeta», dijeron. «¿Ni siquiera para comentar algo con los sabios?», preguntamos. «No, ni siquiera», nos respondieron. Eso nos afectó, pero nos repusimos y dijimos: «Está bien. Sólo queremos entrar para buscar perros». «¿Perros? ¿Para qué?», nos preguntaron. «Para que nos guíen», dijimos. «Ah, es una buena idea, pero igual no pueden entrar, así que no van a tenerlos», dijeron. «¿Y no podrían traerlos ustedes?», preguntamos. «Ah, claro, por qué no, podemos tratar», dijeron. «Bueno, queremos perros que hayan olido el palo donde el poeta estuvo atado y también otras pertenencias que pueda haber del poeta, como por ejemplo sus escritos», aclaramos. Los guardias dijeron que averiguarían y enseguida nos dirían. Esperamos mucho tiempo en la puerta y eso nos hizo sentir unos desterrados, es decir, desterrados por culpa del poeta, y el pensamiento nos deprimió. Finalmente llegaron los guardias con varios perros de apariencia peligrosa; nos dijeron que los sabios estaban de acuerdo con la idea pero que les parecía, al mismo tiempo, que llevar perros nos quitaría mérito a nosotros. Dijimos que no nos importaba, que los queríamos igual, y nos los dieron.
Los perros al principio parecían desorientados y tristes; olfateaban pero distraídamente, como derrotados; se rascaban y se quedaban quietos, volvían a olfatear, lloriqueaban… Hasta que eligieron sin dudar una dirección. ¿Cómo podían elegir? Si el poeta seguramente estaba lejos, ¿qué podían oler? Nos dejamos llevar con desgano durante un buen rato: si nadie sabía, daba lo mismo cualquier dirección. Parecía, incluso, que los perros nos hacían caminar en círculos. «¿Los círculos son cada vez más chicos, quizá?», preguntó uno de nosotros. «No parece», dijimos todos. Por eso nos sorprendió cuando, con la tarde ya caída, los perros se arrojaron contra un árbol y comenzaron a ladrar enloquecidos: era el mismo árbol de siempre, pero el poeta no estaba en el hueco sino en la copa, muy alto. «¡La copa!», dijimos. «¿Quiénes son estas cotorras que chillan bajo mi árbol?», gritó él. Nos reímos de alegría: ése era nuestro poeta, nuestro enemigo, y estaba en nuestras manos de nuevo. «¡Bajá porque si no deberemos subir a buscarte!», le gritamos. «¡No voy a bajar, estoy pensando!», gritó él. Los perros ladraban rabiosos y arañaban el tronco. Uno de nosotros empezó a trepar, pero en cierto momento dijo que le daba vértigo y bajó. Así que empezamos a tirar piedras. El poeta se cubría y cada tanto atrapaba una piedra y la devolvía. Parecía un juego hasta que una de las piedras le dio en la cabeza a uno de nosotros. La cabeza ensangrentada nos puso en un estado parecido al de los perros y empezamos a trepar todos juntos; alcanzamos al poeta y nos colgamos de sus ropas, y el poeta cayó al suelo ruidosamente. Mientras bajábamos, el poeta trató de escapar y los perros lo retuvieron mordiéndolo por todo el cuerpo. «¡No lo maten!», gritamos. Tuvimos que golpear a los perros para que lo soltaran. El poeta estaba muy magullado pero seguía vivo. Cubierto de sangre, rengueando, nos dijo: «Estaba imaginando unos versos sobre sus vidas». «¡Sus vidas!», repetimos furiosos, y le pegamos un poco, lo atamos y, satisfechos, volvimos al pueblo.
Llegamos en medio de la noche, agotados, envueltos en una nube de ladridos. Al poeta lo habíamos hecho avanzar a patadas, y eso nos había cansado mucho las piernas. Los guardias nos felicitaron y se llevaron a los perros. Fuimos recibidos con alegría, pero los sabios nos dijeron que nuestro mérito era menor por haber llevado perros. «No nos importa, ahora sólo queremos que el poeta reciba su merecido». «Primero habrá que curarlo», dijeron, «ya que los perros, además de encontrarlo, lo lastimaron mucho, y no sólo los perros, por lo que vemos». «¿No se podrá obviar la curación y proceder directamente al castigo?», preguntamos preocupados. «No, debieron haber evitado las heridas, porque, como ustedes ya deberían saber, el reo no puede ser castigado de una manera mientras ya está castigado de otra». «Ustedes no pueden castigarme», dijo el poeta, y uno de los sabios le respondió: «Nosotros sólo somos el brazo ejecutor del castigo del que vos mismo te hiciste merecedor». «Merecedor», repitió el poeta, y empezó a reírse como un loco, y después dijo «brazo ejecutor» y empezó a reírse aún más fuerte. Entonces lo desnudaron en público, según el proceder habitual, y los médicos enumeraron y señalaron en voz alta las heridas que debían ser curadas. Sobre cada herida enumerada el poeta hacía un comentario irritante, lo que obligó a los sabios a pedirnos que lo amordazáramos. Luego lo llevaron a la clínica. Antes de que la multitud se dispersara, uno de los sabios leyó un poema que, dijo, habían encontrado entre las ropas del poeta, y era un poema tan malo y agresivo hacia nuestra comunidad que todos se arrodillaron, llorando, y pidieron que el poeta fuera curado pronto para que pudiera recibir su merecido castigo. Pero algo nos llamó la atención: el poeta no tenía esos papeles cuando lo atrapamos, así que, ¿de dónde había salido el poema? Nos acercamos al sabio que había leído el poema y le preguntamos, y el sabio dijo que nosotros ya habíamos hecho nuestro trabajo, y con perros, y que no debíamos meternos con el trabajo de los demás. Le dijimos entonces que no queríamos molestar a los sabios, que era curiosidad, y el sabio dijo que la curiosidad era una virtud que había que manipular con delicadeza. «Perdón», insistimos, «es que no entendemos». «No entender es otra virtud», nos dijo. «Es que…», dijimos. «Bueno, ¿quieren saber dónde estaban los papeles?», nos preguntó el sabio con malicia. «Sí, porque no los habíamos visto y eso nos sorprende y pensamos que entenderlo nos va a ayudar a entender lo que hicimos». «Bueno», dijo el sabio, «estaban hechos un rollo y el rollo estaba escondido en una parte del cuerpo del poeta». Impresionados, dejamos de preguntar. La respuesta, de todos modos, nos pareció extraña, porque los papeles eran muchos y no parecían haber sido enrollados sino que se veían relucientes, pero decidimos dejar las dudas de lado y nos retiramos a brindar con nuestras familias.
A la mañana siguiente fuimos a la clínica a ver si el poeta ya estaba curado de sus heridas. «Ya se fue», nos dijo una enfermera joven y agradable, «uno de los sabios vino a buscarlo». Fuimos entonces a ver a los sabios, pero los sabios nos dijeron que el poeta debía estar en la clínica, que ninguno de ellos había ordenado la salida. «No está ahí», respondimos alarmados. Fuimos con los sabios a la clínica y preguntamos por el poeta. «No está acá», nos dijo una médica, «yo acabo de llegar y ya no estaba». «¿Y la enfermera?», preguntamos. «¿Qué enfermera?», nos preguntó la médica. «La enfermera que…», dijimos. «No hay enfermeras en esta clínica, sólo un médico cuyo turno acaba de terminar y yo, que acabo de llegar», nos dijo. «Y… ¿Có… ¿Dó…», balbuceamos, porque entendimos enseguida que el poeta se había escapado de nuevo. Encontramos al médico atado y amordazado dentro de un armario. «¡Ah! », dijo cuando lo liberamos. Luego nos explicó que lo habían sedado de alguna manera y lo habían encerrado. «¿Una enfermera?», preguntamos. «No hay enfermeras en esta clínica», nos respondió. «¿Y quién estaba con usted?». «Nadie, el poeta y yo, nadie más». «Pero…», dijimos. Se abrió un sumario para investigar lo ocurrido. Se decidió que la falsa enfermera era la hermana de la chica que había estado enamorada del poeta. Se buscó a su familia, pero se descubrió que su familia ya no vivía en nuestro pueblo sino en otro. Según la ley, cuando el culpable no está presente se debe culpar al culpable más cercano. Cayó el castigo sobre el médico y sobre uno de nosotros elegido al azar con el método del palillo más corto. «Nosotros no tenemos ninguna culpa», dijimos, pero se nos dijo que habíamos visto a la enfermera y no habíamos entendido que nos estaba engañando. El médico también dijo que no tenía ninguna culpa, pero no pudo explicar de qué manera había sido
sedado ni quién lo había hecho, y, como nosotros habíamos dicho que la enfermera era joven y agradable, se sospechó que había sido engañado mediante «ardides eróticos». En la plaza central ataron al médico y a nuestro compañero a dos palos y la gente los escupió e insultó. Nosotros también lo hicimos para no resultar sospechosos. Luego los liquidaron, pero eso no lo vimos porque ya estábamos buscando al poeta de nuevo, esta vez sin perros.
Vagamos por el bosque sin rumbo, bastante angustiados; para aplacar la angustia, fuimos al pueblo vecino y almorzamos y bebimos y dormimos la siesta bajo unos árboles verdes. Al despertar comentamos los sueños premonitorios que habíamos tenido: eran ominosos y prometían un futuro negro. Esto nos deprimió. ¿Pero qué podíamos hacer? Todo era culpa del poeta y sus versos estúpidos, sus mentiras, sus imposturas. También de esa enfermera… ¿Cómo podía ser que defendiera al culpable de la desaparición de su hermana? Y hablando de la enfermera, se nos ocurrió una idea: no podíamos encontrar al poeta, pero quizá fuera más fácil encontrar a la enfermera y, a través de ella, al poeta. Así se nos fue la depresión y sentimos una energía que no dudamos en calificar como divina.
Con la tarde ya oscura llegamos al pueblo al que se había mudado la familia de la enfermera, pero nadie sabía nada: la casa estaba vacía y los vecinos no pudieron darnos ninguna información. Así se terminó nuestro plan. Entonces ocurrió lo previsible: la energía divina se convirtió en energía oscura y nos atacaron enfermedades inexplicables que se manifestaron inmediatamente en forma de dolores, sarpullidos, hinchazones, apatía y depresión. «Vayan al brujo», nos dijo una chica con el pelo sobre la cara, y, como nos pareció apropiado para el mal que padecíamos, le pedimos que nos guiara hasta él. El brujo nos vio y empezó a reírse. «¿De qué se ríe?», le preguntamos, pero la chica que nos había llevado hasta ahí nos dijo que el brujo era medio mudo y que siempre se reía. Tenía la cabeza cubierta por una capucha y la columna vencida; parecía viejo pero al mismo tiempo un delicado monstruo. Nos tocó, nos miró, nos pidió que nos desnudáramos y lavó nuestra ropa en una palangana inmunda mientras cantaba con sonidos guturales y escupía en el agua. Luego nos hizo tomar el agua de la palangana, que nos descompuso y al mismo tiempo nos curó. «A buscar al poeta ahora», dijimos, y el brujo se rió. Era de noche, pero queríamos aprovechar la energía que teníamos. Una de nosotros le preguntó al brujo si nos podía ayudar a encontrar al poeta. El brujo nos miró de costado y se fue cantando una canción. «El brujo es un poco idiota», nos dijimos, furiosos.
Nos internamos en el bosque oscuro, corrimos en múltiples direcciones, sacudimos incontables árboles, tiramos piedras: todo sin éxito. Caímos rendidos bajo un árbol y dormimos hasta el día siguiente. Al despertar, uno de nosotros dijo que había soñado que el brujo sabía dónde estaba el poeta, y, después de la sorpresa inicial, nos dimos cuenta de que sí, de que el brujo sin dudas debía saber dónde estaba el poeta, que por eso se había reído, y nos indignamos por no habernos dado cuenta. «Debimos haberlo obligado a hablar», dijo una de nosotros. Corrimos al pueblo y preguntamos por el brujo, pero nos dijeron que el pueblo no tenía brujos sino médicos. Buscamos a la chica con el pelo sobre la cara que nos había guiado hasta él, pero no la encontramos. «¡Aggghhh!», gritamos, furiosos por la certeza de haber sido engañados de alguna manera que no entendíamos, y descargamos nuestra furia sobre un perro que pasaba. La gente del pueblo, al vernos maltratar al perro, nos apedreó, nos expulsó de ahí y nos prohibió la entrada bajo pena de muerte. Estábamos de nuevo en el bosque: la luz caía casi perpendicular sobre las hojas sucumbidas de los árboles; lloraban los pájaros, chillaban otros animales más pequeños. «¿Y si el poeta», dijo uno de nosotros, «está ahí, en el pueblo al que no podemos entrar?». Temblamos ante esa posibilidad. «Tal vez no esté ahí», dijimos, y eso nos tranquilizó un poco. Caminamos, dimos vueltas desganados y descubrimos que no encontraríamos energías para buscar al poeta si antes no comprobábamos que el poeta no estaba en ese pueblo, así que pensamos y pensamos cómo entrar sin ser reconocidos, pero no se nos ocurrió nada, y justo cuando, llorosos, estábamos por rendirnos, pasó por el camino, lejos pero no muy lejos de nosotros, un músico ambulante tocando su instrumento, y entonces todos al mismo tiempo recibimos una iluminación y entendimos que debíamos volver al pueblo disfrazados de músicos: «De músicos exóticos, de tierras lejanas, que hablan con acento y disfrutan de la bohemia y las relaciones fáciles».
Ya contentos, estábamos preguntándonos cómo hacer para disfrazarnos cuando vimos un cartel clavado en la tierra con forma de flecha que decía «modista» y apuntaba a una cabaña en medio del bosque; allí nos recibió una vieja extraña, muy maquillada y de voz juvenil, que nos preguntó qué queríamos. «Queremos ropas exóticas, de músicos», le dijimos. «Con mucho gusto las haré», nos dijo, y nos tomó las medidas. Mientras ella trabajaba, sacrificamos algunos animales y construimos instrumentos de cuerda con sus tripas, y también flautas con los huesos, y algunos instrumentos de percusión con el cuero. Todo esto nos llevó cinco días, y luego dos días más practicar nuestro acento exótico y nuestra música exótica. «La música exótica puede ser cualquier cosa que sea coherente», nos dijimos, y eso hicimos: una música coherente y absurda, mística pero también bailable. La ropa que la modista nos había hecho era hermosa y parecida a la música, pero ocurrió que, mientras nos la probábamos y ella hacía pequeños ajustes, nos dimos cuenta de que ella era la única persona, aparte de nosotros, que sabía de nuestros disfraces, y entendimos que si nos delataba todo nuestro plan se vendría abajo y nuestras vidas se acabarían, porque en el pueblo al que queríamos entrar teníamos pena de muerte. Entonces pensamos en matarla, pero nos pareció que no estábamos autorizados a hacerlo, ya que si bien era en defensa propia porque su existencia ponía nuestras vidas en peligro, toda la situación era producto de un plan nuestro, de modo que nosotros mismos, indirectamente, habíamos puesto en peligro nuestras vidas. Así que la amordazamos, la atamos y la llevamos a nuestro pueblo. «¿Eso que traen es el poeta?», nos preguntaron los guardias. «No», les dijimos. «Entonces no pueden entrar». «No queremos entrar, queremos que encierren a esta vieja por tiempo indefinido». Los guardias se burlaron de nosotros y nos dijeron que primero salíamos con perros y después volvíamos con viejas, y aunque nos pareció que el comentario no tenía sentido, nos irritamos y les dijimos que ya recibirían su castigo cuando volviéramos con el poeta y fuéramos ascendidos y premiados. Los guardias se asustaron y nos pidieron disculpas, pero les dijimos que nunca los disculparíamos, que la ofensa ya estaba grabada en nosotros. Luego, contentos por haber frenado la insolencia de los guardias, volvimos a la cabaña de la vieja, nos vestimos de músicos y ensayamos una vez más nuestra música y nuestros acentos; ya de noche, luego de comer y beber algo, salimos rumbo al pueblo.
No nos costó nada entrar, porque en el pueblo les gustaba mucho la música y la fiesta. «Con más razón, el poeta debe estar acá», nos dijimos. Nos llevaron a un bar donde nos preguntaron qué tipo de música hacíamos. «Música coherente y absurda, mística y bailable», respondimos, y nos dijeron: «Eso es lo que más gusta acá, pueden tocar esta noche». A la noche, el pecho nos ardía, las manos se nos metían en los bolsillos, una emoción anormal nos embriagaba. La gente iba llegando y nosotros, detrás del escenario, protegidos por una cortina, espiábamos: hombres y mujeres jóvenes, de una hermosura sorprendente, todos con ropas estilizadas y movimientos sensuales, fumando, tomando. ¿Qué era todo eso? ¿Por qué sentíamos tanta emoción si nuestra música no era más que una coartada para buscar al poeta? Cada tanto alguien chillaba o gritaba algo. El dueño del lugar se nos acercó y nos dijo: «Debo haber hecho la promoción muy bien, porque hacía mucho que no recibía tanta gente tan interesante». Esto nos perturbó un poco más, porque sentimos que la cosa se estaba yendo de nuestras manos, es decir, estaba yendo hacia las manos de otros, y toda la parte baja de nuestros cuerpos se arrugó. Seguimos mirando a la gente, que no paraba de llegar. Cada tanto alguno de nosotros decía «creo que vi al poeta», pero enseguida decía «no, no, me confundí». ¿Y si el poeta aparecía? ¿Qué debíamos hacer? Ya no nos quedaba otra alternativa que tocar. «¿Estará nuestra música a la altura de las expectativas?», nos preguntamos. «¡Seguro!», nos dijimos temblando. «Bueno, es el momento», nos dijo el dueño, y salimos al escenario. Todo lo que habíamos ensayado desapareció en un instante: tocábamos pero no sabíamos bien qué; transpirábamos las axilas; las púas y palillos se nos rompían y apenas escuchábamos nuestros instrumentos. Cuando terminó el primer tema, hubo un silencio, enseguida un grito, y luego muchos gritos y aplausos. Con el segundo tema bailaron y saltaron. De ahí en más todo avanzó sin planes en un clima de fiesta y fervor.
Al final, el dueño del lugar se nos acercó sonriente, nos palmeó las espaldas y nos contrató para ocho funciones más. Después tomamos algo en el bar rodeados de personas que nos felicitaban y abrazaban. Muchas personas también se acercaron con intenciones de intimar, y con algunas de ellas fuimos a otro bar y luego pasamos la noche en un hotel. Al otro día, al despertar, nos miramos con sorpresa y orgullo hasta que alguien preguntó por el poeta. «Ya aparecerá», dijo una de nosotros, despreocupada, y eso nos habilitó a todos a despreocuparnos. Volvimos a tocar esa noche, con el mismo efecto y el mismo desenlace. Al otro día fuimos invitados por notables locales a dar un paseo por la zona antigua del pueblo, repleta de callecitas por donde sólo entraba una persona de perfil, y a veces ni siquiera eso… «Hubo un cambio de escala en la población», nos explicaron. Luego nos llevaron a almorzar a un lugar distinguido y lujoso. La carne era exquisita. «¿Qué es?», preguntamos. «Carne humana», nos respondieron, y todos nos reímos. Volvimos a tocar esa noche, con el mismo efecto y el mismo desenlace. Vino gente de otros pueblos para contratarnos, y firmamos tantos contratos que, nos dimos cuenta, tocaríamos sin parar durante meses y juntaríamos mucho dinero y luego volveríamos a nuestros hogares ricos y famosos, con un nuevo oficio, con nuevas experiencias y anécdotas. «¿Volver?», dijo uno de nosotros. «¿Cuál es el problema?», le preguntamos. «No podríamos volver sin el poeta, estamos condenados a un éxito sin patria». Nos entristecimos, aunque la tristeza enseguida pasó a segundo plano en la fiesta de alcohol y locura.
Pero al otro día, al despertar, la tristeza estaba en primer plano. «Nunca podremos volver», dijo uno de nosotros. «Es cierto, el poeta debe estar a cientos de kilómetros de acá», nos dijimos, «y si estaba en este pueblo, ahora seguro nos vio y escapó». «¿Y si nos delató?», preguntó una. «No, eso no tendría sentido», dijimos, «porque…». «Es cierto», dijo la que había preguntado. «Bueno, es un buen momento para averiguar si las autoridades saben algo sobre él», dijimos todos. Fuimos con los notables locales y les dijimos que estábamos buscando a un poeta de nuestra aldea muy prestigioso pero un poco loco. No tenían idea de nada, así que llamaron a la jefa de policía y le preguntaron si sabía algo de un poeta extranjero un poco loco pero muy prestigioso, y la jefa, incómoda, dijo que sí sabía de un poeta y de una chica joven y atractiva… «¿Y?», preguntamos ansiosos. «No tengo idea de dónde pueden estar… Supongo que ya no en el pueblo», respondió, y luego se excusó y se fue.
«Nunca lo vamos a encontrar», nos dijimos. Para compensar la pena, fuimos a comer al lugar distinguido y lujoso. Pedimos varios platos, y, de plato principal, carne. Cuando estábamos pagando, le preguntamos al mozo qué era la carne exquisita que habíamos comido. «Carne humana», nos dijo, y nos reímos e insistimos: «No, de verdad, ¿qué es?». «Carne humana». Lo miramos con descreimiento. «Éste es el único lugar autorizado a faenar prisioneros», nos explicó el mozo, y nos llevó a la cocina, donde vimos algunas partes humanas que colgaban de ganchos. La idea nos repugnó un poco, porque los sabios de nuestra aldea rechazaban la carne humana, pero a la vez era tan exquisita, y en ese pueblo tan normal comerla, que no sentimos culpa ni asco. «¿Son prisioneros?», preguntamos. «Sí, los condenados a pena de muerte pueden ser requeridos por restaurantes autorizados», nos dijo. «Y éste es el único…», dijimos. «Había otro, pero cerró», nos dijo. «¿Y siempre tienen?», le preguntamos. «Bueno, ahora tenemos varios esperando, varios meses de carne, jaja», nos dijo. «¿Y dónde los tienen?», le preguntamos. «En una jaula, detrás de la cocina… ¿Quieren verlos?», nos ofreció. «¿Se puede?». «Claro, a algunos clientes les gusta elegir lo que se van a comer». Preferimos ahorrarnos el espectáculo, no por asco sino para evitar que interfiriera con nuestro placer, y le agradecimos y nos fuimos.
Esa noche volvimos a tocar, y después, mientras tomábamos algo, de repente nos dimos cuenta de que ya teníamos un grupo de amigos y de amantes. ¿Cuánto hacía que estábamos en el pueblo? Menos de una semana, pero parecía meses o años. ¿Queríamos todavía volver a nuestras casas? Claro, pero esta vida paralela nos estaba absorbiendo. «No hay problema con tener dos vidas si están cuidadosamente separadas, porque si no están separadas son una sola, dijo uno de los sabios de nuestro pueblo una vez», recordó uno de nosotros. Entonces no había problema en hacer lo que hacíamos, porque no se superponía con nuestra intención de volver: tocábamos y buscábamos. ¿O sí se superponía? «El sabio también dijo», dijo uno de nosotros: «cuando hay dos vidas que se mantienen separadas, en algún momento se termina en una sola». Teníamos que elegir. ¿Podíamos elegir? No podíamos elegir: si no encontrábamos al poeta, nuestra vida era la actual. ¿Y si lo encontrábamos? No teníamos ninguna duda: si lo encontrábamos, volvíamos. ¿O teníamos dudas? Sí teníamos dudas, porque nuestra nueva vida era realmente envidiable: éramos músicos, disfrutábamos de nuestro trabajo y muchas personas nos admiraban y deseaban. ¿Qué más se podía pedir? Se podía pedir la posibilidad de volver, claro, pero esa posibilidad, de todos modos, no dejaba de estar latente en nuestra nueva vida. «Parecemos condenados», dijo una de nosotros. «Una condena muy dulce», respondimos todos. «Pero nada como la patria», dijo uno. «Nada», confirmamos todos.
Esa noche tocamos de nuevo y la pasamos bien, pero después del recital algo quedó flotando y oscureció nuestro ánimo; cuando dejó de flotar y bajó, entendimos que nunca la pasaríamos verdaderamente bien tocando porque de fondo estaba nuestra imposibilidad de volver. Y nos deprimimos. Entonces uno de nosotros dijo: «El problema es que esté de fondo». «Claro», dijimos todos, «porque eso la vuelve pasiva y la fija como imposibilidad». «Es que sin darnos cuenta dejamos que se fuera al fondo y casi dejamos de buscar», dijo una de nosotros. «Eso es lo que pasó: inventamos una forma de buscar que no dio resultados pero que nos gustó, y seguimos con la forma de buscar pero sin buscar», dijimos todos. Entendimos que la solución era sencilla: debíamos hacer que lo que se había ido al fondo volviera a primer plano, porque así dejaría de ser una imposibilidad. Uno de nosotros dijo: «Toquemos, pero nunca olvidemos que estamos buscando al poeta, siempre estemos atentos a ver si lo encontramos». «Claro», dijo otra, «recordemos que ya mañana empezaremos a tocar en pueblos vecinos, eso nos obligará a estar atentos». «Claro», dijo otra, «la cuestión es no pensar que hay dos planos cuando sólo hay uno: estamos tocando porque estamos buscando al poeta». Ah, hablar así nos calmó tanto que nos entregamos con desenfreno a la fiesta con amigas y amigos en un restaurant y luego en el hotel. Al otro día partimos rumbo a un pueblo vecino con la promesa de volver luego de la gira. Nos despedían y lloraban, pero a nosotros no nos costó nada contener las lágrimas porque sabíamos que la despedida no era una despedida sino parte de la búsqueda del poeta.
Todo fue bien, parecido, en los primeros pueblos que visitamos. Demasiado bien y demasiado parecido: amantes, excesos, lujos culinarios. En todos lados preguntábamos por el poeta, pero nadie lo había visto. Y entonces, de a poco y sin que nos diéramos cuenta, la situación, o nuestra sensación de la situación, empezó a cambiar; el cambio se completó cuando uno de nosotros dijo: «¿Qué sentido tiene para nosotros tener éxito en algo que no es más que una coartada?». Nos resultó fácil coincidir con él, porque esa pregunta ya existía en todos nosotros: si nuestro objetivo era encontrar al poeta, hasta que no lo cumpliéramos no estaríamos satisfechos, por más que la coartada fuera en sí misma una vida mejor y más deseable que la vida que nos esperaba luego de cumplir nuestro objetivo: ser siervos aburridos, monótonos matones de los sabios. Intentamos convencernos de cambiar de vida, de ser músicos para siempre y vivir de gira o incluso armar familias en alguno de los pueblos. Pero nos pareció que no podíamos cambiar lo que éramos ni lo que deseábamos: no podíamos desatender con nuestra obligación. Esto nos hizo odiar más al poeta: él era el culpable de nuestra desgracia y también de nuestros placeres; él nos estaba llevando por un camino que no era el que normalmente hubiéramos tomado y él no nos permitía disfrutarlo. Entonces nos amargamos y pensamos que nunca lo encontraríamos y que seríamos músicos desgraciados y exitosos para siempre, rodeados de lujos y placeres que no nos compensarían, de amigos y amigas a los que despreciaríamos, y que ese desprecio y malestar nos haría músicos más queridos y deseados, y que sería así hasta la muerte. ¡Ah, ironía! Nunca hubiéramos buscado esta vida, y si la hubiéramos buscado, nos dijimos, nunca la hubiéramos encontrado, y ahora, en cambio, buscamos al poeta y no lo encontramos y… «¡Ah!», dijo entonces uno de nosotros: «Si esto es cierto… Entonces…». Una energía repentina nos invadió: «¡Debemos dejar de buscar al poeta para poder encontrarlo!», gritamos.
Este pensamiento nos liberó. Nos liberó tanto que olvidamos todo lo que habíamos estado pensando. Ah, ¡qué livianos nos sentimos de repente! Fuimos a comer con los notables del pueblo en el que estábamos a un restaurant lujoso, donde pedimos carne humana y nos miraron con tanto asco que debimos decir que era una broma. La broma de todos modos les pareció de mal gusto. Pero nos dieron una carne exquisita, y no nos atrevíamos a preguntar qué era, así que empezamos a poner caras de placer. «¿Les gusta nuestra carne?», preguntó una de los notables. «Exquisita», dijimos. «¿Quieren saber qué es?», preguntó sonriendo con orgullo. «Nos encantaría saberlo», dijimos. «Deben saber, antes, que nosotros estamos en contra de la matanza de animales», nos dijo. «Ah, entonces…». «Exacto, la hacemos con animales muertos naturalmente en el bosque». Nos dio asco, pero era una carne tan rica que el asco fue parcial. «Animales muertos naturalmente…», repetimos. «Sí, y también humanos y plantas». «También humanos y plantas…», repetimos. Nos llevaron luego a conocer el pueblo. El centro histórico de la aldea estaba conformado por callecitas tan angostas que apenas se podía pasar; las construcciones eran más o menos de nuestra altura. Nos metimos por esas calles y llegamos a una zona donde los techos de las construcciones llegaban apenas hasta nuestra cintura y las calles eran ya demasiado angostas como para pasar. «Miren por ahí», nos dijeron los notables, y vimos, en el centro, una parte no más alta que nuestras rodillas. «Es una maqueta», dijimos. «No, no», nos explicaron: «hubo un cambio paulatino de escala en la población; de hecho, en el centro de ese centro histórico, si miran bien, hay otro más pequeño». Era cierto: en el centro de esa especie de maqueta de material había otro centro histórico. «¿Y dentro de ése hay otro?», preguntó uno de nosotros. «Sí, y dentro de ése hay otro, pero no se llegan a ver desde acá», nos respondieron. «¿Y qué pasó con esa gente tan pequeña?», preguntó una de nosotros, y ellos sonrieron, incómodos, levantando los hombros. Nos despedimos de los notables y atravesamos un centro histórico un poco más grande, y luego otro un poco más grande, hasta que llegamos a un centro histórico de nuestro tamaño, lleno de barcitos y mesas en la calle. Ahí, en una esquina, un hombre con la cara cubierta por un velo profetizaba el fin de la especie; decía que así como los ancestros pequeños habían sido liquidados por otros más grandes, y éstos a su vez por otros, etc., así seríamos liquidados nosotros por seres de mayor tamaño que construirían a nuestro alrededor un nuevo pueblo. La gente lo miraba y aplaudía y se reía o lloraba. «¿Es verdad lo que dice?», le preguntamos a uno que estaba ahí. «No, es un pobre y lóbrego loco: se creyó el cuento de los notables, que no es más que una alegoría arquitectónica, y ahora teme por nuestro futuro».
Seguimos nuestra gira por los pueblos donde teníamos contratos, y todo iba tan bien que no pudimos no notar que algo había cambiado en nosotros. Y el cambio, nos resultaba claro, no tenía su causa en la idea de dejar de buscar al poeta sino en otra cosa más espesa. Pero cuando nos deteníamos a pensar en la causa, la causa se escondía, y sin la causa no podíamos entender el efecto; sólo cuando decidimos ignorar el efecto, la causa, sola, se acercó a nosotros y se mostró sin velos. «Ah, ¡era eso!», dijimos todos, porque lo sabíamos desde un principio: la imagen de los pueblos crecientes y concéntricos, tan sabiamente construida por los notables del pueblo que se alimentaba de carroña, había producido en nuestras mentes una sensación de relativismo sanadora. Cierto, el poeta seguía en el fondo, al acecho, pero sin embargo, para nuestra sorpresa, podíamos disfrutar de lo que hacíamos plenamente, entregados por primera vez casi sin fantasmas. La gira se extendió y extendió con nuevos contratos y en todos lados juntamos dinero, amigos y amantes. Nuestra música ya se había profesionalizado en el mejor sentido posible; éramos verdaderos creadores: pensábamos todo el día en lo que hacíamos, nos conmovíamos con nuestras ideas y siempre dudábamos de lo que encontrábamos. «Quizá», dijo uno de nosotros, «no fue la alegoría arquitectónica sino nuestra música la que nos liberó de los fantasmas», y todos asentimos. «O quizá», dijo otra, «fue el hombre cubierto con un velo con su anuncio de ruina para todos». Rechazamos la idea, aunque dudando. Un día, bajo el efecto de un licor relajante, nos miramos en un espejo y nos sorprendimos de no haber notado antes que estábamos físicamente muy cambiados: mucho más atractivos e interesantes. Los rasgos de perro agresivo de los que siempre nos habíamos enorgullecido ya no estaban, y en su lugar habían crecido unas facciones suaves, inspiradas, un poco perdidas en algo infinito. Nuestros brazos y piernas ya no tenían los músculos de los matones: ahora nos permitían movernos con precisión por un mundo hecho para nuestros sentidos. El cambio exterior, nos dimos cuenta los días siguientes hablando sobre nosotros, venía acompañado de un cambio interior, porque nuestras ideas eran también diferentes: ¿realmente habíamos maltratado cruelmente a tantas personas? Recordamos las frases del poeta y algunas nos hicieron reír. «¿Qué haríamos con el poeta ahora?», nos preguntamos. «Nos haríamos inevitablemente amigos, usaríamos sus versos como letras de canciones, incluso lo invitaríamos a recitar tocando de fondo para él», nos respondimos, y la idea nos perturbó con una alegría profunda. ¿Estaríamos liberándonos de nuestros fantasmas? Parecía que sí, porque seguimos la gira y no dejamos de disfrutar, y la perturbación estaba ya tan atrás y nuestro placer tan expandido que pensamos, en cierto momento, que nuestro destino, o nuestro camino, se había definido: seríamos músicos, tocaríamos toda nuestra vida, iríamos de pueblo en pueblo, conoceríamos mucha gente y todos nos querrían… «Y es gracias… al poeta, de alguna manera», dijo uno de nosotros, y todos asentimos confundidos y sentimos, por un momento, que nuestros fantasmas en retirada se detenían a observarnos.