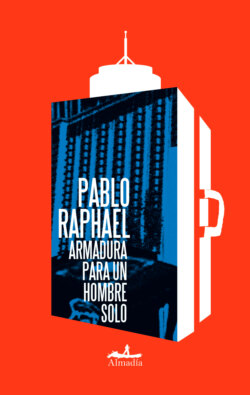Читать книгу Armadura para un hombre solo - Pablo Raphael - Страница 6
DOMO
ОглавлениеHorus mira el pozo oscuro del fondo y entiende que nunca verá finalizada su obra. Alrededor, las partículas suspendidas se debaten contra el sol que nace. Todo es humo. En algunos rincones del edificio, las fugas de vapor forman nubes enanas y espirales que se enredan con las tuberías. Pisos abajo, los últimos albañiles atizan el fuego de las fogatas; están preparando café.
El maestro constructor sorbe de su taza. La coloca en el centro del escritorio. Como sabemos, hay una oficina en el piso Muestra. Si bajáramos hasta la recepción veríamos que han terminado los revestimientos del vestíbulo principal. Pero si regresamos al escritorio notaremos que la taza reina sobre una montaña de papeles que está a punto de deslavarse por el costado izquierdo. La taza guarda el equilibrio de un Dios.
No lo queremos decir pero, afuera del edificio, como un enemigo acechando, rondan las polvaredas de la ciudad y los incendios ocasionales amenazan con sus lenguas callejeras.
Horus examina y mesa las telarañas que le cubren la cara. Los mapas de humedad se extienden, tienen el color de sus barbas. La obra negra es carne a flor de piel, los sistemas eléctricos parecen venas rotas. Hay tantos olores por esconder y tantas alfombras por comprar, que el hombre cierra los ojos. Los colchones se pudren. No quiere ver, intenta no pensar.
El gran Hotel de la Ciudad es la armadura hueca de un gigante que espera a su guerrero.
Espera.
Mientras esa armadura permanece en vela de armas, un halcón sobrevuela la ciudad vacía. El mundo parece un campo de guerra. Muy temprano, Horus acuna la taza imitando las maneras en que Fabiana bebía café. Luego, como un viejo elevador, el maestro constructor se recarga en la pared y desciende. Su rodilla izquierda rechina. Horus llega hasta el suelo.
Desde ahí, al ras del piso Muestra que ha decorado para convencer a los inversionistas, observa las luces de la madrugada. Siempre le parecieron veladoras, una ofrenda de muertos gigantesca. En cambio, Fabiana decía que aquellos ojos de luz eran barquitos navegando por un océano seco. La idea se le ocurrió la primera madrugada en que ella se masturbó para él. Acababan de fumarse un churro y Fabiana no pudo controlar esa voz infantil que se le escapaba al emocionarse.
–Mira, mira, Horus, están echando fuegos artificiales.
Alguna vez, Horus fue el guardafaros altísimo que la abrazaba dejándola creer en todo aquello que le viniera en gana. Adentro de su cabeza, justo en este momento en que miramos las luces de la ciudad, la memoria de Horus se convierte en un ave de rapiña que se alimenta de recuerdos podridos.
Al igual que sus pensamientos, Horus despliega su mano derecha y la deja caer sobre la mano que Fabiana descansa sobre el pubis. El constructor aún recuerda a una presa húmeda debajo de la falda. En esa posición, los dedos de Fabiana le parecen una paloma agonizando en su nido. Primero, ella no hace nada. Las luces de las casas son los barquitos y el tiritar de los faroles de la calle los fuegos artificiales, una fiesta en honor de los viajeros. Todo lo que tú quieras a cambio de que mantengas tu mano ahí, pensó Horus, antes. Todo lo que tú quieras a cambio de que no te muevas los próximos tres segundos. Uno, dos, tres. Sin mediar una milésima más, Fabiana retira su mano para señalar:
–Ves, parecen barquitos.
Y sin dejar de señalar, Fabiana regresa la mano hacia el pubis de donde había partido. Horus la mira abrir las piernas, la mira recargar la cabeza en la pared, la mira levantar el telón de su falda. Unos instantes después, Fabiana cierra los ojos como Horus los está cerrando en este momento para escuchar de nuevo la pregunta que, después de tantos años, todavía revolotea dentro de su cabeza:
–¿Quieres que me masturbe?
El olor a café lo trae de regreso a donde está: sentado ahí, en cuclillas, mirando las luces, mientras el edificio despierta. Toma un sorbo y piensa en los pendientes del día. Sabe que le queda poco tiempo, que están a punto de arrebatarle al guerrero, que los enemigos lo están sitiando y son poderosos.
Cavila en las deudas con la compañía de gas, cuando escucha un ruido, el vapor escapando por alguna tubería rajada. Pasan unos segundos (él cuenta catorce) y entonces los golpecitos le suenan a música. Sus dos únicos albañiles se han puesto en acción. Es el desperfecto del piso veintinueve, llevan semanas trabajando en esa zona. Horus apura la taza y se endereza, la rodilla izquierda rechina como el elevador marcado con logotipo de Otis.
Es lunes de inventario y el constructor debe subir cinco pisos para llegar al comedor Giratorio. Antes de hacerlo echa un último vistazo al ventanal de su oficina, el sol semeja una pecera llena de ceniza, amanece y las luces de las casas y de la calle empiezan a desaparecer.
–Parecen barquitos fantasmas –dice Horus a nadie. Se ajusta la corbata descolorida, da la espalda y se va.
Los domingos son distintos. Los domingos eran distintos. Ahora es imposible saberlo con certeza, pero durante sus años de gloria los halcones podían contarse con una mano; no había tantos pájaros muertos en la calle y las plazas olían a manzanas bañadas de caramelo. No hay mejor ciudad que la de un día de sol, vendedores de globos y perros callejeros durmiendo panza arriba, sabiendo que en todas las casas tienen un hueso, agua y amo. Horus roe un pan. Piensa que ahora la ciudad se mueve como una amiba descomunal; le parece una mancha que, desde allá arriba, puede tocarse con las manos. Antes que eso, en 1968, los autos y las personas circulaban en paz, separados, sin guerra. Antes que esto fuera una gran lunar viscoso, los edificios funcionaban. Casi nadie se robaba la electricidad, casi nadie dormía en los zaguanes de los bancos. En este momento, sin testigos, Horus sujeta la taza; el café está helado pero él no se da cuenta. Con el pensamiento, viaja en el tiempo. Es de nuevo 1968 y el maestro constructor desayuna en el comedor Giratorio: cerebro del gigante. Horus se mira a sí mismo, se viste (impecable, bronceado, sin prisa) y deja pasar el día. Tiene treinta años menos. Al atardecer se rasura por segunda vez, parece un Dios aburrido de su inmortalidad. Abajo, las estructuras de la plaza de toros y el estadio Moisés Cassib forman un gran número ocho; más bien dos ceros juntos: el ocho no manuscrito que Fabiana escribía en sus cuentas y su diario, con esa letra Palmer de colegio de monjas.
El diario aún permanece en la habitación de Fabiana. Nadie tiene permiso para tocarlo, tampoco para tender su cama. Desde ahí, Horus mira a la gran amiba viscosa que todo se lo traga: la cerveza, las estocadas, los goles.
Cada fin de semana, la plaza de toros y el campo de futbol alternan espectáculos con hormigas descontroladas, eufóricas, que ovacionan siempre. El ruido llega a los oídos de Horus como un rumor: una plegaria.
Sin parpadear, ve la caída del torero Ezpeleta. Llanto a coro, incertidumbre, ambulancias. Las luces blancas escupidas por las cámaras fotográficas iluminan por milésimas el rostro lívido del herido y hacen contraste con los cojines morados que, como palomas, alzan el vuelo en el momento en que un juez de plaza decide suspender la corrida. Un muerto va a suceder. Más bien dos. El toro respira su propia sangre y azuzado por los banderilleros recibe un puyazo. El animal cae sobre la arena. Los aficionados se desbordan de odio, silban al unísono; la masa se convierte en un pájaro prehistórico que reclama saciarse con sangre limpia.
En esa temporada mueren Ezpeleta, ese toro y otros cuarenta más, casi todos un fiasco. Ezpeleta no será nadie y el toro será hueso para los perros; en cambio, piensa Horus, yo he sido el maestro constructor del rastro, de la plaza donde murió Ezpeleta y también del cementerio donde será olvidado. Un cementerio fabuloso que resultó buen negocio y que tiene la forma de la ciudad. Una idea plagiada que Horus tomó de alguno de los catálogos de arte que Fabiana tenía en el escritorio, junto a su diario, frente a la cama destendida.
En esos años, Horus también fue testigo de los desatinos con que el Politécnico se echó encima al público: un gol fallido. La turba y sus botellas, los descalabros, la caída de un guardia, un portero ciego.
Cierra los ojos y mira algunas hazañas: semidioses sacados en hombros y pases mágicos que embelesan, como ninguna otra cosa, a la turba. Al menos ésa era la opinión de Fabiana, que a veces lo acompañaba durante el desayuno, en la azotea, en la sala cinematográfica que el constructor tenía montada en el piso Muestra, junto a su despacho.
Ahí vieron Fitzcarraldo, Espartaco, El topo, incontables caricaturas de Mr. Magoo y en doce ocasiones Casablanca. La pondré miles de veces, decía Horus, hasta que ella decida quedarse. Quiero ver si por una vez Ingrid Bergman es capaz de elegir a Bogart en lugar de ese maldito avión. Para Fabiana el chiste deja de ser gracioso muy pronto. Una silueta se desdibuja entre la bruma.
Ahora Horus mira Casablanca por enésima vez. Solo. En la sala cinematográfica sobrevive un olor a celuloide quemado. Bruma a escala, humo concentrado. Si abriéramos las puertas de la cabina de proyección veríamos que las latas de aluminio aún siguen ahí, junto con las grandes producciones del cine nacional filmadas en los salones del gigante y las pequeñas cintas Super-8 que Horus utilizaba para registrar las fiestas de cumpleaños, los cocteles organizados en el comedor Giratorio, las exposiciones, las cenas de negocios, las danzas de bailarinas exóticas y las navidades. Si encontráramos todo ese material, lo veríamos amontonado en latas junto con cientos de focos de repuesto que fueron adquiridos para garantizar la vida de un proyector que, a partir de este momento, nunca volverá a funcionar.
Horus recoge su taza y ordena algunas montañas. Los papeles se desbordan de su escritorio. Entonces se desespera y usando todo el brazo izquierdo arrasa con el mundo de carpetas, periódicos, chequeras caducas y libretas. Dos fotografías y un fólder rojo sobreviven a la catástrofe. Horus los recoge del suelo. Deja las fotografías en el escritorio y mira el contenido del fólder rojo. Al calce, reconoce la firma de su contador.
A Fabiana Serra y Ariel Horus los presentó el cordial contador Diógenes Mayorga. Al empleado le gustaba hacer conexiones. A ella la fascinaban los regalos, las novelas y el sol. Quería un nuevo trabajo, odiaba vender perfumes.
El contador Diógenes Mayorga le compra uno o dos, la saca de su mostrador en el Palacio de Hierro y le cuenta:
–El maestro constructor Ariel Horus tiene en mente edificar un complejo cultural que alimente, de alguna forma, al gran Hotel.
Se llamará el Anfiteatro.
Desde afuera parecerá un origami de formas irregulares; en su interior provocará la sensación de estar en el costillar de una ballena.
Ella rechaza dos invitaciones a cenar. Por teléfono pregunta al cordial contador si cree en la amistad desinteresada. Se toman un café más. Ella le presenta un proyecto y un machote para el contrato y un besito para darte las gracias, dice. El cordial contador Diógenes Mayorga suda. Sueña con ella.
El cordial contador Diógenes Mayorga prepara los papeles y un día se sientan a la mesa. Horus se retrasa una hora. Suena un timbre, es la secretaria que avisa: el jefe está subiendo. El contador busca una llavecita en su pantalón, abre un humidificador de habanos, escoge uno y lo corta para después colocarlo en el escritorio del maestro constructor, junto con una tarjeta amarilla que explica quién es Fabiana y a qué viene. Horus entra en su oficina seguido por un ejército de ujieres; recibe dos llamadas. Ya la ha visto. Enciende el puro, pide su taza, no ofrece nada. Fabiana lo mira del otro lado del escritorio. Cuando está a punto de ponerse en pie para largarse, Horus ofrece un contrato: ella lee. Es el mismo contrato que ha revisado con el cordial contador. Horus se quita las gafas de sol. Ella acepta. Él la mira, la esculpe.
Ella respira despacio, despliega sus pasos. Cuando se despide pasa su mano apenas rozando la mejilla de Horus. Lo mira desde esos ojos de ciruela. Negros y morados, sin pasado.
Fabiana nunca quiso decir quienes fueron sus padres, ni sus hermanos, ni el nombre de un tío que la masturbaba de pequeña.
Horus se siente fascinado por su nariz quebrada. A petición del jefe, el cordial contador Diógenes Mayorga vende la empresa dueña del cementerio donde está enterrado el torero Ezpeleta y utiliza el dinero para equipar la oficina de Fabiana, para complacerla con un nuevo sistema de iluminación, para construir dos salas de exposición adicionales, para hacer un jardín zen con arena de la plaza de toros, para que un despacho especializado diseñe la museografía del Anfiteatro, para que Fabiana estrene un sillón de oficina que sea capaz de deslizarse como un monopatín sobre la duela.
Horus la tiene cerca, como una presa. Deja la taza en el escritorio y besa una ventana; en el cristal se dibuja una isla breve de vaho. Luego, pasa los dedos por la fotografía de Fabiana que aparece en el catálogo de la exposición inaugural. El Anfiteatro inicia sus actividades con la muestra colectiva Un circo de ocho pistas. Celebran. Él arregla su nuevo smoking, revisa las corbatas, busca las mancuernillas que fueron de su padre. Por la mañana, Fabiana se tumba al sol. Al anochecer se mira en el espejo. Estrena un vestido nuevo y un escarabajo de piedra verde en el cuello. Horus le mira los pezones y adivina el frío bajo la tela. Los autos comienzan a llegar guiados por reflectores de película, dos ojos ciegos gigantescos que esa noche convierten al edificio y su Anfiteatro en los amos de la ciudad, sus anfitriones.
Todavía no lo sabemos, pero está a punto de suceder algo que podría torcer el transcurso de los acontecimientos. En medio de la multitud de invitados que devoran las charolas de canapés y se beben todas las copas que los meseros del hotel han apilado en forma de pirámide, edificio o templo griego, Fabiana cae rendida a los pies de un miembro del Partido Comunista protegido por Horus: el pintor sonorense Sebastián Henríquez Escudo.
Escudo tiene las manos llenas de cicatrices y las uñas sucias. Viste una camisa blanca, impecable. Fabiana piensa en los corsarios de las novelitas que leía cuando vendía perfumes en el Palacio de Hierro.
Empeñado en creer, sujetando en sus manos el deseo, Horus inventa aquello que de inmediato bautiza como Seducción escénica. Para eso contrató a un mimo, para que entre a la recepción, localice a Fabiana y le entregue un girasol gigante. Así sucede, el público mira, Horus mira. Todos nosotros miramos. Junto al cuadro expuesto por Escudo, Fabiana escucha: el pintor sonorense balbucea una teoría más concentrada en la humedad que desea provocarle entre las piernas, que en la propia teoría. Fabiana deja de mirarle las manos. Entonces, el mimo contratado por Horus entra en escena. Entrega la flor, Fabiana agradece con una reverencia y sin mediar arco ni reflejo, le regala el girasol a Escudo. Los tres amanecen en el estudio del pintor sonorense. La flor plantada en una taza. Escudo y Fabiana convertidos en una sola raíz.
Pero Escudo no brota, se esculpe.
Y Horus mira por la ventana y la besa. Deja una huella que parece un mapa de humedad. Luego la borra con la su mano, como un Dios enojado.
Ésa fue la primera vez que pensó en el suicidio. La idea lo seduce: comprará diez o veinte aviones de control remoto, juntará sus piezas y desplegará todas las alas. Luego se pondrá un casco. Será fácil amarrarse como una marioneta, encender las hélices y hacerlos despegar. Quiere desaparecer en la distancia.
Ahora, treinta y cinco años después, vuelve a hacer lo mismo: primero piensa en matarse y luego arroja vaho en la ventana. También tiene las manos hechas un asco.
La obra de Escudo cobró fama con el cuadro Variaciones sobre una paloma rosa. Horus nunca confesó que el origen de este éxito también estuvo en sus manos. Que pensó que el gran Hotel de la Ciudad abriría sus puertas antes de las olimpiadas, que compró quinientas palomas. Que su deseo fue liberarlas en el instante en que un atleta incendiara el pebetero.
Que es octubre y es 1968.
También paga por una bazooka: veinte mil dólares por el arma y el arsenal de pirotecnia china que puede desplegar cientos de estrellas fugaces y fuegos artificiales de catorce colores.
Las cosas no resultaron de acuerdo con lo esperado.
Tras subir una larguísima escalinata, el atleta llega al pebetero sin que el edificio de Horus esté inaugurado. La pirotecnia china se queda guardada en alguna parte del edificio. Como una queja casi silenciosa, las palomas son liberadas. Durante días revolotean alrededor del gran Hotel de la Ciudad. Son sus primeros huéspedes. Forman nidos en los pisos quince y dieciséis, y se cagan en los hombros del gigante. El mes olímpico pasa olímpicamente y nadie sabe cuándo ni quién se ocupa en teñir de rosa a un macho tullido: el mismo que Escudo entiende como una revelación. El pintor y su mecenas caminan en la plaza del Anfiteatro cuando se topan con el ave. Es una mancha anómala que debate con el resto de camaradas grises. Mientras el artista traza el primer boceto sobre la palma de su mano, Horus arroja migajas de pan. Seis meses después, sin más remedio, Escudo gana el premio del jurado de la Bienal de Berlín con un cuadro que hace referencia a ese suceso: Variaciones sobre una paloma rosa. Esa noche, mientras el pintor celebra con otros artistas, Horus vierte la tinta rosa sobrante. Estaba esperando el momento. Fuga del rosa, dice Horus. El baño se tiñe, el remolino de agua se va y él también.
En una carta fechada el 6 de enero de 1969, Escudo escribe: Horus, careces de imaginación. Lo hace desde la cárcel y con el desenfado de quien ama a sus amigos. Eres una suerte de cazador pero te falta contundencia. Esa noche, arriba, en el comedor Giratorio que parece un cerebro, Horus se bebe una cuarta de ron, vierte el resto de la botella sobre el papel y la letra de Escudo se descompone en una colección de insectos. Luego, ya convertido en amasijo, Horus estampa el papel en un cuadro del pintor sonorense, cierra la puerta y se marcha.
Al día siguiente llama a su abogado.
Le ordena que se encargue de Escudo. Sácalo de prisión. Está encerrado por nada: un asunto que tiene que ver con política y el movimiento estudiantil.
Horus no sabe de política, pero es amigo del poder. El presidente le ha pedido prestado su helicóptero en varias ocasiones y el jefe de la policía ha solicitado su permiso para poner una antena de onda corta en el hombro del gigante. De regalo, el presidente le envía un rifle Mir y el jefe de la policía una chapa que lo identifica como comandante de zona. Escudo nunca se enteró de los favores que Horus hizo a sus enemigos ni de los regalos recibidos, tampoco del donativo de algunas bengalas rojas que el ejército utilizó para reprimir al montón de comunistas, estudiantes y artistillas que se empeñaba en ganar la lucha de clases. En este tema Fabiana coincide.
–Tener ideas y no convertirlas en arte o en objetos aniquila a cualquiera –dice ella, a pesar de la debilidad que siente por Escudo.
–Si alguno de esos muchachos se hubiera metido a mi edificio –contesta Horus–, yo mismo lo habría expulsado a balazos.
Si sabemos esto es porque Horus lo desea. En cambio nadie sabría nombrar los sentimientos que tiene por Escudo; las palabras exactas para definirlos. Se le hace tan pequeño que aún no logra controlar la envidia y la admiración que simultáneamente le profesa. Todo lo que he sido se esculpe aquí, en estas fotografías, piensa Horus justo en el momento en que las mira detenidamente, para después dejarlas acomodadas junto a la taza; sobre ese escritorio perfectamente limpio que los enemigos encontrarán cuando entren a su despacho.
El Cuadro con carta quedó embarrado, arrumbado en el piso doce; número de los apóstoles, murmura Horus. Es 2 de diciembre de 1969 y desde este día irá acumulando la colección Escudo. Una colección que terminará sitiada por alambres y polines, cubierta con mierda de paloma, alojada en el libro contable número 304 del piso cuarenta: el piso Contable, donde todavía está instalado el pequeño escritorio del cordial contador Diógenes Mayorga.
Tras las palomas llega la cetrería.
Horus descubre al primer halcón el mismo domingo que Fabiana se rompe un dedo del pie izquierdo con la pata de la cama. Ella intenta sorprenderlo con un brinco mientras Escudo duerme abrazado a una almohada. Al desplegar las alas, el halcón se deja caer sobre el lomo de un gato cuyas uñas arañan el aire. El animal pasa frente a la ventana y luego desaparece con dirección a la virgen del Sagrado Concreto.
–No estoy hecha de piedra –aúlla Fabiana, mientras Escudo la reprende por el llanto–, por favor, llévame al hospital.
Esa tarde, Horus sigue el rastro del halcón. Ordena al chofer que no lo pierda de vista, llegan hasta la glorieta de Mariscal Sucre, estacionan el auto junto a una heladería, el halcón rodea el edificio y en algún momento se posa sobre la mano de la gigantesca escultura. Horus desea subir a la cúspide de la iglesia.
Fabiana, lejos de ahí, interpela a su amante.
–Voy a decirle a Horus que tú tienes la culpa. Que contigo me rompí el dedo.
Horus espera.
Tras el credo y la comunión, un monaguillo abre las puertas. El maestro constructor firma una limosna de cinco mil pesos, sobrevive al equilibrio que significa caminar por la cornisa y llega hasta el nido. La virgen del Sagrado Concreto, de brazos extendidos, es testigo del robo.
–Dile lo que quieras. Pero no se te olvide mencionar que te acuestas conmigo –remata Escudo.
Ya de noche, el halcón Eleonora sobrevuela la ciudad. Al volver no ha encontrado a su cría a los pies de la virgen del Sagrado Concreto. El polluelo la llama desde el gran Hotel de la Ciudad. Incubado bajo la luz de un foco de 25 watts.
A la mañana siguiente, la taza del maestro constructor amanece con una radiografía y una nota escrita con la letra Palmer de Fabiana: Yo te quiero igual.
Horus también colecciona estos trozos de papel. Son respuestas unilaterales a preguntas que prefiere no hacer. Desde que la vio firmar el contrato, tras dejar su puesto en Palacio de Hierro, sentada al lado del contador Diógenes Mayorga, desesperada, supo que cualquier insinuación ocasionaría el desastre. Que la respuesta de Fabiana, la respuesta inevitable, la única, sería la burla.
–¿Cómo sabes que reaccionará así? –pregunta Escudo–, yo que tú, haría la prueba.
La profecía se cumple.
Un viernes de agosto, Horus invita a Fabiana a la plaza de toros. La Compañía Nacional de Ópera representa Carmen al aire libre: montaje con corrida incluida, músicos que acompañan al torero con arias de Bizet. Horus se siente nervioso; la música cesa, él tensa sus cuerdas vocales y si nos acercáramos podríamos escuchar, como un lamento, las palabras: Te quiero.
Fabiana explota en una carcajada.
Desde el cerebro del gigante, Escudo se masturba contemplando el espectáculo. Han quedado los tres para cenar y él espera. Espera e imagina que una gota de su semen se desliza del ombligo de Fabiana a su pubis y de su pubis a la arena, seca y dura.
Escudo no brota, se esculpe.