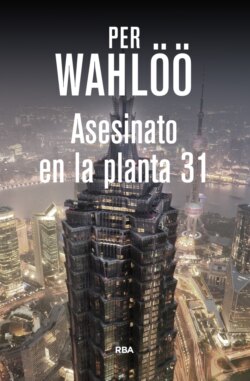Читать книгу Asesinato en la planta 31 - Per Wahloo - Страница 6
2
ОглавлениеLos suelos de la planta dieciocho estaban cubiertos de alfombras de color azul celeste. También había unas vitrinas con dos grandes maquetas de buques y un recibidor con sillones y mesas en forma de riñón.
En un despacho acristalado estaban sentadas tres mujeres jóvenes ociosas. Una de ellas lanzó una mirada de soslayo al visitante y dijo:
—¿Qué desea?
—Me llamo Jensen. Es urgente.
—¡Ah!
Se levantó indolente y caminó despacio y con una dejadez muy ensayada. Abrió una puerta y dijo:
—Está aquí un tal Jensen.
Tenía las piernas bien torneadas y la cintura estrecha. Vestía con mal gusto.
Otra mujer se asomó por la puerta abierta. Parecía algo mayor, aunque no mucho, y tenía el pelo rubio, rasgos pálidos y un aspecto aséptico en general.
Miró por encima de su ayudante y dijo sin más:
—Pase, por favor. Le estábamos esperando.
El despacho hacía esquina y tenía seis ventanas, debajo de las cuales se desplegaba la ciudad, irreal e inerte como la maqueta de un mapa topográfico. A pesar del brillo del sol, la vista era magnífica, y la luz clara y fría. Los colores del despacho eran nítidos y austeros, y las paredes muy claras, al igual que el revestimiento del suelo y los muebles de acero.
En una vitrina, entre dos ventanas, había trofeos de níquel cromado, con grabados de guirnaldas de hojas de roble y pedestales de madera negra. La mayor parte estaban coronados por arqueros desnudos o águilas con las alas desplegadas.
Sobre el escritorio había un interfono, un inmenso cenicero de acero inoxidable y un teléfono de última generación de color hueso.
Encima de la vitrina, un banderín blanco y rojo con el mástil cromado, y bajo el escritorio se veían un par de sandalias amarillas y una papelera vacía de algún metal ligero.
En el centro del escritorio, una carta de entrega urgente.
Había dos hombres en la sala.
Uno de ellos estaba en un extremo de la mesa, con las yemas de los dedos descansando sobre la pulida superficie. Vestía un traje oscuro bien planchado, zapatos negros hechos a mano, camisa blanca y una corbata de seda plateada. Tenía el rostro plano y servil, el cabello bien peinado y una mirada perruna tras sus gruesas gafas de concha. Jensen había visto a menudo rostros así, en especial por televisión.
El otro hombre, que parecía algo más joven, llevaba calcetines de rayas blancas y amarillas, pantalón marrón claro de tergal y, por fuera, una camisa blanca con el cuello desabrochado. Estaba de rodillas sobre una silla ante una de las ventanas, con la barbilla en las manos y los codos apoyados en la repisa de mármol blanco. Era rubio y de ojos azules, y estaba descalzo.
Jensen mostró su placa y dio un paso hacia el escritorio.
—¿El editor jefe?
El hombre de la corbata de seda movió la cabeza con un gesto de negación y se apartó del extremo de la mesa con ligeras reverencias y gestos impacientes y vagos en dirección a la ventana. Su sonrisa era inescrutable.
El rubio se bajó de la silla y se acercó de puntillas por el suelo. Estrechó la mano de Jensen, de modo breve y enérgico. Luego señaló hacia la mesa.
—Ahí —dijo.
El sobre era blanco y muy corriente. Llevaba tres sellos de franqueo y la etiqueta roja de urgente abajo a la izquierda. Dentro del sobre había un pliego de papel doblado en cuatro. Tanto la dirección como el mensaje estaban formados con letras pegadas, al parecer recortadas de un periódico. El papel parecía de muy buena calidad y tenía un formato inusual. Jensen sujetó la hoja con las puntas de los dedos y leyó:
en represalia por el asesinato que han perpetrado una potente carga explosiva ha sido colocada en el edificio es de acción retardada y va a estallar a las catorce horas en punto del veintitrés de marzo salven a los inocentes
—Es evidente que está loca —dijo el rubio—. Loca de remate, no hay más.
—Sí, esa es la conclusión a la que hemos llegado —añadió el hombre de la corbata de seda.
—O quizá sea una broma pesada —sugirió el rubio.
—Y de mal gusto.
—Sí, también podría ser eso, por supuesto —dijo el hombre de la corbata de seda.
El rubio le dirigió una mirada apática. Luego continuó:
—Este es uno de nuestros directores. El responsable de publicaciones.
Hizo una breve pausa y añadió:
—Mi mano derecha.
El otro ensanchó la sonrisa e inclinó la cabeza. Tal vez era su modo de saludar, aunque también podía haberla inclinado por cualquier otro motivo, como por ejemplo, por timidez, respeto u orgullo.
—Tenemos noventa y ocho directores más —aclaró el rubio.
El comisario Jensen miró el reloj. Eran las 13.19 h.
—Me he fijado en que decía usted «loca», editor jefe. ¿Hay alguna razón para suponer que la remitente es una mujer?
—Suelen llamarme editor, a secas —dijo el rubio.
Rodeó sin prisa la mesa, tomó asiento y cruzó la pierna derecha sobre el brazo del sillón.
—No, por supuesto —dijo—. Debo haberlo dicho sin pensar. Alguien tiene que haber preparado esa carta.
—Exacto —dijo el responsable de publicaciones.
—Me pregunto quién —continuó el rubio.
—Sí —apostilló el responsable de publicaciones.
Su sonrisa se había esfumado y había sido remplazada por unas profundas arrugas meditabundas encima del nacimiento de la nariz.
El editor cruzó también la pierna izquierda sobre el brazo del sillón.
Jensen volvió a mirar el reloj. Las 13.21 h.
—Hay que desalojar el edificio —dijo.
—¿Desalojarlo? Imposible. Supondría detener toda la producción. Puede que durante dos horas. ¿Entiende lo que eso significa? ¿Tiene alguna idea del coste que conllevaría?
Movió las piernas alrededor del sillón giratorio y miró con gesto solícito a su mano derecha. De pronto, el responsable de publicaciones frunció el ceño un poco más y empezó a farfullar haciendo cuentas con los dedos. El hombre que quería que lo llamaran «editor» lo miró con desdén y se echó hacia atrás.
—Tres cuartos de millón, por lo menos. ¿Entiende? Tres cuartos de millón. Por lo menos. Tal vez el doble.
Jensen volvió a leer la carta. Miró el reloj. Las 13.23 h.
El editor prosiguió:
—Editamos ciento cuarenta y cuatro publicaciones. Las elaboramos todas en este edificio. La tirada conjunta supera los veintiún millones de ejemplares. A la semana. No hay nada más importante que lograr que se impriman y se distribuyan sin demora.
Le cambió el rostro. Su mirada azul pareció aclararse.
—La gente espera sus revistas en todos los hogares del país, tanto las princesas de la corte como las esposas de los leñadores, la gente más importante y los marginados y humillados, en caso de haberlos, todos.
Hizo una breve pausa y añadió:
—Y los más pequeños. Todos esos niños.
—¿Los más pequeños?
—Sí, noventa y ocho de nuestras publicaciones están destinadas a los niños, a los más pequeños.
—Cómics —aclaró el responsable de publicaciones.
El rubio le dedicó una mirada ingrata y su rostro volvió a cambiar. Irritado, pataleó alrededor del sillón y puso la vista en Jensen.
—¿Y bien, comisario?
—Respeto su punto de vista, pero considero que el edificio debe ser desalojado —concluyó Jensen.
—¿Es lo único que tiene que decir? Por cierto, ¿qué está haciendo su gente?
—Buscan.
—Si hay una bomba, ¿se supone que la encontrarán?
—Son muy hábiles pero cuentan con muy poco tiempo para llevar a cabo la búsqueda. Localizar una carga explosiva puede resultar difícil. Puede ocultarse prácticamente en cualquier sitio. En cuanto mis hombres sepan algo me lo comunicarán directamente aquí.
—Todavía tienen tres cuartos de hora.
Jensen miró el reloj.
—Treinta y cinco minutos. Pero aunque encuentren la carga les va a llevar su tiempo desactivarla.
—¿Y si no hay ninguna bomba?
—Aun así debo recomendar el desalojo.
—¿Aunque el riesgo se considere mínimo?
—Sí. Esperemos que no se cumpla la amenaza, que no pase nada. Por desgracia sabemos que a veces ha ocurrido lo contrario.
—¿Dónde?
—En la historia criminal.
Jensen se cruzó las manos a la espalda y se balanceó sobre las puntas de los pies.
—Esa es mi valoración como profesional —dijo.
El editor le dedicó una larga mirada.
—¿Cuánto podría costarnos que su valoración fuera otra? —preguntó.
Jensen lo miró atónito.
El hombre junto a la mesa parecía resignarse.
—Solo bromeaba, por supuesto —dijo con voz sombría.
Bajó las piernas, recolocó el sillón en la posición correcta, apoyó los brazos sobre la mesa y dejó caer la frente contra el puño de la mano izquierda. Se incorporó de un brinco.
—Tenemos que consultarlo con mi primo —dijo, y pulsó una tecla del interfono.
Jensen comprobó la hora. Las 13.27 h.
El hombre de la corbata de seda se había desplazado con sigilo y estaba muy pegado a él. Le dijo al oído:
—Con el jefe, el mandamás, el responsable de toda la compañía, el líder del consorcio.
El editor había estado murmurando algo por el interfono. Luego volvió a prestarles atención y les dedicó una gélida mirada. Pulsó otra tecla y se inclinó sobre el micrófono. Hablaba deprisa, como un profesional.
—¿El encargado de mantenimiento? Calcule que duraría un simulacro de incendio. Desalojo urgente. Deme una respuesta en un máximo de tres minutos. Por mi línea directa.
El jefe entró en el despacho. Era rubio como su primo, pero casi diez años mayor. Tenía un aspecto tranquilo, bien parecido y circunspecto, ancho de hombros y con un porte regio. Vestía un traje marrón, sencillo y digno. Cuando habló, su voz sonó profunda y su tono, ensordecido.
—¿Cuántos años tiene la nueva? —dijo como ausente y con un amago de asentimiento hacia la puerta.
—Dieciséis —contestó su primo.
—Oh.
El hombre de la corbata de seda se había retirado hacia la vitrina; parecía que estaba de puntillas, aunque no era el caso.
—Este hombre es policía —anunció el editor—. Su gente está buscando pero no encuentran nada. Dice que debemos desalojar el edificio.
El jefe se dirigió a la ventana y se quedó mirando.
—Ya es primavera —comentó—. Qué maravilla.
En la sala reinó el silencio. Jensen miró el reloj. Las 13.29 h.
—Moved nuestros coches —dijo el jefe por la comisura de los labios.
El responsable de publicaciones se precipitó hacia la puerta.
—Están pegados al edificio —dijo el jefe de forma sosegada—. Qué bonita es la primavera.
Transcurrieron treinta segundos en silencio.
Se oyó una llamada y parpadeó la luz del interfono.
—Sí —respondió el editor.
—Entre dieciocho y veinte minutos si se utilizan las escaleras, los montacargas y los ascensores.
—¿Todo el edificio?
—Menos la planta treinta y uno.
—¿Y con... la sección especial?
—Mucho más tiempo.
La voz del aparato perdió algo de su tono eficaz.
—Las escaleras de caracol son estrechas —aclaró.
—Lo sé.
Clic. Silencio. Las 13.31 h.
Jensen se acercó a una de las ventanas. Abajo, a lo lejos, vio el aparcamiento y la ancha avenida de seis carriles que ahora aparecía libre y despejada. Vio también que su gente había cortado la calzada con barreras de color naranja a casi cuatrocientos metros del edificio y que uno de sus hombres se ocupaba de dirigir el tráfico por una calle paralela. A pesar de la distancia pudo ver con nitidez los uniformes verdes de los policías y el brazalete blanco del agente de tráfico.
Dos grandes coches negros salían del aparcamiento. Se dirigían hacia el sur y los seguía otro coche más, blanco, seguramente propiedad del responsable de publicaciones.
Este había vuelto a entrar en la sala y se había quedado junto a la pared. Su sonrisa evidenciaba cierta preocupación y tenía la cabeza gacha, meditabunda.
—¿Cuántas plantas tiene el edificio? —preguntó Jensen.
—Treinta sobre el nivel del suelo —dijo el editor—. Más cuatro plantas subterráneas. Solemos decir treinta.
—Me parece haberle oído mencionar una planta treinta y uno.
—Habrá sido una distracción.
—¿Cuántos empleados tiene usted?
—¿Aquí? ¿En el edificio?
—Sí.
—Cuatro mil cien en el edificio principal. Unos dos mil en el anexo.
—Es decir, más de seis mil en total.
—Sí.
—Insisto en que deben ser desalojados.
Silencio. El editor dio una vuelta entera sentado en el sillón.
El jefe miraba hacia fuera con las manos en los bolsillos. Se volvió lentamente hacia Jensen. La expresión ponderada de su rostro había adquirido un aire muy grave.
—¿Considera realmente creíble que haya una bomba en el edificio?
—Debemos contemplar esa posibilidad, en todo caso.
—Pero usted es comisario de policía, ¿no?
—Sí.
—¿Y no tiene experiencia en algún caso similar?
Jensen pensó un instante.
—Este caso es muy especial. Pero la experiencia demuestra que las amenazas a través de cartas anónimas se materializan en un ochenta por ciento de los casos conocidos, o al menos tienen una base real.
—¿Está comprobado estadísticamente?
—Sí.
—¿Sabe usted lo que podría costarnos un desalojo?
—Sí.
—Desde hace treinta años nuestra empresa afronta grandes dificultades económicas. Las pérdidas se acumulan año tras año. También este es un dato estadístico, por desgracia. Solo podemos seguir publicando a costa de grandes sacrificios personales.
Su voz había adquirido ahora otro tono, amargo y afligido.
Jensen no respondió. Las 13.34 h.
—Nuestra actividad carece por completo de fines lucrativos. No somos hombres de negocios. Editamos libros.
—¿Libros?
—Consideramos nuestras revistas como libros. Cubren las necesidades que los viejos libros nunca consiguieron satisfacer.
Miró por la ventana.
—Bonito día —dijo—. Hoy, al pasar por el parque, ya habían brotado las primeras flores, campanillas y acónitos de invierno. ¿Es usted aficionado a la naturaleza?
—No especialmente.
—Todo el mundo debería ser aficionado a la naturaleza. Eso haría la vida más rica. Aún más rica.
Volvió a dirigirse a Jensen:
—¿Se da cuenta de lo que nos está pidiendo? El coste sería enorme. Nuestra situación es muy delicada. Incluso fuera del trabajo. En mi casa, a raíz del último ejercicio contable, solo usamos cajas de cerillas grandes. Y solo se trata de un pequeño ejemplo, para que me entienda.
—¿Cajas de cerillas grandes?
—Sí, grandes, por razones económicas. Debemos ahorrar en todo. Y cuanto mayor es el envase, más barato resulta. Economía razonable.
El editor estaba sentado ahora en el escritorio con los pies sobre el brazo del sillón. Miraba a su primo.
—Lo más razonable económicamente sería que de verdad hubiese una bomba —dijo—. El edificio se nos empieza a quedar pequeño.
El jefe lo miró apenado.
—El seguro nos cubre —añadió el editor.
—¿Y quién cubre el seguro?
—Los bancos.
—¿Y a los bancos?
El editor no dijo nada.
El jefe volvió a dirigir su atención a Jensen.
—Supongo que está sujeto a secreto profesional.
—Por supuesto.
—Nos lo ha recomendado el jefe superior de policía. Espero que sepa lo que ha hecho.
Jensen no hizo ningún comentario.
—¿No habrá metido a policías de uniforme dentro del edificio?
—No.
El editor levantó las piernas, las cruzó y se sentó sobre ellas encima de la mesa, como si fuese un sastre.
Jensen echó una mirada de reojo al reloj. Las 13.36 h.
—Si realmente hubiera una bomba aquí —dijo el editor—, seis mil personas... Diga, señor Jensen, ¿cuál sería el porcentaje de víctimas?
—¿El porcentaje?
—Sí, entre el personal.
—Es imposible calcularlo.
El editor murmuró algo, aparentemente para sí mismo.
—Nos podrían acusar de hacerlos volar por los aires a propósito. Es una cuestión de prestigio. ¿Has pensado en la pérdida de prestigio? —le preguntó a su primo.
Con la vista empañada, el jefe contemplaba la ciudad, blanca, limpia y cubista. Los aviones trazaban estelas de humo en el cielo de primavera.
—Desalojen el edificio —susurró por la comisura de los labios.
Jensen miró la hora. Las 13.38 h.
El editor alargó la mano hacia el interfono. Se acercó el micrófono a la boca. Su voz era clara y distinta.
—Simulacro de incendio. Procedan al desalojo. El edificio debe quedar vacío dentro de dieciocho minutos, a excepción de la sección especial. Empiecen en noventa segundos a partir de este mismo momento.
La luz roja se apagó. El editor se levantó. A modo de aclaración dijo:
—Es mejor que la gente de la planta treinta y uno se refugie en su sección y no se ponga a bajar escaleras. El fluido eléctrico se corta en el mismo instante en que el último ascensor alcanza la planta baja.
—¿Quién puede querer hacernos tanto daño? —se quejó el jefe apenado.
Y se marchó.
El editor empezó a calzarse las sandalias.
Jensen abandonó la sala en compañía del responsable de publicaciones.
Cuando la puerta se cerró a su espalda, a este último se le borró la sonrisa de los labios, su rostro se volvió pétreo y arrogante, y su mirada viva e inquisitiva. Cuando pasaron por la secretaría, las jóvenes ociosas parecían agazapadas en sus mesas.
Eran exactamente las 13.40 h cuando el comisario Jensen salió del ascensor y apareció en el vestíbulo. Hizo una señal a sus hombres para que le siguieran y se dirigió hacia las puertas giratorias.
Los policías abandonaron el edificio.
A sus espaldas el eco de los altavoces se dejaba oír entre las paredes de hormigón.