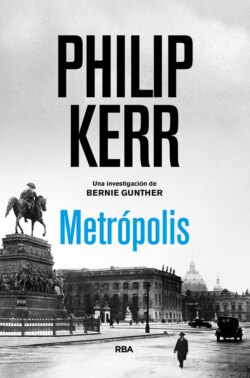Читать книгу Metrópolis - Philip Kerr - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
PRÓLOGO
ОглавлениеComo cualquiera que haya leído la Biblia, me había acostumbrado a vivir con la idea de que la ciudad de Babilonia era sinónimo de todos los excesos y las abominaciones terrenales, fueran cuales fuesen. Y como cualquiera que viviese en Berlín durante la República de Weimar, también me había acostumbrado a la frecuente comparación entre ambas ciudades. En la berlinesa iglesia luterana de San Nicolás, a la que asistía con mis padres de niño, nuestro gritón y malcarado pastor, el doctor Rotpfad, daba la impresión de estar tan familiarizado con Babilonia y su topografía que yo estaba convencido de que había vivido allí. Y eso estimuló mi fascinación con el nombre y me llevó a consultarlo en la Meyers Konversations-Lexikon, que ocupaba toda una balda en la estantería de la familia. Pero la enciclopedia no decía gran cosa sobre las abominaciones. Y aunque es verdad que en Berlín abundaban las prostitutas y mujeres de vida alegre y había una amplia oferta de pecados al alcance de la mano, no estoy seguro de que fuera peor que cualquier otra gran metrópolis, como Londres, Nueva York o Shanghái.
Bernhard Weiss me dijo que la comparación era y siempre había sido una bobada, que era como comparar peras con manzanas. Él no creía en el mal y me recordó que no había leyes contra este en ninguna parte, ni siquiera en Inglaterra, donde había leyes contra prácticamente todo. En mayo de 1928, la famosa Puerta de Ishtar, la entrada norte a Babilonia, todavía no se había reconstruido en el Museo de Pérgamo de Berlín, de modo que la fama de la capital prusiana como el lugar más pervertido del mundo aún tenía que ser subrayado en rojo por los guardianes de la moral de la ciudad, lo que dejaba cierto margen para la duda. Quizá solo éramos más sinceros acerca de nuestras depravaciones y más tolerantes con los vicios ajenos. Pero qué me iban a contar: en 1928, el vicio y todas sus infinitas combinaciones eran responsabilidad de mi departamento en la Jefatura de Policía de la Alexanderplatz de Berlín. Desde el punto de vista de la criminalística —que era una palabra nueva para los polis como nosotros, gracias a Weiss—, sabía casi tanto sobre el vicio como Gilles de Rais. Pero, en realidad, con tantos millones de muertos en la Gran Guerra y la gripe que llegó justo después, y que, como una plaga bíblica, mató a otros tantos millones de personas, parecía irrelevante preocuparse por lo que los demás se metían por la nariz, o por lo que hacían en sus oscuros dormitorios Biedermeier cuando se desvestían. Y no solo en los dormitorios. Durante las noches de verano, a veces había tantas putas copulando sobre la hierba con sus clientes que el Tiergarten parecía un picadero. Supongo que no es de extrañar que después de una guerra, en la que tantos alemanes se vieron obligados a matar por su país, ahora prefirieran follar.
Teniendo en cuenta todo lo ocurrido antes y todo lo que pasó después, es difícil hablar con exactitud o imparcialidad sobre Berlín. En muchos sentidos, nunca fue un lugar agradable, y en ocasiones podía resultar incluso repugnante y absurdo. Demasiado frío en invierno, demasiado caluroso en verano, demasiado sucio, demasiado cargado de humo, demasiado apestoso, demasiado ruidoso y, por supuesto, tan sobrepoblado como Babel, que es el otro nombre que recibe Babilonia. Todos los edificios públicos de la ciudad se habían construido para la mayor gloria de un imperio alemán que apenas había existido y, como los peores tugurios y casas de vecinos, hacían sentir inhumano e insignificante a casi todo aquel que se los encontraba. Aunque tampoco es que los berlineses les importaran mucho a nadie (desde luego, no a sus dirigentes), pues no eran ni muy agradables, ni amistosos, ni bien educados. Es más, a menudo eran estúpidos, pesados, sosos y vulgares a más no poder. En todo momento eran crueles y brutales. Los homicidios violentos estaban a la orden del día. Los cometían, sobre todo, varones borrachos que volvían a casa de la cervecería y estrangulaban a sus respectivas esposas porque estaban tan embrutecidos por la cerveza y el schnapps que no sabían ni lo que hacían. Pero a veces era algo mucho peor: un Fritz Haarmann o un Karl Denke, uno de esos peculiares alemanes impíos que parecían disfrutar matando por matar.Aunque ni siquiera eso resultaba tan sorprendente. En la Alemania de Weimar había tal vez una indiferencia a la muerte súbita y al sufrimiento humano que cabía considerar como un legado inevitable de la Gran Guerra. Nuestros dos millones de muertos equivalían a la suma de los de Inglaterra y Francia. En algunos campos de Flandes los huesos de nuestros jóvenes abundan tanto que podríamos considerarlos más alemanes que Unter den Linden. E incluso hoy en día, diez años después del final de la guerra, las calles están siempre llenas de tullidos y lisiados, muchos de ellos todavía de uniforme, mendigando calderilla delante de las estaciones de ferrocarril y los bancos. Raro es el día en que los lugares públicos de Berlín no se parecen a un cuadro de Pieter Brueghel.
Y, sin embargo, pese a todo, Berlín también era un sitio maravilloso y estimulante. A pesar de todas las razones antes mencionadas para tenerle aversión, era un espejo enorme y luminoso del mundo y, en consecuencia, para cualquiera que estuviese interesado en vivir en él, un reflejo maravilloso de la vida humana en toda su fascinante gloria. No habría vivido en ningún lugar que no fuera Berlín ni aunque me hubieran pagado, sobre todo ahora que Alemania había dejado atrás lo peor. Después de la Gran Guerra, la gripe y la inflación, las cosas estaban mejorando, aunque poco a poco. Aún había mucha gente que lo pasaba mal, más que nada en el este de la ciudad. Pero era difícil imaginar que Berlín fuera a correr la misma suerte que Babilonia, que, según la Meyers Konversations-Lexikon, fue destruida por los caldeos; sus murallas, templos y palacios fueron saqueados y las ruinas lanzadas al mar. A nosotros no nos ocurriría nunca algo así. Fuera lo que fuese lo que nos esperaba, lo más probable era que estuviéramos a salvo de la destrucción bíblica. No le interesaba a nadie —ni a los franceses ni a los británicos ni, desde luego, a los rusos— ver Berlín y, por extensión, Alemania, sometido a una apocalíptica venganza divina.