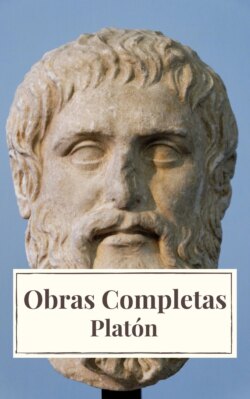Читать книгу Obras Completas de Platón - Plato - Страница 52
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Filebo o del placer, la inteligencia y el bien
ОглавлениеSÓCRATES — PROTARCO — FILEBO
SÓCRATES. —Mira, Protarco, qué parte de la opinión de Filebo quieres defender, y lo que te propones atacar de la mía, pues no están conformes con tu manera de pensar. ¿Quieres que hagamos un resumen de ambas opiniones?
PROTARCO. —Con mucho gusto.
SÓCRATES. —Filebo dice que el Bien para todos los seres animados consiste en la alegría, el placer, el recreo y todas las demás cosas de este género. Yo sostengo, por el contrario, que no es esto, sino que la sabiduría, la inteligencia, la memoria y todo lo que es de la misma naturaleza, la justa opinión y los razonamientos verdaderos son, para todos los que los poseen, mejores y más apreciables que el placer a la par que más ventajosos a todos los seres presentes y futuros, capaces de participar de ellos. ¿No es esto, Filebo, lo que uno y otro sostenemos?
FILEBO. —Eso es, Sócrates.
SÓCRATES. —Y bien, Protarco, ¿te encargas de este juicio que se pone en tus manos?
PROTARCO. —Necesariamente me he de encargar, puesto que el buen Filebo se ha acobardado.
SÓCRATES. —Es de absoluta necesidad que indaguemos lo que hay de cierto en esta materia.
PROTARCO. —Sí, es preciso sin duda.
SÓCRATES. —Pasemos adelante. Además de lo que se acaba de decir, convengamos en lo siguiente.
PROTARCO. —¿Y qué es?
SÓCRATES. —Que uno y otro nos propongamos explicar cuál es la manera de ser y la disposición del alma capaz de procurar a todos los hombres una vida dichosa. ¿No es éste nuestro objeto?
PROTARCO. —Sí.
SÓCRATES. —¿No decís Filebo y tú, que esta manera de ser consiste en el placer, y yo que consiste en la sabiduría?
PROTARCO. —Es cierto.
SÓCRATES. —¿Y qué resultaría, si descubriéramos algún otro medio preferible a estos dos?, ¿no es cierto que si nos encontramos con que este tercer medio tiene más afinidad con el placer, apareceremos en verdad tú y yo por debajo de este tercer medio, en que se unirán el placer y la sabiduría, pero quedando la vida del placer con mayor influencia sobre la vida de la sabiduría?
PROTARCO. —Sí.
SÓCRATES. —¿Y que si este tercer medio se aproxima más a la sabiduría, la sabiduría triunfará del placer, y será este vencido?, ¿estáis de acuerdo conmigo sobre esto?, ¿qué pensáis uno y otro?
PROTARCO. —A mí me parece que sí.
SÓCRATES. —Y a ti, Filebo, ¿qué te parece?
FILEBO. —Creo y creeré siempre, que la victoria está sin duda del lado del placer. Por lo demás, Protarco, tú mismo juzgarás.
PROTARCO. —Puesto que tú, Filebo, pones en nuestras manos la cuestión, no eres árbitro de conceder o negar nada a Sócrates.
FILEBO. —Tienes razón, y heme aquí fuera de la disputa; sea de ello testigo la diosa misma del placer.
PROTARCO. —Nosotros seremos ante ella testigos de lo que acabas de decir. Y ahora, Sócrates, tratemos de terminar esta discusión con beneplácito de Filebo, o de cualquiera manera que sea.
SÓCRATES. —Sí, y comencemos por esta misma diosa a la que se refiere Filebo, que es Afrodita, aunque su verdadero nombre es el Placer.
PROTARCO. —Muy bien.
SÓCRATES. —En todo tiempo, Protarco, mi temor, al pronunciar los nombres de los dioses, no es un temor humano, sino que está por encima de los mayores temores, y por esto doy en este acto a Afrodita el nombre que más debe agradarle. En cuanto al placer, creo que tiene más de una forma, y como ya he dicho, nos es preciso comenzar por él, examinando cuál es su naturaleza. Al oírlo nombrar, como nosotros hacemos, se le tomaría por una cosa simple. Sin embargo, toma formas de toda especie, y en ciertos conceptos desemejantes entre sí. En efecto, fija en ello tu atención. Podemos decir, que el hombre estragado encuentra placer en el libertinaje, y el hombre moderado en la templanza; que el insensato, lleno de opiniones y esperanzas locas, tiene placer, y que el sabio lo encuentra igualmente en la sabiduría. Pero si alguno se atreviera a decir que estas dos especies de placer son semejantes entre sí, ¿no pasaría con razón por un extravagante?
PROTARCO. —Es cierto, Sócrates, que estos placeres vienen de orígenes opuestos, pero no por esto se oponen el uno al otro. Porque ¿cómo el placer puede dejar de ser lo más parecido al placer, es decir, a sí mismo?
SÓCRATES. —Entonces el color, querido mío, en tanto que color no difiere en nada del color. Sin embargo, todos sabemos que lo negro, además de ser diferente de lo blanco, es de hecho opuesto a aquel. En igual forma, sin considerar más que el género, toda figura es lo mismo que otra figura; pero, si se comparan las especies, hay algunas enteramente opuestas y otras diversas entre sí hasta el infinito. Otras muchas cosas encontraremos, que están en el mismo caso. Por tanto, no puede darse fe a la razón que acabas de alegar, porque confundes en uno los objetos más contrarios. Sospecho que no descubriremos placeres contrarios a otros placeres.
PROTARCO. —Quizá los hay. Pero ¿qué perjudica esto a la opinión que yo defiendo?
SÓCRATES. —Es, diremos nosotros, porque siendo estos placeres desemejantes, no los llamas con el nombre que les es propio. Porque dices que todas las cosas agradables son buenas, y nadie, en verdad, negará que lo que es agradable no sea agradable; pero siendo la mayor parte de los placeres malos y algunos buenos, como nosotros pretendemos, tú das, sin embargo, a todos el nombre de buenos, aunque reconozcas que son desemejantes, si se te obliga a dar este voto en la discusión. ¿Qué cualidad común ves igualmente en los placeres buenos y malos, que te comprometa a comprenderlos todos bajo el nombre de Bien?
PROTARCO. —¿Cómo dices eso, Sócrates? ¿Crees que, después de haber sentado como principio que el placer es el bien, puedo concederte y dejate pasar que hay ciertos placeres que son buenos y otros que son malos?
SÓCRATES. —Por lo menos confesarás, que los hay desemejantes entre sí, y algunos contrarios.
PROTARCO. —De ninguna manera; sobre todo, en tanto que son placeres.
SÓCRATES. —Ya volvemos de nuevo al mismo tema de antes, Protarco. Diremos, por consiguiente, que un placer no difiere de otro placer, y que todos son semejantes; de nada nos servirán los ejemplos que antes alegué, y diremos lo que dicen los hombres más ineptos y extraños al arte de discutir.
PROTARCO. —¿Por qué?
SÓCRATES. —Si por imitarte y llevarte la contraria me propusiese sostener que hay una semejanza perfecta entre las cosas más desemejantes, podría hacer valer las mismas razones que tú. Por ese medio hubiéramos aparecido en la discusión más novicios que lo que conviene, y se nos escaparía de las manos el objeto que tratamos. Tomemos, pues, el verdadero hilo, y quizá siguiendo la misma dirección llegaremos a convenir en algún punto.
PROTARCO. —Dime cómo.
SÓCRATES. —Supón, Protarco, que me interrogas a tu vez.
PROTARCO. —¿Sobre qué?
SÓCRATES. —¿No es cierto que la sabiduría, la ciencia, la inteligencia y todas las demás cosas que he comprendido al principio en el orden de los bienes, cuando se me preguntaba qué es el Bien, se encontrarán en el mismo caso que tu placer?
PROTARCO. —¿Por dónde?
SÓCRATES. —Toda la ciencia, tomada en su conjunto, nos parecerá formada de muchas ciencias y algunas desemejantes entre sí. Y si por casualidad se encontrasen entre ellas ciencias opuestas, ¿merecería la pena que yo disputase contigo, si por temor de reconocer esta oposición, dijese yo que ninguna ciencia es diferente de otra, de suerte que nuestra conversación se disipase como un objeto frívolo, y que saliéramos de la dificultad por medio de un absurdo?
PROTARCO. —No, no hay necesidad de que esto nos suceda. Salgamos más bien del embarazo, poniéndonos de acuerdo sobre este punto común a tu opinión y a la mía: que hay muchos placeres y que son desemejantes; y muchas ciencias, y que también son diferentes.
SÓCRATES. —En este caso, Protarco, no disimularemos la diferencia que hay entre mi bien y el tuyo. Démosla a conocer resueltamente; quizá después de sometidos a discusión uno y otro bien, conoceremos si debe decirse que el placer es el bien o que lo es la sabiduría, o que es una tercera cosa, porque ahora no disputamos, sin duda, porque triunfe tu opinión o la mía rigurosamente, sino que es preciso que coincidamos ambos en lo más verdadero.
PROTARCO. —Así es; así es.
SÓCRATES. —Así, pues, fortifiquemos más este razonamiento por mutuas concesiones.
PROTARCO. —¿Qué razonamiento?
SÓCRATES. —El que causa grandes embarazos a todos los hombres, a unos por su voluntad, y a otros en ocasiones dadas y sin quererlo.
PROTARCO. —Explícate con más claridad.
SÓCRATES. —Hablo del razonamiento, que, como por incidente, se ha mezclado en nuestra conversación, y que es ciertamente de una condición extraordinaria. En efecto, es cosa muy singular que se diga que muchos son uno, y que uno es muchos; y es fácil disputar contra cualquiera, que en esta cuestión sostenga el pro o el contra.
PROTARCO. —¿Has tenido presente lo que se dice, que yo, Protarco, por ejemplo, soy uno por naturaleza, y en seguida que hay muchos yos contrarios los unos a los otros, y que el mismo hombre es grande y pequeño, pesado y ligero y otras mil cosas semejantes?
SÓCRATES. —Acabas de decir, Protarco, sobre el uno y los muchos, una de las maravillas conocidas por todo el mundo. Hoy día casi todos están de acuerdo, en que no es posible tocar semejantes cuestiones, tenidas por pueriles y triviales, y que sirven solo para embarazar una discusión. Tampoco se quiere que se entretenga nadie con otras como las siguientes: cuando alguno, habiendo distinguido por el discurso todos los miembros y todas las partes de una cosa, y reconocido que todo esto no es más que esta cosa, que es una, se burla en seguida de sí mismo y se refuta, como si se hubiera visto precisado a admitir quimeras, a saber, que uno es muchos y una infinidad, y que muchos no son más que uno.
PROTARCO. —¿Cuáles son las demás maravillas, Sócrates, de que querías hablarnos, que corren por el mundo, y sobre las que no hay acuerdo?
SÓCRATES. —Es, querido mío, cuando este uno no se toma entre las cosas sujetas a la generación y a la corrupción, como son estas de que acabamos de hablar. Porque en tal caso, y cuando se trata de esta especie de unidad, se conviene, como antes dijimos, en que no es preciso refutar a nadie. Pero cuando se supone un hombre en general, un buey, lo bello, lo bueno, sobre estas unidades y otras de la misma naturaleza es sobre lo que se acaloran, disputan y nunca se ponen de acuerdo.
PROTARCO. —¿Cómo?
SÓCRATES. —En primer lugar, se disputa si debe admitirse esta suerte de unidades, como realmente existentes. Después se pregunta cómo siendo cada una de ellas siempre la misma, y no siendo susceptible de generación, ni de muerte, puede, a pesar de esto, ser constantemente la misma unidad. En seguida, si es preciso decir que esta unidad existe en los seres sometidos a la generación e infinitos en número, dividida en porciones y hecha muchos; o si está toda entera, si bien fuera de sí misma, en cada uno; lo que al parecer, es la cosa más imposible del mundo, esto es que una sola y misma unidad exista a la vez en una y muchas cosas. Estas cuestiones, Protarco, sobre la manera de ser uno y muchos, dan origen a los mayores conflictos, cuando se dan falsas soluciones; así como esparcen la mayor claridad cuando se responde bien a ellas.
PROTARCO. —¿No es por aquí, Sócrates, por donde debemos entrar en materia?
SÓCRATES. —A mi parecer, sí.
PROTARCO. —Vive persuadido de que todos los que aquí estamos pensamos como tú en este punto. Respecto a Filebo, es preferible no consultar su dictamen, por temor, como se dice, a no dislocar la idea del bien.
SÓCRATES. —En buena hora. ¿Por dónde comenzamos esta controversia, que tiene muchas ramificaciones y muchas formas?, ¿no es por aquí?
PROTARCO. —¿Por dónde?
SÓCRATES. —Digo que estos uno y muchos se encuentran por todas partes y siempre, lo mismo hoy que en todo tiempo, en cada una de las cosas de que se habla.[1] Jamás dejará de existir, ni es cosa de hoy el haber dado principio a la existencia, sino que, en cuanto yo alcanzo, es una cualidad inherente a nuestros discursos, inmortal e incapaz de envejecer. El joven que emplea por primera vez esta fórmula, se regocija hasta el punto de creer que ha descubierto un tesoro de sabiduría; la alegría lo trasporta hasta el entusiasmo, y no hay discurso en que no salga a relucir, tan pronto estrechándolo y confundiéndolo con el uno, como desarrollándolo y dividiéndolo en trozos. Se arroja desde luego más que nadie a la dificultad y embaraza a todos los que se le aproximan, más jóvenes o más viejos, o de la misma edad que él; no da cuartel a padre ni a madre, ni a ninguno de los que le escuchan; ataca, no solo a los hombres, sino en cierta manera a los demás seres, y me atrevo a responder de que ni a los bárbaros perdonaría, si pudiera proporcionarse un intérprete.
PROTARCO. —¿No ves, Sócrates, que nosotros somos muchos y todos jóvenes?,[2] ¿no temes que uniéndonos a Filebo caigamos sobre ti, si nos insultas? Sea lo que quiera, porque nosotros comprendemos tu pensamiento; si hay algún medio de salir pacíficamente de toda esta confusión en que nos hallamos, y de encontrar un camino mejor que el que llevamos hasta ahora para llegar al término de nuestras indagaciones, haz un esfuerzo para entrar en él. Nosotros te seguiremos hasta donde alcancen nuestras fuerzas, porque la discusión presente, Sócrates, no es de poca importancia.
SÓCRATES. —Lo sé muy bien, hijos míos, como os llama Filebo. No hay ni puede haber un medio más precioso para las indagaciones que el que he adoptado en todos tiempos, pero me ha salido fallido un número crecido de veces, dejándome solo y en el mismo embarazo.
PROTARCO. —¿Cuál es?, dilo.
SÓCRATES. —No es difícil conocerlo, pero sí lo es seguirlo. Todos los descubrimientos hechos hasta ahora, en los que el arte entra por algo, han sido conocidos por este método que voy a darte a conocer.
PROTARCO. —Dilo, pues.
SÓCRATES. —En cuanto puedo yo juzgar, es un presente hecho a los hombres por los dioses, que nos ha sido enviado desde el cielo por algún Prometeo, en medio de brillante fuego. Los antiguos, que valían más que nosotros y estaban más cerca de los dioses, nos han trasmitido la tradición de que todas las cosas a las que se atribuye una existencia eterna, se componen de uno y muchos, y reúnen en sí por su naturaleza lo finito y lo infinito; y siendo tal la disposición de las cosas, es preciso, en la indagación de cada objeto, aspirar siempre al descubrimiento de una sola idea. Efectivamente se encontrará una, y una vez descubierta, es preciso examinar si después de ella hay dos o tres o cualquier otro número; en seguida, hacer lo mismo con relación a cada una de estas ideas, hasta que se vea, no solo que la primitiva es una y muchas y una infinidad, sino también las ideas que contiene en sí; que no se debe aplicar a la pluralidad la idea del infinito, antes de haber fijado por el pensamiento el número determinado que hay en ella entre lo infinito y la unidad; y que solo entonces es cuando se puede dejar a cada individuo ir a perderse en el infinito.[3] Los dioses, como ya he dicho, nos han dado el arte de examinar, de aprender y de instruirnos los unos a los otros; pero los sabios de hoy día hacen uno a la aventura, y muchos más pronto o más tarde que lo que es conveniente. Después de la unidad pasan de repente al infinito, y los números intermedios se les escapan. Sin embargo, estos números intermedios son los que hacen la discusión clara y conforme a las leyes de la dialéctica, y que la diferencian de la que no es más que una disputa.
PROTARCO. —Me parece, Sócrates, que comprendo una parte de lo que dices; pero sobre algunos puntos tengo necesidad de una explicación más clara.
SÓCRATES. —Lo que he dicho, Protarco, se concibe claramente aplicándolo a las letras; atiende, pues, a lo que te han enseñado desde la infancia.
PROTARCO. —¿De qué manera?
SÓCRATES. —La voz, que sale de la boca, es una y al mismo tiempo infinita en número para todos y para cada uno.
PROTARCO. —Estoy de acuerdo.
SÓCRATES. —No somos por esto sabios; ni porque reconozcamos que la voz es infinita, ni porque reconozcamos que es una. Pero saber cuántos son los elementos distintos de cada una y cuáles son, es lo que nos hace gramáticos.
PROTARCO. —Eso es muy cierto.
SÓCRATES. —Lo mismo sucede con el músico.
PROTARCO. —¿Cómo?
SÓCRATES. —La voz considerada con relación a este arte es una.
PROTARCO. —Sin duda.
SÓCRATES. —Podemos considerarla de dos maneras: la una grave, la otra aguda y una tercera de tono uniforme, ¿no es así?
PROTARCO. —Sí.
SÓCRATES. —Si no sabes más que esto, no serás por eso hábil en la música; y si lo ignoras, no eres, por decirlo así, capaz de nada en este asunto.
PROTARCO. —No, ciertamente.
SÓCRATES. —Pero, mi querido amigo, solo cuando has aprendido a conocer el número de los intervalos de la voz, tanto para el sonido agudo como para el grave, la cualidad y los límites de estos intervalos, y los sistemas que de ellos resultan, que los antiguos han descubierto y trasmitido los a los que marchamos sobre sus huellas con el nombre de armonías; y que nos han enseñado las propiedades semejantes que se encuentran en el movimiento de los cuerpos, que, estando medidos por los números, deben llamarse ritmos y medidas; y al mismo tiempo cuando te hayas hecho cargo reflexivamente de que es preciso proceder de esta manera en todo lo que es uno y muchos; cuando hayas comprendido todo esto, entonces podrás llamarte sabio. Y cuando, siguiendo el mismo método, has llegado a conocer cualquier otra cosa, sea la que sea, entonces has adquirido la inteligencia de esta cosa. Pero la infinidad de los individuos y la multitud que se encuentra en ellos es causa de que estés por lo ordinario desprovisto de esta inteligencia de las cosas, y que no merezcas que se te estime ni que se te tenga por un hombre hábil, porque nunca te has fijado en ninguna cosa.
PROTARCO. —Me parece, Filebo, que lo que acaba de decir Sócrates está perfectamente dicho.
FILEBO. —Yo pienso lo mismo, pero ¿qué significa este discurso, y adónde quiere Sócrates llevarnos?
SÓCRATES. —Filebo nos hace esta pregunta muy a tiempo, Protarco.
PROTARCO. —Ciertamente; respóndele.
SÓCRATES. —Lo haré después de decir algunas palabras sobre esta materia. En la misma forma que cuando se ha tomado una unidad cualquiera, decimos que no debemos fijarnos desde luego sobre el infinito, sino sobre un cierto número; lo mismo cuando se ve uno forzado a dirigirse desde luego al infinito, tampoco se debe pasar de repente a la unidad, sino fijar sus miradas sobre cierto número, que encierre una cantidad de individuos, e ir a parar por fin a la unidad. Tratemos de concebir esto tomando de nuevo las letras como ejemplo.
PROTARCO. —¿Cómo?
SÓCRATES. —Descubrir que la voz es infinita fue la obra de un dios o de algún hombre divino, como se refiere en Egipto de un cierto Tot que fue el primero que apercibió en este infinito las vocales, viendo que eran, no una, sino muchas; después otras letras, que sin participar de la naturaleza de las vocales tienen, sin embargo, cierto sonido, y reconoció en ellas igualmente un número determinado; distinguió también una tercera especie de letras, que llamamos hoy día mudas; y después de estas observaciones, separó una a una las letras mudas o privadas de sonido; en seguida hizo otro tanto con las vocales y las medias, hasta que, habiendo descubierto el número de ellas, dio a todas y a cada una el nombre de elemento. Además, viendo que ninguno de nosotros podría aprender ninguna de estas letras aisladamente, sin aprenderlas todas, imaginó el enlace como una unidad, y representándose todo esto, como formando un solo todo, dio a este todo el nombre de gramática, considerándolo como un solo arte.
FILEBO. —He comprendido esto, Protarco, más claramente que lo que antes se había dicho, y lo uno me ha servido para concebir lo otro. Pero ahora, como antes, encuentro siempre la misma cosa para volver al mismo tema.
SÓCRATES. —¿No es, Filebo, saber la relación que todo esto tiene con nuestro objeto?
FILEBO. —Si, eso es lo que buscamos, hace mucho tiempo, Protarco y yo.
SÓCRATES. —En verdad que estáis a medio camino de lo que buscáis después de tanto tiempo; bien podéis decirlo.
FILEBO. —¿Cómo?
SÓCRATES. —Nuestra conversación ¿no tiene por objeto desde el principio la sabiduría y el placer, para saber cuál de los dos es preferible al otro?
FILEBO. —Así es.
SÓCRATES. —¿No dijimos que cada uno de ellos es uno?
FILEBO. —Ciertamente.
SÓCRATES. —Y bien, el discurso que acabáis de escuchar os demuestra cómo cada uno de ellos es uno y muchos, y cómo no son en seguida infinitos, sino que contienen el uno y la otra un cierto número antes de llegar al infinito.
PROTARCO. —Sócrates, después de mil rodeos, nos has metido en una cuestión que no es fácil resolver. Mira quién de nosotros dos ha de responderte. Quizá es ridículo que, habiendo ocupado tu lugar en esta discusión y habiéndome comprometido a sostenerla, te emplace a ti para que respondas, puesto que yo no tengo fuerzas para hacerlo. Pero pienso que sería más ridículo aún que no pudiéramos responder ni el uno ni el otro. Discurre ahora el partido que hemos de tomar. Me parece que Sócrates nos pregunta si el placer tiene especies o no, cuántas y cuáles son; y espera de nosotros la misma respuesta con relación a la sabiduría.
SÓCRATES. —Dices verdad, hijo de Calias. En efecto, si no pudiéramos satisfacer a esta cuestión sobre lo que es uno, semejante a sí y siempre lo mismo y sobre su contraria, ninguno de nosotros, como lo ha demostrado el discurso precedente, será nunca hábil en cosa alguna.
PROTARCO. —Sócrates, todas las apariencias son de que así sucederá. A la verdad, es muy bueno para un sabio conocerlo todo; pero me parece que en segundo término está el no desconocerse a sí mismo. Voy a decirte por qué hablo de esta manera. Nos has concedido esta entrevista, Sócrates, y te has entregado a nosotros, para descubrir juntos cuál es el más excelente de los bienes humanos. Habiendo dicho Filebo que es el placer, la alegría, el goce, has sostenido tú, por el contrario, que los mejores bienes no son estos, sino los otros, cuyo recuerdo se repite en nosotros, y con razón, para que se grabe mejor en nuestra memoria, en vista del examen que haremos de todos. Decías, pues, a lo que me parece, que la inteligencia, la ciencia, la prudencia, el arte, son un bien de un orden superior al placer, y que es preciso trabajar para adquirir todos los bienes de este género, y no los otros. Habiéndose empeñado la discusión por ambas partes, te hemos amenazado, en tono de confianza, con no dejarte volver a casa hasta que no quede zanjada esta cuestión. Tú has consentido en ello, y en este concepto te has consagrado a nosotros. Ahora decimos como los niños, que no se puede quitar lo que ha sido bien dado. Por lo tanto, cesa de oponerte, en la forma que lo estás haciendo, a lo que se ha convenido.
SÓCRATES. —Pues ¿qué es lo que hago?
PROTARCO. —Nos pones obstáculos y nos suscitas cuestiones, a las que no podemos dar en el acto una respuesta satisfactoria. Porque no imaginamos que el objeto de esta conversación sea el reducirnos a no saber qué decir. Pero si llegamos a vernos en tal estado, tendrás tú que hacerlo, porque así nos lo has prometido. En este punto, delibera sobre si nos has de dar la división del placer y de la sabiduría en sus especies, o si lo dejas en tal estado, a calidad de que quieras y puedas explicarnos de otra manera el objeto de nuestra discusión.
SÓCRATES. —Después de lo que acabo de oír, no puedo temer nada malo de vuestra parte. Esta frase: si tú quieres, me pone a salvo de todo temor en este punto. Además, me parece, que un dios me ha traído ciertas cosas a la memoria.
PROTARCO. —¿Cómo y cuáles son?
SÓCRATES. —Me acuerdo ahora de haber oído en otro tiempo, no sé si en sueños o despierto, con motivo del placer y de la sabiduría, que ni el uno ni la otra son el bien, sino que este nombre pertenece a una tercera cosa, diferente de ellas y mejor que ambas. Si descubrimos con evidencia que es así, no queda al placer esperanza de victoria, porque el bien no será ya el placer: ¿no es así?
PROTARCO. —Sí.
SÓCRATES. —Ya en este caso no tenemos necesidad de dividir el placer en sus especies a mi parecer; el resultado de esta discusión lo probará más claramente.
PROTARCO. —Has comenzado muy bien; acaba igual.
SÓCRATES. —Convengamos antes en algunos puntos poco importantes.
PROTARCO. —¿Qué puntos?
SÓCRATES. —¿Es o no una necesidad que la condición del bien sea perfecta?
PROTARCO. —La más perfecta de todas, Sócrates.
SÓCRATES. —¡Pero cómo!, ¿es el bien suficiente por sí mismo?
PROTARCO. —Así es, y en eso estriba su diferencia respecto de todo lo demás.
SÓCRATES. —Lo que me parece más indispensable es afirmar del bien que todo el que lo conoce lo busca, lo desea, se esfuerza por conseguirlo y poseerlo, y le importan poco todas las demás cosas, menos aquellas que se adquieren con el bien mismo.
PROTARCO. —No puede menos de convenirse en todo eso.
SÓCRATES. —Examinemos ahora y juzguemos la vida del placer y la vida de la sabiduría, considerando cada una aparte.
PROTARCO. —¿Qué dices?
SÓCRATES. —Que la sabiduría no entre para nada en la vida del placer, ni el placer en la vida de la sabiduría. Porque si uno de los dos es el bien, es preciso que no haya absolutamente necesidad de nada más, y si el uno o el otro nos parece que necesita otra cosa, no es ya el verdadero bien que buscamos.
PROTARCO. —¿Cómo puede verificarse?
SÓCRATES. —¿Quieres que hagamos en ti mismo la prueba de ello?
PROTARCO. —Con mucho gusto.
SÓCRATES. —Respóndeme, pues.
PROTARCO. —Habla.
SÓCRATES. —¿Consentirías, Protarco, en pasar toda tu vida en el goce de los mayores placeres?
PROTARCO. —¿Por qué no?
SÓCRATES. —Si no te faltase nada por este rumbo, ¿creerías que tienes aún necesidad de alguna otra cosa?
PROTARCO. —De ninguna.
SÓCRATES. —Examina bien si no tendrías necesidad de pensar, ni de concebir, ni de razonar cuando fuera necesario, ni de nada semejante, ¿qué digo, ni aun de ver?
PROTARCO. —¿Para qué?, teniendo el sentimiento del placer, lo tendría todo.
SÓCRATES. —¿No es cierto que viviendo de esta suerte, pasarías los días en medio de los mayores placeres?
PROTARCO. —Sin duda.
SÓCRATES. —Pero como no tendrías inteligencia, ni memoria, ni ciencia, ni opinión, estarías privado de toda reflexión, y necesariamente ignorarías si tenías placer o no.
PROTARCO. —Eso es cierto.
SÓCRATES. —En igual forma, desprovisto de memoria, es también una consecuencia necesaria que no te acuerdes si has tenido placer en otro tiempo, y que no te quede el menor recuerdo del placer que sientes en el momento presente. Además, al no tener ninguna opinión verdadera, no crees sentir goce en el momento que lo sientes; y al estar destituido de razonamiento, serás incapaz de concluir que te regocijarás en el porvenir; en una palabra, que tu vida no es la de un hombre sino la de una esponja, o de esa especie de animales marinos que viven encerrados en conchas. ¿Es esto cierto?, ¿o podemos formarnos otra idea de este estado?
PROTARCO. —¿Y cómo podría formarse otra idea?
SÓCRATES. Y —bien, ¿es apetecible una vida semejante?
PROTARCO. —Ese razonamiento, Sócrates, me reduce a no saber qué decir.
SÓCRATES. —Aún no hay que desanimarse; pasemos a la vida de la inteligencia y considerémosla.
PROTARCO. —¿De qué vida hablas?
SÓCRATES. —Cualquiera de nosotros, ¿podría vivir teniendo sabiduría, inteligencia, ciencia, memoria, a condición de no sentir ningún placer, pequeño, ni grande, ni tampoco dolor alguno, y de no experimentar absolutamente sentimientos de esta naturaleza?
PROTARCO. —Ni una ni otra condición, Sócrates, me parecen envidiables, ni creo que puedan aparecer a nadie como tales.
SÓCRATES. —¿Y si se juntasen estas dos vidas, Protarco, y no formasen más que una, de manera que participase de la una y de la otra?
PROTARCO. —¿Hablas de una vida, en la que el placer, la inteligencia y la sabiduría entrasen a la par?
SÓCRATES. —Sí, de esa misma hablo.
PROTARCO. —No hay nadie que no la prefiera a cualquiera de las otras dos; no digo este o aquel, sino todo el mundo.
SÓCRATES. —¿Concebimos lo que resulta ahora de lo que se acaba de decir?
PROTARCO. —Sí, y es que de los tres géneros de vida que se han propuesto, hay dos que no son suficientes por sí mismos, ni apetecibles para ningún hombre, ni para ningún ser.
SÓCRATES. —Es ya evidente para lo sucesivo, respecto a estas dos vidas, que el bien no se encuentra en la una ni en la otra; puesto que si así fuese, sería cada una suficiente, perfecta, digna de ser elegida por todos los seres, plantas y animales, que tuviesen la capacidad requerida para vivir de la misma manera; y que si alguno de nosotros se sometiese a otra condición, esta elección sería contra la naturaleza de lo que es verdaderamente apetecible, y un efecto involuntario de la ignorancia o de cualquiera otra falsa necesidad.
PROTARCO. —Parece, efectivamente, que la cosa es así.
SÓCRATES. —Hemos demostrado suficientemente, a mi parecer, que a la diosa de Filebo no debe mirársela como el Bien mismo.
FILEBO. —Tu inteligencia, Sócrates, tampoco es el bien, porque está sujeta a las mismas objeciones.
SÓCRATES. —La mía sí, quizá, Filebo; pero con respecto a la verdadera y a la vez divina inteligencia, pienso, que no es lo mismo, y hasta imagino que es otra cosa distinta. En la vida mixta no disputo la victoria en favor de la inteligencia, pero es preciso ver y examinar qué partido tomaremos con relación al que haya de ocupar el segundo puesto. Quizá diremos, yo que la inteligencia, tú que el placer, es la principal causa de la felicidad en esta condición mixta, y de esta manera, aunque ni la una ni la otra sean el bien, podrían ser miradas la una o la otra como si fueran la causa. Sobre este punto estoy dispuesto, como nunca, a sostener contra Filebo, que cualquiera que sea la cosa que haga apetecible y dichosa esta vida de combinación, la inteligencia tiene más afinidad y semejanza con ella que el placer. Y en esta suposición puede decirse con verdad, que el placer no tiene derecho a aspirar al primero ni al segundo puesto, y hasta lo considero lejano del tercero, si es preciso que deis fe por el momento a mi inteligencia.
PROTARCO. —Me parece, Sócrates, que el placer queda batido y por tierra, en cierta manera como herido por las razones que acabas de exponer, porque él aspiraba al primer puesto, y he aquí que resulta vencido. Pero según las apariencias, también es preciso decir que la inteligencia no tiene razón para aspirar a la victoria, puesto que está en el mismo caso. Si el placer se viese también privado del segundo puesto, sería una ignominia para él respecto de sus amantes, a cuyos ojos no aparecería ya igualmente bello.
SÓCRATES. —Pero qué, ¿no vale más dejarlo para en adelante tranquilo, en lugar de atormentarlo, haciéndole sufrir un examen riguroso y llevándolo hasta la exageración?
PROTARCO. —Eso es como si nada dijeras, Sócrates.
SÓCRATES. —Es porque he dicho: «atormentar el placer,» lo cual es una cosa imposible.
PROTARCO. —No solo por eso, sino porque no sabes que ninguno de nosotros te dejará partir sin que esta discusión se haya terminado enteramente.
SÓCRATES. —¡Oh dioses!, ¡cuán largo discurso nos espera aún, Protarco!; y añado que de ninguna manera es fácil en este momento. Porque si aspiramos al segundo puesto en favor de la inteligencia, veo que nos será preciso emplear otros medios, y por decirlo así, otras razones que las del discurso precedente, si bien aún hay algunas de las que podremos servirnos. ¿Hay que hacer esto?
PROTARCO. —Sin duda.
SÓCRATES. —Estemos, pues, muy en guardia, al sentar la base de este nuevo discurso.
PROTARCO. —¿Cuál es esa base?
SÓCRATES. —Dividamos en dos o más órdenes, si quieres en tres, todos los seres de este universo.
PROTARCO. —¿Cómo?
SÓCRATES. —Repitamos algo de lo que ya hemos dicho.
PROTARCO. —¿Qué?
SÓCRATES. —Hemos dicho, que Dios nos ha hecho conocer a los seres, los unos como infinitos, los otros como finitos.
PROTARCO. —Así es.
SÓCRATES. —Contamos, pues, dos especies de seres y reconocemos una tercera, la que resulta de la mezcla de aquellas dos. Pero ya veo que me voy a poner en ridículo con estas divisiones de especies y con la manera de contarlas.
PROTARCO. —¿Qué quieres decir con eso, querido amigo?
SÓCRATES. —Me parece que tengo necesidad de un cuarto género.
PROTARCO. —¿Cuál es?
SÓCRATES. —Coge con el pensamiento la causa de la mezcla de las dos primeras especies, ponla con las tres, y tendrás la cuarta.
PROTARCO. —¿No sería posible un quinto género, con el que se pudiese hacer la separación?
SÓCRATES. —Quizá; pero en este momento no lo creo conveniente. En todo caso si yo advirtiese la necesidad, no llevarías a mal que me fuese en busca de una quinta manera de ser.
PROTARCO. —No.
SÓCRATES. —De estas cuatro especies pongamos por lo pronto aparte tres; procuremos en seguida examinar las dos primeras, que tienen muchas ramas y divisiones; después comprendamos cada una bajo una sola idea, y tratemos de descubrir cómo en una y en otra se dan lo uno y lo mucho.
PROTARCO. —Si te explicas con más claridad en este punto, quizá podré seguirte. SÓCRATES. —Digo, que las dos especies, que he sentado por lo pronto, son la una infinita y la otra finita. Voy a esforzarme en probarte, que la infinita es en cierta manera muchos. En cuanto a lo finito, que nos espere.
PROTARCO. —Nos esperará.
SÓCRATES. —Fíjate, pues, porque lo que quiero que consideres es difícil y no exento de dudas, y así míralo bien. En primer lugar, examina si descubrirás algún límite en lo que es más caliente o más frío, o si el más o el menos que reside en esta especie de seres, en tanto que en ellos permanece, no les impide tener un límite; porque desde el momento en que un fin sobreviene ellos dejan de existir.
PROTARCO. —Eso es muy cierto.
SÓCRATES. —Lo más y lo menos, decimos, se encuentran siempre en lo más caliente y en lo más frío.
PROTARCO. —Sí, ciertamente.
SÓCRATES. —Por consiguiente, la razón nos hace siempre entender, que estas dos cosas no tienen fin, y, al no tener fin, necesariamente son infinitas.
PROTARCO. —Muy vigoroso estás, Sócrates.
SÓCRATES. —Has comprendido perfectamente mi pensamiento, mi querido Protarco, y me recuerdas que el término vigoroso de que acabas de valerte, y el de suave, tienen la misma propiedad que el más y el menos, porque en cualquier punto en que se encuentren, no consienten que la cosa tenga una cantidad determinada, sino que pasando siempre de lo más fuerte en relación a lo más suave, y recíprocamente, hacen que nazca el más y el menos, y obligan a que desaparezca el cuánto. En efecto, como ya se ha dicho, si no hiciesen desaparecer el cuánto, y lo dejasen ocupar el lugar de lo más y de lo menos, de lo fuerte y de lo suave, desde aquel acto no subsistirían en el punto que ellos ocupaban. Habiendo admitido el cuánto ya no serían más calientes, ni más fríos, porque lo más caliente crece siempre sin nunca detenerse, y lo mismo lo más frío, en lugar de lo cual el punto fijo es fijo, y cesa de serlo desde que marcha adelante. De donde se sigue que lo más caliente es infinito, lo mismo que su contrario.
PROTARCO. —Por lo menos la cosa parece así, Sócrates. Pero como decía antes, esto no es fácil de comprender. Quizá a fuerza de insistir en ello nos pondremos perfectamente de acuerdo, tú interrogando y yo respondiendo.
SÓCRATES. —Tienes razón, y es lo que procuraremos hacer. Por ahora, mira si admitimos ese carácter distintivo de la naturaleza del infinito, para no extendernos demasiado recorriéndolos todos.
PROTARCO. —¿De qué carácter hablas?
SÓCRATES. —Todo lo que nos parezca hacerse más o menos, consentir lo fuerte y lo suave y aun lo demasiado y demás cualidades semejantes, es preciso que lo reunamos en cierta manera en uno, colocándolo en la especie del infinito, según lo que hemos dicho antes de que, en la medida de lo posible, debíamos reunir las cosas separadas y divididas en muchas ramas y marcarlas con el sello de la unidad; ¿te acuerdas?
PROTARCO. —Sí, me acuerdo.
SÓCRATES. —Parece que obraremos bien si ponemos en la clase de lo finito lo que no admite estas cualidades y sí las contrarias, primeramente lo igual y la igualdad, en seguida lo doble, y todo lo que es como un número respecto a otro número, y una medida respecto a otra medida. ¿Qué piensas de esto?
PROTARCO. —Así debe ser, Sócrates.
SÓCRATES. —Sea así. ¿Bajo qué idea representaremos la tercera especie que resulta de la mezcla de las otras dos?
PROTARCO. —Yo espero que eso me lo enseñarás tú.
SÓCRATES. —No seré yo, sino un dios, si alguno se digna oír mis súplicas.
PROTARCO. —Suplica, pues, y reflexiona.
SÓCRATES. —Reflexiono, y me parece, Protarco, que alguna divinidad nos ha sido favorable en este momento.
PROTARCO. —¿Cómo dices eso, y qué medio tienes para conocerlo?
SÓCRATES. —Te lo diré; fija bien tu atención.
PROTARCO. —No tienes más que decir.
SÓCRATES. —Hablamos antes de lo caliente y de lo frío; ¿no es así?
PROTARCO. —Sí.
SÓCRATES. —Añadid lo más seco y lo más húmedo, lo más y lo menos NUMEROSO, lo más ligero y lo más lento, lo más grande y lo MÁS pequeño, y todo lo que hemos comprendido antes BAJO una sola especie, a saber, la que consiente el más y EL MENOS.
PROTARCO. —Hablas al parecer de la del infinito.
SÓCRATES. —Sí. Mezcla ahora con esta especie los caracteres de la del finito.
PROTARCO. —¿Qué caracteres?
SÓCRATES. —Los que debemos reunir bajo una sola idea, como lo hicimos respecto de los del infinito, pero que no llegamos a hacerlo. Quizá ahora llegaremos a lo mismo, porque, estando reunidas estas dos especies, la tercera se mostrará a nuestros ojos.
PROTARCO. —¿Cuál y cómo la entiendes?
SÓCRATES. —Entiendo la especie de lo igual, de lo doble, en una palabra, de lo que hace cesar la enemistad entre los contrarios, y produce entre ellos la proporción y el acuerdo por medio del número que ella introduce.
PROTARCO. —Lo concibo. Me parece que quieres decir, que si se mezclan estas dos especies, resultarán de cada mezcla ciertas generaciones.
SÓCRATES. —No te engañas.
PROTARCO. —Prosigue.
SÓCRATES. —¿No es cierto, que en las enfermedades la debida mezcla de lo finito con lo infinito engendra el estado de salud?
PROTARCO. —Así es.
SÓCRATES. —¿Y que la misma mezcla, cuando recae en lo que es agudo y grave, ligero y pesado, que pertenece a lo infinito, imprime en ello el carácter de lo finito, dando una forma perfecta a toda la música?
PROTARCO. —Ciertamente.
SÓCRATES. —De igual modo, cuando tiene lugar respecto a lo frío y a lo caliente, quita él lo demasiado y lo infinito, sustituyéndolo con la medida y la proporción.
PROTARCO. —Sin duda.
SÓCRATES. —Las estaciones y todo lo que hay de bello en la naturaleza, ¿no nace de esta mezcla de lo infinito y de lo finito?
PROTARCO. —Cierto.
SÓCRATES. —Paso en silencio una infinidad de cosas, tales como la belleza y la fuerza en la salud, y en las almas otras cualidades numerosas y muy bellas. En efecto, la diosa misma, mi buen Filebo, fijando su atención en el libertinaje y en la intemperancia de todos géneros, y viendo que los hombres no ponen ningún límite a los placeres y a la realización de sus deseos, ha hecho que penetraran en ellos la ley y el orden, que son del género finito. Tú pretendes que limitar el placer es destruirlo, y yo sostengo, por el contrario, que es conservarlo. Protarco, ¿qué te parece?
PROTARCO. —SOY completamente de tu dictamen, Sócrates.
SÓCRATES. —Te he explicado las tres primeras especies, y me comprendes bien.
PROTARCO. —Creo comprenderte. Distingues, a mi entender, en la naturaleza de las cosas una especie, que es el infinito; una segunda, que es el finito; pero con respecto a la tercera, no concibo bien lo que entiendes por ella.
SÓCRATES. —Eso nace, mi querido amigo, de que la multitud de las producciones de esta tercera especie te ha asustado. Sin embargo, el infinito nos ha mostrado también un gran número; pero como todas llevaban el sello del más y del menos, se nos han presentado bajo una sola idea.
PROTARCO. —Eso es cierto.
SÓCRATES. —En lo finito no se daban muchas producciones, y no hemos negado que fuese uno por su naturaleza.
PROTARCO. —¿Cómo hubiéramos podido negarlo?
SÓCRATES. —De ninguna manera. Di, pues, que comprendo en una tercera especie todo lo que es producido por la mezcla de las otras dos, y que la medida que acompaña a lo finito produce el paso a la generación de la esencia.[4]
PROTARCO. —Lo entiendo.
SÓCRATES. —Además de esos tres géneros, es preciso ver cuál es aquel que hemos dicho que es el cuarto. Vamos a hacer esta indagación juntos. Mira si te parece necesario, que todo lo que se produce sea producido en virtud de alguna causa.
PROTARCO. —Me parece que sí, porque ¿cómo podría suceder sin esto?
SÓCRATES. —¿No es cierto que la naturaleza de aquello que produce no difiere de la causa más que en el nombre, de suerte que puede decirse con razón, que la causa y aquello que produce son una misma cosa?
PROTARCO. —Sin duda.
SÓCRATES. —En igual forma encontraremos, como antes, que entre lo que es producido y el efecto no hay diferencia sino en el nombre. ¿No es así?
PROTARCO. —Sí.
SÓCRATES. —Lo que produce, ¿no precede siempre por su naturaleza, y lo que es producido no marcha después, en tanto que efecto?
PROTARCO. —Ciertamente.
SÓCRATES. —Por consiguiente son dos cosas y no una misma; son la causa y lo que obedece a la causa en su tránsito a la existencia.
PROTARCO. —Sin duda.
SÓCRATES. —Pero las cosas producidas y aquellas de que son producidas nos han suministrado tres especies de seres.
PROTARCO. —Sí, ciertamente.
SÓCRATES. —DIGAMOS, pues, que la causa productora de todos estos seres constituye una cuarta especie, y que está suficientemente demostrado, que difiere de las otras tres.
PROTARCO. —DIGÁMOSLO resueltamente.
SÓCRATES. —Para que las grabe cada cual mejor en su memoria, es conveniente contar por su orden estas cuatro especies así distinguidas.
PROTARCO. —Muy bien.
SÓCRATES. —Por lo tanto pongo, como primera, el infinito; como segunda, lo finito; después, como tercera, la existencia, producida por la mezcla de las dos primeras; y para la cuarta, la causa de esta mezcla y de esta producción. ¿Cometo al decir esto, alguna falta?
PROTARCO. —¿Por qué?
SÓCRATES. —Veamos. ¿Qué es lo que nos resta por decir, y cuál es el objeto que nos ha conducido hasta aquí? ¿No es éste?: indagábamos si el segundo puesto pertenece al placer o a la sabiduría; ¿no es verdad?
PROTARCO. —Sí.
SÓCRATES. —Ahora, una vez hechas todas estas distinciones, ¿no nos formaremos probablemente un juicio más seguro sobre el primero y el segundo puesto, con relación a los objetos sobre que se ha promovido esta discusión?
PROTARCO. —Probablemente.
SÓCRATES. —Hemos concedido la victoria a la vida mezclada de placer y de sabiduría. ¿No es así?
PROTARCO. —Sí.
SÓCRATES. —Vemos sin duda cuál es esta vida, y en qué especie es preciso comprenderla.
PROTARCO. —Así es.
SÓCRATES. —Diremos, me parece, que forma parte de la tercera especie; porque ésta no resulta de la mezcla de dos cosas particulares, sino de la de todos los finitos ligados por lo infinito. Por esto tenemos razón para decir que esta vida mezclada, a la que pertenece la victoria, forma parte de esta especie.
PROTARCO. —Ciertamente.
SÓCRATES. —En buena hora. Y tu vida de placer que no tiene mezcla, Filebo, ¿en cuál de estas especies es preciso colocarla para señalarle su verdadero puesto? Pero antes de decirlo, respóndeme a lo siguiente.
FILEBO. —Habla.
SÓCRATES. —¿El placer y el dolor tienen límites, o son de las cosas susceptibles del más y del menos?
FILEBO. —Sí, son de este número, Sócrates. Porque el placer no sería el soberano bien si por su naturaleza no fuese infinito en número y en magnitud.
SÓCRATES. —Sin esto igualmente, Filebo, el dolor no sería el soberano mal. Por esto es preciso echar una mirada a otro punto que a la naturaleza del infinito, para descubrir lo que comunica al placer una parte del bien. Sea lo que quiera, pongámoslo en el número de las cosas infinitas. Pero en qué clase, Protarco y Filebo, ¿podemos, sin impiedad, colocar la sabiduría, la ciencia y la inteligencia? Me parece que no es poco arriesgado responder bien o mal a esta cuestión.
FILEBO. —Pones bien en alto tu diosa, Sócrates.
SÓCRATES. —Y tú no levantas menos la tuya, mi querido amigo. Pero no por eso puedes dejar de responderme a lo que yo he propuesto.
PROTARCO. —Sócrates, tienes razón; es preciso satisfacerte.
FILEBO. —¿No te has comprometido, Protarco, a discutir en lugar de mí?
PROTARCO. —Convengo en ello; pero me veo ahora en un conflicto, y te conjuro, Sócrates, para que quieras servirme de intérprete en este caso, a fin de no hacernos culpables de ninguna falta para con nuestra adversaria[5] no sea que se nos escape inadvertidamente alguna palabra inconveniente.
SÓCRATES. —Es preciso obedecerte, Protarco, tanto más cuanto que lo que exiges de mí no es difícil; pero verdaderamente he producido en ti una turbación, como ha dicho Filebo, cuando, poniendo a tanta altura la inteligencia y la ciencia, como en tono de chanza, he reclamado de ti que me digas a qué especie pertenecen.
PROTARCO. —Eso es cierto, Sócrates.
SÓCRATES. —Sin embargo, no era difícil responder, porque todos los sabios están conformes, y hasta de ello hacen alarde, en que la inteligencia es la reina del cielo y de la tierra, y quizá tienen razón. Examinemos, si quieres, de qué género es y hasta dónde se extiende.
PROTARCO. —Habla como te plazca, Sócrates, sin temer extenderte, porque por nuestra parte no lo sentiremos.
SÓCRATES. —Muy bien. Comencemos, pues, interrogándonos de esta manera.
PROTARCO. —¿De qué manera?
SÓCRATES. —¿Diremos, Protarco, que un poder, desprovisto de razón, temerario y que obra al azar, gobierna todas las cosas que forman lo que llamamos universo?, ¿o, por el contrario, hay, como han dicho los que nos han precedido, una inteligencia, una sabiduría admirable, que preside el gobierno del mundo?
PROTARCO. —¡Qué diferencia entre estas dos opiniones, divino Sócrates! Me parece que no puede sostenerse lo primero sin incurrir en culpa. Pero decir que la inteligencia lo gobierna todo es un sentimiento digno del aspecto de este universo, del sol, de la luna, de los astros y de todas las revoluciones celestes. No podría yo hablar ni pensar de otra manera sobre este punto.
SÓCRATES. —¿Quieres que, uniéndonos a los que han sentado antes que nosotros esta doctrina, sostengamos su certeza, y que, en lugar de limitarnos a exponer sin peligro las opiniones de otro, corramos el mismo riesgo, y participemos del mismo desdén, cuando un hombre hábil pretenda que el desorden reina en el universo?
PROTARCO. —¿Por qué no he de quererlo?
SÓCRATES. —Pues adelante, y examina la reflexión que sigue.
PROTARCO. —No tienes más que hablar.
SÓCRATES. —Con relación a la naturaleza de los cuerpos de todos los animales, vemos que el fuego, el agua, el aire y la tierra, como dicen los marinos de la tempestad, entran en su composición.
PROTARCO. —Es cierto. Estamos, en efecto, como en medio de una tempestad por el conflicto en que nos pone esta disputa.
SÓCRATES. —Además fórmate la idea siguiente, con motivo de cada uno de los elementos de que nos componemos.
PROTARCO. —¿Qué idea?
SÓCRATES. —Que no tenemos más que una pequeña y despreciable parte de cada uno, que no es pura en manera alguna ni en ninguno, y que la fuerza que ella despliega en nosotros no responde de ningún modo a su naturaleza. Tomemos un elemento en particular, y lo que de él digamos, apliquémoslo a todos los demás. Por ejemplo, hay fuego en nosotros, y lo hay igualmente en el universo.
PROTARCO. —Sin duda.
SÓCRATES. —El fuego que tenemos nosotros, ¿no es pequeño en cantidad, débil y despreciable, mientras que el del universo es admirable por la cantidad, la belleza y por toda la fuerza natural del fuego?
PROTARCO. —Es muy cierto.
SÓCRATES. —Pero qué, ¿el fuego del universo es formado, alimentado y dominado por el que está en nosotros, o, por el contrario, mi fuego, el tuyo, el de todos los animales proceden del fuego del universo?[6]
PROTARCO. —Esa pregunta no tiene necesidad de respuesta.
SÓCRATES. —Muy bien. Creo que lo mismo dirás de esta tierra que habitamos, y de la que se componen todos los animales que respecto de la que existe en el universo, así como de todas las demás cosas sobre las que hace un momento te interrogaba. ¿Responderás lo mismo?
PROTARCO. —¿Pasaría yo por un hombre sensato si respondiera otra cosa?
SÓCRATES. —No, ciertamente. Pero atiende a lo que voy a decir. ¿No es a la reunión de todos los elementos de los que acabo de hablar a la que hemos dado el nombre de cuerpo?
PROTARCO. —Sí.
SÓCRATES. —Figúrate, pues, que lo mismo sucede con lo que llamamos universo, porque, componiéndose de iguales elementos, es también por la misma razón un cuerpo.
PROTARCO. —Dices muy bien.
SÓCRATES. —Te pregunto ahora si nuestro cuerpo es nutrido por el del universo, o si este saca del nuestro su nutrimento, y si ha recibido y recibe de él lo que entra, según hemos dicho, en la composición del cuerpo.
PROTARCO. —Y esa pregunta, Sócrates, no hay para qué responder.
SÓCRATES. —Pero esta pregunta reclama otra; ¿qué piensas de esto?
PROTARCO. —Proponla.
SÓCRATES. —¿No diremos que nuestro cuerpo tiene un alma?
PROTARCO. —Evidentemente lo diremos.
SÓCRATES. —¿De dónde la ha sacado, mi querido Protarco, si el mismo cuerpo del universo no está animado [no tuviera alma], y si no tiene las mismas cosas que el nuestro y otras más bellas aún?
PROTARCO. —Es claro, Sócrates, que no ha podido salir de otra parte.
SÓCRATES. —Porque no nos fijamos sin duda, Protarco, en que de estos cuatro géneros, el finito, el infinito, el compuesto de uno y otro, y la causa, este cuarto elemento que se encuentra en todas las cosas, que nos da un alma, que sostiene el cuerpo, que cuando está enfermo lo vuelve la salud, y hace en miles de objetos otras combinaciones y reformas, recibe el nombre de sabiduría absoluta y universal, siempre presente bajo la infinita variedad de sus formas; y que el género más bello y excelente se halla en la extensa región de los cielos, en donde se encuentra todo lo que está en nosotros, pero más en grande y con una belleza y una pureza sin igual.
PROTARCO. —No; eso sería de todo punto inconcebible.
SÓCRATES. —Por lo tanto, puesto que no se puede usar este lenguaje, será mejor decir, siguiendo los mismos principios, lo que hemos dicho muchas veces: que en este universo hay mucho de infinito y una cantidad suficiente de finito, a los que preside una causa, no despreciable, que arregla y ordena los años, las estaciones, los meses y que merece con razón el nombre de sabiduría y de inteligencia.
PROTARCO. —Con mucha razón, ciertamente.
SÓCRATES. —Pero no puede haber sabiduría e inteligencia allí donde no hay alma.
PROTARCO. —No, ciertamente.
SÓCRATES. —Asíes que no tendrás reparo en asegurar, que en la naturaleza de Zeus, en su cualidad de causa, hay un alma real, una inteligencia real, y en los otros otras bellas cualidades que cada uno gusta que se le atribuyan.
PROTARCO. —Sin duda.
SÓCRATES. —No creas, Protarco, que hayamos hecho este discurso en vano, porque, en primer lugar, tiene por objeto apoyar la opinión de aquellos que en otro tiempo sentaron el principio de que la inteligencia preside siempre a este universo.
PROTARCO. —Es cierto.
SÓCRATES. —En segundo lugar, suministra la respuesta a mi pregunta; a saber: que la inteligencia es de la misma familia que la causa, que es una de las cuatro especies que hemos reconocido. Ahora ya sabes cuál es nuestra respuesta.
PROTARCO. —Si, lo concibo muy bien; sin embargo, al pronto no me había apercibido de que tú respondieses.
SÓCRATES. —Algunas veces, Protarco, el estilo festivo es un desahogo en las indagaciones serias.
PROTARCO. —Dices bien.
SÓCRATES. —Así, mi querido amigo, hemos demostrado suficientemente, para lo sucesivo, de qué género es la inteligencia, y cuál es su virtud.
PROTARCO. —Así es.
SÓCRATES. —En cuanto al placer, hace largo tiempo que hemos visto también a qué género pertenece.
PROTARCO. —Sí.
SÓCRATES. —Acordémonos, respecto de una y de otra, que la inteligencia tiene afinidad con la causa; que es poco más o menos del mismo género; que el placer es infinito por sí mismo, y que es de un género que no tiene, ni tendrá nunca en sí, ni por sí, principio ni medio ni fin.
PROTARCO. —Doy fe de que nos acordaremos.
SÓCRATES. —Después de esto, es preciso examinar en qué objeto el uno y la otra residen, y qué afección los hace nacer siempre que se producen. Veamos, por lo pronto, el placer; y como hemos comenzado por él a indagar el género, guardaremos aquí el mismo orden. Pero nunca podremos conocer a fondo el placer, sin hablar igualmente del dolor.
PROTARCO. —Marchemos por esta vía, puesto que es indispensable.
SÓCRATES. —¿Piensas lo mismo que yo sobre el nacimiento del uno y de la otra?
PROTARCO. —¿Cuál es tu dictamen?
SÓCRATES. —Me parece que, según el orden de la naturaleza, el dolor y el placer nacen del género mixto.
PROTARCO. —Recuérdanos, te lo suplico, mi querido Sócrates, cuál es, entre todos los géneros reconocidos, del que quieres hablar aquí.
SÓCRATES. —Es lo que voy a hacer con todas mis fuerzas, querido amigo.
PROTARCO. —Muy bien.
SÓCRATES. —Por el género mixto es preciso entender el que colocamos en tercer lugar entre los cuatro.
PROTARCO. —¿Es del que hiciste mención después del infinito y el finito, y en el que colocaste la salud, y aun creo que también la armonía?
SÓCRATES. —Exactamente. Préstame en adelante toda tu atención.
PROTARCO. —No tienes más que hablar.
SÓCRATES. —Digo, pues, que cuando la armonía se rompe en los ANIMALES, desde el mismo momento la naturaleza se disuelve, y el dolor nace.
PROTARCO. —Lo que dices es muy cierto.
SÓCRATES. —Que en seguida, cuando la armonía se restablece y entra en su estado natural, es preciso decir que el placer nace entonces, para expresarme en pocas palabras y lo más brevemente que es posible sobre objetos tan importantes.
PROTARCO. —Creo que hablas bien, Sócrates; intentemos, sin embargo, dar a este punto mayor claridad.
SÓCRATES. —¿No es fácil concebir estas afecciones ordinarias conocidas de todo el mundo?
PROTARCO. —¿Qué afecciones?
SÓCRATES. —El hambre, por ejemplo, es una disolución y un dolor.
PROTARCO. —Sí.
SÓCRATES. —Comer, por el contrario, es una repleción y un placer.
PROTARCO. —Sí.
SÓCRATES. —La sed es igualmente un dolor y una disolución; por el contrario, la cualidad de lo húmedo, que llena lo que seca, origina un placer. Lo mismo la sensación de un calor excesivo y contra naturaleza causa una separación, una disolución, un dolor; en lugar de lo cual, el restablecimiento al estado natural y el refresco son un placer.
PROTARCO. —Sin duda.
SÓCRATES. —El frío, que congela contra naturaleza lo húmedo del animal, es un dolor; en seguida los humores, tomando su curso ordinario y separándose, ocasionan un cambio conforme a la naturaleza, que es un placer. En una palabra, mira, si te parece razonable decir, con relación al género animal formado naturalmente de la mezcla de lo infinito y de lo finito, como se dijo antes, que cuando el animal se corrompe, la corrupción es un dolor; que, por el contrario, el retroceso de cada cosa a su constitución primitiva es un placer.
PROTARCO. —Sea así. Me parece, en efecto, que esta explicación contiene una noción general.
SÓCRATES. —De esta manera contamos lo que pasa en estas dos suertes de afecciones por una especie de dolor y de placer.
PROTARCO. —Convengo en ello.
SÓCRATES. —Considera ahora en el alma el espectáculo de estas dos sensaciones; espectáculo agradable y lleno de confianza cuando tiene el placer por objeto, lleno de doloroso sentimiento cuando tiene por objeto el temor.
PROTARCO. —Hay otra especie de placer y de dolor, en los que el cuerpo no tiene parte, y que el espectáculo solo del alma hace nacer.
SÓCRATES. —Has comprendido muy bien. En cuanto yo puedo juzgar, espero, que en estas dos especies puras y sin mezcla de placer y de dolor veremos claramente si el placer, tomado totalmente, es digno de ser buscado, o si es preciso atribuir esta ventaja a cualquier otro de los géneros de los que hemos hecho mención precedentemente; y si con el placer y el dolor sucede como con lo caliente y lo frío y otras cosas semejantes, que unas veces se buscan y otras se desechan, porque no son buenas por sí mismas, y que solamente algunas, en ciertos casos, participan de la naturaleza de los bienes.
PROTARCO. —Dices con razón que por este camino es por donde debemos marchar para el descubrimiento de lo que buscamos.
SÓCRATES. —Hagamos, pues, en primer lugar la observación siguiente. Si es cierto, como dijimos antes, que cuando la especie animal se corrompe siente dolor, y placer cuando se restablece, veamos con relación a cada animal, cuando no experimenta alteración, ni restablecimiento, cuál será en esta situación su manera de ser. Estate muy atento a lo que habrás de responder: ¿no es de toda necesidad que durante este intervalo el animal no sienta dolor ni placer alguno, ni pequeño ni grande?
PROTARCO. —Es una necesidad.
SÓCRATES. —He aquí, pues, un tercer estado para nosotros, diferente de aquel en que se tiene placer, y de aquel en que se experimenta dolor.
PROTARCO. —Ciertamente.
SÓCRATES. —Adelante; haz el mayor esfuerzo para acordarte; porque importa mucho tener presente en el espíritu este estado, cuando se trate de decidir la cuestión sobre el placer. Si te parece bien, digamos aún algo más.
PROTARCO. —¿Qué?
SÓCRATES. —¿Sabes que nada impide que viva de esta manera el que ha abrazado la vida sabia?
PROTARCO. —¿Hablas del estado que no está sujeto al goce ni al dolor?
SÓCRATES. —Hemos dicho, en efecto, en la comparación de los géneros de vida, que el que ha escogido vivir según la inteligencia y la sabiduría, no debe gustar nunca ningún placer, ni grande ni pequeño.
PROTARCO. —Es cierto; lo hemos dicho.
SÓCRATES. —Este estado, pues, es el suyo, y quizá no sería extraño que de todos los géneros de vida fuese el más divino.
PROTARCO. —Siendo así, hay trazas de que los dioses no estén sujetos a la alegría, ni a la afección contraria.
SÓCRATES. —No solo hay trazas, sino que es cierto, por lo menos, que hay un no sé qué de rebajado en una y otra afección. Pero examinaremos por extenso más adelante este punto, si conviene para nuestra discusión, y tendremos cuenta de esta ventaja para el segundo puesto en favor de la inteligencia, si no podemos arribar al primero.
PROTARCO. —Muy bien dicho.
SÓCRATES. —Pero la segunda especie de placeres, que solo el alma percibe, como lo hemos dicho, debe enteramente su origen a la memoria.
PROTARCO. —¿Cómo?
SÓCRATES. —Me parece que es preciso explicar antes lo que es la memoria, y antes de la memoria, lo que es la sensación, si queremos formarnos una idea clara de la cosa de que se trata.
PROTARCO. —¿Qué dices?
SÓCRATES. —Da por sentado como cierto que entre las afecciones que nuestro cuerpo experimenta ordinariamente, unas se extinguen en el cuerpo mismo antes de pasar al alma, y la dejan sin ningún sentimiento; otras pasan del cuerpo al alma, y producen una especie de conmoción, que tiene alguna cosa de particular para el uno y para la otra, y de común a las dos.
PROTARCO. —Lo supongo.
SÓCRATES. —¿No tendremos razón para decir que las afecciones que no se comunican a los dos escapan al alma, y que las que van hasta ella las percibe?
PROTARCO. —Sin duda.
SÓCRATES. —Cuando digo que escapan al alma, no se crea que quiero hablar aquí del origen del olvido; porque el olvido es la pérdida de la memoria, y en el caso presente la memoria no tiene cabida; y es un absurdo decir que se puede perder lo que no existe, ni ha existido. ¿No es así?
PROTARCO. —Ciertamente.
SÓCRATES. —Cambia en algo los términos.
PROTARCO. —¿Cómo?
SÓCRATES. —En vez de decir que cuando el alma no siente las conmociones ocurridas en el cuerpo, estas conmociones se le escapan, llama insensibilidad a lo que llamabas olvido.
PROTARCO. —Entiendo.
SÓCRATES. —Pero cuando la afección es común al alma y al cuerpo, y ambos son conmovidos, no te engañarás en dar a este movimiento el nombre de sensación.
PROTARCO. —Nada más cierto.
SÓCRATES. —¿Comprendes ahora lo que entendemos por sensación?
PROTARCO. —Sin duda.
SÓCRATES. —Pero si se dice que la memoria es la conservación de la sensación, se hablará con exactitud, por lo menos a juicio mío.
PROTARCO. —Así lo pienso yo.
SÓCRATES. —¿No decimos que la reminiscencia es diferente de la memoria?
PROTARCO. —Quizá.
SÓCRATES. —¿Esta diferencia no consiste en lo siguiente?
PROTARCO. —¿En qué?
SÓCRATES. —Cuando el alma sin el cuerpo, y retirada en sí misma, recuerda lo que ha experimentado en otro tiempo con el cuerpo, llamamos a esto reminiscencia. ¿No es así?
PROTARCO. —Sin duda.
SÓCRATES. —Y cuando habiendo perdido el recuerdo, sea de una sensación, sea de un conocimiento, lo reproduce en sí misma, llamamos a todo esto reminiscencia y memoria.
PROTARCO. —Tienes razón.
SÓCRATES. —Lo que nos ha comprometido en todo este pormenor es lo siguiente.
PROTARCO. —¿Qué?
SÓCRATES. —Es concebir de la manera más perfecta y más clara lo que es el placer, que el alma experimenta sin el cuerpo, y al mismo tiempo lo que es el deseo; porque lo que se acaba de decir nos da a conocer lo uno y lo otro.
PROTARCO. —Veamos, Sócrates, lo que viene detrás.
SÓCRATES. —Según las apariencias, nos veremos obligados a entrar en la indagación de muchas cosas, para llegar al origen del placer y a todas las formas que él toma. En efecto, nos es preciso explicar antes lo que es el deseo, y cómo se forma.
PROTARCO. —Examinémoslo, que en ello nada perderemos.
SÓCRATES. —Por el contrario, Protarco, cuando hayamos encontrado lo que buscamos, desaparecerán nuestras dudas sobre estos objetos.
PROTARCO. —Tu réplica es justa, pero sigamos adelante.
SÓCRATES. —Hemos dicho que el hambre, la sed y otras muchas afecciones semejantes son especies de deseos.
PROTARCO. —Ciertamente.
SÓCRATES. —¿Qué vemos de común en estas afecciones tan diferentes entre sí, que nos obliga a darles el mismo nombre?
PROTARCO. —¡Por Zeus!, quizá no es fácil explicarlo, Sócrates; es preciso, sin embargo, decirlo.
SÓCRATES. —Para eso tomemos el punto de partida desde aquí.
PROTARCO. —Si quieres, dime desde dónde.
SÓCRATES. —¿No se dice ordinariamente que se tiene sed?
PROTARCO. —Sin duda.
SÓCRATES. —Tener sed, ¿no es advertir un vacío?
PROTARCO. —Ciertamente.
SÓCRATES. —La sed ¿no es un deseo?
PROTARCO. —Sí, de bebida.
SÓCRATES. —¿De bebida, o de verse saciado con la bebida?
PROTARCO. —Sí; de verse saciado, en mi opinión.
SÓCRATES. —De manera que desea, al parecer, lo contrario de lo que experimenta, porque, notando el vacío de la sed, desea que cese este vacío.
PROTARCO. —Es evidente.
SÓCRATES. —Y bien, ¿es posible que un hombre que se encuentra con este vacío por primera vez, llegue, sea por la sensación, sea por la memoria, a llenarlo de una cosa que no experimenta en el acto, y que no ha experimentado antes?
PROTARCO. —¿Cómo puede suceder eso?
SÓCRATES. —Sin embargo, todo hombre que desea, desea alguna cosa; decimos nosotros.
PROTARCO. —Sin duda.
SÓCRATES. —No desea lo que él experimenta, porque tiene sed; la sed es un vacío y desea llenarlo.
PROTARCO. —Sí.
SÓCRATES. —Es necesario que aquel que tiene sed, llegue a la repleción o la satisfaga por alguna parte de sí mismo.
PROTARCO. —Sin duda.
SÓCRATES. —Es imposible que sea por el cuerpo, puesto que allí está el vacío.
PROTARCO. —Sí.
SÓCRATES. —Resta, pues, que el alma llegue a la repleción, y esto sucede por la memoria evidentemente.
PROTARCO. —Es claro y evidente.
SÓCRATES. —¿Por qué otro conducto, en efecto, podría conseguirlo?
PROTARCO. —Por ningún otro.
SÓCRATES. —¿Comprendemos lo que resulta de todo esto?
PROTARCO. —¿Qué?
SÓCRATES. —Este razonamiento nos hace conocer que no hay deseo del cuerpo.
PROTARCO. —¿Cómo?
SÓCRATES. —Esto nos demuestra que el esfuerzo de todo animal se dirige siempre hacia lo contrario de aquello que el cuerpo experimenta.
PROTARCO. —Eso es cierto.
SÓCRATES. —Este apetito, que le arrastra hacia lo contrario de lo que experimenta, prueba que hay en él una memoria de las cosas opuestas a las afecciones de su cuerpo.
PROTARCO. —Ciertamente.
SÓCRATES. —Esta reflexión nos hace ver que la memoria es la que lleva al animal hacia lo que él desea, y nos prueba al mismo tiempo que toda especie de apetito, todo deseo, tiene su principio en el alma, y que ella es la que manda en todo el animal.
PROTARCO. —Muy bien.
SÓCRATES. —La razón no permite en manera alguna que se diga que nuestro cuerpo tiene sed, tiene hambre, ni que experimenta otra cosa semejante.
PROTARCO. —Nada más cierto.
SÓCRATES. —Hagamos aún sobre el mismo objeto la observación siguiente. Me parece que el presente discurso nos descubre en esto una especie particular de vida.
PROTARCO. —¿En qué?, ¿y de qué vida hablas?
SÓCRATES. —En el vacío y en la repleción, y en todo aquello que pertenece a la conservación y a la alteración del animal, y cuando encontrándose alguno de nosotros en una o en otra de estas dos situaciones, experimentamos tan pronto dolor como placer, según que se pasa del uno al otro.
PROTARCO. —Así es, en efecto.
SÓCRATES. —¿Pero qué sucede cuando se está en una especie de término medio entre estas dos situaciones?
PROTARCO. —¿Cómo en un término medio?
SÓCRATES. —Cuando se siente dolor a causa de la manera con que el cuerpo se ve afectado, y se recuerdan las sensaciones halagüeñas que han tenido lugar y el dolor cesa, aunque el vacío no se ha llenado aún; ¿no diremos que en tal caso se está en un término medio con relación a tales situaciones?
SÓCRATES. —¿Es solo pura alegría? ¿Es solo puro dolor?
PROTARCO. —No ciertamente, pero se siente en cierta manera un dolor doble, en cuanto al cuerpo, por el estado de sufrimiento en que se halla, y en cuanto al alma, por la esperanza y el deseo.
SÓCRATES. —¿Cómo entiendes este doble dolor, Protarco? ¿No sucede algunas veces, que, notándose el vacío, se tiene una esperanza cierta de que se llenará, y otras que desespera absolutamente de conseguirlo?
PROTARCO. —Convengo en ello.
SÓCRATES. —¿No encuentras que el que espera llenar el vacío, tiene un placer mediante la memoria, y que, al mismo tiempo, como el vacío existe, sufre un dolor?
PROTARCO. —Necesariamente.
SÓCRATES. —En este caso, el hombre y los demás animales experimentan a la vez dolor y alegría.
PROTARCO. —Así parece.
SÓCRATES. —Pero cuando, existiendo el vacío, se pierde la esperanza de que se llene, ¿no es entonces cuando se experimenta este doble sentimiento de dolor, que tú has creído, a primera vista, que tenía lugar en uno y en otro caso?
PROTARCO. —Es muy cierto, Sócrates.
SÓCRATES. —Apliquemos lo dicho a esta clase de afecciones.
PROTARCO. —¿Cómo?
SÓCRATES. —¿Diremos de estos dolores y de estos placeres que todos son verdaderos o falsos, o que los unos son verdaderos y los otros falsos?
PROTARCO. —¿Cómo puede suceder, Sócrates, que haya placeres falsos y falsos dolores?
SÓCRATES. —¿En qué consiste, Protarco, que haya temores verdaderos y temores falsos, esperanzas verdaderas y esperanzas falsas, opiniones verdaderas y opiniones falsas?
PROTARCO. —Lo confieso respecto a opiniones, pero en todo lo demás lo niego.
SÓCRATES. —¿Cómo dices eso? Si no me engaño, vamos a provocar una cuestión que no es de escasa gravedad.
PROTARCO. —Es cierto.
SÓCRATES. —Pero es preciso ver, hijo de un hombre a quien yo honro, si esta cuestión tiene algún enlace con lo que se ha dicho.
PROTARCO. —En buena hora.
SÓCRATES. —Porque debemos renunciar absolutamente a todos los rodeos y discusiones, que nos separen de nuestro objeto.
PROTARCO. —Muy bien.
SÓCRATES. —Habla pues; porque estoy sorprendido en razón de las dificultades que se acaban de proponer.
PROTARCO. —¿Qué quieres decir?
SÓCRATES. —Y bien, ¿no hay unos placeres verdaderos y otros falsos?
PROTARCO. —¿Cómo puede ser eso?
SÓCRATES. —¿De manera que, según tu opinión, ninguno en el sueño ni en la vigilia ni en la locura ni en ninguna otra enajenación de espíritu, puede imaginarse que tiene placer, aunque no tenga ninguno, ni que siente dolor, aunque realmente no lo sienta?
PROTARCO. —Es cierto, Sócrates; todos creemos lo que tú dices.
SÓCRATES. —¿Pero es con razón?, ¿no hay necesidad de examinar, si hay o no motivo para hablar así?
PROTARCO. —Opino que debe examinarse.
SÓCRATES. —Expliquemos de una manera más clara lo que acabamos de decir con motivo del placer y de la opinión. Formarse una opinión, ¿no es cosa que pasa en nosotros? PROTARCO. —Sí.
SÓCRATES. —¿Y disfrutar un placer?
PROTARCO. —Igualmente.
SÓCRATES. —El objeto de la opinión ¿no es también alguna cosa?
PROTARCO. —Sin duda.
SÓCRATES. —¿Así como el objeto del placer que se siente?
PROTARCO. —Ciertamente.
SÓCRATES. —¿No es cierto, que el que forma una opinión, sea fundada o infundada, no por eso deja de formarla?
PROTARCO. —¿Cómo no?
SÓCRATES. —En igual forma, ¿no es evidente que el que goza de una alegría, haya o no motivo para regocijarse, no por eso deja de regocijarse realmente?
PROTARCO. —Sin duda, y así sucede.
SÓCRATES. —¿Cómo es posible que estemos sujetos a tener opiniones, tan pronto verdaderas como falsas, y que nuestros placeres sean siempre verdaderos, mientras que el acto de formarse una opinión y la de regocijarse existen real e igualmente en uno y en otro caso?
PROTARCO. —Eso es lo que es preciso averiguar.
SÓCRATES. —Es decir, que la mentira y la verdad acompañan a la opinión, de suerte que no es simplemente una opinión sino tal o cual opinión, sea verdadera o falsa. ¿Es esto lo que tú quieres averiguar?
PROTARCO. —Sí.
SÓCRATES. —Además, ¿no es preciso examinar igualmente, si mientras que otras cosas están dotadas de ciertas cualidades, el placer y el dolor son únicamente lo que son, sin tener ninguna cualidad que los distinga?
PROTARCO. —Evidentemente; es preciso examinarlo.
SÓCRATES. —Pero no me parece difícil percibir que el placer y el dolor se ven igualmente afectados de ciertas cualidades. Porque ya hace rato que dijimos, que son, el uno y el otro, grandes y pequeños, fuertes y débiles.
PROTARCO. —Convengo en ello.
SÓCRATES. —Si lo malo, Protarco, se une a alguna de estas cosas, ¿no diremos entonces que la opinión se hace mala, y lo mismo del placer?
PROTARCO. —¿Por qué no, Sócrates?
SÓCRATES. —Pero entonces, ¿si la rectitud o lo contrario de ella llegan a unirse, no diremos que la opinión es recta en el primer caso, y que lo mismo sucede con el placer?
PROTARCO. —Necesariamente.
SÓCRATES. —Y si la opinión se separa de lo verdadero, ¿no será preciso convenir en que la opinión, que camina a lo falso, no es recta?
PROTARCO. —¿Cómo podría serlo?
SÓCRATES. —¿Y qué sucederá si descubrimos, en igual forma, algún sentimiento de dolor o de placer que sea engañoso con relación a su objeto? ¿Daremos entonces a este sentimiento el nombre de recto, de bueno o cualquiera otra cualidad semejante?
PROTARCO. —Eso no puede ser, si es cierto que el placer puede engañarse.
SÓCRATES. —Me parece, sin embargo, que muchas veces el placer nace en nosotros como resultado, no de una opinión verdadera, sino de una falsa.
PROTARCO. —Lo confieso, y en este caso, Sócrates, hemos dicho que la opinión es falsa; pero nadie dirá nunca que el sentimiento del placer lo sea igualmente.
SÓCRATES. —Defiendes con calor, Protarco, el partido del placer.
PROTARCO. —Nada de eso; no hago más que repetir lo que oigo decir.
SÓCRATES. —¿No encontraremos ninguna diferencia, mi querido amigo, entre el placer unido a una opinión recta y a la ciencia, y el que nace muchas veces en nosotros de la mentira y de la ignorancia?
PROTARCO. —Al parecer la hay muy grande.
SÓCRATES. —Entremos un poco en el examen de esta diferencia.
PROTARCO. —Guíame como quieras.
SÓCRATES. —He aquí por dónde te conduciré.
PROTARCO. —¿Por dónde?
SÓCRATES. —Nuestras opiniones, decimos nosotros, unas son verdaderas, otras falsas.
PROTARCO. —Sí.
SÓCRATES. —El placer y el dolor, como decíamos antes, les siguen muchas veces, es decir, siguen a la opinión verdadera y a la falsa.
PROTARCO. —Conforme.
SÓCRATES. —La opinión y la acción de formarse una opinión, ¿no toman ordinariamente origen en nosotros en la memoria y en la sensación?
PROTARCO. —Sí.
SÓCRATES. —¿No debe pensarse que en este punto pasan las cosas de la manera siguiente?
PROTARCO. —¿De qué manera?
SÓCRATES. —¿Convienes conmigo en que muchas veces sucede que un hombre, por haber visto de lejos un objeto con poca claridad, quiere juzgar de aquello que él ve?
PROTARCO. —Convengo en ello.
SÓCRATES. —¿No es cierto, que tal hombre en semejante caso se interrogará a sí mismo de la siguiente forma?
PROTARCO. —¿Cómo?
SÓCRATES. —«¿Qué es lo que yo percibo allá abajo cerca de la roca, que parece estar en pie bajo de un árbol?». ¿No te parece que es este el lenguaje que debe dirigirse a sí mismo al ver ciertos objetos?
PROTARCO. —Sin duda.
SÓCRATES. —¿En seguida este hombre, respondiendo a su pensamiento, no se dirá: «¡Aquél es un hombre!», juzgando al azar?
PROTARCO. —Sí, ciertamente.
SÓCRATES. —Después este hombre, aproximándose al objeto, se dice a sí mismo «Es una estatua», obra de algún pastor.
PROTARCO. —Sin duda.
SÓCRATES. —Si en aquel momento estuviese alguno con él, y, tomando la palabra, le dijese lo mismo que él se decía a sí mismo interiormente, lo que antes llamábamos opinión se convertiría en razonamiento.
PROTARCO. —Sí.
SÓCRATES. —Si está solo, ocupado con este pensamiento, lo conserva algunas veces en su cabeza por mucho tiempo.
PROTARCO. —Es cierto.
SÓCRATES. —Pero qué, ¿no te parece lo mismo que a mí?
PROTARCO. —¿Qué?
SÓCRATES. —En este caso nuestra alma se parece a un libro.
PROTARCO. —¿Cómo?
SÓCRATES. —La memoria y los sentidos, concurriendo al mismo objeto con las afecciones que de ellos dependen, escriben, por decirlo así, en nuestras almas ciertos razonamientos, y cuando aparece escrita allí la verdad, nace en nosotros una opinión verdadera como resultado de los razonamientos verdaderos, así como una opinión contraria a la verdad, cuando las cosas que este secretario interior escribe son falsas.
PROTARCO. —El mismo juicio formo yo, y admito lo que acabas de decir.
SÓCRATES. —Admite además a otro obrero que trabaja al mismo tiempo en nuestra alma.
PROTARCO. —¿Quién es?
SÓCRATES. —Un pintor, que, después del escritor, pinta en el alma la imagen de las cosas enunciadas.
PROTARCO. —¿Cómo y cuándo sucede esto?
SÓCRATES. —Cuando, sin el socorro de la vista o de ningún otro sentido, ve uno, en cierto modo en sí mismo, las imágenes de estos objetos, sobre los que se opinaba y se discurría. ¿No es esto lo que pasa en nosotros?
PROTARCO. —Es cierto.
SÓCRATES. —Las imágenes de las opiniones y de los discursos verdaderos ¿no son verdaderos?; y las de las opiniones y discursos falsos ¿no son igualmente falsos?
PROTARCO. —Ciertamente.
SÓCRATES. —Si todo esto está bien dicho, examinemos otra cosa.
PROTARCO. —¿Qué cosa?
SÓCRATES. —Veamos si es una necesidad para nosotros sentirnos afectados por el presente y por el pasado, pero no por el porvenir.
PROTARCO. —Es igual para todos los tiempos.
SÓCRATES. —¿No hemos dicho antes que los placeres y las penas de alma preceden a los placeres y a las penas del cuerpo, de suerte que sucede que nos regocijamos y nos entristecemos antes con relación al porvenir?
PROTARCO. —Es muy cierto.
SÓCRATES. —Esas letras y esas imágenes, que antes hemos supuesto que se escribían y pintaban dentro de nosotros mismos, ¿solo tienen lugar respecto al pasado y al presente, y de ninguna manera respecto al porvenir?
PROTARCO. —De ninguna manera.
SÓCRATES. —¿Quieres decir que todo esto no es más que la esperanza con relación al porvenir, esperanza que nos alimenta toda la vida?
PROTARCO. —Sí, eso mismo.
SÓCRATES. —Ahora, además de lo que acaba de decirse, respóndeme a lo siguiente.
PROTARCO. —¿Qué?
SÓCRATES. —El hombre justo, piadoso y bueno en todos conceptos, ¿no es querido por los dioses?
PROTARCO. —Sin duda.
SÓCRATES. —¿No sucede todo lo contrario con el hombre injusto y malo?
PROTARCO. —Ciertamente.
SÓCRATES. —Todo hombre, como dijimos antes, está lleno de esperanzas.
PROTARCO. —¿Por qué no?
SÓCRATES. —Y lo que llamamos esperanzas son los razonamientos que cada uno se hace a sí mismo.
PROTARCO. —Sí.
SÓCRATES. —Y también las imágenes que se pintan en el alma; de manera que muchas veces se imagina tener gran cantidad de oro y con el oro placeres en abundancia. Más aún; se ve dentro de sí mismo, como si estuviera en el colmo de los goces.
PROTARCO. —Sin duda.
SÓCRATES. —Aseguraremos, por lo tanto, que entre estas imágenes, las que se presentan a los hombres de bien son verdaderas en su mayor parte, porque son amadas por los dioses; y que comúnmente sucede lo contrario respecto a las que se presentan a los malos. ¿No sucede así?
PROTARCO. —No puede ser dudosa la respuesta.
SÓCRATES. —¿No es cierto que las imágenes de los placeres aparecen también en el alma de los hombres malos, pero que estos placeres son falsos?
PROTARCO. —Ciertamente.
SÓCRATES. —Los malos, de ordinario, solo gustan de placeres falsos, y los hombres virtuosos de placeres verdaderos.
PROTARCO. —Es una conclusión necesaria.
SÓCRATES. —Por lo tanto, según lo que acabamos de decir, hay en el alma de los hombres placeres falsos, que imitan ridículamente a los placeres verdaderos; y otro tanto digo de las penas.
PROTARCO. —Convengo en ello.
SÓCRATES. —¿No puede suceder que al mismo tiempo que se tenga realmente una opinión, sea objeto de esta opinión una cosa que no exista, que no ha existido, y algunas veces que no existirá jamás?
PROTARCO. —Conforme.
SÓCRATES. —Esto es, a mi parecer, lo que hace que una opinión sea falsa, y que se formen falsas opiniones.
PROTARCO. —Sí.
SÓCRATES. —Y bien, ¿no debe reconocerse en los dolores y los placeres una manera de ser que corresponda a la de las opiniones?
PROTARCO. —¿Cómo?
SÓCRATES. —Diciendo que cualquiera que sea el objeto, aun siendo vano y fantasioso, puede suceder que realmente cause regocijo, por más que sea una cosa que ni esté presente, ni haya existido jamás, y muchas veces, quizá las más, aunque no haya de existir nunca.
PROTARCO. —Es una necesidad, Sócrates, que así suceda.
SÓCRATES. —¿No diremos asimismo, con respecto al temor, a la cólera y a otras pasiones semejantes, que son falsas algunas veces?
PROTARCO. —Sin duda.
SÓCRATES. —Pero qué, ¿podemos suponer otra causa de las malas opiniones que la falsedad?
PROTARCO. —Ninguna otra.
SÓCRATES. —Tampoco podemos concebir, a mi entender, que los placeres puedan ser malos de otra manera que porque son falsos.
PROTARCO. —Lo que dices, Sócrates, es muy diferente. Ordinariamente no es la falsedad la que decide si los dolores y los placeres son malos, sino otros grandes vicios a los que están sujetos.
SÓCRATES. —Dando por sentado esto, hablaremos más adelante de los placeres malos, y que lo son por cualquier otro vicio, si insistimos en esta opinión. Al presente, es preciso hablar de los placeres falsos que se encuentran y se forman de otra manera en nosotros frecuentemente y en gran número. Esto nos servirá quizá para el juicio que deberemos formar.
PROTARCO. —¿Cómo podemos menos de hablar de ellos, si es cierto que hay tales placeres?
SÓCRATES. —Pues los hay, Protarco, según mi opinión; y, si la admitimos, es imposible dejar de examinarla.
PROTARCO. —Muy bien.
SÓCRATES. —Así pues, abordemos esta cuestión, y probemos en ella nuestras fuerzas como atletas.
PROTARCO. —Abordémosla.
SÓCRATES. —Hemos dicho un poco más arriba, si mal no recuerdo, que cuando existe en nosotros lo que se llama deseo, las afecciones que experimenta el cuerpo nada tienen de común con las del alma.
PROTARCO. —Me acuerdo; así se dijo.
SÓCRATES. —¿No es cierto, que quien desea una manera de ser opuesta a la del cuerpo es el alma, y que el cuerpo es el que recibe el dolor o el placer, como consecuencia de la acción que experimenta?
PROTARCO. —Es cierto.
SÓCRATES. —Atiende ahora a lo que en tal caso sucede.
PROTARCO. —Habla.
SÓCRATES. —Sucede, pues, que el dolor y el placer están presentes en nosotros a la vez, y que el alma experimenta al mismo tiempo las sensaciones opuestas de estas afecciones que se combaten. Todo esto ya lo hemos visto.
PROTARCO. —Sí, en efecto.
SÓCRATES. —¿No hemos dicho también otra cosa en la que estamos acordes?
PROTARCO. —¿Cuál?
SÓCRATES. —Que el dolor y el placer admiten el más y el menos, y que pertenecen a la especie del infinito.
PROTARCO. —Así lo hemos dicho.
SÓCRATES. —¿De qué medio nos valdremos para juzgar con acierto sobre esto?
PROTARCO. —¿Por dónde y cómo?
SÓCRATES. —¿No queremos, en esta clase de cosas, juzgar ordinariamente por comparación cuál es la más grande y la más pequeña, la más fuerte y la más débil, oponiendo dolor a placer, dolor a dolor, placer a placer?
PROTARCO. —Sí, éste es efectivamente el objeto de todo juicio.
SÓCRATES. —Pero, con relación a la vista, la distancia demasiado grande o demasiado pequeña impide conocer la verdad de los objetos, y nos obliga a juzgar falsamente; ¿no sucede lo mismo respecto al placer y al dolor?
PROTARCO. —Mucho más aún, Sócrates.
SÓCRATES. —En este caso sucede todo lo contrario de lo que decíamos antes.
¿De qué hablas? Más arriba eran las opiniones las que, siendo en sí mismas falsas o verdaderas, comunicaban estas cualidades a los dolores y a los placeres.
PROTARCO. —Es muy cierto.
SÓCRATES. —Ahora son los dolores y los placeres los que, vistos de lejos o de cerca en sus alternativas continuas y puestos al mismo tiempo en paralelo, nos parecen los placeres más grandes y más fuertes que lo que son frente a frente del dolor, y los dolores, por el contrario, más pequeños y más débiles al lado de los placeres.
PROTARCO. —Es necesario que así sea.
SÓCRATES. —Si entonces, en proporción a que los unos y los otros parecen más grandes o más pequeños que lo que son verdaderamente, quitas del placer y del dolor lo que no es más que aparente, y que no tiene nada de real: nunca tendrás el atrevimiento de sostener que estas apariencias son una cosa real, ni que la porción de placer o de dolor que resulta de ellas es legítima y positiva.
PROTARCO. —No, sin duda.
SÓCRATES. —Acto seguido, descubriremos por el mismo método placeres y dolores más falsos aún que estos dolores y que estos placeres aparentes, que experimentan los seres animados.
PROTARCO. —¿Cuáles son esos placeres y esos dolores, y cómo lo entiendes?
SÓCRATES. —Hemos dicho muchas veces, que cuando la naturaleza del animal se altera por concreciones y disoluciones, repleciones y evacuaciones, aumentos y disminuciones, se sienten dolores, sufrimientos, penas y todo lo que tiene este nombre.
PROTARCO. —Sí, esto se ha dicho muchas veces.
SÓCRATES. —Y cuando se restablece a su primer estado, estamos de acuerdo en que este restablecimiento va acompañado de un sentimiento de placer.
PROTARCO. —Muy bien.
SÓCRATES. —¿Pero qué diremos, cuando nuestro cuerpo no experimenta nada semejante?
PROTARCO. —¿Cuándo puede suceder eso, Sócrates?
SÓCRATES. —La cuestión que provocas, Protarco, no afecta a nuestro objeto.
PROTARCO. —¿Por qué?
SÓCRATES. —Porque no puedes impedirme que te haga yo de nuevo la misma pregunta.
PROTARCO. —¿Qué pregunta?
SÓCRATES. —En caso de que el cuerpo no experimente nada semejante, yo preguntaré, Protarco, ¿cuál será su resultado necesario?
PROTARCO. —¿En el caso, dices, de que el cuerpo no se vea afectado de una manera, ni de otra?
SÓCRATES. —Sí.
PROTARCO. —Es evidente, Sócrates, que en tal caso no sentiría dolor, ni placer.
SÓCRATES. —Has respondido bien. Pero por lo que yo veo, tú crees que es necesario que experimentemos siempre algo semejante, como pretenden hombres entendidos, porque todo está en movimiento continuo en todos sentidos.
PROTARCO. —Eso es, en efecto, lo que ellos dicen, y sus razones no parecen despreciables.
SÓCRATES. —¿Cómo lo han de ser, si ellos mismos no lo son? Pero quiero separar este punto, que se ha intercalado en nuestra conversación, y he aquí cómo me propongo hacerlo, y para ello tú me auxiliarás.
PROTARCO. —Dime cómo.
SÓCRATES. —Sea como pretendéis, diremos a esos sabios. Pero tú, Protarco, dime si los seres animados tienen la sensación de todo lo que pasa en ellos; o si tenemos el sentimiento de los aumentos que tiene nuestro cuerpo, y de las afecciones de esta naturaleza a que está sujeto; o si, por el contrario, no percibimos nada de esto.
PROTARCO. —Ciertamente es todo lo contrario.
SÓCRATES. —¿Es decir, que no está bien dicho lo que dijimos antes: que los cambios que suceden en todos sentidos producen en nosotros dolores y placeres?
PROTARCO. —Sin duda.
SÓCRATES. —Hablemos mejor y de una manera más exacta.
PROTARCO. —¿Cómo?
SÓCRATES. —Diciendo, que los grandes cambios excitan en nosotros sentimientos de dolor y de placer; pero que los cambios, que se verifican poco a poco o que son de escasa consideración, no nos ocasionan absolutamente dolor, ni placer.
PROTARCO. —Esta manera de hablar es más propia que la otra, Sócrates.
SÓCRATES. —Pero entonces, el género de vida del que hacíamos mención aparece de nuevo.
PROTARCO. —¿Qué género de vida?
SÓCRATES. —El que hemos dicho que estaba exento de dolor y de placer.
PROTARCO. —Nada más cierto.
SÓCRATES. —En consecuencia de todo esto, admitamos tres clases de vida: una de placer, otra de dolor, y una tercera que no es lo uno ni lo otro. ¿Cuál es en este punto tu opinión?
PROTARCO. —Pienso, como tú, que es preciso admitir estas tres clases de vida.
SÓCRATES. —Por lo tanto, estar exento de dolor nunca puede ser lo mismo que sentir placer.
PROTARCO. —¿Cómo puede ser eso?
SÓCRATES. —Cuando oyes decir a alguno, que nada es tan agradable como pasar toda la vida sin dolor, ¿qué crees que significa este lenguaje?
PROTARCO. —Me parece significar que estar exento de dolor es una cosa agradable.
SÓCRATES. —Elijamos tres objetos a tu voluntad, y para servirnos de los de más valor, supongamos que el uno sea el oro, el otro la plata y el tercero, ni uno ni otro.
PROTARCO. —Sea así.
SÓCRATES. —¿Puede suceder que lo que no es oro ni plata, se haga lo uno o lo otro?
PROTARCO. —¿Cómo?
SÓCRATES. —Por esto mismo puede pensarse o decirse que la vida media es placentera o dolorosa, pero no se puede pensar ni decir con fundamento, si se consulta la sana razón.
PROTARCO. —No, sin duda.
SÓCRATES. —Sin embargo, mi querido amigo, conocemos personas que piensan y hablan de esta manera.
PROTARCO. —Ciertamente.
SÓCRATES. —Se imaginan que saborean el placer, cuando están exentos de dolor.
PROTARCO. —Por lo menos, así lo dicen.
SÓCRATES. —Se imaginan también que tienen placer, porque de otro modo no lo dirían.
PROTARCO. —Así parece.
SÓCRATES. —De manera que en este punto tienen una opinión falsa, si es cierto que la ausencia del dolor es diferente por su naturaleza del sentimiento del placer.
PROTARCO. —Son diferentes.
SÓCRATES. —¿Diremos, como antes, que son tres cosas con relación a nosotros, o que no hay más que dos; el dolor, que es un mal para los hombres, y la ausencia del dolor, que es un bien por sí mismo, y que se califica de placer?
PROTARCO. —¿A qué viene promover esta cuestión, Sócrates? Yo no encuentro la razón.
SÓCRATES. —Ya veo, Protarco, que tú no conoces a los enemigos de Filebo.
PROTARCO. —¿Quiénes son?
SÓCRATES. —Son hombres que pasan por muy entendidos en el conocimiento de la naturaleza, y que sostienen que no hay absolutamente placeres.[7]
PROTARCO. —¿Cómo?
SÓCRATES. —Dicen que lo que los partidarios de Filebo llaman placer, no es más que la carencia de dolor.
PROTARCO. —¿Nos aconsejas que sigamos su opinión? ¿Qué es lo que piensas, Sócrates?
SÓCRATES. —De ninguna manera. Solo quiero que los oigamos como si fueran adivinos de cierta clase, que no auguran según las reglas del arte, sino guiados por un natural generoso, y que sintiendo gran aversión a todo lo que tiene el carácter de placer, y persuadidos de que nada de bueno hay en él, toman lo que tiene de atractivo, no por un placer real, sino por una ilusión. Bajo este concepto es como quiero que escuches y examines los discursos que su aversión les inspira.[8] Ahora, en cuanto a la realidad de los placeres, yo te diré después mi pensamiento, a fin de que, sobre la base de estas dos opiniones, y cuando hayamos considerado bien cuál es la naturaleza del placer, formemos un juicio con conocimiento de causa.
PROTARCO. —Tienes razón.
SÓCRATES. —Sigamos, pues, el rastro de la aversión de estos hombres, de los que hemos hablado, como si combatieran con nosotros. He aquí, a mi parecer, lo que dicen, comenzando por un punto bastante elevado. Si quisiéramos conocer la naturaleza de cualquier cosa, sea la que sea, por ejemplo, de la dureza, ¿no la conoceríamos mejor, fijándonos en lo que hay de más duro, que entreteniéndonos en lo que solo tiene un cierto grado de dureza? Protarco, es preciso que respondas a estos hombres cavilosos y también a mí.
PROTARCO. —Así lo quiero yo; y digo, que para esto es preciso fijarse en las cosas más duras.
SÓCRATES. —Por consiguiente, si quisiéramos conocer el placer y su naturaleza, no deberíamos fijarnos en placeres de un grado inferior, sino en los que pasan por más grandes y más vivos.
PROTARCO. —No hay nadie que te niegue esto.
SÓCRATES. —Los placeres, cuyo goce nos es fácil, y que son al mismo tiempo los mayores, como se dice muchas veces, ¿no son los que se refieren al cuerpo?
PROTARCO. —Sin duda alguna.
SÓCRATES. —¿Son y se hacen más grandes respecto de los enfermos en sus enfermedades, que respecto de las personas sanas? Procuremos no dar un paso en falso, respondiendo sin reflexión.
PROTARCO. —¿Cómo?
SÓCRATES. —Diremos quizá que son mayores en los que están sanos.
PROTARCO. —Así parece.
SÓCRATES. —Pero entonces, ¿no son los placeres más vivos aquellos cuyos deseos son más violentos?
PROTARCO. —Es cierto.
SÓCRATES. —Los que están atormentados por la fiebre y otras enfermedades semejantes, ¿no tienen más sed, más frío, e igualmente otras afecciones, que experimentan por el intermedio del cuerpo? ¿No advierten más necesidades, y cuando las satisfacen, no experimentan un gran placer? ¿Dejaremos de confesar que esto es lo que pasa?
PROTARCO. —Ciertamente, me parece bien.
SÓCRATES. —Pero más aún; ¿no será hablar discretamente, si decimos que si se quiere conocer cuáles son los placeres más vivos, no es el estado de salud en el que debemos fijar nuestras miradas, sino en el estado de enfermedad? Guárdate por lo demás de pensar que yo te pregunte, si los enfermos tienen más placeres que los sanos, puesto que debes figurarte que busco la magnitud del placer, y que te pregunto dónde se encuentra de ordinario con más vehemencia; porque nuestro objeto, decimos, es el descubrir la naturaleza del placer, y saber lo que piensan los que sostienen que él no existe por sí mismo.
PROTARCO. —Comprendo poco más o menos lo que quieres decir.
SÓCRATES. —Nos lo demostrarás mejor luego, cuando respondas, Protarco. ¿Adviertes en la vida estragada, no digo un mayor número, pero sí más grandes y considerables placeres, en cuanto a la vehemencia y vivacidad, que en una vida moderada? Fíjate bien en lo que me has de responder.
PROTARCO. —Entiendo tu pensamiento y noto una gran diferencia entre estas dos vidas. Los hombres templados, en efecto, se contienen por aquella máxima que se les repite de continuo: nada en demasía, máxima a la que ellos se conforman; mientras que los libertinos se entregan a los excesos del placer hasta perder la razón, y prorrumpir en gritos extravagantes.
SÓCRATES. —Muy bien. Si esto es así, es evidente, que los mayores placeres, como los mayores dolores, están ligados, no a una vida buena, sino a una mala disposición del alma y del cuerpo.
PROTARCO. —Lo confieso.
SÓCRATES. —Necesitamos escoger algunos y examinar en ellos lo que nos obliga a llamarlos los más grandes.
PROTARCO. —Necesariamente.
SÓCRATES. —Consideremos cuál es la naturaleza de los placeres que causan ciertas enfermedades.
PROTARCO. —¿Qué enfermedades?
SÓCRATES. —Los placeres de ciertas enfermedades vergonzosas, a las que tienen estos hombres austeros una extrema aversión.
PROTARCO. —¿Qué placeres?
SÓCRATES. —Por ejemplo, los que nacen de la curación de la lepra, por la fricción, y de males semejantes, que no tienen necesidad de otro remedio. En nombre de los dioses, ¿qué es lo que se experimenta en aquel acto, placer o dolor?
PROTARCO. —Me parece, Sócrates, que es una especie de dolor mezclado de placer.
SÓCRATES. —Nunca hubiera propuesto este ejemplo por miramiento a Filebo; pero, Protarco, si no examináramos a fondo estos placeres y todos los de la misma naturaleza, jamás llegaríamos a descubrir lo que buscamos.
PROTARCO. —Es preciso entrar en el examen de los placeres que tienen afinidad con estos.
SÓCRATES. —¿Hablas de los placeres que están mezclados?
PROTARCO. —Sin duda.
SÓCRATES. —De estos, los unos, que pertenecen al cuerpo, se verifican en el cuerpo mismo; los otros, que tocan al alma, se verifican igualmente en el alma. También encontraremos ciertas mezclas de placeres y dolores, que pertenecen al mismo tiempo al cuerpo y al alma, a las que unas veces se da el nombre de placer y otras el de dolor.
PROTARCO. —¿Cómo?
SÓCRATES. —Cuando en el restablecimiento o alteración del organismo se experimentan al mismo tiempo dos sensaciones contrarias; si teniendo frío, por ejemplo, se calienta, o teniendo calor, se refresca, y se procura una de estas sensaciones para libertarse de la otra; entonces, mezclados lo dulce y lo amargo, como se dice, y no pudiendo separarse sino con mucha dificultad, causan en el alma un desorden y después un violento combate.
PROTARCO. —Es enteramente cierto.
SÓCRATES. —Esta especie de mezclas ¿no se forman de una dosis, ya igual, ya desigual, de dolor y de placer?
PROTARCO. —Sin duda.
SÓCRATES. —Entre las mezclas, en que el dolor supera al placer, coloca las sensaciones mixtas de la sarna y de otras comezones, cuando el humor que se inflama es interno, sin que la fricción y el movimiento, que no llegan hasta él, hagan otra cosa que suavizar el cutis, ya se valga del calor, ya de agua fría, experimentando algunas veces placeres muy grandes en medio de un natural desasosiego; o bien, por el contrario, cuando el mal es externo, y se le obliga a producir en el interior, de una u otra manera, un placer mezclado de dolor, sea desparramando por fuerza los humores amontonados, sea reuniendo los humores esparcidos, produciéndose así a la vez placer y dolor.
PROTARCO. —Es muy cierto.
SÓCRATES. —¿No lo es, igualmente, que en tales ocasiones, cuando el placer entra y cuando tiene la mayor parte en la mezcla, el poco dolor que en ella se encuentra causa comezón y una irritación dulce, mientras que el placer derramándose en gran abundancia, contrae los miembros hasta obligarlos algunas veces a saltar, y que, haciendo tomar al semblante toda clase de colores, al cuerpo toda especie de actitudes y a la respiración toda suerte de movimientos, reduce al hombre a un estado de estupor y de locura, acompañado de grandes gritos?
PROTARCO. —Ciertamente.
SÓCRATES. —El exceso de placer, mi querido amigo, llega hasta hacerle decir de sí mismo, y obligar a que los demás digan, que se muere en cierta manera en medio de estos placeres. Los busca siempre, tanto más cuanto es más intemperante o insensato. No conoce otros mayores y considera como el más dichoso de los hombres al que pasa la mayor parte de su vida en estos goces.
PROTARCO. —Has expuesto las cosas, Sócrates, tales como suceden a la mayor parte de los hombres.
SÓCRATES. —Sí, Protarco; así sucede en lo que toca a los placeres, que tienen lugar en las afecciones comunes del cuerpo, cuando la sensación exterior se mezcla con la interior. Pero en cuanto a las afecciones del alma y del cuerpo, cuando en ellas se suscitan sentimientos contrarios a lo que experimenta el cuerpo, colocado el dolor frente a frente del placer, y el placer frente a frente del dolor, de suerte que estos dos sentimientos se mezclan y se confunden, ya hemos manifestado más arriba que el alma, sintiéndose vacía, desea verse llena, y que siente al mismo tiempo alegría por la esperanza de que será satisfecha, mientras que sufre por no haber llegado aún esta satisfacción; pero ninguna prueba hemos dado para justificar este hecho. Por ahora nos limitamos a decir, que al no convenir el alma con el cuerpo en todas sus afecciones, cuyo número es infinito, resulta de todo esto una mezcla de dolor y de placer.
PROTARCO. —Me parece que tienes razón.
SÓCRATES. —Aún nos queda por examinar otra de estas mezclas de dolor y de placer.
PROTARCO. —¿Cuál es?
SÓCRATES. —Aquella que el alma produce en sí misma, como hemos dicho más de una vez.
PROTARCO. —¿Cómo entiendes eso?
SÓCRATES. —¿No convienes en que la cólera, el temor, el deseo, la tristeza, el amor, los celos, la envidia y otras pasiones semejantes, son especies de dolores del alma?
PROTARCO. —Sí.
SÓCRATES. —¿No proporcionan placeres inexplicables? Con respecto al resentimiento y a la cólera, ¿tendremos que recordar las palabras de Homero, que dice: la cólera más dulce que la miel, que corre del panal,[9] enardece algunas veces al sabio mismo; y recordar también los placeres mezclados con el dolor en nuestras quejas y pesares?
PROTARCO. —No es necesario recordarlo; confieso que las cosas suceden así y no de otra manera.
SÓCRATES. —También debes recordar lo que acontece en las representaciones trágicas, donde se llora al mismo tiempo que se ríe.
PROTARCO. —¿Por qué no?
SÓCRATES. —¿No sabes que en la comedia misma nuestra alma se ve afectada por una mezcla de placer y de dolor?
PROTARCO. —Yo no lo veo claramente.
SÓCRATES. —En verdad, Protarco, que el sentimiento, que se experimenta entonces, no es fácil de distinguir.
PROTARCO. —Por lo menos no lo es para mí.
SÓCRATES. —Tratemos, pues, de aclararlo, por lo mismo que es más confuso. Esto nos servirá para descubrir más fácilmente cómo el placer y el dolor se encuentran mezclados con otros sentimientos.
PROTARCO. —Habla.
SÓCRATES. —¿Miras como un dolor del alma lo que se llama envidia?
PROTARCO. —Sí.
SÓCRATES. —Sin embargo, vemos que el envidioso se regocija con el mal de su prójimo.
PROTARCO. —Y mucho.
SÓCRATES. —La ignorancia, y lo que se llama necedad, ¿no son un mal?
PROTARCO. —Sin duda.
SÓCRATES. —Sentado esto, ¿concibes bien cuál es la naturaleza del ridículo?
PROTARCO. —Tienes que decírmelo.
SÓCRATES. —Tomándolo en general, es una especie de vicio, un cierto hábito; y lo propio de este vicio es el producir en nosotros un efecto contrario a lo que prescribe la inscripción de Delfos.
PROTARCO. —¿Hablas, Sócrates, del precepto conócete a ti mismo?
SÓCRATES. —Sí; y es evidente, que la inscripción diría lo contrario si dijera: no te conozcas en manera alguna.
PROTARCO. —Ciertamente.
SÓCRATES. —Procura, Protarco, dividir esto en tres.
PROTARCO. —¿Cómo? Temo no poder hacerlo.
SÓCRATES. —Es decir, que quieres que yo haga esta división.
PROTARCO. —No solo lo quiero, sino que te lo suplico.
SÓCRATES. —¿No es indispensable, que los que no se conocen a sí mismos, estén en tal ignorancia con relación a una de estas tres cosas?
PROTARCO. —¿Qué cosas?
SÓCRATES. —En primer lugar, con relación a las riquezas, imaginándose ser más ricos que lo que son en realidad.
PROTARCO. —Muchos son los atacados de esta enfermedad.
SÓCRATES. —Hay también otros, que se creen más grandes y más bellos que lo que son realmente, y que se consideran dotados de todas las cualidades del cuerpo en un grado superior a la verdad.
PROTARCO. —Ciertamente.
SÓCRATES. —Pero el mayor número, a mi parecer, es el de los que se engañan respecto a las cualidades del alma, imaginándose que son mejores que lo que son. Ésta es la tercera especie de ignorancia.
PROTARCO. —Es cierto.
SÓCRATES. —Hablando de las virtudes, con respecto a la sabiduría, por ejemplo, ¿no es cierto, que la mayor parte, con pretensiones exageradas, no saben más que disputar, y que tienen de ella una falsa y mentirosa opinión?
PROTARCO. —Sin duda.
SÓCRATES. —Puede asegurarse con motivo que semejante disposición de espíritu es un mal.
PROTARCO. —Ciertamente.
SÓCRATES. —Protarco, necesitamos dividir aún esto en dos, si queremos conocer la envidia pueril y la mezcla singular que en ella tiene lugar de placer y de dolor.
PROTARCO. —¿Cómo lo dividiremos en dos? Dímelo.
SÓCRATES. —Sí. ¿No es una necesidad, que todos los que conciben locamente está falsa opinión de sí mismos, sean partícipes, como el resto de los hombres, los unos de la fuerza y del poder, y los otros de las cualidades contrarias?
PROTARCO. —Es una necesidad.
SÓCRATES. —Distínguelos, pues, así, y si llamas ridículos a los que, teniendo tal opinión de sí mismos, son débiles e incapaces de vengarse cuando se burlan de ellos, no dirás más que la verdad; así como tampoco te engañarás diciendo que los que tienen a mano la fuerza para vengarse son temibles, violentos y odiosos. La ignorancia, en efecto, en las personas poderosas es vergonzosa y aborrecible, porque es perjudicial al prójimo, ella y cuanto a ella se parece; mientras que la ignorancia acompañada de la debilidad es el lote de los personajes ridículos.
PROTARCO. —Muy bien dicho. Pero no descubro en esto la mezcla del placer y del dolor.
SÓCRATES. —Empieza antes por penetrar la naturaleza de la envidia.
PROTARCO. —Explícamela.
SÓCRATES. —¿No hay dolores y placeres injustos?
PROTARCO. —No puede negarse.
SÓCRATES. —No hay injusticia, ni envidia, en regocijarse con el mal de sus enemigos. ¿No es así?
PROTARCO. —No la hay.
SÓCRATES. —Pero cuando uno es testigo a veces de los males de sus amigos, ¿no es uno injusto al no afligirse, y más aún al regocijarse?
PROTARCO. —Sin duda.
SÓCRATES. —¿No hemos dicho que la ignorancia es un mal, dondequiera que se encuentre?
PROTARCO. —Ciertamente.
SÓCRATES. —Y que con relación a la falsa opinión que nuestros amigos se formen de su sabiduría, de su belleza y demás cualidades de que hemos hablado, distinguiéndolas en tres especies, y añadiendo que en tales situaciones el ridículo se halla donde se encuentra la debilidad, y lo odioso donde se encuentra la fuerza, ¿no confesaremos, como dije antes, que esta disposición de nuestros amigos, cuando no daña a nadie, es ridícula?
PROTARCO. —Sí.
SÓCRATES. —¿No convinimos igualmente, en que, en tanto que ignorancia, es aquella un mal?
PROTARCO. —Sin duda.
SÓCRATES. —Cuando nos reímos de semejante ignorancia, ¿estamos gozosos o afligidos?
PROTARCO. —Es evidente que estamos gozosos.
SÓCRATES. —¿No hemos dicho que la envidia es la que produce en nosotros este sentimiento de alegría, en presencia de los males de nuestros amigos?
PROTARCO. —Necesariamente.
SÓCRATES. —De esta reflexión resulta que cuando nos reímos de la parte ridícula de nuestros amigos, mezclamos el placer con la envidia, y, por consiguiente, el placer con el dolor, puesto que ya hemos reconocido que la envidia es un dolor del alma, el reír un placer, y que estas dos cosas se encuentran juntas en tal caso.
PROTARCO. —Es cierto.
SÓCRATES. —Esto nos hace conocer que en las lamentaciones y tragedias, no solo del teatro, sino en la tragedia y comedia de la vida humana, el placer va mezclado con el dolor, así como en otras muchas cosas.
PROTARCO. —Es imposible dejar de convenir en ello, Sócrates, por más que se quiera sostener lo contrario.
SÓCRATES. —Hemos propuesto la cólera, el pesar, el temor, el amor, los celos, la envidia y demás pasiones semejantes, como otras tantas afecciones, donde encontraríamos mezcladas dos cosas que hemos repetido tantas veces; ¿no es así?
PROTARCO. —Sí.
SÓCRATES. —Esto ha sido ya explicado con relación a las quejas dolorosas, a la envidia y a la cólera.
PROTARCO. —Así es.
SÓCRATES. —¿No faltan aún muchas pasiones que considerar?
PROTARCO. —Sí, verdaderamente.
SÓCRATES. —¿Por qué razón principal crees tú que me he propuesto hacer patente esta mezcla en la comedia? ¿No es para persuadirte de que es fácil probar lo mismo en los temores, en los amores y en las demás pasiones, y para que, teniendo esto por evidente, me dejes en libertad y no me obligues a prolongar el discurso, probando que esto tiene lugar en todo lo demás, y que tú concibes generalmente que el cuerpo sin el alma, el alma sin el cuerpo, y ambos en común, experimentan mil afecciones, en las que el placer va mezclado con el dolor? Dime ahora si me darás libertad, o si me obligarás a continuar esta conversación hasta media noche. Dos palabras aún; espero obtener de ti que me dejes libre, comprometiéndome a darte mañana razón de todo esto. Por ahora mi designio es desarrollar lo que me resta por decir, para llegar al juicio que Filebo exige de mí.
PROTARCO. —Has hablado bien, Sócrates. Acaba como te agrade lo que te falta por decir.
SÓCRATES. —Según el orden natural de las cosas, después de los placeres mezclados, es necesario, hasta cierto punto, que consideremos a su vez los que no tienen mezcla.
PROTARCO. —Muy bien.
SÓCRATES. —Voy a intentar hacerte conocer su naturaleza, alterando algún tanto la opinión de los demás. Porque de ninguna manera soy del parecer de aquellos que pretenden que los placeres no son más que una cesación del dolor; pero, como he dicho, me valgo de su testimonio para probar que hay placeres, que se tienen por reales y no lo son, y que muchos otros, que pasan por muy vivos, se confunden con el dolor y con los intervalos de reposo, en medio de los sufrimientos más duros, en ciertas situaciones críticas del alma y del cuerpo.
PROTARCO. —¿Cuáles son los placeres, Sócrates, que con razón pueden tenerse por verdaderos?
SÓCRATES. —Son los que tienen por objeto los colores bellos y las bellas figuras, la mayor parte de los que nacen de los olores y de los sonidos, y todos aquellos, en una palabra, cuya privación no es sensible, ni dolorosa, y cuyo goce va acompañado de una sensación agradable, sin mezcla alguna de dolor.
PROTARCO. —¿Cómo hemos de entender eso, Sócrates?
SÓCRATES. —Puesto que no comprendes al vuelo lo que quiero decirte, es preciso tratar de explicártelo. Por la belleza de las figuras no entiendo lo que muchos se imaginan, por ejemplo, cuerpos hermosos, bellas pinturas; sino que entiendo por aquella lo que es recto y circular, y las obras de este género, planas y sólidas, trabajadas a torno, así como las hechas con regla y con escuadra; ¿concibes mi pensamiento? Porque sostengo, que estas figuras no son como las otras, bellas por comparación, sino que son siempre bellas en sí, por su naturaleza; y que procuran ciertos placeres que le son propios, y no tienen nada de común con los placeres producidos por los estímulos carnales. Otro tanto digo de los colores bellos que tienen una belleza del mismo género, y de los placeres que son del mismo tipo. ¿Me comprendes ahora?
PROTARCO. —Hago los esfuerzos posibles para ello, Sócrates; pero procura explicarte más claramente aún.
SÓCRATES. —Digo, pues, con relación a los sonidos, que los que son fluidos y claros, dando lugar a una pura melodía, no son simplemente bellos por comparación, sino por sí mismos, así como los placeres que son su resultado natural.
PROTARCO. —Convengo en ello.
SÓCRATES. —La especie de placer, que resulta de los olores, tiene algo menos de divino, a decir verdad; pero los placeres en los que no se mezcla ningún dolor necesario, por cualquier camino o por cualquier sentido que lleguen hasta nosotros, los coloco todos en el género opuesto al de aquellos de que acabamos de hablar. Son, si lo comprendes, dos especies diferentes de placeres.
PROTARCO. —Lo comprendo.
SÓCRATES. —Añadamos aún los placeres que acompañan a la ciencia, si creemos que no están unidos a una especie de deseo de aprender y que en todo caso esta sed de ciencia no causa desde el principio ningún dolor.
PROTARCO. —Así lo creo.
SÓCRATES. —Pero entonces, henchida el alma de ciencia, si llega a perderla por el olvido, ¿resulta de esto algún dolor?
PROTARCO. —Ninguno por la naturaleza misma de la cosa; solo por la reflexión, al verse privado de una ciencia, es como cabe afligirse, a causa de la necesidad que de ella se tiene.
SÓCRATES. —Pero, querido mío, nosotros consideramos aquí las afecciones naturales en sí mismas, independientemente de toda reflexión.
PROTARCO. —Siendo así, dices con verdad que el olvido de las ciencias, a que estamos sometidos, no lleva consigo ningún dolor.
SÓCRATES. —Es preciso decir, por consiguiente, que los placeres ligados a las ciencias están exentos de dolor, y que no están hechos para todo el mundo, sino para un corto número de personas.
PROTARCO. —¿Cómo no lo hemos de decir?
SÓCRATES. —Ahora que hemos separado ya suficientemente los placeres puros y los que con razón pueden llamarse impuros, añadamos a esta reflexión que los placeres violentos son desmedidos, y que los otros, por el contrario, son comedidos. Digamos también que los primeros, que son grandes y fuertes, y se hacen sentir, ya muchas, ya raras veces, pertenecen a la especie del infinito, que obra con más o menos vivacidad sobre el cuerpo y sobre el alma; y que los segundos son de la especie finita.
PROTARCO. —Dices muy bien, Sócrates.
SÓCRATES. —Además de esto, hay todavía otra cosa que decidir con relación a ellos.
PROTARCO. —¿Qué cosa?
SÓCRATES. —¿Hay más afinidad entre la verdad y lo que es puro y sin mezcla, que entre la verdad y lo que es vivo, grande, considerable, numeroso?
PROTARCO. —¿Con qué intención haces esta pregunta, Sócrates?
SÓCRATES. —En lo que de mí dependa, Protarco, no quiero omitir nada en el examen del placer y de la pena, de lo que el uno y la otra pueden tener de puro y de impuro, a fin de que presentándose ambos a ti, a mí y a todos los presentes, desprendidos de todo lo que les es extraño, nos sea más fácil formar nuestro juicio.
PROTARCO. —Muy bien.
SÓCRATES. —Formémonos la idea siguiente de todas las cosas, que llamamos puras, y, antes de pasar adelante, comencemos fijándonos en una.
PROTARCO. —¿En cuál nos fijaremos?
SÓCRATES. —Consideremos, si quieres, la blancura.
PROTARCO. —Muy bien.
SÓCRATES. —¿Cómo y en qué consiste la pureza de la blancura?, ¿en la magnitud y en la cantidad?, ¿o consiste en aparecer sin mezcla, sin vestigio alguno de otro color?
PROTARCO. —Es evidente que consiste en estar perfectamente desprendido de toda mezcla.
SÓCRATES. —Muy bien. ¿No diremos, Protarco, que esta blancura es la más verdadera y al mismo tiempo la más bella de todas las blancuras, y no la que es mayor en cantidad y más grande?
PROTARCO. —Con mucha razón, sin duda.
SÓCRATES. —Si sostenemos que un poco de blanco sin mezcla es de hecho más blanco, más bello y más verdadero que mucho blanco mezclado, no diremos más que la pura verdad.
PROTARCO. —Ciertamente.
SÓCRATES. —¿Y bien? Al parecer no tendremos necesidad de muchos ejemplos semejantes para hacer la aplicación al placer, y basta este para comprender que todo placer desprendido del dolor, aunque pequeño y en corta cantidad, es más agradable, más verdadero y más bello que otro, aunque sea más vivo y mayor en cantidad.
PROTARCO. —Convengo en ello, y este solo ejemplo es suficiente.
SÓCRATES. —¿Qué piensas de esto? ¿No hemos oído decir que el placer está siempre en camino de generación, y nunca en el estado de existencia? Es, en efecto, lo que ciertas personas hábiles intentan demostrarnos; y debemos estarles agradecidos.
PROTARCO. —¿Por qué razón?
SÓCRATES. —Discutiré este punto contigo, mi querido Protarco, por medio de preguntas.
PROTARCO. —Habla e interroga.
SÓCRATES. —¿No hay dos clases de cosas, la una la de las que existen por sí mismas y la otra la de las que aspiran sin cesar hacia otra cosa?
PROTARCO. —¿De qué cosas hablas?
SÓCRATES. —La una es muy noble por su naturaleza; la otra es inferior a aquella en dignidad.
PROTARCO. —Explícate más claramente aún.
SÓCRATES. —Hemos visto, sin duda, hermosos jóvenes, que tenían por amantes a hombres llenos de valor.
PROTARCO. —Sí.
SÓCRATES. —Pues bien, busca ahora dos cosas que se parezcan a estas dos, entre todas aquellas que están unidas entre sí por una relación, y que sea expresión de una tercera cosa.
PROTARCO. —Di, Sócrates, con más claridad lo que quieres expresar.
SÓCRATES. —No quiero remontarme, Protarco; pero la discusión parece que tiene gusto en entorpecernos. Quiere hacernos entender, que, de estas dos cosas, la una está siempre hecha en vista de alguna otra; y la otra es aquella, en cuya vista se hace ordinariamente lo que es hecho por otra cosa distinta.
PROTARCO. —Yo he tenido mucha dificultad en comprenderlo a fuerza de hacerlo repetir.
SÓCRATES. —Quizá, querido mío, lo comprenderás mejor aún a medida que avancemos en la discusión.
PROTARCO. —Sin duda.
SÓCRATES. —Consideremos ahora otras dos cosas.
PROTARCO. —¿Cuáles?
SÓCRATES. —La una, el fenómeno; la otra, el ser.
PROTARCO. —Admito estas dos cosas: el ser y el fenómeno.
SÓCRATES. —Muy bien. ¿Cuál de las dos diremos que está hecha a causa de la otra: el fenómeno a causa de la existencia, o la existencia a causa del fenómeno?
PROTARCO. —¿Me preguntas si la existencia es lo que es a causa del fenómeno?
SÓCRATES. —Así parece.
PROTARCO. —En nombre de los dioses, ¿qué pregunta es esta?
SÓCRATES. —Es la siguiente, Protarco. Dime, ¿la construcción de los buques se hace en vista de los buques o los buques en vista de su construcción, y así de las demás cosas de la misma naturaleza? He aquí, Protarco, lo que quiero saber de ti.
PROTARCO. —¿Por qué no te respondes a ti mismo, Sócrates?
SÓCRATES. —No hay inconveniente; pero quiero que tomes parte en lo que yo diga.
PROTARCO. —Con gusto.
SÓCRATES. —Digo, pues, que los ingredientes, los instrumentos, los materiales de todas las cosas entran aquí en vista de algún fenómeno; que todo fenómeno se verifica, ya en vista de una existencia, ya en vista de otra; y la totalidad de los fenómenos en vista de la totalidad de las existencias.
PROTARCO. —Eso es muy claro.
SÓCRATES. —Por consiguiente, si el placer es un fenómeno, es indispensable que se verifique en vista de alguna existencia.
PROTARCO. —Convengo en ello.
SÓCRATES. —Pero la cosa, en vista de la cual es hecho siempre lo que se hace en vista de otra cosa, debe ser puesta en la clase del bien; y es preciso poner, querido mío, en otra clase lo que se hace en vista de otra cosa.
PROTARCO. —Necesariamente.
SÓCRATES. —Luego si el placer es un fenómeno, ¿no tendremos razón para ponerlo en otra clase que la del bien?
PROTARCO. —Tienes razón.
SÓCRATES. —Así, pues, como dije al empezar esta discusión, es preciso estar agradecido al que nos ha hecho conocer que el placer es un fenómeno y que no tiene absolutamente existencia por sí mismo; porque es evidente que el que esto sostiene, se burla de los que dicen que el placer es el bien.
PROTARCO. —Ciertamente.
SÓCRATES. —Este mismo se burlará también sin duda de los que hacen consistir toda su felicidad en los fenómenos.
PROTARCO. —¿Cómo y de quién hablas?
SÓCRATES. —De los que, matando el hambre, la sed y otras necesidades semejantes, que se satisfacen por medio de fenómenos, se regocijan con estos por el placer que les causan; y dicen que no querrían vivir si no estuviesen sujetos a la sed y al hambre, y si no experimentasen todas las sensaciones, que se pueden llamar consecuencias de esta clase de necesidades.
PROTARCO. —Por lo menos en esta disposición se muestran.
SÓCRATES. —¿No convendrá todo el mundo en que la alteración de un fenómeno es lo contrario de su generación?
PROTARCO. —Sin duda.
SÓCRATES. —Así es que el que escoge la vida del placer, escoge la generación y la alteración, y no el tercer estado en el que no tienen lugar el placer, ni el dolor, y sí la más pura sabiduría.
PROTARCO. —Veo bien, Sócrates, que es el más grande de los absurdos poner el bien del hombre en el placer.
SÓCRATES. —Es cierto. Digamos ahora lo mismo de otra manera.
PROTARCO. —¿De qué manera?
SÓCRATES. —¿Cómo puede dejar de ser un absurdo que no existiendo nada bueno y nada bello en el cuerpo ni en ninguna otra cosa, y sí solo en el alma, pueda ser el placer el único bien de esta misma alma, y que la fuerza, la templanza, la inteligencia y todos los demás bienes de que está dotada puedan despreciarse? ¿No sería también absurdo decir que el que no experimenta placer, y sí dolor, es malo durante todo el tiempo que sufre, aunque por otra parte sea el hombre más virtuoso del mundo? ¿Y por el contrario, que el que experimenta placer, solo por esto se le haya de tener por virtuoso, y tanto más cuanto mayor sea el placer?
PROTARCO. —Todo eso, Sócrates, es absurdo.
SÓCRATES. —Pero no se nos eche en cara que después de haber examinado el placer con el mayor rigor, parece que queremos desentendemos en cierta manera de la inteligencia y de la ciencia. Ataquémoslas con resolución por todos los rumbos, para ver si tienen algún punto débil, hasta que, descubierto lo más puro de su naturaleza, nos sirvamos en el juicio que debemos formar en común de lo que la inteligencia de una parte y el placer de otra tienen de más real en sí.
PROTARCO. —Muy bien.
SÓCRATES. —¿No se dividen las ciencias en dos ramas, que tienen a mi juicio por objeto, la una, las artes mecánicas, y la otra la educación, ya del alma, ya del cuerpo? ¿No es así?
PROTARCO. —Sí.
SÓCRATES. —Veamos por lo pronto, con relación a las artes mecánicas, si en ciertos conceptos participan más de la ciencia y menos en otros, y si es preciso mirar como muy pura la parte que afecta a la ciencia, y como muy impura la otra.
PROTARCO. —Sin duda.
SÓCRATES. —Separemos, pues, en las artes las que están a la cabeza de las demás.
PROTARCO. —¿Qué artes y cómo las separaremos?
SÓCRATES. —Por ejemplo, si se separa de las artes la de contar, medir y pesar, lo que quede, a decir verdad, será bien poca cosa.
PROTARCO. —Convengo en ello.
SÓCRATES. —Después de esto, no queda otro recurso que acudir a las probabilidades, ejercitar los sentidos mediante la experiencia y una cierta rutina, valiéndose del talento de conjeturar, al que dan muchos el nombre de arte, cuando ha llegado a adquirir su perfección por la reflexión y el trabajo.
PROTARCO. —Lo que dices es indudable.
SÓCRATES. —¿No se encuentra en este caso la música, puesto que no arregla sus armonías por la medida sino por las conjeturas que al azar suministra el hábito; así como la parte instrumental de este arte tampoco se somete a una justa medida al poner en movimiento cada cuerda, obrando también por conjetura, de manera que en la música hay muchas cosas oscuras y muy pocas ciertas?
PROTARCO. —Nada más verdadero.
SÓCRATES. —Tendremos que lo mismo sucede con la medicina, con la agricultura, con la navegación y con el arte militar.
PROTARCO. —Sin duda.
SÓCRATES. —Que, por el contrario, la arquitectura hace uso, a mi parecer, de muchas medidas e instrumentos que le dan una gran fijeza, y la hacen más exacta, que la mayor parte de las ciencias.
PROTARCO. —¿En qué?
SÓCRATES. —En la construcción de buques, de casas y de otras grandes obras de carpintería, porque pienso que se sirve de la regla, del torno, del compás, de la plomada y del desabollador.
PROTARCO. —Dices verdad, Sócrates.
SÓCRATES. —Separemos, pues, las artes en dos órdenes, puesto que unas, siendo dependientes de la música, tienen menos precisión en sus obras; y otras que, perteneciendo a la arquitectura, la tienen mayor.
PROTARCO. —Sea así.
SÓCRATES. —Coloquemos entre las artes más exactas aquellas de que al principio hicimos mención.
PROTARCO. —Me parece que hablas de la aritmética y de las otras artes que mencionaste con ella.
SÓCRATES. —Justamente. Pero, Protarco, ¿no habrá precisión de decir, que estas mismas artes son de dos clases?, ¿o qué piensas tú?
PROTARCO. —Te suplico, me digas qué artes.
SÓCRATES. —Por lo pronto, la aritmética. ¿No debemos reconocer que hay una vulgar y otra propia de los filósofos?
PROTARCO. —¿Y cómo se fija la diferencia que hay entre estas dos clases de aritmética?
SÓCRATES. —No es pequeña, Protarco. Porque el vulgo hace entrar en el mismo cálculo unidades desiguales, como dos ejércitos, dos bueyes, dos unidades muy pequeñas o muy grandes. Los filósofos, por el contrario, nunca darán oídos a quien se niegue a admitir que, entre todas las unidades, no hay una unidad que no difiera absolutamente nada de otra unidad.
PROTARCO. —Tienes razón en decir que entre los que hacen uso de la ciencia de los números no es pequeña la diferencia, y por consiguiente que hay fundamento para distinguir dos especies de aritméticas.
SÓCRATES. —Y bien, el arte de calcular y de medir, que emplean los arquitectos y los mercaderes, ¿no difiere de la geometría y de los cálculos razonados de los filósofos? ¿Diremos que es el mismo arte, o los contaremos como dos?
PROTARCO. —Después de lo que se acaba de decir, mi dictamen es que son dos artes.
SÓCRATES. —Muy bien. ¿Comprendes por qué hemos entrado en esta discusión?
PROTARCO. —Quizá. Sin embargo, me daré por satisfecho si oigo de tu boca la contestación a esa pregunta.
SÓCRATES. —Me parece que con este discurso nos proponemos ahora, como en un principio, proceder a una indagación que guarde consonancia con la que ya hicimos sobre los placeres, y para examinar también si a la manera que hay unos placeres más puros que otros, sucede lo mismo respecto de las ciencias.
PROTARCO. —Es claro que estamos comprometidos por ese rumbo.
SÓCRATES. —Pero qué, ¿no hemos visto ya antes, que unas artes son más precisas y otras más confusas?
PROTARCO. —Es cierto.
SÓCRATES. —Con relación a las artes más exactas, después de haber llamado a cada una con un solo nombre, y hecho nacer en nosotros el pensamiento de que este arte es uno, ¿no parece ahora que son dos artes y ocurre que interrogamos de nuevo, para saber lo que hay de preciso y de puro en cada uno, y si el arte que emplean los filósofos es más exacto que el arte de los que no lo son?
PROTARCO. —En efecto, me parece que es eso lo que se intenta averiguar.
SÓCRATES. —Y bien, ¿qué respuesta daremos?
PROTARCO. —¡Oh Sócrates!, ¡qué diferencias tan sorprendentes hemos llegado a encontrar entre las ciencias a fuerza de precisarlas!
SÓCRATES. —De esa manera responderemos con más facilidad.
PROTARCO. —Sin duda; y diremos que las artes que tienen por objeto la medida y el número difieren infinitamente de las otras; y aun estas mismas, en tanto que aplicadas por los verdaderos filósofos, las superan por la exactitud y la verdad más de lo que puede imaginarse.
SÓCRATES. —Sea como tú dices, y bajo tu palabra responderemos con confianza a los hombres temibles por su habilidad en el arte de prolongar la discusión, que…
PROTARCO. —¿Qué?
SÓCRATES. —Que hay dos aritméticas y dos geometrías, y que, dependiendo de estas otra multitud de artes, aunque comprendidas bajo un solo nombre, son, sin embargo, dobles de la misma manera.
PROTARCO. —De acuerdo, demos esta respuesta, Sócrates, a esos hombres, que, según dices, son tan temibles.
SÓCRATES. —Diremos, pues, que estas ciencias son de la más completa exactitud.
PROTARCO. —Ciertamente.
SÓCRATES. —Pero, Protarco, la dialéctica nos echaría en cara, que dábamos a otra ciencia la preferencia sobre ella.
PROTARCO. —¿Qué debe entenderse por dialéctica?
SÓCRATES. —Es claro que es la ciencia que conoce todas las ciencias de que hablamos. Creo, en efecto, que todos los que tienen un poco de inteligencia convendrán en que el conocimiento más verdadero, sin comparación, es el que tiene por objeto el ser, lo que existe realmente, y cuya naturaleza es siempre la misma. Y tú, Protarco, ¿qué juicio formas?
PROTARCO. —Sócrates, he oído muchas veces decir a Gorgias, que el arte de persuadir tiene ventajas sobre los demás, porque todo se somete a él, no por la fuerza, sino por la voluntad; en una palabra, que es el más excelente de todos. Pero yo no querría ahora combatir su opinión; ni la tuya.
SÓCRATES. —Me parece que en el momento de tomar las armas contra mí te ha dado vergüenza y las has abandonado.
PROTARCO. —Pues bien. Sea lo que quieres con respecto a estas ciencias.
SÓCRATES. —¿Es culpa mía si no has comprendido bien mi pensamiento?
PROTARCO. —¿Cómo?
SÓCRATES. —No te he preguntado, mi querido Protarco, cuál es el arte o la ciencia que está por encima de las otras en razón de su importancia, de su excelencia y de las ventajas que de ellas se sacan, sino cuál es la ciencia cuyo objeto es el más claro, exacto y verdadero, sea o no de una gran utilidad. He aquí lo que ahora buscamos. Así, si lo miras bien, no te expondrás a la indignación de Gorgias, concediendo al arte que profesa la ventaja sobre todos respecto a la utilidad que ofrece a los hombres. Pero en cuanto a la ciencia de que yo hablo, así como decía antes, con motivo de lo blanco, que un poco de blanco, con tal de que sea puro, supera a una gran cantidad que no lo sea, por ser lo blanco lo verdadero; en igual forma, después de una seria atención y reflexiones suficientes, sin tener en cuenta la utilidad de las ciencias, ni la celebridad que nos dan, sino considerando únicamente que hay en nuestra alma una facultad destinada a amar lo verdadero, y dispuesta a arrostrarlo todo para llegar a conocerlo, habiendo buscado por otra parte lo que hay de puro en la inteligencia y la sabiduría, veamos si no es razonable decir que estos objetos puros son lo propio de esta facultad, o si es preciso buscar otra más excelente.
PROTARCO. —Ya lo examino, y me parece difícil conceder, que ninguna otra ciencia, ni ningún otro arte, tengan más verdad que la dialéctica.
SÓCRATES. —Lo que te ha obligado a pensar así, ¿no ha sido la observación que has hecho, de que la mayor parte de las artes y de las ciencias, que tienen por objeto este mundo, dan mucho a las opiniones y examinan con gran aplicación lo que a ellas pertenece? Por ejemplo, cuando alguno se propone estudiar la naturaleza, ya sabes que ocupa toda su vida en averiguar cómo ha sido producido este universo, y cuáles son los efectos y causas de lo que en él pasa. ¿No es esto lo que decimos?
PROTARCO. —Sí.
SÓCRATES. —¿No es cierto que el objeto que este hombre se propone en sus investigaciones no es lo que existe siempre, sino lo que se hace, lo que sé hará y lo que se ha hecho?
PROTARCO. —Es muy cierto.
SÓCRATES. —¿Podemos decir que hay algo de evidente, conforme a la más exacta verdad, en lo que nunca ha existido, ni existirá, ni existe en lo presente de una manera estable?
PROTARCO. —¿Y el medio?
SÓCRATES. —¿Cómo tendremos conocimientos sólidos sobre objetos que no tienen ninguna consistencia?
PROTARCO. —Creo que no puede haberlos.
SÓCRATES. —Por consiguiente, la verdad pura no se encuentra en la inteligencia y en la ciencia que se tiene de estos objetos.
PROTARCO. —No es posible.
SÓCRATES. —Por lo tanto, es preciso que dejemos esto a un lado, tú, yo, Gorgias y Filebo; y escuchando solo a la razón, debemos afirmar lo siguiente.
PROTARCO. —¿Qué?
SÓCRATES. —Que la estabilidad, la pureza, la verdad y lo que nosotros llamamos sinceridad, no se encuentran sino en lo que subsiste siempre, en el mismo estado, de la misma manera, sin ninguna mezcla, y en seguida en lo que más se aproxime a esto; y que todo lo demás no debe ser colocado sino después y en grado inferior.
PROTARCO. —Nada más cierto.
SÓCRATES. —Por lo que toca a los nombres que expresan estos objetos, ¿no es muy justo dar los más bellos a los más bellos objetos?
PROTARCO. —Sin duda.
SÓCRATES. —¿No son los nombres más preciosos los de inteligencia y sabiduría?
PROTARCO. —Sí.
SÓCRATES. —Pueden ser aplicados con justa razón y con exacta verdad a los pensamientos que tienen por objeto el ser real.
PROTARCO. —Ciertamente.
SÓCRATES. —Lo que antes he sometido a nuestro juicio no es otra cosa que estos nombres.
PROTARCO. —Es cierto, Sócrates.
SÓCRATES. —Sea así. Y si alguno dijese que nos parecíamos a obreros, a cuya disposición se pusiese la sabiduría y el placer como materiales que deben amalgamarse para formar una obra, ¿no sería exacta esta comparación?
PROTARCO. —Muy exacta.
SÓCRATES. —¿Convendrá ahora hacer esta amalgama?
PROTARCO. —Sin duda.
SÓCRATES. —¿Pero no será mejor que recordemos antes ciertas cosas?
PROTARCO. —¿Cuáles?
SÓCRATES. —Las que ya hemos mencionado; pero, a mi parecer, es una buena máxima la que ordena que se insista dos y tres veces sobre lo que es el bien.
PROTARCO. —Convengo en ello.
SÓCRATES. —En nombre de Zeus, estate atento. He aquí, según recuerdo, lo que dijimos al principio de esta discusión.
PROTARCO. —¿Qué?
SÓCRATES. —Filebo sostenía que el placer es el fin legítimo de todos los seres animados y el objeto al que deben tender; que es el bien de todos y que estas dos palabras: bueno y agradable, pertenecen, hablando con exactitud, a una sola y misma naturaleza. Sócrates, por el contrario, pretendía primero, que, como lo bueno y lo agradable son dos nombres diferentes, expresan igualmente dos cosas de una naturaleza distinta y que la sabiduría participa más de la condición del bien que el placer. ¿No es esto, Protarco, lo que entonces se dijo por una y otra parte?
PROTARCO. —Ciertamente.
SÓCRATES. —¿No convinimos entonces y convenimos ahora en lo siguiente?
PROTARCO. —¿En qué?
SÓCRATES. —En que la naturaleza del bien tiene ventajas sobre todas las demás cosas en esto.
PROTARCO. —¿En qué?
SÓCRATES. —En que el ser animado que está en posesión plena, entera, no interrumpida durante toda la vida, del bien, no tiene necesidad de ninguna otra cosa, porque aquel le basta por completo. ¿No es así?
PROTARCO. —Sí.
SÓCRATES. —¿No hemos procurado considerar con el pensamiento dos especies de vidas, absolutamente distintas la una de la otra, en las que hemos hallado, de una parte, el placer sin ninguna mezcla de sabiduría, y de otra, la sabiduría exenta igualmente de todo placer?
PROTARCO. —Lo confieso.
SÓCRATES. —¿Ha parecido a ninguno de nosotros que cada una de estas condiciones se baste a sí misma?
PROTARCO. —¿Cómo podía parecemos?
SÓCRATES. —Si entonces nos hemos separado en algo de la verdad, devuélvanos al camino el que pueda, y explíquese mejor. A este fin, debe comprender bajo una sola idea la memoria, la ciencia, la sabiduría, la opinión verdadera, y examinar si hay alguno que, privado de todo esto, consienta en gozar de cosa alguna, ni aun de los placeres, por grandes que se les suponga, sea por el número, sea por la vivacidad, si carece de la opinión verdadera tocante a la alegría que siente, si no conoce en modo alguna cuál es el sentimiento que experimenta, y si no conserva el menor recuerdo por más o menos tiempo. Lo mismo puedes decir de la sabiduría, y mira si podría escogerse la sabiduría sin ningún placer, por pequeño que fuera, más bien que con algún placer; o todos los placeres del mundo sin sabiduría más bien que con alguna sabiduría.
PROTARCO. —Eso no puede ser, Sócrates, y no es cosa de volver tantas veces a la carga, repitiendo lo que hemos dicho.
SÓCRATES. —Así pues, ni el placer ni la sabiduría son el bien perfecto, el bien apetecible para todos, el soberano bien.
PROTARCO. —No, sin duda.
SÓCRATES. —Por consiguiente, es preciso descubrir el bien o en sí mismo o en alguna imagen, para ver, como ya dijimos, a quién debemos adjudicar el segundo puesto.
PROTARCO. —Dices muy bien.
SÓCRATES. —¿No hemos encontrado algún camino que nos conduzca al bien?
PROTARCO. —¿Qué camino?
SÓCRATES. —Si se buscase un hombre, y se supiese exactamente dónde estaba, ¿no sería este un gran dato para encontrarlo?
PROTARCO. —Sin duda.
SÓCRATES. —Lo mismo ahora, que cuando comenzamos la conversación, la razón nos ha hecho conocer que no hay que buscar el bien en una vida sin mezcla, sino en la que está mezclada.
PROTARCO. —Es cierto.
SÓCRATES. —Tenemos esperanza de que lo que buscamos se nos mostrará más en descubierto en una vida muy mezclada, que en ninguna otra.
PROTARCO. —Mucho más.
SÓCRATES. —Por lo tanto, hagamos esta mezcla, Protarco, después de haber invocado los dioses, ya Dionisio, ya Hefesto, ya cualquier otra divinidad, a quien competa el cuidado de semejante mezcla.
PROTARCO. —Convengo en ello.
SÓCRATES. —En cierta manera hacemos aquí el oficio de los escanciadores y tenemos a nuestra disposición dos fuentes: la del placer, que se puede comparar a una de miel; y la de la sabiduría, fuente sobria, en la que es desconocido el vino, y de donde sale un agua pura y saludable. He aquí lo que es preciso que nos esforcemos en mezclar del mejor modo posible.
PROTARCO. —Sin duda.
SÓCRATES. —Veámoslo. ¿Conseguiríamos nuestro objeto mezclando toda especie de placer con toda especie de sabiduría?
PROTARCO. —Quizá.
SÓCRATES. —Este medio no sería seguro. Voy a proponerte un modo de hacer esta mezcla con menos riesgo.
PROTARCO. —¿Qué modo?, di.
SÓCRATES. —Tenemos, según pensamos, unos placeres más verdaderos que otros, y artes más exactas que otras.
PROTARCO. —Sin duda.
SÓCRATES. —Asimismo unas ciencias diferentes de otras ciencias: las unas tienen por objeto las cosas sujetas a la generación y corrupción; las otras lo que no es engendrado, ni está expuesto a perecer, sino que existe siempre lo mismo y de la misma manera. Bajo el punto de vista de la verdad, hemos juzgado que estas son más verdaderas que aquellas.
PROTARCO. —Y con razón.
SÓCRATES. —Entonces, comenzando por mezclar las porciones más verdaderas de una y otra parte, examinaremos si esta mezcla es suficiente para procurarnos la vida más apetecible, o si tenemos aún necesidad de hacer entrar aquí otras porciones que no sean tan puras.
PROTARCO. —Me parece bien tomar ese partido.
SÓCRATES. —Supóngase un hombre, que tiene una idea exacta de la justicia, con la facultad de explicarla por el discurso, y provisto de las mismas ventajas en todas las demás cosas.
PROTARCO. —Bien.
SÓCRATES. —¿Tendría este hombre toda la ciencia necesaria, si, conociendo la naturaleza del círculo divino y de la esfera divina,[10] ignorase por otra parte lo que son la esfera humana y los círculos reales, e ignorase también que, para la construcción de un edificio o de cualquier otro artefacto, se necesitan estas reglas y estos círculos reales?
PROTARCO. —Nuestra situación, Sócrates, sería ridícula con estos conocimientos divinos, si no tuviésemos otros.
SÓCRATES. —¿Qué es lo que dices? Entonces, ¿será preciso valerse del arte de emplear la regla y el círculo imperfectos, arte que no es sólido, ni puro?
PROTARCO. —Así tiene que ser; y sin esto no hallaríamos ni aun el camino para ir a nuestra casa.
SÓCRATES. —¿Será preciso también incorporar la música, de la que dijimos más arriba que está llena de conjeturas y de imitación, y carente por lo mismo de pureza?
PROTARCO. —Eso me parece necesario, si ha de ser la vida un tanto soportable.
SÓCRATES. —¿Quieres que a manera de un portero estrechado y forzado por un tropel de gente ceda yo y abra las puertas de par en par, y deje entrar todas las ciencias y mezclarse las puras con las que no lo son?
PROTARCO. —No veo, Sócrates, qué mal podrá resultar de que un hombre posea todas las ciencias, con tal de que tenga las primeras.
SÓCRATES. —Voy, pues, a dejarlas correr todas juntas en el recinto del poético valle de Homero.[11]
PROTARCO. —Sin duda.
SÓCRATES. —Aquí están sueltas; pueden mezclarse. Es preciso ir hasta el origen de los placeres; porque no hemos podido hacer nuestra mezcla como al principio lo habíamos proyectado, comenzando por lo que hay de verdadero de una y otra parte, sino que la estimación que hacemos de las ciencias, nos ha obligado a admitirlas todas sin distinción, y antes que los placeres.
PROTARCO. —Dices verdad.
SÓCRATES. —Por consiguiente, es tiempo de deliberar con motivo de los placeres, sobre si los dejaremos entrar todos a la vez, o si deberemos soltar por lo pronto a los verdaderos.
PROTARCO. —Es más seguro dar desde luego entrada a estos.
SÓCRATES. —Que pasen. Después, ¿qué deberemos hacer? Si hay algunos placeres necesarios, ¿no es preciso que los mezclemos con los otros, como hemos hecho con las ciencias?
PROTARCO. —¿Por qué no? Los necesarios, se entiende.
SÓCRATES. —Pero si, así como dijimos respecto de las artes, que no había ningún peligro y antes bien que era útil para la vida el conocerlos todos, dijéramos ahora lo mismo con relación a los placeres, ¿no es preciso mezclarlos, en caso que sea ventajoso y que no haya ningún riesgo en gustarlos todos durante la vida?
PROTARCO. —¿Qué diremos en este punto, y qué partido tomaremos?
SÓCRATES. —No es a nosotros a quienes debes consultar, Protarco, sino al placer y a la sabiduría, interrogándoles de cierta manera sobre lo que el uno y la otra piensan.
PROTARCO. —¿De qué manera?
SÓCRATES. —Mis queridos amigos, ya os llaméis placeres o con otro nombre parecido, ¿qué querríais más, habitar con toda clase de sabiduría, o estar enteramente separados de ella? Creo, que no podríais menos de darnos esta respuesta.
PROTARCO. —¿Qué respuesta?
SÓCRATES. —No es, dirán los placeres, posible, ni ventajoso, como antes se observó, que un género subsista solo y aislado y sin ninguna mezcla. Hecha comparación entre todos los géneros, creemos que el más digno de habitar con nosotros es el que es capaz de conocer todo lo demás, y de tener un conocimiento tan perfecto, como es posible, de cada uno de nosotros.
PROTARCO. —Habéis respondido bien, les diremos.
SÓCRATES. —Muy bien. Después, es preciso hacer la misma pregunta a la sabiduría y a la inteligencia. ¿Tenéis necesidad de estar mezcladas con los placeres? ¿Con qué placeres?, responderán.
PROTARCO. —Sí, así parece.
SÓCRATES. —En seguida continuaremos hablándoles en esta forma. Además de los placeres verdaderos, diremos nosotros, ¿tenéis necesidad de que os acompañen los placeres más grandes y más vivos? «¿Cómo, replicarán, podemos tener nada con ellos, Sócrates, puesto que nos oponen mil obstáculos, turbando con placeres excesivos las almas en que habitamos, impidiéndonos establecernos en ellas, y haciendo perecer enteramente nuestros hijos por el olvido que ellos engendran, como resultado de la negligencia? Y así, ten por amigos nuestros a los placeres verdaderos y puros, de los que has hecho mención; une a ellos los que acompañan a la salud, la templanza y la virtud, que, formando como el cortejo de una diosa, van en su seguimiento por todas partes, y haz que entren estos en la mezcla. En cuanto a los que son compañeros inseparables de la locura y de los demás vicios, será un absurdo que les asocie a la inteligencia el que se proponga hacer la mezcla más pura, sin temores de trastorno, con ánimo de descubrir cuál es el verdadero bien del hombre y de todo el universo y qué conjeturas se pueden formar de su esencia». ¿No diremos, que la inteligencia ha respondido con mucho juicio por lo que toca a sí misma, a la memoria y a la justa opinión?
PROTARCO. —Ciertamente.
SÓCRATES. —Pero falta un punto necesario que tratar, y sin el cual nada puede existir.
PROTARCO. —¿Cuál es?
SÓCRATES. —Toda cosa en la que no hagamos entrar la verdad, no existirá jamás, ni nunca ha existido de una manera real.
PROTARCO. —¿Cómo podría existir?
SÓCRATES. —De ningún modo. Ahora, si falta aún algo a esta mezcla, decidlo vosotros, tú y Filebo. Me parece, que este es ya un punto concluido, y que se le puede mirar como una especie de mundo incorpóreo, propio para gobernar, como es debido, a un cuerpo animado.
PROTARCO. —Puedes decir con toda seguridad, Sócrates, que soy de tu dictamen.
SÓCRATES. —Si dijéramos que en este momento hemos llegado al vestíbulo y entrada de la estancia del bien, ¿no tendríamos razón?
PROTARCO. —Me parece que sí.
SÓCRATES. —¿Qué es lo que tenemos por más precioso en esta mezcla y que más contribuye a hacer semejante situación apetecible para todo el mundo? Tan pronto como lo hayamos descubierto, examinaremos con qué tiene más enlace o afinidad, si con el placer o con la inteligencia.
PROTARCO. —Muy bien. Eso nos será de gran utilidad para formar nuestro juicio.
SÓCRATES. —Pero no es difícil apercibir en toda mezcla cuál es la causa que de hecho la hace digna de estimación o verdaderamente despreciable.
PROTARCO. —¿Qué es lo que dices?
SÓCRATES. —No hay nadie que ignore esto.
PROTARCO. —¿Qué?
SÓCRATES. —Que toda mezcla, cualquiera que sea y de cualquier manera que se forme, si no entran en ella la medida y la proporción, es una necesidad que perezcan las cosas de que se compone, y la primera la mezcla misma; porque en este caso no es una mezcla, sino una verdadera confusión, que es de ordinario una desgracia real para todo lo que de ella participa.
PROTARCO. —Nada más cierto, Sócrates.
SÓCRATES. —La esencia del bien se nos ha escapado, y ha ido a refugiarse en la esencia de lo bello, porque en todo y por todas partes la justa medida y la proporción son una belleza, una virtud.
PROTARCO. —Es cierto.
SÓCRATES. —Pero hemos dicho igualmente que la verdad entraba con ellas en esta mezcla.
PROTARCO. —Ciertamente.
SÓCRATES. —Por consiguiente, si no podemos abarcar el bien bajo una sola idea, lo haremos nuestro bajo tres ideas, a saber: la de la belleza, la de la proporción, la de la verdad, y digamos de estas tres cosas, que forman como una sola, que son la verdadera causa de la excelencia de esta mezcla, y que, siendo buena esta causa, es mediante ella buena la mezcla.
PROTARCO. —Hablas perfectamente.
SÓCRATES. —Cualquiera puede ahora, Protarco, decidir, con relación al placer y a la sabiduría, cuál de los dos tiene más afinidad con el soberano bien, cuál es más digno de estimación a los ojos de los hombres y de los dioses.
PROTARCO. —La cuestión por sí misma se resuelve; sin embargo, será bueno producir la prueba.
SÓCRATES. —En este caso comparemos sucesivamente cada una de aquellas tres cosas con el placer y con la inteligencia, porque es preciso ver a cuál de las dos habremos de atribuir cada una de ellas, como perteneciéndole más de cerca.
PROTARCO. —Hablas sin duda de la belleza, de la verdad y de la medida.
SÓCRATES. —Sí. Fíjate, por lo pronto, en la verdad, Protarco, y fijo en ella, echa una mirada sobre las tres cosas: la inteligencia, la verdad, el placer; y después de haber reflexionado mucho tiempo sobre ellas, respóndete a ti mismo, si el placer tiene más afinidad con la verdad, que la inteligencia.
PROTARCO. —¿Qué necesidad hay de gastar tiempo en esto? La diferencia es grande, por lo que yo creo. En efecto, el placer es la cosa más mentirosa del mundo. Así se dice comúnmente, que los dioses perdonan todo perjurio cometido en los placeres de amor, que pasan por los mayores de todos, lo que supone que los placeres, semejantes a los niños, no tienen en sí la menor chispa de razón. Mientras que la inteligencia es la misma cosa que la verdad, o lo que más se le parece, y lo que hay de más verdadero.
SÓCRATES. —Considera ahora de la misma manera la medida, y mira si pertenece más al placer que a la sabiduría, o a la sabiduría más que al placer.
PROTARCO. —La cuestión que me propones no es tampoco difícil de resolver. Creo, en efecto, que en la naturaleza de las cosas es imposible encontrar nada que sea más enemigo de toda medida que el gozo y el placer extremos, ni nada más amigo de ella que la inteligencia y la ciencia.
SÓCRATES. —Has respondido bien. Completa, sin embargo, el tercer paralelo. ¿Participa la inteligencia más de la belleza que el placer, de suerte que sea cierto el decir que la inteligencia es más bella que el placer, o bien sucede todo lo contrario?
PROTARCO. —¿No es una verdad, Sócrates, que en ningún tiempo presente, pasado, ni venidero, ha visto, ni imaginado nadie, en ninguna parte, ni en concepto alguno, ni dormido, ni despierto, una inteligencia y una sabiduría privadas de belleza?
SÓCRATES. —Muy bien.
PROTARCO. —Mientras que, cuando vemos a alguno entregado a ciertos placeres, sobre todo a los más grandes, notamos que este goce los conduce, como resultado necesario, al ridículo o a la deshonra, de suerte que nosotros mismos nos ruborizamos, y huyendo de las miradas del público, ocultamos tales placeres y los confiamos a la noche, juzgando como cosa indigna que la luz del día sea testigo de ello.
SÓCRATES. —Así pues, Protarco, publicarás por todas partes a los ausentes por medio de legacías y a los presentes por ti mismo, que el placer no es el primero, ni el segundo bien, sino que el primer bien es la medida, el justo medio, la oportunidad y todas las cualidades semejantes, que deben mirarse como condiciones de una naturaleza inmutable.
PROTARCO. —Así parece, si atendemos a las reflexiones hechas.
SÓCRATES. —Que el segundo bien es la proporción, lo bello, lo perfecto, lo que se basta a sí mismo, y todo lo que es de este género.
PROTARCO. —Así parece.
SÓCRATES. —Por lo que infiero, no descartarás tampoco la verdad, poniendo por tercer bien la inteligencia y la sabiduría.
PROTARCO. —Probablemente.
SÓCRATES. —¿No pondremos en cuarto lugar las ciencias, las artes, las opiniones rectas, que hemos dicho que pertenecen al alma sola, si es cierto que estas cosas tienen un lazo más íntimo con el bien que con el placer?
PROTARCO. —Parece que sí.
SÓCRATES. —En quinto lugar colocaremos los placeres que hemos distinguido de los demás como exentos de dolor, llamándolos conocimientos puros del alma, que se producen como resultado de las sensaciones.
PROTARCO. —Quizá.
SÓCRATES. —A la sexta generación, dice Orfeo, poned fin a vuestros cantos. Me parece, que también ponemos fin a este discurso con el sexto juicio. Ya no nos queda más, después de esto, que redondear o coronar lo que se ha dicho.
PROTARCO. —No hay más remedio que hacerlo.
SÓCRATES. —Volvamos, pues, por tercera vez al mismo discurso, y demos gracias a Zeus conservador.
PROTARCO. —¿Cómo?
SÓCRATES. —Filebo llamaba bien al placer perfecto y pleno.
PROTARCO. —Ya veo, Sócrates, por qué dices que es necesario repetir hasta tres veces el principio de esta discusión.
SÓCRATES. —Sí; pero escuchemos lo que sigue. Como tenía presente en mi espíritu lo que acabo de exponer, y no estaba conforme con esa opinión, que no es solo de Filebo, sino de otros muchos, sostuve que la inteligencia supera en mucho en bondad al placer, y que es más ventajosa para la vida humana.
PROTARCO. —Es cierto.
SÓCRATES. —Y como sospechaba que había aún otros muchos bienes, añadí que, si llegábamos a descubrir uno, que fuese preferible a estos dos, discutiría para conseguir el segundo puesto en favor de la inteligencia contra el placer, y que este no lo obtendría.
PROTARCO. —Así lo has dicho en efecto.
SÓCRATES. —Hemos visto en seguida muy claramente que ni el uno ni el otro de estos bienes es suficiente por sí mismo.
PROTARCO. —Nada más cierto.
SÓCRATES. —La inteligencia y el placer ¿no han sido declarados en esta discusión incapaces de constituir el soberano bien, estando privados de la propiedad de bastarse a sí mismos en razón de la plenitud y de la perfección?
PROTARCO. —Muy bien.
SÓCRATES. —Habiéndose presentado a nosotros una tercera especie de bien, superior a los otros dos, ha parecido que la inteligencia tenía con la esencia de este tercer bien victorioso una afinidad mil veces mayor y más íntima que el placer.
PROTARCO. —Sin duda.
SÓCRATES. —Según el juicio, que resulta de este discurso, el placer ocupa ya el quinto lugar.
PROTARCO. —Así parece.
SÓCRATES. —Pero los bueyes, los caballos y las demás bestias, sin excepción, ¿no dirán lo contrario, puesto que son arrastradas a la prosecución del placer? La mayor parte de los hombres, refiriéndose a ellas, como los adivinos a los pájaros, juzgan que los placeres son el resorte principal de la felicidad de la vida, y creen que el instinto de las bestias es una garantía más segura de la verdad que los discursos inspirados por una musa filosófica.
PROTARCO. —Todos convenimos, Sócrates, en que lo que has dicho es perfectamente verdadero.
SÓCRATES. —Entonces me permitiréis que me vaya.
PROTARCO. —Hay todavía, Sócrates, un pequeño punto que aclarar, y así como así no marcharás de aquí antes que nosotros, te recordaré lo que falta aún por decir.