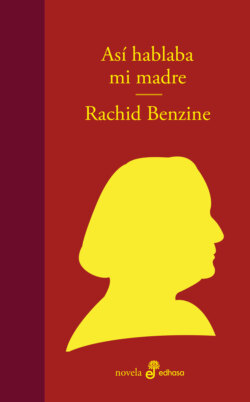Читать книгу Así hablaba mi madre - Rachid Benzine - Страница 5
1
ОглавлениеSeguramente se preguntarán qué es lo que hago en el cuarto de mi madre. Yo, el profesor de Letras de la Universidad Católica de Lovaina. Que nunca logró casarse. A la espera, con un libro en la mano, del posible despertar de su progenitora. Una mamá cansada, agotada, desgastada por la vida y sus vicisitudes. La piel de zapa, de Balzac, es el título del ejemplar. Una edición antigua, tan deteriorada que se le borró la tinta en algunas partes. Mi madre no sabe leer. Habría podido trasladar su interés a cientos de miles de otros textos. Entonces, ¿por qué este? No sé. Nunca supe. Ni ella misma lo sabe. Pero justo este es el que me pide que le lea a cada momento del día en que se siente disponible, en que necesita estar tranquila, en que tiene ganas simplemente de disfrutar un poco de la vida. Y de su hijo.
Una lectura que también se le ha vuelto indispensable por la noche, antes de quedarse dormida. Se acurruca en posición fetal contra la almohada, cierra los ojos. Como una niña que sabe, por haberlo escuchado decenas de veces, que un cuento va a maravillarla o a asustarla. La piel de zapa, ya se la debo de haber leído yo mismo unas doscientas veces. La descubrió en un casete de audio que yo había tomado prestado de la biblioteca hace ya veinticinco años. En una época me esmeré en hacerle descubrir los tesoros de la literatura por ese medio. Casetes comúnmente destinados a ciegos o discapacitados visuales. Entre las decenas escuchados, este fue, por lejos, su preferencia. De inmediato. Apenas devuelto a la biblioteca, me pidió que se lo compre. Después, que se lo lea regularmente. Para alivianar un poco mi tiempo y preocupado por su fascinación por esta única obra, le busqué otros soportes. Primero compré videocasetes y después DVD de las versiones del libro en drama lírico, en ópera, en ballet, en adaptaciones diversas y variadas en cine o televisión. Pero nada encontró la gracia suficiente a sus ojos para que pudiera renunciar a mi lectura.
En mi ausencia, mi madre volvía incansablemente al casete de audio del que yo había vuelto a comprar varios ejemplares, dado que se gastaban rápidamente por la escucha sistemática —había hecho hacer copias pero se volvían inaudibles demasiado rápido—. Y luego, un día, no los encontré más. Habían dejado de venderlos. Recorrí muchas tiendas de segunda mano con la esperanza de ver resurgir alguno. Sin éxito. Hasta mentí en la biblioteca, haciéndoles creer que había perdido su ejemplar. Pero ese casete también terminó por exhalar su último suspiro. Entonces me obligué para ella a hacer esa lectura cotidiana. También traté de grabar el texto yo mismo, pero me di cuenta muy pronto de que a mi madre no le resultaba. Le pagué a un actor para que lo grabe en un estudio digital. Como la manipulación informática era totalmente desconocida para mi madre, hice copiar esa versión a un casete de audio. Pero tampoco recibió su bendición. Ella solo soportaba el casete que le había hecho descubrir el libro o mi lectura a viva voz.
Y después mi madre envejeció de pronto más rápido. Olvidando un día el gas prendido. Otra vez dejó que le vendieran tres aspiradoras con poderes milagrosos en la misma semana. Otras veces también se cayó pesadamente al piso sin lograr volver a levantarse. Siendo el único soltero de mis hermanos, hace quince años tracé una cruz definitiva sobre todo proyecto de vida de pareja y me mudé a lo de mi madre, en el pequeño dos ambientes de Schaerbeek donde nací hace cincuenta y cuatro años. Mis cuatro hermanos, mucho mayores, se habían instalado desde hacía mucho tiempo en otras regiones. Tuvieron todos una vida en familia y nietos. Vivo por lo tanto con ella desde que tiene setenta y ocho años y ya no puede vivir sola.
Desde hace quince años, la cuido, la cambio, la baño, la visto. Me encargo, varias veces al día, de su “aseo íntimo”. Una expresión bien neutra para calificar un acto que nunca me hubiera imaginado hacer cuando, hace cincuenta y cuatro años, mi cabeza gritona y ensangrentada desembocaba de esa misma “intimidad” para su primer contacto con el aire libre.
En esos momentos, mi madre toma mi mano. Sonríe con tristeza. Estamos los dos incómodos y al mismo tiempo felices. Curioso sentimiento. Más allá del personal de salud que se alterna en la cabecera de su cama durante la semana, soy el único del que acepta este aseo, sin dudas humillante pero del que sabe la necesidad.
Me acuerdo de la primera vez que tuve que ocuparme de eso. Su enfermera no podía venir, había tenido un accidente y podía tener un reemplazo pero solo a partir del día siguiente. Vi la angustia en el rostro de mi madre. Me pidió que le hiciera un pequeño aseo, mientras tanto, solo con un guante, para lavar su rostro, su cuello, sus brazos. Pero yo sabía lo que le costaba no poder lavarse por completo, como estaba acostumbrada desde siempre. Entonces la miré y le dije que me iba a ocupar. Ella no dijo nada, sus ojos se empañaron pero no dijo nada. Delicadamente, la levanté de su cama, y la lavé. Mis manos temblaban. ¿Era la conciencia repentina de la gran fragilidad de mi madre, que se ponía enteramente en mis manos, con gestos tan íntimos? ¿Era por sentirla incómoda, vulnerable? No hablamos. Compartimos ese momento de emoción donde nos refugiamos en nuestra humanidad, uno brindándole asistencia a la otra sin que las barreras de las convenciones permitan encontrar algo que objetar. Situación en cierta manera liberadora para ella. Sí, ella podía ponerse en las manos de los suyos para todo, ella que nunca quería pedir nada. Los suyos eran yo, ya que ninguno de mis hermanos, creo, hubiera aceptado realizar semejante tarea. Cada uno hace lo que puede.
Por todas estas razones, renuncié por completo a toda invitación y otras salidas, mi vida exterior se resumió así a las trece horas de clases que doy en la facu. Balzac y su Piel de zapa constituyen desde entonces el único perímetro de mi actividad intelectual y afectiva junto a mi madre. Sin embargo, logro todavía leer otras cosas. Porque los libros son toda mi vida.
Cincuenta y cuatro años con la nariz en los libros. Los primeros los leí por la parte trasera. Me sirvieron de pañales durante mi primera infancia. Me pesqué impétigo en las nalgas por la tinta diluida por mis deyecciones. Mi padre trabajaba en la trituradora, cerca de Bruselas. Pasaba sus días destruyendo toneladas de material sin vender de toda clase. Desde el libro de tapa blanda al diario local. Desde la revista política al libro álbum infantil. Desde la revista erótica a los misales pasados de moda. Libros, revistas, diarios, se los traía cada día. Tanto como podía llevarse. Nos servía para todo: calefacción, aislamiento de las ventanas, para fijar algún mueble, para el baño y, por lo tanto, como pañales para los críos. Y a veces incluso para la lectura. Pero ni mi padre ni mi madre sabían leer en francés. Habían salido de Zagora, en Marruecos, a mediados de los años 50 hacia Bélgica. En una época en la que no se emigraba en verdad. Y mucho más hacia Francia que hacia el territorio belga. En realidad nunca entendí bien el recorrido migratorio de mis padres. ¿Pero al menos alguna vez tuve ganas de hacerlo? Mis padres y yo vivimos juntos pero nunca al mismo tiempo.
Mientras los acaparaba la educación de mis cuatro hermanos y de mí mismo —llegado a una edad avanzada, como un “bastón de la vejez”—, tuve tempranamente que desaparecer detrás de las pilas de libros que se acumulaban en el trastero delante de nosotros, en Schaerbeek. Una localidad en la ciudad donde al fin y al cabo no nos iba tan mal. Un dos ambientes atascado al final de un pasillo, con una escalinata y un patio de unos cincuenta metros cuadrados, adoquinado a la como-fuera-cayendo. Una peligrosidad permanente donde esquivábamos las salientes pedregosas o sobre las que resbalábamos desde el momento en que había tres gotas de lluvia. Un terreno de juegos formidable también. Para mis cuatro hermanos. Podían desahogarse sin parar. Yo no abandonaba mis pilas de libros. Mi padre las completaba todas las tardes al volver del trabajo. Yo estaba fascinado por el tamaño de los ejemplares, sus fotos, los dibujos coloridos. Me regodeé en la sensación que procuran cuando se los recorre con la mano y los ojos cerrados. Y después aprendí a leer con ellos, antes incluso de entrar a la escuela. Mis hermanos, que ya sabían leer, se tomaban a veces el tiempo de enseñarme algunas palabras. Yo continuaba solo, para interpretar los otros vocablos. Mi padre también aprendió a leer así. Tenía particular afección por la revista Modes et Travaux cuyo público meta estaba, sin embargo, claramente declarado: la mujer ama de casa, chic y parisina. Mi padre se sumergía durante horas en los consejos de moda, decoración, cocina o belleza. Se detenía en las páginas dedicadas a la costura, en especial al tejido. A veces le leía dos palabras a mi madre. Nada más.
Nunca tuve el sentimiento de que sus lecturas hayan influenciado de algún modo su vida. Que se parecía a la de cualquier trabajador inmigrante de la época. Pero compartíamos la lectura sin nunca intercambiar alguna cosa sobre el tema. Él no se interesaba en lo que yo leía. Ni siquiera entiendo cómo pudo interesarse en lo que él leía. Mi cultura escolar naciente desarrollaba ya en mí un inconsciente pero muy real desprecio de clase. Que me contamina todavía hoy y del que definitivamente siento vergüenza.
En resumen, desde mi más tierna infancia devoré los libros como otros las pastas. Para darles una realidad a deseos embriagadores. La búsqueda de otra vida, en síntesis. Que siempre me diferenció de mis hermanos, todos apurados precozmente por la necesidad de contribuir a la supervivencia de la familia. Mi padre, en efecto, murió unos días antes de mis siete años, aplastado por una tarima de libros. Un destino que no me enemistó con la lectura. Solo con las tarimas. O eso creo.