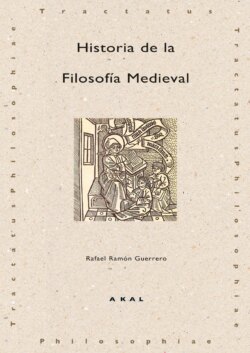Читать книгу Historia de la Filosofía Medieval - Rafael Ramón Guerrero - Страница 6
ОглавлениеI
Cristianismo y filosofía
I.1. EL CRISTIANISMO COMO HECHO RELIGIOSO
Mientras que gran parte de los sistemas de pensamiento que surgieron en los últimos siglos de la era precristiana y de los primeros siglos cristianos se presentaron como doctrinas filosóficas, aunque la mayoría de ellas estuvieran impregnadas de doctrinas religiosas, el Cristianismo no se manifestó a los hombres como una especulación filosófica, como un sistema de pensamiento racional. No puede ser considerado, por tanto, como un hecho filosófico en sí mismo, sino como un sistema de creencias o como una concepción de las relaciones entre el hombre y Dios; fue la respuesta dada en un determinado momento histórico a unas necesidades religiosas surgidas en el judaísmo de Palestina. Sus principales ideas doctrinales están formadas por un conjunto de creencias procedentes del judaísmo, a las que se integraron ideas nacidas en otros espacios culturales. Si inicialmente su ámbito de influencia quedó reducido a un grupo de seguidores de su fundador, poco después y por su universalismo confesado comenzó a difundirse por todo el orbe conocido.
Por la expansión que ha alcanzado a lo largo de los siglos, ha contribuido de manera determinante a proporcionar una visión del mundo y una respuesta a muchos de los problemas que el hombre se ha planteado a lo largo de su historia. Dio lugar, igualmente, a profundas transformaciones de tipo social, político e institucional en la vida humana. Por ello, sea cual fuere la valoración que se quiera dar de estos hechos, el Cristianismo debe ser considerado, además de como hecho estrictamente religioso, como uno de los acontecimientos que más han influido en el desarrollo de la historia humana. En tanto que hecho histórico, el Cristianismo generó una dimensión cultural –y no hay que olvidar que la propia Filosofía es otro hecho cultural– que tuvo trascendencia filosófica, no porque él mismo sea en sí una filosofía, que, como se ha dicho, no lo es ni tiene pretensiones de serlo, sino porque, sirviéndose de elementos tomados de la filosofía griega, dio origen a un pensamiento que ha ocupado toda una época de la humanidad, el período medieval latino, y que, incluso, ha orientado la reflexión filosófica en el mundo moderno y en el contemporáneo.
La base del Cristianismo está en la predicación de Jesús de Nazaret, que se presentó ante los hombres como el Mesías, el «Cristo», que había sido anunciado por los profetas. Su predicación no está contenida en ningún libro escrito por él, sino en unos textos compuestos años después de su muerte, conocidos por el término griego de Evangelios, la «buena nueva». En ellos no hay nada que sea filosófico. Sin embargo, uno de ellos, el Evangelio de San Juan, comienza con un término estrictamente filosófico, el Logos, que es presentado así: «En el principio era el Logos, y el Logos estaba en Dios y el Logos era Dios. Él estaba al principio en Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que fue hecho se hizo. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres; y la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la han comprendido»[1]. Este Logos es identificado con Jesús poco más adelante, cuando se nos dice que «el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros», lo que ha sido interpretado por algunos autores como un primer intento realizado para exponer la doctrina cristiana en términos filosóficos. Esto pudo ser cierto, desde el momento en que sabemos que el autor de este Evangelio lo escribió en la ciudad de Éfeso, donde siglos antes Heráclito había hablado por vez primera del Logos.
Se sabe que el término Λόγος era usado en varios sistemas filosóficos anteriores al Cristianismo, por lo que no es extraño que algunos autores hayan pensado en la influencia de sus usos filosóficos en el Evangelio de Juan. Se ha afirmado que Juan adoptó la platonización de la tradición hebraica realizada por el escritor judeo-alejandrino Filón y que las fuentes del Logos de Juan se hallarían en el platonismo de la Alejandría helenística, donde el Logos estoico, como principio racional que gobernaba el mundo era ampliamente usado. El Cristo Jesús de este Evangelio no sería, entonces, el Dios resucitado de Pablo, sino el abstracto Logos de la filosofía helenística. También se ha señalado que la fuente de Juan estuvo en la literatura vetero-testamentaria sobre la Sabiduría. En el libro de los Proverbios se encuentra una imagen personificada de la Sabiduría: «Yo, Sabiduría, estoy junto a la perspicacia y poseo ciencia y reflexión… Yahvé me creó desde el principio de su poder, antes que a sus obras, antes de entonces. Desde la eternidad fui establecida; desde los orígenes, desde los principios de la tierra»[2]. Es una Sabiduría que, al igual que el Logos de Juan, existe desde antes de la creación, aunque ella misma haya sido engendrada y sería el resultado del primer acto creador de Dios, cooperando con él en la creación del mundo. También el Eclesiástico y el propio libro de la Sabiduría insisten en esta personificación de la Sabiduría. No es preciso recurrir, pues, a las influencias filosóficas para explicar el Logos de Juan, porque los rasgos con que éste se caracteriza ya se hallan en la fuente común a Juan y a Filón de Alejandría: el Antiguo Testamento. Sin embargo, hay diferencias notables entre esa personificación de la Sabiduría y las características del Logos de Juan, porque éste fue el primero en identificar la Palabra misma de Dios con un hombre, Cristo, y en concebir claramente la preexistencia personal del Logos-Hijo y presentarla como la parte fundamental de su mensaje cristiano. El Cristo-Jesús de Juan sería, entonces, la realización de los propósitos de Dios, el Logos que vivió una vida histórica en la tierra y del que Dios había hablado, el Logos que se hizo carne.
Incluso en su aparente presentación filosófica, el Cristianismo de los Evangelios solamente se muestra como una doctrina de salvación, como una religión que intenta aliviar al hombre de su miseria en esta vida, mostrándole cuál es la causa de esta miseria y dónde está el remedio. Por ello, el Cristianismo se manifiesta como revelación de una palabra nueva, como un don de vida, como un fármaco salutífero que, por la realización de la buena nueva, ha de salvar a los hombres. En el Evangelio de Marcos se anuncia en qué consiste la buena nueva: «Se ha cumplido el plazo, está cerca el reinado de Dios. Enmendaos y tened fe en esta buena noticia»[3]. Jesús vino a predicar el reino de Dios, un reino que no es terreno y material, sino espiritual, y cuya realización tendrá lugar al final de los tiempos, debiendo prepararse el hombre para ese momento ya desde esta vida. A ese reino se accede sólo por la fe y por la conversión interior, con lo que el Cristianismo se configuró como una nueva versión del «conócete a ti mismo». El hombre es instado a descubrir dentro de sí al hombre religioso, un hombre que ya no es ciudadano, ni individuo, ni siquiera hombre, sino un ser cuya razón de ser está en la dependencia que tiene de Dios. Pero se trata de una dependencia que es, a la vez, liberación, porque depender de Dios es algo que libera al hombre de su propio yugo, de sus propias dependencias, haciéndole reconocer que su verdadero destino es el de elevarse hasta Dios.
Siendo una religión destinada a todos los hombres, en tanto que exige la liberación de todo hombre por su dependencia de Dios, implica un carácter universal, que rompe el restringido límite del «pueblo elegido» que se daban a sí mismos los judíos. Pero lo que confiere este universalismo, esta catolicidad, al Cristianismo es un principio en virtud del cual todos los hombres forman parte de una misma generación no carnal sino espiritual. Es el principio del amor y de la caridad: el auténtico cristiano es el que se siente hermano de su prójimo, no es el hombre que es, sino el que quiere ser. Consecuencia de esto fue la afirmación de la voluntad frente al concepto clásico de la paideia griega, que consistía en la formación de aquellas facultades que constituyen al hombre como tal, la inteligencia y la razón. El precepto veterotestamentario de «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente»[4] fue transformado por Jesús en el principio en que se había de fundar toda su predicación, dando sentido al humanismo cristiano: «Los fariseos, habiendo sabido que había cerrado la boca a los saduceos, se reunieron en grupo y uno de ellos, doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: ‘Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la Ley?’. Y Él respondió: ‘Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente; éste es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sobre estos dos mandamientos se funda toda la Ley y los Profetas’»[5].
El Cristianismo se presentó, entonces, como una nueva paideia, como un nueva forma de humanismo, que consistía en preparar hombres capaces de amar a Dios, capaces de amar a los demás hombres en Dios y de amarse a sí mismos. La fe cristiana, al tener como fin esencial aumentar en el hombre el amor, trató de hacer inteligible esa misma fe partiendo del amor. Lo que significó, de alguna manera, el rechazo del intelectualismo y del racionalismo del mundo greco-romano y la afirmación del voluntarismo, que hizo posible que gran parte de la filosofía desarrollada a lo largo de la Edad Media cristiana se concibiera como camino de perfección del amor de Dios, porque amar a Dios con la mente es algo que no se consigue sólo con la fe.
I.2. EL CRISTIANISMO Y LA FILOSOFÍA GRIEGA
Desde sus primeros momentos, el Cristianismo se vio comprometido en una continua obra de difusión del mensaje evangélico. Se encontró con otras concepciones culturales que le obligaron a una elaboración doctrinal de su fe, en la que integró elementos de aquéllas. Hecho decisivo fue la propagación de su mensaje en un mundo dominado por la civilización y la lengua griegas, de manera que hubo de adoptar las mismas formas de expresión usuales en ese mundo. La consecuencia fue la introducción en la doctrina cristiana de conceptos y categorías intelectuales que nada tenían que ver con las primitivas de la nueva religión. Así, la cristianización del mundo griego significó, a su vez, la helenización del cristianismo, tesis sostenida por W. Jaeger y discutida por algunos, pero que pudo ser cierta si pensamos en que la helenización ya había comenzado a ser preparada por los judíos de la diáspora, muchos de los cuales fueron los primeros en aceptar la nueva predicación. Cuando los primeros cristianos se enfrentaron con el mundo que les rodeaba, se vieron forzados a una doble exigencia: adecuar el contenido y la forma de la religión a las circunstancias históricas con las que se encontraron, y evitar que el contacto con esas otras formaciones culturales pudiera desvirtuar y desnaturalizar el verdadero espíritu y el genuino contenido de la revelación cristiana. Uno de los problemas que se plantearon fue el de la actitud que el Cristianismo debía mantener ante el mundo helenístico y ante las realizaciones culturales de éste: aceptarlas e integrarlas o rechazarlas. En la tensión suscitada entre las dos alternativas y en la dificultad de encontrar una respuesta válida está el inicio de lo que llegaría a ser la elaboración doctrinal del Cristianismo, es decir, la «nueva sabiduría», que fue llamada por algunos de sus exponentes con el término griego de «filosofía».
La doble actitud había sido anticipada por el Apóstol Pablo, quien reconoció la existencia de dos clases de sabiduría, una divina, revelada por Dios a los hombres, y la otra humana, adquirida por los hombres. La distinción entre ambas aparece constantemente en sus Epístolas. Al escribir a los Corintios, Pablo describe su predicación, en contraste con la «sabiduría del mundo», como la «sabiduría de Dios»: «¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el literato? ¿Dónde el sofista de este siglo? ¿Acaso no ha hecho Dios loca la sabiduría de este mundo? En efecto, puesto que el mundo no supo, con su sabiduría, conocer a Dios en las manifestaciones de la sabiduría divina, Dios se complace en salvar a los creyentes mediante la necedad de la predicación. Y dado que los judíos reclaman milagros, y los griegos van en busca de la sabiduría, nosotros, contrariamente, predicamos a un Cristo crucificado, objeto de escándalo para los judíos y locura para los paganos; mas para aquellos que son llamados, sean judíos o griegos, un Cristo que es poder de Dios y sabiduría de Dios… Me presenté a vosotros en un estado de debilidad, de temor y de temblor; y mi palabra y mi predicación no se apoyaban sobre los argumentos persuasivos de la sabiduría humana, sino en la eficacia demostrativa del Espíritu y del poder divino, a fin de que vuestra fe no se fundase sobre la sabiduría de los hombres, sino sobre el poder de Dios. Exponemos, sí, la sabiduría a los cristianos perfectos; pero no la sabiduría de este mundo y de los príncipes de este mundo, abocados a la destrucción. Exponemos una sabiduría de Dios velada por el misterio, sabiduría que permanece oculta, que Dios, antes del origen de los tiempos, preparó para nuestra gloria; sabiduría que no conoce ninguno de los príncipes de este mundo»[6].
Para Pablo, el Cristianismo es sabiduría divina, es un «pleno conocimiento de Dios», cuya aceptación y obediencia es descrita como «fe». Frente a esta sabiduría divina está la sabiduría humana, aquella que entre los griegos llegó a ser conocida por el término «filosofía», aquella que «van buscando los griegos». Y parece reconocer un núcleo de verdad en ella, pues admite que la filosofía griega contiene un anuncio de la creencia en un solo Dios. En efecto, en el discurso que pronunció ante los atenienses en el Areópago, dirigiéndose a una audiencia en la que había filósofos, parece adoptar una cierta actitud conciliadora ante la cultura griega: «En Atenas… pasaba el tiempo discutiendo en la sinagoga con los hebreos y con los creyentes en Dios, y en el ágora con todos aquellos con quienes se tropezaba. También discutían con él algunos filósofos epicúreos y estoicos, mientras otros decían: ‘¿Qué sabrá decir este propagador de novedades?’. En cambio, otros, al oírle anunciar a Jesús y la resurrección, decían: ‘Parece un predicador de divinidades exóticas’. Entonces lo cogieron, lo condujeron ante el areópago y lo interrogaron: ‘¿Podemos saber cuál es la doctrina nueva que vas enseñando? Desde el momento en que nos anuncias cosas extrañas, queremos saber de qué se trata’. Los atenienses en general y los extranjeros residentes allí preferían esto a cualquier otro pasatiempo: decir y escuchar las últimas novedades. Luego Pablo, puesto en pie en medio del areópago, empezó: ‘¡Atenienses! Veo en vosotros un gran temor de los dioses. En efecto, pasando y observando vuestros monumentos religiosos, he encontrado también un altar con la dedicatoria ‘A un dios desconocido’. Pues bien, vengo a anunciaros precisamente a aquel al que vosotros honráis sin conocer. El Dios que ha creado el mundo y lo que contiene, al ser el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos materiales; ni puede ser servido por nuestras manos, como si tuviera necesidad de algo, él que da la vida a todos, la respiración y todo bien. Antes bien, él es el que de un solo hombre ha producido a todo el género humano, a fin de que poblara toda la tierra, fijando los límites de su vida en el espacio y en el tiempo. Por esto ellos buscan a Dios, tratando de sentirlo y de aferrarlo a él, que en realidad no está lejos de cada uno de nosotros. En efecto, por obra suya tenemos vida, movimiento y existencia, como algunos de vuestros poetas han cantado: ‘En efecto, somos de su estirpe’»[7].
La afirmación de ese «dios desconocido», al que los griegos prestan veneración, y la utilización en los últimos versículos de un lenguaje próximo a los estoicos, pues la cita que hace pertenece al poeta estoico Arato de Soli, parecen implicar un cierto reconocimiento del pensamiento filosófico griego, o, al menos, una actitud de continuación e integración de esa sabiduría humana en la nueva sabiduría que predica. No obstante, predomina en Pablo la actitud irreconciliable hacia la filosofía del mundo pagano, hacia la sabiduría humana, porque él sólo viene a predicar a Jesús crucificado, como dice en múltiples textos. Sólo quiere dar a conocer un nuevo tipo de sabiduría, la sabiduría de Dios, que está oculta. Su actitud de negación de la sabiduría humana, sin embargo, no fue una pura negación, sino una transformación de una sabiduría por otra, la humana por la divina, con lo que su predicación de Cristo adquirió un sentido más intelectual, porque su palabra no sería a partir de entonces sólo palabra de salvación, sino también sabiduría, la verdadera sabiduría. La posición paulina fue la que serviría de fuente de inspiración para la reflexión cristiana posterior.
El Cristianismo supo encontrar una posición de equilibrio entre ambas posturas, entre quienes pretendían una radical condena de la cultura pagana y aquellos que tendían a una excesiva asimilación de ella. En esta polémica fue en donde se precisó y consolidó el contenido doctrinal de la fe. El problema de las relaciones entre Cristianismo y filosofía griega sólo puede ser comprendido, entonces, dentro de esta polémica, es decir, en aquellos autores que hicieron posible la relación –positiva o negativa– entre uno y otra. Éstos fueron los Padres de la Iglesia, los «intelectuales» que elaboraron el pensamiento cristiano. Tras un período inicial, la filosofía griega comenzó a ejercer atracción sobre ellos. A partir de la segunda mitad del siglo II, comenzaron a recurrir a ella para integrarla en el pensamiento cristiano y para servirse de ella como vehículo de expresión intelectual del contenido de la revelación. Entre las causas por las que el Cristianismo comenzó a imbuirse de pensamiento filosófico griego cabe señalar la conversión al Cristianismo de paganos que se habían educado en la filosofía; que la filosofía fue usada por los cristianos como ayuda para defenderse de las acusaciones lanzadas contra ellos; y que fue hallada de gran utilidad para defenderse del Gnosticismo: se pensó que una filosofía cristiana, llamada por los Padres la «verdadera filosofía» y la «verdadera gnosis», podía oponerse a las falsas doctrinas gnósticas.
I.3. LA ELABORACIÓN DEL PENSAMIENTO CRISTIANO
Con la introducción de la filosofía griega en el Cristianismo, especialmente la platónica, cuyos elementos religiosos fueron desarrollados por los medioplatónicos, se inició la obra de elaboración racional de los datos de la fe y se comenzó a constituir un sistema de doctrinas que se convertirían en fuente de reflexión durante la Edad Media latina.
Ha sido opinión común que los primeros contactos entre los Padres de la Iglesia y la filosofía no tuvieron lugar hasta bien entrado el siglo II. Sin embargo, en un autor anterior ya aparece un cierto uso de la filosofía griega. Clemente Romano, en su Carta a los Corintios, recurriendo a temas de la antigüedad clásica y de la filosofía estoica, propone un intento de transformación de la paideia griega en paideia cristiana, basándose en el orden que ha de presidir la relación entre los miembros de la nueva comunidad, a la manera del que existe en el universo y en la sociedad griega. Tema importante, también, es el de la concordia o armonía del universo que ha de traducirse en la armonía que ha de reinar en la vida cristiana.
Hacia el año 150, apareció en el Cristianismo un tipo de literatura, conocida con el nombre de apologética, dirigida al mundo exterior, al mundo no cristiano, por lo que necesariamente hubo de usar de la riqueza conceptual e intelectual de la cultura de su entorno, especialmente de la filosofía griega. Fue obra de cristianos escrita para no cristianos. Los Padres de este período escribieron unas obras conocidas por el nombre de Apologías, súplicas dirigidas a los Emperadores solicitando el derecho de ciudadanía y de libertad en favor del Cristianismo. En la práctica, estas obras tuvieron un sentido más amplio, puesto que, además de rechazar las acusaciones dirigidas contra la Iglesia cristiana, pretendían exponer el valor positivo de la nueva religión frente a los valores del paganismo y, en algunos casos, mostrar que el Cristianismo no era otra cosa que la culminación de la filosofía griega: ésta, apoyándose sólo en la razón humana, había alcanzado la verdad de forma fragmentaria; en cambio, el Cristianismo daba a conocer de manera absoluta la verdad en tanto que la Razón misma, el Logos, se había encarnado en Cristo. Al tratar de expresar los principios de la religión por medio de categorías filosóficas, tomadas de los hombres doctos de la época, cuyas acusaciones servían de punto de partida para la composición de las Apologías, los apologetas, muchos de ellos hombres cultos y filósofos convertidos al cristianismo, sentaron las bases para una comprensión racional de la fe, para el establecimiento de una gnosis cristiana. En los Padres Apologetas se encuentran los primeros intentos serios para la aparición de una filosofía cristiana.
En la Epístola a Diogneto, que podría ser la Apología de Cuadrato, compuesta hacia los años 123 ó 124, se comprueba cómo el Cristianismo, que hasta ese momento había pasado desapercibido, comienza a despertar interés en la esfera de la vida pública romana. Y sería entonces esta Epístola la primera reflexión sobre el hecho cristiano, que se inicia con una visión crítica de la idolatría y con una refutación de los rituales de que se sirven las religiones conocidas hasta el Cristianismo. El apologista insiste en el carácter normal de los cristianos: son gentes que habitan las mismas ciudades que los demás, que hablan la misma lengua, que no llevan vida aparte; sin embargo, se sienten en tierra extraña, porque, viviendo en la tierra, tienen su ciudadanía en los cielos; son como el alma del mundo, aborrecidos por éste pero dándoles vida; son perseguidos, sin que sus perseguidores sepan la causa de su enemistad hacia ellos, pues obedecen las leyes que han sido establecidas para todos. El apologeta muestra conocer la filosofía griega: alude a los filósofos y a algunas de sus doctrinas, y su concepción del alma está tomada del platonismo, al concebirla como aprisionada en el cuerpo. Señala que el origen del Cristianismo no es humano, sino divino: Dios envió su Logos al hombre y el Logos es el que fundamenta la doctrina de la nueva religión. Un Logos que es «Artífice y Creador del universo»; un Logos que, al manifestarse Él mismo, revela al hombre la Verdad. Pero al hombre cristiano no le basta con que Dios se descubra, sino que necesita de la fe, única por la que se le permite ver a Dios. Una fe que no consiste en una mera creencia, sino que reclama también un conocimiento, porque hay una gradación de perfección en las etapas por las que ha de pasar el cristiano: primero la fe y después el conocimiento que perfecciona la fe. Esta exigencia de conocimiento revela ya los primeros conatos hacia la elaboración de una gnosis cristiana. Se plantea ya la cuestión que atraviesa todo el discurso de los Padres: la relación entre fe y conocimiento; pero no como contraposición, sino como complemento de perfección, como correlación perfectiva entre las dos, como dos aspectos o facetas de un mismo camino, el de mirar hacia arriba para contemplar a Dios. Hay todavía otro aspecto en que el platonismo está presente en esta Epístola a Diogneto, la imitación de Dios. Es lo que caracteriza propiamente al Cristianismo, el amor: Dios ama al hombre y el hombre ha de amar a Dios para imitarlo. En esto consiste la felicidad humana: en imitar a Dios amando a los hombres y amando al mismo Dios. Sólo entonces se alcanzará la plena contemplación de Dios. De manera que los grados por los que ha de pasar el hombre son tres: fe, conocimiento de esa fe y amor a lo hallado en la fe.
Fue, sin embargo, Justino Mártir (+ ca. 165) el primero que diseñó una gnosis cristiana y el primero que planteó explícitamente la relación entre Cristianismo y filosofía griega. Para él, el objeto de la filosofía es «investigar con atención acerca de Dios»[8], un objeto al que se han dedicado todos los filósofos en sus discursos y en sus disputas; es, además, el bien más preciado que el hombre puede obtener, única que le puede llevar a Dios, aunque nadie sepa a ciencia cierta en qué ha de consistir: «La filosofía, efectivamente, es en realidad el mayor de los bienes y el más precioso ante Dios, al cual ella sola es la que nos conduce y recomienda. Y santos, a la verdad, son aquellos que a la filosofía consagran su inteligencia. Ahora, qué sea en definitiva la filosofía y por qué les fue enviada a los hombres, cosa es que se le escapa al vulgo de las gentes; pues en otro caso, siendo como es ella ciencia una, no habría platónicos, ni estoicos, ni peripatéticos, ni teóricos, ni pitagóricos»[9]. Define la filosofía como la ciencia del ser y el conocimiento de la verdad, y la felicidad es la recompensa de esta ciencia y de este conocimiento. Pero la verdadera filosofía que el hombre debe seguir no es la de Platón ni la de Pitágoras, sino la de los profetas, únicos que vieron y anunciaron la verdad a los hombres, la doctrina del Cristianismo, que no la expone como algo radicalmente diferente de las antiguas filosofías, sino como una nueva doctrina que versa sobre los principios y el fin de las cosas, esto es, sobre todo aquello que un filósofo debe saber. No hay, entonces, para Justino, ruptura entre la antigua filosofía y esta nueva doctrina. El Cristianismo era la filosofía absoluta, un «vivir conforme a la razón»[10]. Por ello, los filósofos anteriores al Cristianismo, que «vivieron de acuerdo con la razón», pueden ser considerados cristianos también.
Que el Cristianismo sea la filosofía más plena, en tanto que es la única que da respuesta a cuantos problemas han acuciado al hombre, no significa que haya de renunciarse a la filosofía humana. Hay en Justino confianza y apertura hacia la filosofía, pero también persuasión de su insuficiencia y de sus límites. De ahí la superioridad del Cristianismo, que no es un límite impuesto a la razón, sino un enriquecimiento del hombre respecto a las cosas a las que puede llegar la razón. El vínculo de unión entre ambas filosofías, la antigua y la nueva, aquel concepto común a las dos y por el que Justino pretende mostrar la continuidad que hay entre la vieja sabiduría y la nueva revelación, es el Logos. Cristo no es sólo la Palabra y la Sabiduría de Dios. Es también la Razón, el Logos inherente a todas las cosas. Por eso, todos cuanto han pensado y han vivido de acuerdo con el Logos, es decir, racionalmente, han participado del Logos universal que es Cristo: «Confieso que mis oraciones y mis esfuerzos todos tienen por blanco mostrarme cristiano, no porque las doctrinas de Platón sean ajenas a Cristo, sino porque no son del todo semejantes, como tampoco las de los otros filósofos, estoicos, por ejemplo, poetas e historiadores. Porque cada uno habló bien, viendo lo que con él tenía afinidad, por la parte del Logos seminal divino que le cupo; pero es evidente que quienes en puntos muy principales se contradijeron unos a otros, no alcanzaron una ciencia infalible ni un conocimiento irrefutable. Ahora bien, cuanto de bueno está dicho en todos ellos, nos pertenece a nosotros los cristianos, porque nosotros adoramos y amamos, después de Dios, al Logos, que procede del mismo Dios ingénito e inefable; pues Él, por amor nuestro, se hizo hombre para ser particionero de nuestros sufrimientos y curarlos. Y es que los escritores todos sólo oscuramente pudieron ver la realidad gracias a la semilla del Logos en ellos ingénita»[11]. «Nosotros hemos recibido la enseñanza de que Cristo es el primogénito de Dios, y anteriormente hemos indicado que Él es el Logos, de que todo el género humano ha participado. Y así, quienes vivieron conforme al Logos son cristianos, aun cuando fueron tenidos por ateos, como sucedió entre los griegos con Sócrates, Heráclito y otros semejantes»[12].
Justino, pues, aceptó la idea del Logos como razón eterna, encarnada en Cristo, que, por ser también razón seminal divina que hay en todas las cosas, puede fundar la continuidad de la filosofía griega en el seno del Cristianismo, que es para él el punto culminante en la revelación de la verdad, el auténtico «vivir conforme a la razón».
Su tarea fue continuada por la Escuela de Alejandría, destinada al estudio de la palabra sagrada y a mostrar la continuidad entre la filosofía griega y la nueva sabiduría cristiana. En ella hay que destacar a Clemente de Alejandría (+ ca. 215), que fue esencialmente un hombre de letras. Sus escritos dan testimonio de sus estudios y de su pensamiento, siendo muy extenso su conocimiento de la literatura griega, eclesiástica y gnóstica. Se dio perfecta cuenta de que el Cristianismo debía enfrentarse con la sabiduría griega si quería cumplir con su misión universal. Desarrolló la idea del Logos, que se hace pedagogo para educar al hombre antes de instruirlo: trata de dar al hombre un método para dirigir su vida. Y el educador, el verdadero pedagogo, no es otro que el Logos, el mismo Logos que había exhortado a los hombres a convertirse al cristianismo: «Pero es siempre el mismo Logos, el que arranca al hombre de sus costumbres naturales y mundanas, y el que, como pedagogo, lo conduce a la única salvación de la fe en Dios»[13]. El Logos habla a todos los hombres, considerados como niños, como jóvenes que tienen necesidad de ser educados, para enseñarles el camino de salvación, que no está reservado a unos pocos, sino abierto a todos y cuyo fundamento no es el temor, como en el Antiguo Testamento, sino el amor. La religión que nos enseña el Logos se inicia con la fe, sigue por el conocimiento y la ciencia hasta llevar al hombre, a través del amor, a la inmortalidad. El Logos Pedagogo tiene, pues, una función eminentemente ética, puesto que consiste en educar en las costumbres, preparar el camino hacia el conocimiento, hacia la ciencia, que se desarrolla en el seno de la fe. Clemente estaba afirmando la necesidad de una gnosis verdadera, la cristiana, frente a la falsa gnosis, que no conduce a la verdadera vida.
De Orígenes (+ 253) se ha dicho que fue uno de los pensadores más originales y atrevidos de la Iglesia primitiva, el primer representante más genuino del inicial pensamiento filosófico dentro del cristianismo, habiendo realizado una síntesis filosófica plenamente cristiana. En un principio parece que no compartía con Clemente la misma estima que éste por la filosofía griega. No en vano él, a diferencia de Clemente, había llegado a la filosofía después de ser cristiano, por lo que le parece menos necesaria para la verdad cristiana y se muestre por esa razón menos entusiasta de ella. La filosofía se le aparece como una mala sustituta de la fe; no es indispensable para recibir la revelación divina, pues, si lo fuera, Cristo no habría escogido a humildes pescadores para anunciar su predicación: «A quienquiera examine discreta e inteligentemente la historia de los apóstoles de Jesús, ha de resultarle patente que predicaron el cristianismo con virtud divina y por ella lograron atraer a los hombres a la palabra de Dios. Y es así que lo que en ellos subyugaba a los oyentes no era la elocuencia del decir ni el orden de la composición, de acuerdo con las artes de la dialéctica y de la retórica de los griegos. Y, a mi parecer, si Jesús se hubiera escogido a hombres sabios, según los supone el vulgo, diestros en pensar y hablar al sabor de las muchedumbres, y de ellos se hubiera valido como ministros de su predicación, se hubiera con toda razón sospechado de Él que empleaba el mismo método que los filósofos, cabezas de cualquier secta o escuela. En tal caso, ya no aparecería patente la afirmación de que su palabra es divina, pues palabra y predicación consistirían en la persuasión que pueda producir la sabiduría en el hablar y elegancia de estilo. La fe en Él, a la manera de la fe de los filósofos de este mundo en sus dogmas, se hubiera apoyado en sabiduría de hombres, y no en poder de Dios»[14]. La fe es el camino natural, elemental y fácil de que dispone todo hombre para acceder a la verdad. Una fe que entiende como una mera aceptación de las enseñanzas de las Escrituras. En cambio, la filosofía es el medio de que disponen sólo algunos para alcanzar por sí mismos la verdad. Por ello, como el Cristianismo ya nos da a conocer la verdad, es la única filosofía verdadera, puesto que Dios es el único que enseña una sabiduría que nunca yerra, que nunca queda en la incertidumbre, mientras que las demás filosofías apenas son capaces de alcanzar la verdad en su plenitud.
Pero hay otra fe, adquirida por la razón y sustentada en la misma razón; una fe que es más excelente por estar unida al conocimiento. Esta fe, superior a la fe simple, es la que se obtiene por una investigación que se realiza sobre los principios, por un ejercicio de la razón humana. Orígenes, continuando la labor de Clemente, quiere elaborar una gnosis cristiana, que tenga como presupuesto la fe en las Escrituras. De ahí que señale los diversos sentidos en que ésta ha de ser leída: de la interpretación literal a la alegórica, única que constituye el verdadero conocimiento al desvelar cuanto de oculto y espiritual hay en el texto. Para alcanzar este conocimiento, esta ciencia, es decir, para conseguir la profundización de la fe por medio de la razón, se requiere la ayuda de la cultura pagana, especialmente de la filosofía, en tanto que ésta es formadora de la inteligencia y preparatoria para la ciencia divina: «Si dijeras que apartamos de la filosofía a los que antes la han profesado, no dirías desde luego la verdad… Si me presentas maestros que dan una especie de iniciación y ejercicio propedéutico en la filosofía, yo no trataré de apartar de ellos a los jóvenes; ejercitados más bien como en una instrucción general y en las doctrinas filosóficas, trataré de levantarlos a la magnificencia sacra y sublime, oculta al vulgo, de los cristianos, que discurren acerca de los temas más grandes y necesarios, a la par que demuestran y ponen ante los ojos cómo toda esa filosofía se halla tratada por los profetas de Dios y por los apóstoles de Jesús»[15]. «Pero también decimos no ser posible comprenda la divina sabiduría quien no se haya ejercitado en la humana»[16]. Orígenes, pues, concedió una gran importancia a la filosofía griega. Era la que podía proporcionar la auténtica «vida filosófica». Servía, además, para la perfecta comprensión del sentido oculto de las Escrituras, para la comprensión de la fe, para esa fe superior a la que el hombre debe tender. Orígenes desarrolló una actividad filosófica que significó un impulso enorme en la constitución del pensamiento cristiano.
El esfuerzo por hacer accesible al pensamiento la doctrina cristiana fue continuado por diversos escritores del siglo IV, considerados como los forjadores de una síntesis racional de la doctrina cristiana, presentada como explicación de la realidad y como doctrina de salvación. Contribuyeron al progreso de la teología cristiana y a la consciente asimilación de la cultura griega, hasta el punto de presentar al Cristianismo como heredero de lo que sobrevivía de la tradición griega. Utilizaron, como instrumentos, conceptos elaborados por la filosofía antigua en una religión que tenía como punto de partida el presentarse como revelación dada por Dios a los hombres. Y al pretender racionalizar la fe, se encontraron con la necesidad de enfrentarse al problema de las relaciones entre fe y razón. Y de este planteamiento surgió, para el hombre medieval, la posibilidad de filosofar, porque dieron comienzo al ejercicio cristiano de la razón, un ejercicio que abrió a la razón humana nuevas perspectivas hasta entonces desconocidas. Quien más destacó en este sentido, el que verdaderamente puede ser considerado el maestro de la Edad Media cristiana fue san Agustín.
I.4. SAN AGUSTÍN. EL CRISTIANISMO COMO FILOSOFÍA
Toda la vida de Aurelio Agustín (354-430) fue una constante búsqueda: de la verdad, de la sabiduría, de la felicidad. Su trayectoria no fue más que la lucha de su espíritu por conseguir un mundo de certeza y de seguridad interior. El recorrido que siguió le hizo ver la limitación de la razón humana para alcanzar ese mundo y la necesidad de una fe que sólo halló en la revelación cristiana. El último período de su vida se caracterizó por el intento de comprender el sentido y la significación profunda de esa revelación, única fuente de salvación para el hombre, en la que integraría el saber filosófico por su capacidad para reconocer y abrazar la verdad, la sabiduría, la felicidad en suma.
Recibió la educación propia de la época, la llamada «cultura literaria», consistente en el estudio de los autores clásicos y de la gramática latina. Inició su andadura filosófica de la mano de Cicerón, con la lectura del Hortensius, que le hizo suspirar por la inmortalidad de la sabiduría: «En el año decimonono de mi edad, después de haber comprendido en la escuela de retórica aquel libro de Cicerón, que es llamado Hortensius, fui inflamado por un gran amor a la filosofía, que al punto pensé en dedicarme a ella»[17]. Desde este momento, la actitud filosófica consistió para él en el deseo de conocer la verdad: «Creo que nuestra ocupación, no leve y superflua, sino necesaria y suprema, es buscar con todo empeño la verdad»[18]. Un deseo común a todos los hombres, porque la verdad es universal y patrimonio general de toda la humanidad.
La filosofía es amor a la sabiduría, y la sabiduría no es otra cosa que contemplación y posesión de la verdad: «Si uno se fija, el nombre mismo de filosofía expresa una gran cosa, que con todo el afecto se debe amar, pues significa amor y deseo ardoroso de la sabiduría»[19]. «La misma sabiduría, esto es, la contemplación de la verdad»[20]. Definir la filosofía como investigación o estudio de la verdad con vistas a la posesión de la sabiduría no significa un estudio especulativo sin más, sino una investigación que busca la vida feliz, la felicidad: «¿Acaso piensas que la sabiduría es otra cosa que la verdad, en la que se contempla y posee el sumo bien?»[21]. Sabiduría y verdad se identifican. Alcanzarlas implica obtener el sumo bien, poseer la felicidad. Por esta razón la búsqueda de la sabiduría, de la verdad, es también búsqueda de la felicidad, que es el fin último al que tiende todo hombre, algo que han reconocido y en lo que han coincidido todos los filósofos: «Comúnmente, todos los filósofos con sus estudios, su investigación, disputas y acciones, buscan la vida feliz. He aquí la única causa de la filosofía: pienso que los filósofos tienen esto en común con nosotros»[22]. Fue el objetivo de la búsqueda agustiniana: la felicidad, que es aquello por lo que el hombre es filósofo y es religioso, porque la búsqueda de la felicidad es la única causa de la filosofía y de la religión cristiana.
La cuestión es averiguar y encontrar el camino que conduce a ella. A ésta tarea se consagró Agustín apenas cumplidos los diecinueve años. Tardó en encontrarlo, pero, tras angustias y desesperanzas, alcanzó lo que buscaba. El principio del camino estuvo en el Hortensius; la continuación, en las dos vivencias que experimentó inmediatamente después: la lectura de las Escrituras de la religión cristiana y su adhesión a la secta de los maniqueos. Vio que los Libros Sagrados eran indignos de compararse a la magnificencia de las obras y del lenguaje de Cicerón, por lo que creyó que allí no podía estar la sabiduría. Dio entonces con la gnosis maniquea, que aparentemente ofrecía un pensamiento, religioso y racional a la vez, que pretendía dar una explicación del universo «por la pura y simple razón»[23]. Tampoco le satisfizo este camino, porque proponía, vestido con los ropajes de la razón, un conjunto de absurdos basados sólo en la autoridad de sus doctores.
Viajó a Italia, donde pasó por otra experiencia vital, breve pero importantísima para entender el sentido que luego habría de tener su cristianismo: comenzó a prestar atención a las doctrinas escépticas: «Entonces también se me presentó la idea de que los filósofos que llaman académicos habían sido los más prudentes, pues habían juzgado que se debe dudar de todo y habían resuelto que nada verdadero puede ser comprendido por el hombre»[24]. Muy breve fue el período que prestó atención a estas doctrinas, pero fue un trance de su vida necesario e intenso a la vez. Necesario, porque así lo requería su evolución intelectual para abandonar definitivamente el maniqueismo. Intenso, porque le condujo a una situación extrema, la de reconocer los límites de la razón humana y la existencia de una instancia superior a la razón como fundamento de la certeza y seguridad que anhelaba. El punto de partida de este nuevo camino fue la propia duda académica: «Así pues, según costumbre de los académicos, como se cree, dudando de todas las cosas y fluctuando entre todas, determiné abandonar a los maniqueos, juzgando que durante el tiempo de mi duda no debía permanecer en aquella secta»[25].
La clave para entender el sentido del escepticismo agustiniano está en sus palabras: «durante el tiempo mismo de mi duda». Porque la duda agustiniana no fue una duda perdurable, definitiva, como la de los académicos, sino pasajera y temporal. Su obra Contra Academicos se propone dos cuestiones: mostrar que la verdad existe y ver si es posible encontrarla. Para justificar la existencia de la verdad había que refutar las razones escépticas. Por eso, la duda agustiniana fue una concesión momentánea a los nuevos académicos, un procedimiento de polémica que tenía como fin mostrarles con fuerza la debilidad de su argumentación escéptica: «Puesto que para este asunto me alejaban no superficialmente las razones de los académicos, sino bastante como creo, contra ellas me he fortalecido con esta discusión»[26]. La duda agustiniana fue un paso necesario para mostrar cómo de la duda misma puede surgir la certeza, cómo la razón humana está capacitada para alcanzar verdades de las que es imposible dudar. Inicialmente, las verdades de tipo científico; pero también otras verdades que son indudablemente verdaderas, entre ellas la verdad suprema para todo hombre, la que se refiere a su propia existencia: «Por lo cual, lo primero que de ti deseo saber, para que comencemos por lo más manifiesto, es si tú mismo existes. ¿O, acaso temes engañarte ante esta pregunta, cuando realmente no podrías engañarte si no existieras?»[27].
La refutación académica fue un momento necesario en la evolución de su vida intelectual y en el desarrollo de su pensamiento. Porque no se trataba solamente de refutar toda duda escéptica mediante un argumento irrefutable, sino porque trataba de mostrar que la razón humana es capaz de dar respuesta a las necesidades de certidumbre que todo hombre siente, proponiendo, al menos, una verdad de certeza inmediata: la del propio pensar, esto es, la de la experiencia interior de cada sujeto humano, que ni en el sueño ni en el estado de demencia puede ser negada. Reivindicó así para la filosofía el sentimiento del existir, del darse cuenta, el de la actividad autónoma del sujeto humano. Pero, a la par, la refutación escéptica y la superación de la duda académica con el hallazgo de unas verdades de las que no se puede dudar, señalan también la propia limitación de la razón humana, porque ésta se ve impotente para sobrepasar determinados umbrales. Por eso dice Agustín que «debemos creer, porque no podemos ver»[28].
La verdad que la razón alcanza sólo es una representación de la verdad que existe por sí misma, por lo que para alcanzar las verdades inteligibles, que superan el orden sensible, es menester que el hombre sea iluminado. De aquí que la razón se muestre insuficiente y limitada, porque la verdad inteligible y su fundamento, la Verdad misma, no son producto de las potencias humanas, sino sólo un descubrimiento de la razón, que requiere la afirmación de otro camino. Un camino que está en el interior del hombre, puesto que la verdad está en dentro de él: «En el hombre interior habita la verdad» dice en uno de sus más afamados textos[29]. Es el camino de la interioridad de la conciencia, otra de las aportaciones de Agustín. Frente a la manera de pensar de la antigüedad griega, para la que la más inmediata y primitiva de las certidumbres residía en el exterior, como confirman la mayéutica y la dialéctica, que exigen ir fuera de sí mismo, Agustín establece como nueva e inmediata seguridad el saber que el alma adquiere de sí misma. La experiencia interna consigue la absoluta primacía en lo que se refiere a la evidencia.
Fue el platonismo –el neoplatonismo– el que le permitió descubrir el mundo de la interioridad humana y el que le hizo ver en el mal sólo un defecto o privación de bien. También le puso en contacto con el mundo de la verdad eterna, de la verdad permanente. Y el que le acercó definitivamente a la conversión al cristianismo. Su contacto con los cristianos de Milán, cercanos al neoplatonismo, le permitió comprender que convertirse al cristianismo significaba convertirse a la filosofía, a la sabiduría. Para Agustín, el alma descubre dentro de sí la verdad, y al descubrir la verdad descubre a Dios, porque Dios es el fundamento último de toda verdad. Y el conocimiento del mundo inteligible, el acceso a la verdad, a la que le han llevado la refutación escéptica y la lectura de los libros neoplatónicos, se muestra entonces como una iluminación, esto es, como una revelación; es fruto de una desvelación divina, porque la apropiación de la Verdad no se consigue tanto por el conocimiento cuanto por la fe. Y ello porque la fe es iluminadora, ya que la recompensa que el pensamiento recibe de la fe es, precisamente, la inteligencia.
Agustín ya sabe que el camino de la razón es insuficiente. La fe se convierte en el camino necesario que conduce a la sabiduría, a la vida feliz. Lo que descubrió tras su experiencia académica fue que la razón sola no puede encaminar al hombre a la posesión de la sabiduría, aunque sí pueda alcanzar algunas verdades. Para llegar a la vida verdaderamente feliz es necesaria la fe. El escepticismo, al señalarle las limitadas posibilidades de la razón, le puso en la vía de comprender la exigencia de la fe en orden a la certeza y seguridad que su corazón ansiaba. De ahí que el período escéptico por el que atravesó, tuvo una honda significación en su vida y en su conversión intelectual y religiosa, porque de él salió convencido de que había que comenzar por la fe y continuar por el entendimiento esclarecido por la fe. Fe y razón se fundían, así, en un único camino: el de la Verdad, el de la Sabiduría, el de la Felicidad.
Pero Agustín encontró que estos mismos fines, conseguir la verdad, la sabiduría, la felicidad, son también los propios del cristianismo. El cristianismo se le presentó como una filosofía o, mejor aún, como la verdadera filosofía, porque Dios es la Sabiduría misma, la Verdad misma y, por tanto, la felicidad misma, el sumo bien del hombre: «La vida feliz es gozo de la verdad, es decir, es gozo de ti, Dios, que eres la verdad»[30]. La filosofía consiste en el amor a Dios, es decir, es una búsqueda que acaba en Dios, conociéndole y amándole, en lo cual reside la verdadera felicidad. Ésta fue la concepción de los filósofos, puesto que la tuvo Platón; en el fondo, implica la identidad de fines entre filosofía y religión. Por eso, para Agustín el cristianismo, que es la verdadera religión, es también la verdadera filosofía: «Así, pues, se cree y se enseña, lo cual es fundamento de la salvación humana, que la filosofía, esto es, el estudio de la sabiduría, y la religión son una misma cosa»[31]. Agustín identificó, pues, la verdadera religión con la verdadera filosofía. Esta convergencia entre religión y filosofía se debe entender como exigencia de la razón por parte de la fe para alcanzar su plenitud. La razón prepara para la fe, pero la fe también prepara para la razón. Ambos aspectos están recogidos en una célebre fórmula agustiniana, repetida a lo largo de la Edad Media: «Entiende para que puedas creer, cree para que puedas entender»[32]. Hay que entender los motivos por los que se cree, pero también hay que disponer a la razón para que pueda entender aquello en lo que cree. Pero son las palabras del profeta, repetidas insistentemente por Agustín, las que dan pleno sentido a su fórmula: «Se ha dicho por el profeta: ‘Si no creyéreis, no entenderéis’»[33]. La verdadera inteligencia del contenido de la fe es dada por la fe misma: crede ut intelligas; la fe es la que ayuda a comprender aquello en lo que se cree, pero es la razón la que, en definitiva, encuentra aquello que busca la fe[34].
Razón y fe, religión y filosofía se funden así en un único concepto de búsqueda, aquel que Agustín deseó desde los diecinueve años y que desembocó en su hallazgo de la Verdad, de la Sabiduría, de la Felicidad. Éste es el verdadero filósofo, el filósofo cristiano, aquel al que dirige estas palabras: «Ama en gran manera al intelecto»[35]. Fe y razón vienen a concurrir en la verdad; la fe no está en oposición a la razón, sino que para alcanzar la salvación es necesario saber clara y precisamente lo que se cree, configurando así un nuevo concepto de búsqueda y de investigación en el que consiste la nueva filosofía, la verdadera filosofía que es el Cristianismo. Esa búsqueda tiene como fin supremo alcanzar la posesión de la Verdad, en lo que consiste la suma felicidad del hombre. Ésta, pues, sólo puede ser obtenida a través del amor que sigue al conocimiento, que es el que prepara y dispone al hombre para la posesión y fruición del sumo Bien. ¿Cuál es el camino del conocimiento?
Agustín aceptó que el conocimiento sensible, si se mantiene en sus propios límites, posee valor cognoscitivo al que se ha de dar crédito. Porque como simple aparecer, como simple percepción de aquello que se aparece y se presenta delante, es infalible. En cambio, si es tomado como criterio de verdad inteligible, entonces puede conducir al error, porque esa verdad está por encima de sus límites excediéndolo. Al reconocer la limitación del conocimiento sensible, Agustín, como buen platónico, sostuvo que la percepción de los sentidos no puede producir ciencia, sino que queda confinada al ámbito de la opinión. Aunque no dé origen a un conocimiento científico, las modificaciones que origina la percepción sensible en los mismos sentidos es verdadera, porque no pueden ser puestas en duda aunque sean mera apariencia, ya que nos dan testimonio de la realidad. Agustín refutó la duda permanente de los académicos también en el nivel del conocimiento sensible. Pero la verdad no reside en la mera apariencia del conocimiento sensible, por lo cual no cabe esperar certeza de la sensación, ya que se precisa de un juez distinto que dé asentimiento a las impresiones sensibles, porque los sentidos no pueden juzgar su propia operación: «Si alguien cree que en el agua el remo se quiebra y al sacarlo de allí vuelve a su integridad, no tiene un mensajero malo, sino un mal juez. Pues aquel órgano tuvo la afección sensible, que debió recibir de un fenómeno verificado dentro del agua, porque siendo diversos elementos el aire y el agua, es muy puesto en razón que se sienta de un modo dentro del agua y de otro en el aire. Por lo cual, el ojo informa bien, pues fue creado para ver; el ánimo obra mal, pues para contemplar la soberana hermosura está hecha la mente, no el ojo»[36].
Los sentidos no son jueces de su operación, pero tampoco pueden darse cuenta del fenómeno físico que les afecta. Para que haya percvepción, es necesario darse cuenta de esa afección. Elabora su teoría del sentido interno, al que asigna una función cognoscitiva esencial, la de distinguir y juzgar qué es lo que pertenece propiamente a cada uno de los sentidos exteriores y qué es lo que cada uno de ellos tiene en común con los otros. Es el unificador del conocimiento sensible, es una especie de conciencia sensitiva de las percepciones exteriores, es decir, unidad de la conciencia que hace posible el tránsito de la sensibilidad múltiple y dispersa a una experiencia organizada, a una reunión de todas las percepciones sensibles, constituyendo una primera forma de conocimiento del mundo. Pero tampoco es la máxima instancia para determinar la verdad de las sensaciones, porque la verdad no deriva ni depende de la experiencia sensible, sino que es anterior a ella. Y para confirmarlo, Agustín se apoya en el mismo Platón: «Para lo que quiere, es suficiente saber que Platón sintió que había dos mundos: uno inteligible, en el que habitaba la misma verdad, y este otro sensible, que se nos manifiesta por los sentidos de la vista y del tacto. Aquél es el verdadero, éste el semejante al verdadero y hecho a su imagen; en aquel está la Verdad, con que se adorna y serenaa el alma que se conoce a sí misma; de éste no puede engendrarse en el alma de los necios la ciencia, sino la opinión»[37].
Agustín no ha encontrado aún la verdad, pero ya sabe que puede alcanzarla. Afirma la autocerteza de la conciencia, primero, respecto de la propia vida; después, respecto del propio ser y del propio cogitare, esto es, de la conciencia: «¿Quién duda de que vive, recuerda, entiende, quiere, piensa, conoce y juzga? Puesto que si duda, vive; si duda donde duda, recuerda; si duda, entiende que duda; si duda, quiere estar cierto; si duda, piensa; si duda, sabe que no sabe; si duda, sabe que no conviene asentir temerariamente. Cualquiera que dude de otras cosas, de todas éstas no debe dudar: si ellas no existiesen, no podría dudar de nada»[38]. «Es completamente cierto que yo existo, que ello se conoce y se ama. Ningún temor sobre estas verdades hay en los argumentos de los académicos, cuando dicen: ‘¿Y si te engañas?’ Si me engaño, existo. Pues quien no existe, ni siquiera puede engañarse: por esto, si me engaño, existo. Puesto que existo si me engaño, ¿cómo podría engañarme sobre mi existir, siendo cierto que existo si me engaño? Así pues, ya que existo si me engaño, aunque me engañe, sin duda alguna no me engaño al conocer que existo. En consecuencia, no me engañaré en tanto que sé que me conozco»[39].
Hay, pues, una evidencia inmediata, una certeza fundamental que se extiende a todos los estados de conciencia, puesto que, como se ve, Agustín se esfuerza por manifestar que todas las clases de actos mentales están implícitas en el acto dubitativo. Dudar implica vivir, recordar, conocer y querer. De ninguno de estas operaciones es posible dudar, porque aunque errara en ellas, ni siquiera me cabe dudar de ese error. La duda y el error son pruebas irrefutables de la existencia y del pensar humano. El hombre, desde la certeza de su existencia como ser que piensa, puede fundar la certeza de sus pensamientos. El cogitare humano, con sus diferentes especies de actividad psíquica, muestra la posibilidad de rebatir la duda. La forma más clara de hacerlo es, por tanto, afirmar la interioridad de la conciencia, que certifica la evidencia de la existencia del yo pensante. Al ir el hombre dentro de sí, lo primero que descubre es su propia existencia, su propio conocer y pensar. Quien duda, quien se engaña, se da cuenta de algo de lo que no cabe duda ni engaño alguno posible: que está en la duda y que se está engañando. En la propia interioridad se da la existencia de una verdad: la certeza del yo que piensa, que duda y que se engaña. Hay, pues, un descubrimiento de la verdad, que no es obra del conocimiento sensible, que tampoco lo es del sentido interior, sino que sólo la razón puede hallar.
La razón descubre la verdad dentro de sí misma, como algo allí puesto, sin que el hombre sea su creador. Esa verdad posee unos caracteres específicos, que le son propios: la universalidad, la necesidad y la inmutabilidad. No pueden proceder de los sentidos, porque éstos sólo proporcionan un conocimiento mudable y cambiante, ni de los cuerpos, ni de la propia mente del hombre, porque la verdad es común a todos los hombres y superior a ellos; si fuese inferior, el hombre no podría considerarla como criterio para juzgar por medio de ella; y si fuese igual, no sería eterna e inmutable, sino perecedera y cambiante como la mente humana. La verdad es superior y más excelente que la razón: es la que regula y trasciende al alma, porque la verdad no es otra cosa que las ideas o arquetipos ejemplares que están en la mente de Dios, modelos sobre los que Dios forma el universo. Pero como estas ideas no se diferencian de Dios, la verdad, entonces es Dios mismo. Dscubrir la trascendencia de la verdad significa para la razón humana descubrir la existencia de Dios, porque al percibir la realidad que posee los atributos de necesidad, eternidad e inmutabilidad, está descubriendo los atributos que son propios de Dios, el Ser mayor que el cual nada hay: «Si yo te demostraba que hay algo superior a nuestra mente, confesarías que es Dios, si es que no hay nada superior. Aceptando esta confesión tuya, te dije que bastaba, en efecto, demostrar esto. Porque, si hay algo más excelente, este algo más excelente es Dios; si no lo hay, la misma verdad es Dios»[40].
Siendo la verdad el mundo de las ideas divinas, el mundo inteligible, Agustín no puede aceptar que pueda ser conocido por el conocimiento sensible, sino que se adquiere, como en Platón, independientemente de la experiencia, pues sólo la razón es capaz de descubrirlo. Pero, ¿cómo llega la razón a estas verdades? ¿Cómo puede descubrirlas? Agustín evoca la doctrina platónica de la reminiscencia y propone su teoría de la iluminación. Y transforma la reminiscencia en la idea de una luz que ilumina la razón, en una especie de iluminación intelectual. Para él, la verdad es descubierta por una cierta luz incorpórea, esto es, mediante una iluminación que muestra la verdad. Y habla de este conocimiento como si fuera una visión mental, estableciendo la analogía platónica de la luz corporal que ilumina al ojo para ver los objetos, porque está preparado para ello. Esa iluminación es proporcionada por una fuente de luz, por medio de la cual el hombre puede conocer en su interior las verdades, ideas, formas o razones de las cosas. Esa fuente de luz no es otra cosa que Dios mismo, luz increada que ilumina nuestras mentes para que podamos entender. Elabora cristianamente el pensamiento platónico, como reconoce al afirmar que fueron los platónicos los que por vez primera vieron que Dios era la luz: «Con frecuencia y muchas veces, afirma Plotino, explicando el sentido de Platón, que ni aun aquella que creen alma del mundo, extrae su felicidad de otro lugar que la nuestra, y que esa luz no es ella misma, sino la que la ha creado y con cuya iluminación inteligible resplandece inteligiblemente. Establece también una comparación entre aquellos seres incorpóreos y estos cuerpos celestiales, nobles y notables: él sería el sol y ella sería la luna»[41].
Para comprender la naturaleza de este acto, en virtud del cual el hombre es iluminado para obtener la verdad, hay que tener en cuenta la diferencia que Agustín establece entre Ciencia y Sabiduría. Sin alterar la unidad de la razón humana, hay en ésta dos aspectos, funciones o maneras de utilizarla. Por una parte está la función superior, constituida por la sabiduría, a la que compete el conocimiento de las verdades eternas. Y, por otro lado, está la función inferior, la ciencia, que consiste en la aplicación de la mente a los datos de la experiencia sensible, es decir, al conocimiento de las cosas temporales. Lo expone también como distinción entre la ratio superior y la ratio inferior, entre una función noética y una actividad dianoética, entre intellectus, como facultad para conocer el mundo inteligible, y ratio, como facultad de ordenar los datos sensibles y producir ciencia. Habría que distinguir, al menos, dos tipos de iluminación en sentido estrictamente filosófico: la de la luz de la razón, por medio de la cual el hombre conoce las cosas sensibles, y la de la luz del intelecto, por el que conoce de manera intuitiva las verdades eternas, fundamento de los juicios de la razón. En virtud de ambas, el hombre posee conceptos, ideas o verdades con los que opera para interpretar la experiencia sensible, y unos modelos o patrones por los que aprehende la verdad de los juicios universales y necesarios. Esto parece confirmarse cuando dice: «En todas estas cosas buenas que he recordado, o en aquellas otras que se pueden distinguir o pensar, no podemos decir si una es mejor que otra, cuando juzgamos verdaderamente, a no ser que estuviese impresa en nosotros la noción del mismo bien, según la cual juzgamos algo y preferimos una cosa a otra»[42]. «Así como antes de ser felices tenemos impresa en nuestras mentes la noción de felicidad –por ésta sabemos y decimos con confianza y sin duda alguna que queremos ser felices–, así también antes de ser sabios tenemos impresa en la mente la noción de sabiduría, por la cual cada uno de nosotros, si se le pregunta si quiere ser sabio, responde sin sombra de duda que quiere»[43].
Esa notio impressa in mente parece referirse indistintamente a los conceptos y a los criterios de juicio, por lo cual la iluminación se realizaría sobre ambos. Parece que la naturaleza de la iluminación debe ser entendida como una presencia de las ideas en el alma, es decir, como una forma modificada de la reminiscencia platónica. De hecho, su propia concepción del conocimiento de la verdad está íntimamente vinculada a su teoría de la memoria, entendida por Agustín como la facultad por la que se recuerdan las experiencias pasadas, pero también como aquella facultad en la que están las verdades: «En la memoria encontramos preparado y oculto todo aquello a lo que podemos llegar pensando»[44]. «Por lo cual descubrimos que aprender estas cosas, de las que no recibimos imágenes por los sentidos, sino que sin imágenes, tal como son, las vemos interiormente en sí mismas, no es otra cosa sino un como recoger con el pensamiento las cosas que ya contenía la memoria aquí y allí y confusamente, y cuidar con atención que estén como puestas a la mano en la memoria, para que, donde antes se ocultaban dispersas y descuidadas, se presenten fácilmente ya con intención familiar»[45]. Todo el tratamiento que de la memoria hace Agustín, tiende a configurarla como la conciencia, como aquella facultad por la que el alma está presente a sí misma, como la parte más interior del espíritu humano, en el que está la verdad. Con ello, la memoria parece dominar todo el pensamiento agustiniano, porque se configura como una estructura apriórica existente en el sujeto que conoce y que Agustín, en definitiva, identifica con Dios. La teoría de la iluminación, entonces, no es otra cosa que la justificación de la posibilidad del conocimiento racional e intelectual, basada en la presencia de Dios en la mente humana.
Agustín meditó mucho sobre el hombre. Al él y a su salvación consagró toda su especulación. Los intereses agustinianos eran el conocimiento de Dios y del alma. Conocer el alma es conocerse a sí mismo; conocerse a sí mismo es conocer a Dios y al mundo: «De esta manera, el espíritu, vuelto sobre sí mismo, entiende aquella hermosura del universo»[46]. Pero también en las obras de madurez aparece el hombre como objeto de estudio: lo que verdaderamente importa es hallar a Dios por el hombre, encontrar en el hombre los vestigios que nos llevarán a Dios. ¿Qué es el hombre? ¿Cómo entiende Agustín al hombre? Lo define a la manera tradicional en filosofía: «El hombre, tal como definieron los antiguos, es un animal racional, mortal»[47]. Lo entiende como compuesto de cuerpo y alma, en donde no hay dos naturalezas distintas, sino una unidad indisoluble: «Quien quiera desunir el cuerpo de la naturaleza humana está loco»[48]. «El alma no es todo el hombre, sino su parte principal; ni el cuerpo es todo el hombre, sino su parte inferior; el conjunto de la una y del otro es lo que recibe el nombre de hombre»[49]. Esta unión, que no es planteada en términos de unión substancial como se haría más tarde, se da en tanto que el alma es la que vivifica y gobierna el cuerpo, sometiéndolo a la belleza, armonía y orden que ha recibido de Dios. Las definiciones platónicas, que parecía aceptar, resultan insuficientes a la luz de la unidad vital entre cuerpo y alma; esta unidad ontológica es afirmada categóricamente por Agustín: «El alma que tiene un cuerpo no constituye dos personas, sino un solo hombre»[50].
El alma, cuyo origen no está claramente definido por Agustín, al oscilar entre el creacionismo y el traducianismo, se caracteriza por su espiritualidad. El alma se conoce a sí misma por esencia y en su saber sabe que no es corpórea, porque no precisa de nada corporal en su actividad de conciencia. Tiene en sí todo lo que precisa para existir. Y aunque reconoce en ella las tres facultades clásicas, vegetativa, sensible e intelectiva, sin embargo añade otra división en el alma: ser, como la memoria que el espíritu tiene de sí mismo; saber, que es el resultado de la inteligencia; y amor, que es el fruto de la voluntad, configurando así las tres principales facultades agustinianas del alma: memoria, entendimiento y voluntad, que se manifiestan como la imagen en el hombre de la misma Trinidad divina. Ser, saber y amar son tres determinaciones progresivas de la unidad del alma, que muestran la unidad de la Trinidad divina.
Vinculado con el hombre y con los problemas teológicos de la encarnación de Cristo y de la gracia está el problema del mal, que ya le había preocupado desde su lectura del Hortensius. Creyó que la solución maniquea era digna de consideración, porque allí el mal era un principio metafísico, originario e intrínseco a la naturaleza del universo. Pero descubrió después lo insatisfactorio que resultaba, especialmente si se atendía a la bondad divina en el orden de la creación. Con la ayuda neoplatónica supo ver que la verdadera naturaleza del mal consiste en la negación: el mal no es más que privación de ser y de bien; por ello, no pertenece al orden de las cosas reales, creadas por Dios. Si hay mal en el mundo, este mal sólo puede ser aquel que es obra de la concupiscencia[51], es decir, el que procede de una libre decisión de la voluntad: «Hacemos el mal a partir del libre arbitrio de la voluntad»[52]. La voluntad del hombre es libre, como lo prueba la autodeterminación, la capacidad que tiene de moverse a sí misma hacia la acción, hacia el querer o el no querer, así como del completo dominio que el hombre puede tener de sus propio actos, de sus deseos y pasiones. Pero la experiencia le muestra a Agustín que el poder del hombre en orden al bien es débil, mientras que es muy fuerte su inclinación al mal. Esto le lleva a distinguir entre la capacidad de poder elegir, natural al hombre, a la que llama libre arbitrio, y la capacidad de hacer el bien, que no es natural, sino dada por Dios, a la que llama propiamente libertad.
Importantes en relación con el hombre son también las teorías agustinianas del tiempo y de la historia. Porque la psicología de Agustín es una psicología del Yo, de la conciencia y, por tanto, una psicología de lo temporal, de la historia, porque hacer intervenir el Yo es considerar los sucesos y acontecimientos en relación a esa conciencia. La aporía del tiempo es también la aporía del Yo, porque la historia es la consideración de los sucesos humanos o que están en relación con el hombre, por lo que el hombre se esfuerza en retenerlos, exponerlos y comprenderlos. De ahí la importancia que tiene la memoria como retención de sucesos y de aquí que Agustín estudie el tiempo en íntima relación con la memoria.
El problema del tiempo se halla enmarcado en una meditación sobre las relaciones entre la eternidad y el tiempo, que son incomensurables. No se pueden comparar entre sí, porque la eternidad es lo que permanece, mientras que el tiempo es lo que siempre acaba, lo que nunca permanece. La eternidad es permanencia; el tiempo es sucesión. La eternidad es presente total; el tiempo no está nunca totalmente presente. La eternidad es; el tiempo fue o será. Por consiguiente, lo que distingue al tiempo de la eternidad es el cambio. La eternidad es inmutable; el tiempo supone mutabilidad, cambio: «Si se distinguen rectamente eternidad y tiempo, puesto que el tiempo no existe sin alguna mutabilidad cambiable, mientras que en la eternidad no hay mutación alguna, ¿quién no ve que no habría existido el tiempo si no hubiera sido hecha la creatura, la cual ha cambiado algo por algún movimiento?»[53]. La primera afirmación agustiniana es que no hay tiempo sin cambio. El cambio es la condición necesaria para que se dé el tiempo. Pero, ¿qué explica el cambio, que, a su vez, es el que explica el tiempo? En una metafísica griega, el cambio estaría explicado por la sucesión de formas en la materia. En el pensamiento agustiniano, el cambio, la mutabilidad, es explicado por la creación. Y la creación del universo implica también la creación del tiempo. Antes de la creación no había tiempo. Agustín hace del tiempo una realidad que no preexiste a la creación, sino que es creada en el mismo instante en que se produce la creación, junto con el mundo. Antes de la creación sólo existía Dios, inmutable e intemporal. Por tanto, no había tiempo, puesto que éste requiere del movimiento. La creación es el principio del mundo y el principio del tiempo, pues jamás ha habido tiempo sin mundo ni mundo sin tiempo. En cambio, Dios es eterno presente, por lo que está fuera del tiempo. Pero entonces, ¿qué es el tiempo?: «No hubo, pues, tiempo alguno en que tú no hicieses nada, puesto que el mismo tiempo es obra tuya. Mas ningún tiempo te puede ser coeterno, porque tú eres permanente, y éste, si permaneciese, no sería tiempo. ¿Qué es, pues, el tiempo? ¿Quién podrá explicar esto fácil y brevemente? ¿Quién podrá comprenderlo con el pensamiento, para hablar luego de él? Y, sin embargo, ¿qué cosa más familiar y conocida mentamos en nuestras conversaciones que el tiempo? Y cuando hablamos de él, sabemos sin duda qué es, como sabemos o entendemos lo que es cuando lo oímos pronunciar a otro. ¿Qué es, pues, el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé; pero si quiero explicárselo al que me los pregunta, no lo sé. Lo que sí digo sin vacilación es que sé que si nada pasase no habría tiempo pasado; y si nada sucediese, no habría tiempo futuro; y si nada existiese, no habría tiempo presente»[54].
Al tiempo se le suele definir como aquello que está compuesto de tres momentos: pasado, presente y futuro. Pero el tiempo es algo mucho más complejo: el pasado ya no es y el futuro todavía no es; en realidad, sólo es el presente, que, sin embargo, es aquel momento que un instante antes no existía y que un instante después ya no existirá, pues es algo que huye. Hacer consistir al tiempo en estas tres partes es reconocer la existencia de un punto sin dimensiones entre dos irrealidades, por lo que habría que decir que el tiempo carece de realidad. Sin embargo, es algo cuya realidad no puede ser negada, porque el hombre se da cuenta de él, pues el tiempo es algo que sentimos y medimos. Si se puede medir, entonces tiene duración. Nos damos cuenta del tiempo porque hay cosas que cambian, porque hay sucesión de estados en las mismas cosas, porque hay cosas que comienzan, que se desarrollan y que se mueven. Es decir, vemos al tiempo en íntima unión con el movimiento, pues sin éste no habría tiempo. Pero el movimiento no es el tiempo. ¿De qué movimiento se trata entonces? ¿En relación a qué puede medir el tiempo? En relación a aquello que no cambia, a aquello que, no siendo movimiento, conserva en sí los momentos transcurridos o puede anticipar los momentos por venir. Lo que no cambia, lo que siente el tiempo como duración del movimiento, es la conciencia, es el alma misma, donde el pasado se conserva y está presente como recuerdo, mientras que el futuro está presente como expectación, como esperanza.
Cuando medimos el tiempo, medimos un presente, porque lo único real es el presente. Pero, ¿qué realidad tiene este presente? Hay aquí una verdadera aporía: el presente, único tiempo real, debería, para ser tiempo, tener alguna duración, y, para ser real, no tener ninguna. Si el presente no tiene ninguna duración, no es tiempo (pues el tiempo es sucesión de futuro, presente y pasado). Pero, si tiene duración, estamos de nuevo ante el problema: el pasado ya no es, el futuro todavía no es, sólo el presente es. La noción de tiempo presente parece contradictoria: si es tiempo, no puede ser sólo presente; si sólo es presente, no es tiempo. La contradicción desaparece cuando el tiempo deja de ser buscado fuera y es buscado dentro. Porque el tiempo está en el interior del hombre, donde se revela la existencia del tiempo como una cierta «extensión» (distentio) del alma que, al hacer posible la coexistencia del pasado y del futuro en el presente, permite percibir la duración y efectuar la medida. El tiempo depende del alma humana, que es la única que puede tener representación del pasado y del futuro en el presente. El tiempo es una especie de distentio animi, de estiramiento del alma, que ha de entenderse como recuerdo del pasado y expectación del futuro. Agustín ha llevado el tiempo al interior del hombre, pero, además, ha conducido a todos los seres a la conciencia presente, porque la única posibilidad de coincidencia de las tres dimensiones del tiempo es en la conciencia presente.
Entender al tiempo como duración del alma es hacer del hombre un ser finito, puesto que el tiempo no es más que la conciencia del transcurrir del hombre. Pero es también reconocer la imposibilidad de una existencia simultánea de las cosas en una permanencia estable, porque lo que se sucede en nuestro ánimo es lo que no es capaz de coexistir. Frente a ello, lo único que permanece es la eternidad de Dios. La contraposición entre tiempo y eternidad quedaba así asegurada por Agustín, como también la necesidad de elaborar una interpretación sistemática de la historia humana.
Esta concepción del tiempo impuso una nueva manera de entender la historia, porque Agustín, continuando la tradición judeo-cristiana, entiende que el tiempo es una creatura, algo que tiene comienzo y fin, algo que va en una dirección: desde el inicio –la Creación– hasta el fin de los tiempos –la resurrección de los cuerpos o el día del Juicio–. Respecto al individuo, el tiempo también es algo que se escapa, el momento que va desde el día del nacimiento hasta el día de la muerte, como lo refleja Agustín: «Desde que uno comienza a estar en este cuerpo, que ha de morir, nunca deja de avanzar hacia la muerte. Su mutabilidad en todo el tiempo de esta vida (si se ha de llamar vida) no hace más que tender a la muerte. No existe nadie que no esté después de un año más próximo a ella que lo estuvo un año antes; que no esté mañana más cerca que lo está hoy, hoy más que ayer, dentro de poco más que ahora y ahora más que hace un momento. Todo el tiempo que se vive se va restando de la vida; de día en día disminuye más y más lo que queda: de manera que el tiempo de esta vida no es más que una carrera hacia la muerte, en la cual a nadie se le permite detenerse un poco o ir con cierta lentitud»[55]. En su aspecto total, es decir, en lo que se refiere a la humanidad entera, el tiempo adquiere su sentido y su inteligibilidad en esa dirección: la humanidad progresa y avanza hacia una vida feliz en una Historia en la que nada se repite, por lo que el hombre se ve obligado a elegir continuamente para tratar de alcanzar esa vida feliz, esa salvación eterna. Por esto, la concepción agustiniana de la Historia es una historia de salvación: apunta siempre hacia el futuro, un futuro que es para Agustín expectación y esperanza, frente al significado antiguo y clásico de la Historia, que era concebida como un ocuparse de lo presente y, particularmente, de lo pasado, y en donde el futuro nunca era visto como encerrando posibilidades.
Hay dos amores en el hombre y hay dos ciudades en las que se agrupan los hombres. Agustín vuelve a exponer, en clave cristiana, la antigua idea de que el hombre es ciudadano de dos ciudades, porque la naturaleza humana es doble, espiritual y corporal, en una distinción básica para entender todo el pensamiento ético y político del cristianismo. Agustín hizo de ella la clave para comprender la historia humana, dominada por la lucha entre las dos sociedades o civitates: la Ciudad terrestre, constituida por todos aquellos que llevan la vida del viejo hombre, del hombre terrenal, unidos por su amor común por las cosas temporales, una ciudad que no se puede definir como «ciudad del mal», porque el mal es deficiencia en el ser, no un principio a partir del cual se puede constituir una ciudad; y la Ciudad de Dios, formada por el conjunto de hombres que están unidos por el vínculo del amor divino. Aquélla, fundada en los impulsos terrenos, apetitivos y propios de la naturaleza humana inferior; ésta, fundada en la esperanza de la paz celestial y la salvación espiritual. La ciudad terrena es la ciudad humana, aquella en la que el hombre, olvidando su vocación hacia lo eterno, se encierra en su finitud y considera como su fin lo que sólo es un medio: es la ciudad en que el hombre se olvida de Dios y se convierte en idólatra de sí mismo.
Establecida la existencia de estas dos ciudades, entendidas espiritualmente (mystice), no se pueden reducir a realidades históricas concretas, y, sin embargo, sólo se dan en la historia, sólo se manifiestan y se oponen en la realidad histórica. Por esta razón, la Historia tiene que ser concebida por Agustín como la contraposición de estas dos fuerzas supra-históricas y supra-temporales que, no obstante, se manifiestan y actúan a través de las fuerzas históricas.
La Historia no es, entonces, sino un intento de mostrar y exaltar la Providencia divina y los designios de Dios. Concebido como el Summum Bonum, Dios es principio de toda regla y de todo orden; él vigila y dirige todo según los inescrutables designios de su bondad y de su justicia. Por ello, a él le están sometidas las vicisitudes de los Estados y de los Imperios. El proceso histórico, por tanto, depende de Dios, creador de cielos y tierra; las fuerzas ciegas del destino, a las que se hacía responsables de la historia humana, quedan ahora completamente aniquiladas y sustituidas por la suprema voluntad de Dios.
I.5. BOECIO, LA FILOSOFÍA COMO CONSUELO
La consolidación de los nuevos reinos bárbaros significó la aparición de nuevas formas de pensar y de sentir, motivadas por las condiciones en que esos pueblos debieron asimilar la cultura clásica, simplificándola para permitir su comprensión y clarificando todo aquello que pudiera ofrecer dificultad de entendimiento. Ésta fue tarea que desarrollaron los hombres que, no sin razón, han sido llamados los Fundadores o Maestros de la Edad Media: Boecio, Isidoro de Sevilla y Beda el Venerable trataron de conocer lo esencial de la cultura clásica, asimilarla y exponerla de forma asequible, revistiéndola definitivamente con elementos cristianos. El que ofrece mayor interés desde el punto de vista filosófico fue Boecio (ca. 470/480-524/525), de educación latina y griega y probablemente formado en el neoplatonismo de Alejandría. Conocedor de las principales tendencias de la filosofía griega, inició su carrera política en la corte del rey ostrogodo Teodorico, movido por las palabras de Platón en las que exhorta a los filósofos a asumir las riendas del gobierno: «Tú has consagrado por boca de Platón este pensamiento: los Estados serán felices si son gobernados por amantes de la sabiduría o si sus gobernantes se han entregado a su estudio. Tú, por medio de este mismo varón, nos has enseñado también que a los filósofos les asiste siempre una razón necesaria para encargarse del poder, para que el gobierno de las ciudades no quede en manos de ciudadanos perversos y deshonrosos, que llevarían la ruina y la destrucción a los buenos»[56]. Encarcelado por una delación, fue juzgado por el Senado y condenado a la confiscación de sus bienes y a la muerte.
Desde los puestos políticos que ocupó, se interesó por promover una gran labor cultural, basada en un amplio programa que había concebido, cuyo objetivo era ilustrar al pueblo romano, dándole a conocer las obras griegas aún desconocidas por los latinos, en particular las de Platón y Aristóteles. Su empresa, sin embargo, quedó interrumpida por los avatares de su vida. Sus traducciones y comentarios constituyeron, hasta el siglo XII, la única vía de acceso a Aristóteles. Y su obra Consolación de Filosofía, muy leída a lo largo de la Edad Media, fue medio de difusión del platonismo.
En sus Opúsculos teológicos muestra sus conocimientos filosóficos y explica cómo es posible utilizar la filosofía en cuestiones de índole religiosa. Estas obras, que tienen como objeto resolver determinados problemas teológicos, plantean cuestiones que sólo pueden ser resueltas con la ayuda de nociones filosóficas. Y ello porque Boecio, basándose en una regla ciceroniana que denuncia la debilidad de todo argumento de autoridad, da muestras de un profundo racionalismo, que aparece con claridad incluso allí donde formula doctrinas de la Iglesia. Le permitió elaborar un método específico de la teología, en el sentido de que si la fe da lugar a un saber teológico, este saber sólo puede construirse dentro de las disciplinas humanas y ateniéndose a las leyes de éstas, porque es la única posibilidad de ser expresado que ese saber tiene. La fe ha de ceñirse a unas razones, porque sólo en la naturaleza del hombre se puede confiar. Una vez que se ha asegurado la autoridad de Dios, expresada a través de su palabra revelada, la razón ha de jugar un gran papel en la construcción del saber teológico, si éste no quiere permanecer en la más absoluta esterilidad y vacuidad.
Además de sus aportaciones en el ámbito de la lógica, como el planteamiento del problema de los universales como la alternativa de si géneros y especies son cosas o ideas, sus precisiones sobre los conceptos de naturaleza y persona y su reflexión sobre el ser, Boecio legó a la Edad Media una especial concepción de la filosofía, unida a las ideas de libertad de pensamiento y de justicia. La expone en la Consolación de Filosofía, obra que se inicia con un canto, dictado por las Musas, en el que Boecio declara su dolor por la aflicción que sobre él ha caído. Sumido en sus tristes reflexiones, se le aparece una mujer, a la que inicialmente no reconoce y de la que hace una extraña descripción. Ella despacha a las Musas, que acompañan a Boecio, y entonces es cuando la reconoce como Filosofía. Boecio le confía sus desgracias y le dice que se le cree culpable a causa de ella.
Filosofía se le aparece para justificarse ante su fiel discípulo, para darle ánimos recordándole lo que ha olvidado y para conducirlo a la verdadera luz. Filosofía se le presenta como una sabiduría de vida, no como una sabiduría de fe religiosa. La distinción del saber profano y del saber sagrado está clara en Boecio: la filosofía es para él una sabiduría humana, fruto de la experiencia y de la reflexión personal. Por eso Filosofía despide a las Musas, porque cualquier presencia fuera de la Filosofía misma es superflua e indiscreta a la vez; la filosofía basta a quien la recibe y ni quiere ni puede ser compartida; por eso expulsa a las Musas: «Ellas son las que con las infructuosas espinas de los afectos hacen perecer los fértiles frutos de la razón y hacen enfermar a las mentes de los hombres, en lugar de liberarlas»[57]. Por eso su consuelo es un curso de filosofía, de sabiduría humana y no divina, según se deduce cuando le dice a Boecio que de estas cuestiones no puede hablar como lo haría un dios. Filosofía es la sabiduría humana en su grado de perfección; ella sabe todo lo que el hombre ha podido y puede aprender por medio de la razón, pero nada más. Por ello Boecio no recurre ni a las Escrituras, ni a la autoridad de los Padres de la Iglesia, sino que sus solas citas son los filósofos y, entre ellos sobremanera, «nuestro Platón». Sin embargo, parece que Boecio quiere ver en la Filosofía como sabiduría humana un reflejo de la sabiduría divina, al mostrarla tocando el cielo.
Filosofía le muestra que las causas de su dolor y aflicción son tres. Y tres etapas son las que propone Filosofía como remedio a sus males: conocimiento de sí mismo (libro II), conocimiento del fin supremo (libros III y IV, prosa 5.a) y conocimiento de las leyes que rigen el universo (fin libro IV - V). Hay un movimiento que pasa por el interior del hombre, por el conocimiento de sí mismo, para llegar hasta Dios; la presencia agustiniana es manifiesta, como también se revela en las dos grandes cuestiones que debate en la obra, las de la felicidad del hombre y la conciliación de la presciencia divina y la libertad humana. Filosofía le hace ver que la felicidad no consiste en los bienes de fortuna, caducos y precarios, sino en lo que excluya la caducidad y la transitoriedad, es decir, en aquello que comprenda en sí todos los bienes que hacen al hombre suficiente por sí mismo; en definitiva, en el Sumo Bien, que es Dios, origen de todas las cosas y fundamento de la felicidad humana. El otro problema, el de la presciencia divina y la libertad humana lo resuelve afirmando que el hombre es un espíritu libre, y que el error de considerar como absolutamente enfrentados presciencia divina y libertad humana está basado en una equivocada perspectiva gnoseológica, porque se cree que Dios conoce del mismo modo que el hombre y, sin embargo, las realidades no son conocidas en virtud de su propia naturaleza, sino según la naturaleza del sujeto que conoce. Dios, que es siempre eterno, posee un conocimiento que trasciende el pasado y el futuro, porque es un eterno presente, con lo que en él no hay presciencia del futuro, sino ciencia del presente: no prevé, sino que ve las cosas que acaecen y no limita ni impide la libertad humana.
La Filosofía entonces, como sabiduría humana, conduce en definitiva a Dios, en quien todo hombre afligido halla consuelo. De esta manera, la Consolación se muestra como un camino de la mente hacia Dios por la vía racional y estrictamente humana.
[1] Juan, 1:1-5.
[2] Prov., 8:12-23.
[3] Marcos, 1:14-15.
[4] Deuteronomio, 6:5.
[5] Mateo, 22:34-40.
[6] I Corintios, 1:18-24 - 2:3-8.
[7] Hechos de los Apóstoles, 17:16-28.
[8] Diálogo con el judío Trifón, 1:3.
[9] Ibidem, 2:1.
[10] I Apología, 46:4.
[11] II Apología, 13:2-5.
[12] I Apología, 46:2-3.
[13] Pedagogo, I, 1, 1, 4.
[14] Contra Celso, I, 62.
[15] Ibidem, III, 57-58.
[16] Ibidem, VI, 14.
[17] «Ego ab usque undevigesimo anno aetatis meae, postquam in schola rhetoris illum librum Ciceronis, qui Hortensius vocatur, accepi, tanto amore philosophiae succensus sum, ut statim ad eam me transferre meditarer», De beata vita, 1, 4.
[18] «Negotium nostrum non leve aut superfluum, sed necessarium ac summum esse arbitror, magno opere quaerere veritatem», Contra Academicos, III, 1, 1.
[19] «Ipsum nomen philosophiae si consideretur, rem magnam totoque animo appetendam significat, siquidem philosophia est amor studiumque sapientiae», De moribus Ecclesiae catholicae, I, 21, 38.
[20] «Ipsa sapientia, id est, contemplatio veritatis», De sermone Domini in monte, I, 3, 10.
[21] «Num aliam putas esse sapientiam nisi veritatem in qua cernitur et tenetur summum bonum?», De libero arbitrio, II, 9, 26.
[22] «Communiter omnes philosophi studendo, quaerendo, disputando, vivendo appetiverunt apprehendere vitam beatam. Haec una fuit causa philosophandi: sed puto quod etiam hoc philosophi nobiscum commune habent», Sermo CL, 4.
[23] «Mera et simplici ratione», De utilitate credendi, 1, 2.
[24] «Et enim suborta est etiam mihi cogitatio, prudentiores illos ceteris fuisse philosophos, quos academicos appelant, quod de omnibus dubitandum esse censuerant, nec aliquid veri ab homine comprehendi posse decreverant», Confesiones, V, 10, 19.
[25] «Itaque academicorum more, sicut existimantur, dubitans de omnibus atque inter omnia fluctuans, manichaeos quidem relinquendos esse decrevi, non arbitrans eo ipso tempore dubitationis meae in illa secta mihi permanendum esse», Ibidem, V, 14, 25.
[26] «A quo me negotio quoniam rationes academicorum non leviter deterrebant, satis, ut arbitror, contra eas ista disputatione munitus sum», Contra Acad., III, 20, 43.
[27] «Quare prius abs te quaero, ut de manifestissimis capiamus exordium, utrum tu ipse sis. An fortasse tu metuis ne in hac interrogatione fallaris? cum utique si non esses falli omnino non posses», De libero arbitrio, II, 3, 7.
[28] «Propterea credere debeamus, quia videre non possumus», De fide rerum quae non videtur, 2, 3.
[29] «In interiore homine habitat veritas», De vera religione, 39, 72.
[30] «Beata quippe vita est gaudium de veritate», Confesiones, X, 23, 33.
[31] «Sic enim creditur et docetur, quod est humanae salutis caput, non aliam esse philosophiam, id est sapientiae studium, et aliam religionem», De vera religione, 5, 8.
[32] «Ergo intellige ut credas, crede ut intelligas», Sermo XLIII, 7, 9.
[33] «Dictum est per prophetam: ‘Nisi credideritis, non intelligetis’», Epistola 120, 1, 3.
[34] «Fides quaerit, intellectus invenit», De Trinitate, XV, 2, 2.
[35] «Intellectum valde ama», Epistola CXX, 3, 13.
[36] «Si quis remum frangi in aqua opinatur, et cum inde aufertur integrari; non malum habet internuntium, sed malus est iudex. Nam ille pro sua natura non potuit aliter in aqua sentire, nec aliter debuit: si enim aliud est aer, aliud aqua, iustum est ut aliter in aere, aliter in aqua sentiatur. Quare oculus recte: ad hoc enim factus est ut tantum videat: sed animus perverse, cui ad contemplandam summam pulchritudinem mens, non oculus factus est», De vera religione, 33, 61-62.
[37] «Sat est enim ad id, quod volo, Platonem sensisse duos esse mundos, unum intelligibilem, in quo ipsa veritas habitaret, istum autem sensibilem, quem manifestum est nos visu tactuque sentire; itaque illum verum, hunc veri similem et ad illius imaginem factum, et ideo de illo in ea quae se cognosceret anima velut expoliri et quasi serenari veritatem, de hoc autem in stultorum animis non scientiam sed opinionem posse generari», Contra Academicos, III, 17, 37.
[38] «Vivere se tamen et meminisse, et intelligere, et velle, et cogitare, et scire, et iudicare quis dubitet? Quandoquidem etiam si dubitat, vivit; si dubitat unde dubitet, meminit; si dubitat, dubitare se intelligit; si dubitat, certus esse vult; si dubitat, cogitat; si dubitat, scit se nescire; si dubitat, iudicat non se temere consentire oportere. Quisquis igitur aliunde dubitat, de his omnibus dubitare non debet; quae si non essent, de ulla re dubitare non posset», De Trinitate, X, 10, 14.
[39] «Mihi esse me, idque nosse et amare certissimum est. Nulla in his veris academicorum argumenta formido, dicentium: Quid, si falleris? Si enim fallor, sum. Nam qui non est, utique nec falli potest: ac per hoc sum, si fallor. Quia ergo sum si fallor, quo modo esse me fallor, quando certum est me esse, si fallor? Quia igitur essem qui fallerer, etiamsi fallerer; procul dubio in eo quod me novi esse, non fallor. Consequens est autem, ut etiam in eo quod me novi nosse, non fallar», De civitate Dei, XI, 26.
[40] «Si quid supra mentes nostras esse monstrarem, deum te esse confessurum, si adhuc nihil esset superius. Quam tuam concessionem accipiens dixeram satis esse ut hoc demonstrarem. Si enim est aliquid excellentius, ille potius deus est; si autem non est, iam ipsa veritas deus est», De libero arbitrio, II, 15, 39.
[41] «Saepe multumque Plotinus asserit sensum Platonis explanans, ne illam quidem, quam credunt esse universitatis animam, aliunde beatam esse quam nostram: idque esse lumen quod ipsa non est, sed a quo creata est, et quo intellegibiliter illuminante intellegibiliter lucet. Dat etiam similitudinem ad illa incorporea de his caelestibus conspicuis amplisque corporibus, tanquam ille sit sol, et ipsa sit luna», De civitate Dei, X, 2.
[42] «Neque enim in his omnibus bonis, vel quae commemoravi, vel quae alia cernuntur sive cogitantur, diceremus aliud alio melius cum vere iudicamus, nisi esset nobis impressa notio ipsius boni, secundum quod et probaremus aliquid, et aliud alii praeponeremus», De Trinitate, VIII, 3, 4.
[43] «Sicut ergo antequam beati simus mentibus tamen nostris impressa est notio beatitatis -per hanc enim scimus fidenterque et sine ulla dubitatione dicimus beatos nos esse velle-, ita etiam priusquam sapientes simus, sapientiae notionem in mente habemus impressam, per quam unus quisque nostrum, si interrogetur velitne esse sapiens, sine ulla caligine dubitationis se velle respondet», De libero arbitrio, II, 9, 26.
[44] «In memoria invenimus paratum et reconditum ad quod cogitando possumus pervenire», De Trinitate, XV, 21, 41.
[45] «Quodcirca invenimus nihil esse aliud discere ista, quorum non per sensus haurimus imagines, sed sine imaginibus, sicuti sunt, per se ipsa intus cernimus, nisi ea, quae passim atque indisposite memoria continebat, cogitando quasi colligere atque animadvertendo curare, ut tamquam ad manum posita, in ipsa memoria, ubi sparsa prius et neglecta latitabant, iam familiari intentione facile occurrant», Confesiones, X, 11 18.
[46] «Ita enim animus sibi redditus, quae sit pulchritudo universitatis intelligit», De ordine, I, 2, 3.
[47] «Homo enim, sicut veteres definierunt, animal est rationale, mortale», De Trinitate, VII, 4, 7.
[48] «Quisquis a natura humana corpus alienare vult, desipit», De anima et eius origine, IV, 2, 3.
[49] «Non totus homo, sed pars melior hominis anima est; nec totus homo corpus, sed inferior hominis pars est; sed cum est utrumque coniunctum simul, habet hominis nomen», De civitate Dei, XIII, 23, 2.
[50] «Anima habens corpus non facit duas personas sed unum hominem», In Evangelium Johannis, IX, 5, 15.
[51] «Concupiscentia causa mali», De libero arbitrio, I, 3, 6.
[52] «Male facimus ex libero voluntatis arbitrio», De libero arbitrio, I, 16, 35.
[53] «Si enim recte discernuntur aeternitas et tempus, quod tempus sine aliqua mobili mutabilitate non est, in aeternitate autem nulla mutatio est; quis non videat quod tempora non fuissent, nisi creatura fieret, quae aliquid aliqua motione mutaret», De civitate Dei, XI, 6.
[54] «Nullo ergo tempore non feceras aliquid, quia ipsum tempus tu feceras. Et nulla tempora tibi coaeterna sunt, quia tu permanes, at illa si permanerent, non essent tempora. Quid est enim tempus? Quis hoc facile breviterque explicaverit? Quis hoc ad verbum de illo proferendum vel cogitatione comprehenderit? Quid autem familiarius et notius in loquendo commemoramus quam tempus? Et intellegimus utique, cum id loquimur, intellegimus etiam, cum alio loquente id audimus. Quid est ergo tempus? Si nemo ex me quaerat, scio; si quaerenti explicare velim, nescio», Confesiones, XI, 14, 17.
[55] «Ex quo enim quisque in isto corpore morituro esse coeperit, nunquam in eo non agitur ut mors veniat. Hoc enim agit eius mutabilitas toto tempore vitae huius (si tamen vita dicenda est), ut veniatur in mortem. Nemo quippe est qui non ei post annum sit, quam ante annum fuit, et cras quam hodie, et hodie quam heri, et paulo post quam nunc, et nunc quam paulo ante propinquior. Quoniam quidquid temporis vivitur, de spatio vivendi demitur; et cotidie fit minus minusque quod restat: ut omnino nihil sit aliud tempus vitae huius, quam cursus ad mortem, in quo nemo vel paululum stare, vel aliquando tardius ire permittitur», De civitate Dei, XIII, 10.
[56] «Atqui tu hanc sententiam Platonis ore sanxisti beatas fore res publicas si eas vel studiosi sapientiae regerent vel earum rectores studere sapientiae contigisset. Tu eiusdem viri ore hanc sapientibus capessendae rei publicae necessariam causam esse monuisti, ne improbis flagitiosisque civibus urbium relicta gubernacula pestem bonis ac perniciem ferrent», Philosophiae Consolatio, I, prosa 4, 5-6.
[57] «Hae sunt enim quae infructuosis affectuum spinis uberum fructibus rationis segetem necant hominumque mentes assuefaciunt morbo, non liberant»,
Ibidem, I, prosa 1, 9.