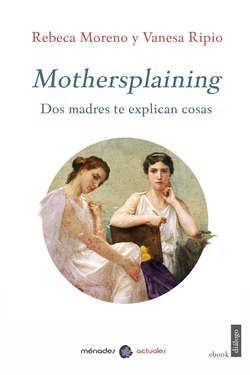Читать книгу Mothersplaining - Rebeca Moreno - Страница 6
ОглавлениеIntroducción
Hay algo dinámico y sorprendente para quienes participamos en un diálogo. En cierto modo, como les ocurre a quienes dialogan con Sócrates en los textos de Platón, una acaba diciendo cosas que no sabía que pensaba. Este texto está escrito tal y como iba surgiendo, sin una estrategia narrativa previa. Nos autoimpusimos la norma de no hacer algo erudito plagado de citas, sino de indagar juntas en torno a eso que estamos viviendo, la maternidad, y sobre lo que habíamos pensado cada una por nuestra cuenta de forma poco sistemática. Este ejercicio resultó de lo más revelador.
Hemos dialogado aquí sin rehacer a posteriori nuestras intervenciones, para mantener así el discurrir de nuestros pensamientos con la intención de facilitar ese discurrir en quienes lo lean. ¿Qué piensas que es una buena madre? Esa pregunta nos fue llevando a planteamientos de todo tipo. No se trata por lo tanto de una colección de tesis sobre la maternidad, sino de una problematización de eso mismo, que muestra que queda mucho por pensar.
Hemos hablado del concepto de buena madre, de educación pública, de los fundamentos políticos de una sociedad, de trabajo doméstico, de partos, de capitalismo, del tiempo, de violencia simbólica y de mucho más. Si algo hemos descubierto es que pensar la maternidad a fondo es pensar el «pacto social». Hemos hablado también de las condiciones materiales de la maternidad y lo hemos hecho desde nuestra situación concreta, poniendo en juego nuestra experiencia vivida y nuestra formación feminista. Este es un diálogo escrito con el móvil mientras niñas y bebés maman, juegan o se entretienen; es un texto escrito en los huecos que la crianza y las demás ocupaciones han ido dejando. Hemos tenido que desarrollar estrategias para que escribir y maternar fueran compatibles.
Empezamos a escribir sin un objetivo concreto: «Podemos probar, a ver qué sale», dijimos literalmente. Una duda nos asaltaba: ¿Hay algo nuevo que decir sobre la maternidad? Y claro que lo había. Descubrimos que en cierto modo lo dicho hasta ahora disimula todo un modo de decir sobre qué es ser madre. Hallamos un manantial que manaba de una experiencia propia de cada una y sin embargo común, como una compleja y enmarañada raíz común, un rizoma que conecta y al mismo tiempo hace emerger y diversifica cada una de esas experiencias. Por eso, queremos compartirlo, porque en todas nosotras hay una singularidad materna que hace saltar por los aires las ideas recibidas.
Diálogo
V.— Hola Rebeca. ¿Cómo estás? Me alegro de verte. ¿Cómo anda la bebé? Justo venía pensando. ¿Qué piensas tú que hace buena a una madre?
R.— Hola Vanesa, yo también me alegro, a pesar de que me haces una pregunta muy difícil. Vengo del médico y había allí una madre cuya bebé de tres meses no dejaba de llorar muy intensamente hasta que se ha dormido agotada y con la cabeza colgante. Todo el rato tenía ganas de acercarme y coger yo a la niña pues pensaba: «¡Cógela bien, que está incómoda!». Una abuela no ha sabido contenerse y se lo ha dicho, pero la madre explicaba que solo en esa incómoda postura se tranquilizaba un poco. Así que sufría yo por la bebé, pero también por la madre que quizás se sintiera observada y juzgada. Yo, que tanto me he quejado de que todo el mundo parece experto en crianza y dispuesto a darte consejos que no has pedido y que he criticado que a las madres nos sometan a constante juicio, he querido decirle que tratara con más amor a su pequeña. Así que me he preguntado: ¿estaba yo juzgando como mala a esa madre?
V.— Esa pregunta es casi retórica. Ocurre con lo relativo a la maternidad que una es siempre culpable o irresponsable a no ser que, cada vez, se demuestre lo contrario. Recuerdo que cuando estaba embarazada, un familiar varón y soltero me comentó que cuando yo dejaba de estar calmada y me enfadaba o, en general, tenía sensaciones desagradables, estaba llenando al feto de toxinas. Esto me pareció el colmo y le comenté que para evitar eso, lo más efectivo era tratar bien a la embarazada, por ejemplo, no elaborando y comunicando este tipo de teorías. No es ya que la carga de la prueba esté en la madre, es que se le pide el control de los procesos vegetativos del cuerpo. Esto me lleva a corroborar que hay una suerte de resentimiento social generalizado por la dominación masculina hacia la gestación misma por el hecho de tener lugar en el cuerpo femenino y escapar, en buena medida, al control masculino. De ahí la medicalización brutal y el trato paternalista a la futura madre, a la que se trata no tanto como objeto, cuanto como sujeto pasivizado. De esta manera puedo controlarla apelando no a su juicio y a su responsabilidad como sujeto, sino a su falta de obediencia a las normas que hacen posible ese control. Nosotras participamos «por proximidad» que diría Bourdieu, de ese imperativo social del control masculino hacia la relación madre/hijx: si la otra es mala madre, yo debo ser mejor.
R.— Así que criticamos a las demás madres para obtener la aprobación externa por comparación y, de alguna forma, con ello reforzamos el marco de dominación que sitúa a las madres y a las mujeres como menores de edad que necesitan ser tuteladas. Pero ¿cómo hacemos para escapar a dicha trampa? Y, es más, ¿es que no existen las malas madres y los malos padres? Parece evidente que sí. Afirmar lo contrario, ¿no sería obviar el derecho de las hijas a algo así como una buena infancia?
V.— Hay padres malos y madres malas, personas que hacen mal las cosas, incluso personas malas en situación de maternidad y paternidad. Pero, el adjetivo delante del nombre, específicamente para las madres, cambia el sentido del concepto, pasando de poder ser mala de hecho, a que lo sea de derecho, cuando las expectativas sociales de la Madre (o la Virgen María) no se colman de facto, es decir, todo el tiempo. Hay un acecho social y personal vinculado a la maternidad. La (buena) madre es la que busca únicamente el bien de su criatura muy por delante del suyo, por no decir, que se hace más buena cuanto más olvida su bien propio, como si el uno y el otro fueran necesariamente contrarios. Hay que redefinir a la madre de acuerdo a una ética para todas las personas. Tomando la definición de inteligencia de Carlo Cipolla, la mejor madre, la madre inteligente, es la capaz de hacerse bien a sí misma y a su hija.
R — Creo que tienes razón. Hace algún tiempo conversaba en torno a esto con una psicóloga feminista y ella me ofreció un parámetro que me pareció adecuado. Ella me decía que una buena madre debía medirse más en términos de salud, que de moral: debemos hacer lo que sea saludable. Se trata entonces de pensar la sostenibilidad física y emocional de la crianza, más que de adaptarla a un ideal irrealizable. Al fin y al cabo, seguir ofreciendo a nuestras hijas e hijos el modelo (que imitarán y/o exigirán) de madre que renuncia a sí misma no parece ser algo demasiado bueno. Y, sin embargo, ¿cómo encontrar ese equilibrio en la práctica? ¡Yo me he sorprendido a mí misma en tantos aspectos a raíz de la maternidad! Antes de ser madre pensaba que era cuestión de repartirse el cuidado de la criatura equitativamente, ahora tal cosa me parece imposible. Porque la criatura me reclama a mí constantemente pero también, y esto es lo que me ha pillado desprevenida, porque yo misma quiero responder a esa llamada. No contaba con mi deseo de cuidar. No me he reincorporado al trabajo hasta que ella ha cumplido nueve meses y, de haber podido, lo habría retrasado aún más. Antes de ser madre me parecía obvio que, como feminista, tenía que reclamar servicios públicos para aligerar los cuidados (escuelas públicas de 0 a 3). Ahora lo que quiero son permisos de maternidad y paternidad de al menos un año para ejercer esos cuidados en condiciones buenas para mí y para la bebé. La socialización del cuidado que había teorizado ahora no me parece deseable. No sé si la maternidad me ha hecho menos feminista o si el feminismo no ha pensado bien la maternidad.
V.— ¡Lo segundo! Lo que parece claro es que parte del feminismo no se ha podido representar el acceso a lo público de otro modo que cómo se lo ha dado representado el patriarcado. El juego masculino supone el desprecio de las tareas históricamente feminizadas. De esto advirtió ya Virginia Woolf en Tres Guineas, si nos incorporamos al juego dejándolo como está no solo iremos a la cola, sino que perderemos una oportunidad histórica de «hallar la ley de otro juego». Lo decía en 1938 y daba una ventaja de cinco años. Así estamos, pensando que cuidar al propio bebé es algo inferior a un trabajo, que puede hacer cualquiera que tenga «formación» para ello, como si ser una madre o un padre careciese de cualidad, de valor. Me viene a la mente Roswitha Scholz: no solo no tiene valor, es una escisión del valor. Yo decidí quedarme en casa a cuidar de mi hija y mi hijo y había estado siempre en contra del salario doméstico por razones similares a las tuyas con los servicios de cuidado. Ahora estoy completamente a favor.
R.— Me interesa mucho lo que comentas sobre Virginia Woolf. Enseguida volvemos sobre eso, pero antes me gustaría detenerme en lo del salario doméstico. Aunque no lo he analizado en detalle me he posicionado más bien en contra por su posible efecto de refuerzo de la división sexual del trabajo: las mujeres en casa, aunque cobrando. Entiendo que, como dice Silvia Federici, la gratuidad del trabajo doméstico sustenta al capitalismo y que exigir su remuneración es poner en jaque al sistema, pero me parece que la solución pasa más por la corresponsabilidad que por un salario que petrifique la feminización de las tareas del hogar. Además, aunque entiendo la necesidad de desvincular el trabajo doméstico del amor, esta operación me cuesta más si hablamos de crianza. Veo ahí una diferencia que no suele establecerse. Yo no friego por amor pero sí cuido a mi hija por amor, y quiero que así siga siendo. Sobre maternidad, amor y romanticismo tengo más que decir pero de momento dime: ¿en qué términos defiendes tú el salario doméstico?
V.— Precisamente, yo pensaba eso mismo, que reforzaba la adscripción femenina a lo doméstico y por eso la división sexual del trabajo.
Hay una frase de Bourdieu que siempre me ronda, dice que a veces estrategias conservadoras pueden ser liberadoras y las liberadoras, conservadoras. En el caso de la supuesta liberación del cuidado de las criaturas, la estrategia aparentemente liberadora se torna neoliberal: nada más importante que el trabajo tal y como la sociedad patriarcal-capitalista lo entiende. Pero, acudiendo a Federici y Scholz, valorarlo exige no solo infravalorar el trabajo del cuidado y el trabajo doméstico (son dos no-trabajos diferentes pero relacionados, como luego argumentaré), sino hacer de ellos la escisión del valor, su negación dialéctica: no-valor. El trabajo de fuera es trabajo, el trabajo como tal, el pagado porque el de dentro no lo es.
Cuando decidí quedarme en casa para cuidar de mi hijo, me di cuenta de que el hecho de cuidarle pasaba también por cuidar a mi hija mayor y por extensión a mi pareja. Donde cuidar no solo es afectivo, es decir, dar amor en un sentido elevado e inmaterial, sino muy material y hasta grosero: dar de comer, comprar lo que es bueno, cocinarlo con cuidado, limpiar lo suficiente la casa, las cacas, etc. Si bien la corresponsabilidad es el ideal, lo cierto es que al quedarme yo en casa, debía asumir la mayor parte de esas tareas por pura supervivencia, trabajo que no existía como trabajo. Por otro lado, otras dos posibilidades socialmente aceptadas me quedaban cerca: por un lado, una familia cercana y paralela en situación, estaba funcionando con la madre y el padre trabajando fuera todo el día y la abuela materna, que siempre había ocupado ese lugar doméstico, en mí mismo lugar. Por otro lado, otra familia análoga, empleaba a alguien para cuidar y hacer las tareas de reproducción.
Por mucho que queramos separar teóricamente las tareas domésticas y cuidado, lo cierto es que están en lo material unidas, al menos para las mujeres. Curiosamente, no para los padres en muchos casos. Si una tiene que ser coherente no debe delegar los trabajos que carecen de valor patriarcal-capitalista a ninguna otra mujer, sino luchar por darles valor. Ese valor está por determinar. Y para hacerlo, además de exigir el reparto de tareas privadas y la conciliación pública, debe hacer algo por una misma y por todas las mujeres que no reciben nada, ni dinero ni reconocimiento, lo que significa negar su existencia social. Un modo posible de determinar ese valor es pedir un salario, no universal sino atado al no-trabajo de la casa. No uno capitalista porque eso lo hay y es bajo en todos los sentidos, sino estatal-capitalista. Mediante esta estrategia conservadora, el Estado se obliga a meterse hasta la cocina y pagar lo impagable (ese «impagable» es la verdadera trampa), que pasa a ser pagado, reconocido como un servicio estatal. Es una especie de funcionariado doméstico.
Lo que yo quiero es que el cuidado de mi hijo y de mi familia exista, y para eso, en la sociedad capitalista ha de remunerarse. Lo subversivo está en que esa existencia reconocida públicamente, consagrada por el Estado, emborrona la línea privado/público, valor/escisión del valor, dejando al descubierto el fundamento de la división sexista de trabajo.
Ahora queda hablar de la división del trabajo sexual. Con esto pasa lo contrario.
R.— ¿Sabes que estaba pensando? Que la propuesta de una renta básica universal es más conocida y tiene más aceptación (relativa) que la del salario doméstico. Nos parece mejor pagar a la gente a cambio de nada que pagar el trabajo de las mujeres. Este trabajo impagable, desde luego, no es.
Pero volviendo a la adscripción de las mujeres al ámbito reproductivo a través de medidas que remuneran su trabajo, pongamos el ejemplo concreto de la Ley de Dependencia (2006). Las ayudas económicas a personas cuidadoras (mujeres) han tenido el efecto perverso de mantener a las mujeres cuidando en el hogar a cambio de una remuneración insuficiente que provee la administración. En este caso no solo no se cuestiona la división sexual del trabajo, sino que se refuerza.
Entiendo la propuesta desde el punto de vista de dotar de valor a aquello que no lo tiene en el paradigma patriarcal-capitalista pero, si se trata de garantizar la existencia del cuidado de calidad para nuestras criaturas, ¿no sería mejor ampliar permisos de maternidad y paternidad? Aunque esto cubriría solo un período concreto tras el nacimiento, y pasado este, volveríamos al punto de partida. Otro tema, además, sería cómo plantear esos permisos para compatibilizar dos cuestiones que venimos tratando: por un lado, dotar de valor el cuidado para poder elegirlo en condiciones saludables; por otro, prever sus efectos perversos sobre la presencia pública de las mujeres.
Pero intentemos ir cerrando los asuntos que dejamos abiertos. Hablabas de la división sexual del trabajo.
V.— Hablaba de la división del trabajo sexual que es la otra cara de la división sexual del trabajo, pero centrémonos en la segunda. Dice Woolf que, en el interior del juego masculino, hablar de libertad equivale siempre a «pedir permiso». Los permisos parentales pueden ser útiles, pero solo aparentemente van en contra de la dominación masculina-capitalista como tal. Los permisos laborales para ser mamá refuerzan la concepción de que criar es un no-valor y en ese sentido la feminización del cuidado en su fundamento. Si no estás trabajando, no existe ese permiso, solo cobra sentido en el contexto del mercado de trabajo capitalista: «cuida un rato que ya volverás» o «como cuides mucho, no volverás». El miedo a desaparecer socialmente nos lleva a dejar de lado el cuidado en muchos casos. ¿No es eso una manipulación perversa del deseo de libertad de las mujeres? ¿Qué hay ahí de libertad propiamente hablando? Y si no es libertad, sino «pedir permiso» como eternas menores de edad que no sabemos decidir lo mejor para nosotras y nuestras criaturas, amedrantadas por el patriarcado neoliberal: ¿en qué sentido puede ir en contra de la dominación y por eso de aquellos efectos perversos sobre las mujeres? ¿Qué puede haber más perverso que entregar la voluntad y el deseo de amar y cuidar al gran monstruo capital-masculino?
Hay que repensar por entero qué es cuidar y cómo hacerlo en la práctica situada. Dice Woolf que «haciendo experimentos, no solo críticos sino creativos». Porque no podemos seguir pidiendo permiso.
R.— ¿Y no debemos problematizar también el deseo de amar y cuidar? Yo misma decía antes que me ha sorprendido mi deseo de cuidar. Convertirme en madre ha cambiado lo que yo pensaba acerca de la maternidad, porque ha incluido una dimensión emocional con la que no contaba. De alguna forma, y tomo aquí como referencia a Beatriz Gimeno, me he enamorado de mi bebé. Recuerdo que hace muchos años mi madre me dijo que ella se había realizado al ser madre. Lo que en su momento me pareció una afirmación patriarcal (qué atrevida es la juventud) hoy cobra un cariz distinto para mí. No me entiendas mal, ser madre no es lo único que soy ni lo único a lo que quiero dedicar mi tiempo, ni mucho menos. Al contrario, agradezco enormemente los espacios propios, pues la crianza es, en mi experiencia, bella y agotadora a partes iguales (el tiempo se hace denso al ser madre). Pero ser madre es lo más importante que ha ocurrido en mi vida, y lo mejor. Y no quiero que una feminista no pueda hacer esta afirmación, como tampoco quiero que las madres estén obligadas a hacer esta afirmación.
Dicho esto, retomo el planteamiento de Gimeno que más o menos podría resumirse como ahora haré. En su análisis habla del amor maternofilial como el nuevo amor romántico. Hay una generación de mujeres, dice, que han logrado (más o menos) diseccionar el amor romántico y, con ello, cuestionar las relaciones afectivas que merman la libertad de las mujeres. Sin embargo, un nuevo dispositivo romántico se ha activado: ya no se trata de entregarnos a nuestros hombres, ahora nos entregamos a nuestros bebés. El efecto, sostiene, es anular la presencia pública y política de las mujeres. Mientras cuidamos a nuestros bebés, ahora ya no por mandato sino por elección, ellos (los hombres) gobiernan. Esa elección, en realidad, estaría atravesada por la socialización patriarcal. Nuestro deseo de cuidar sería, en cierta medida, efecto del patriarcado, una nueva «mística de la feminidad» que podríamos bautizar como «mística de la maternidad».
Llegada a este punto he de reconocer que hay una contradicción que no sé superar. De un lado me parece que la operación de desmitificar la maternidad es necesaria. Como dice Gimeno, aunque sea por pluralidad visibilizar discursos y vivencias «antimaternales» es positivo. Creo, además, que contribuye a desnormativizar la maternidad y abre espacio para que, aquellas que decidimos ser madres, podamos vivir la experiencia de forma más libre y con menos culpa ante los aspectos negativos (¡ay, la culpa!). Pero, por otro lado, a veces tengo la sensación de que la crítica a la maternidad desde el feminismo se hace desde unos parámetros que la sitúan, como tú dices, en el no-valor. A ver si puedo explicarme mejor con un ejemplo.
Cuando estaba embarazada no quería leer nada sobre embarazo o maternidad porque tenía la sensación de que condicionaba para mal la experiencia que yo estaba viviendo. Dejé de seguir algunos perfiles feministas en Facebook, porque la visión que me ofrecían ensombrecía por completo lo que yo estaba sintiendo. Recuerdo en concreto una imagen que decía: «El embarazo duele. El parto duele. La lactancia duele. La crianza duele. Dejen de romantizar la maternidad». Aquello me pareció el colmo. Todas esas cosas duelen…¡O no! En mi experiencia concreta, no han dolido (a excepción del parto). En la de otras mujeres, sí. Otro día leí también en Facebook un texto sobre el posparto como un momento inevitablemente horrible y doloroso. Lo que provocó en mí fue miedo, estaba asustada. Luego resultó que, para mí, el posparto fue una experiencia casi extasiante (¡Menudo subidón de amor!). Quiero ser cuidadosa aquí, porque quiero respetar a las mujeres que han tenido y tienen malas experiencias. Y también porque no descarto estar «cegada de amor», sin olvidar además que yo llevo muy poco tiempo en esto de la crianza y seguramente aún me falten muchas cosas por vivir. Pero, en general, tengo a veces la sensación de que el feminismo ha regalado nuestra capacidad de gestar, parir y criar al enemigo, pintándolo como una especie de condena inexorablemente dolorosa.
V.— El análisis de Gimeno me resulta muy basto: si todo es amor romántico, nada es amor romántico. Toma una noción ya suficientemente denostada para calificar un fenómeno que no se molesta en investigar por sí mismo. Esta actitud solo cobra sentido para mí desde el ocultamiento de la singularidad maternal, por motivos que merecería la pena discutir con la autora.
Recuerdo una compañera de promoción a la que me encontré hace un tiempo y cuando le conté que tenía una hija y un hijo, me comentó en tono algo desdeñoso: «¡Ahhh! Has tenido la experiencia». Para mí la maternidad no ha sido una experiencia, ni siquiera la experiencia, sino una profunda transformación e intensificación de la misma.
Si el hecho de ser madre nos condena al ámbito privado, eso no tiene que ver con el hecho mismo de la maternidad sino con el juego social en su conjunto, pensado para la individualidad masculina y capitalista que campa a sus anchas, sin obstáculos, sin apegos que frenen la producción de virilidad y capital, de capital viril, en definitiva. La contradicción está en ser feminista y al mismo tiempo querer ser uno de los muchachos. La mística puede ser también la de la virilidad (pienso en Preciado, como epítome de eso). La propia distinción privado/público ha de ser cuestionada. Si nos quedamos en la superficie acabaremos reprochándonos a nosotras mismas «enamorarnos de nuestro bebé» y solo lograremos cambiar la felicidad de amarlo por la satisfacción de parecernos un poco más al testo yonqui material y simbólico. Craso error, diría Woolf.
No dudo que haya experiencias malas con la maternidad, como con todo lo demás, pero convertir esas experiencias en la piedra de toque de la maternidad es como convertir la violación en la de la experiencia sexual.
Bourdieu, al final de La dominación masculina, dice que el amor es la suspensión de la dominación. Sin duda hay que problematizar sin descanso, también el amor, pero hacer del amor el problema, la causa de nuestro estado dominado, no es sino un modo de inversión de las causas y los efectos. No estamos dominadas porque amamos, sino que cuando amamos, sabemos, que al menos en esa locura (diría Sócrates), no estamos dominadas. La culpa no es de amar sino de haber sido entrenado socialmente para no hacerlo.
Así las cosas, lo que hay que hacerse mirar es el afán patriarcal y neoliberal del desapego individualista, que busca aislarnos, hacernos competitivas y alejarnos a unas de otras. El amor a mi bebé no es una debilidad, eso solo tiene sentido cuando una está sometida a la violencia simbólica de no poder imaginarse la maternidad de otro modo que como la representa el patriarcado: una especie de dolencia pasiva y limitadora (suena al viejo Aristóteles y su profunda misoginia). Ese es el verdadero enemigo. Nunca me he sentido tan poderosa que de madre. Un poder que relativiza las relaciones sociales de poder y dominación y me hace capaz de todo. No hay necesidad de ser mamá, pero todavía menos, como está el mundo, de no serlo.
R.— Pero no es que haya «malas experiencias» con la maternidad, es que es una vivencia bastante común que la maternidad sea diferente a como la imaginabas. Tengo amigas que han sido madres por deseo intenso y decisión clara, y al nacer el bebé se han sentido desbordadas, agotadas e infelices a causa de la cantidad de cambios que estaban viviendo, algunas lo definían como pérdidas. No creo que sean experiencias anecdóticas, sino bastante generalizadas; y no tienen que ver con una representación patriarcal de la maternidad en los términos que señalas, sino con la vivencia de una transformación radical. Cuando la periodista Samanta Villar sale en prensa diciendo que ser madre es perder calidad de vida todas sabemos a qué se refiere (y le llueven críticas por ser una madre «desnaturalizada»). Habría que ver, claro está, a qué llamamos «calidad de vida», pero es cierto que con la maternidad dejas de ser una individua dueña de su tiempo. Está claro que, como dices, la maternidad se inserta en un determinado juego social. En otras condiciones quizás la vivencia sería distinta.
Yo no volvería a mi vida anterior a la maternidad, y cuando me preguntan si la echo de menos se me hace extraña la respuesta. Es como si aquella que tenía toda la tarde libre por delante fuera otra. Prefiero mil veces la felicidad cansada de ahora que la despreocupación de antes. Pero también creo que a todas nos iría mejor si la imagen de la maternidad que se reproduce en nuestra sociedad fuera más realista. Quizás con expectativas más ajustadas a la realidad la crianza sería más placentera después.