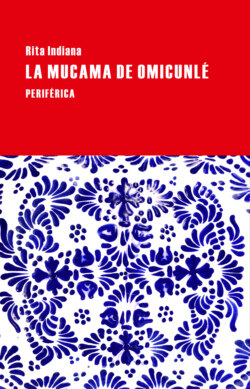Читать книгу La mucama de Omicunlé - Rita Indiana - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Olokun
ОглавлениеEl timbre del apartamento de Esther Escudero ha sido programado para sonar como una ola. Acilde, su mucama, afanada con las primeras labores del día, escucha cómo alguien allá abajo, en el portón del edificio, hunde el botón hasta el fondo y hace que el sonido se repita, restándole veracidad al efecto playero que produce cuando se retira el dedo tras oprimirlo una sola vez. Juntando meñique y pulgar, Acilde activa en su ojo la cámara de seguridad que da a la calle y ve a uno de los muchos haitianos que cruzan la frontera para huir de la cuarentena declarada en la otra mitad de la isla.
Al reconocer el virus en el negro, el dispositivo de seguridad de la torre lanza un chorro de gas letal e informa a su vez al resto de los vecinos, que evitarán la entrada al edificio hasta que los recolectores automáticos, que patrullan calles y avenidas, recojan el cuerpo y lo desintegren. Acilde espera a que el hombre deje de moverse para desconectarse y reanudar la limpieza de los ventanales que, curtidos a diario por un hollín pegajoso, sueltan su grasa gracias al Windex. Al retirar el líquido brillavidrios con el trapo ve, en la acera de enfrente, cómo un recolector caza a otro ilegal, una mujer que intenta protegerse detrás de un contenedor de basura sin éxito. El aparato la recoge con su brazo mecánico y la deposita en su cámara central con la diligencia de un niño glotón que se lleva a la boca caramelos sucios del suelo. Unas cuadras más arriba, otros dos recolectores trabajan sin descanso; a esa distancia Acilde no distingue a los hombres que persiguen y los aparatos amarillos parecen bulldozers en una construcción.
Toca su muñeca izquierda con el pulgar derecho para activar el PriceSpy. La aplicación le muestra la marca y el precio de los robots en su campo visual. Zhengli es la marca, el significado de la palabra en inglés, To clean up, aparece debajo, junto a noticias e imágenes. Los recolectores chinos fueron donados por la potencia comunista «para aliviar en algo las terribles pruebas por las que pasan las islas del Caribe tras el desastre del 19 de marzo».
La lluvia de datos que bloquea su vista complica la limpieza de las figuras de cerámica Lladró en la que ahora se ocupa y cierra el programa para concentrarse.
Para comprobar que Acilde hace su trabajo, Esther, cuyos ruidos mañaneros frente al lavamanos se escuchan en la sala, suele deslizar un dedo al azar en busca de partículas de polvo. En la colección de la vieja predominan los motivos marinos, peces, barcos, sirenas y caracoles, regalos de los clientes, ahijados y enfermos terminales para quienes los supuestos poderes de Esther Escudero son la última esperanza. Según las redes, la victoria y permanencia en el poder del presidente Bona son obra de esa señora encanecida que arrastra sus pantuflas de seda azul hacia la cocina y se sirve en una taza profunda el café que Acilde le ha preparado minutos antes.
En su primera semana de trabajo Acilde rompió una de estas figuras, un pirata de colores pasteles que se pulverizó contra el suelo. Al contrario de lo que esperaba, Esther no la regañó, sino que con el gesto ceremonioso que usaba para casi todo le dijo:
«No lo toques, algo malo se fue por ahí». La vieja buscó agua en un higüero y la echó sobre el desorden de cerámica molida. Luego le ordenó: «Busca la pala y la escoba y tira todo a la calle por la puerta de atrás». Para su jefa, una mariposa negra era un muerto oscuro; un bombillo fundido, Changó que quiere hablar; y la alarma de un carro en la calle al final de un rezo, la confirmación de que su petición había sido escuchada.
Antes de trabajar en casa de Esther, Acilde mamaba güevos en el Mirador, sin quitarse la ropa, bajo la que su cuerpo —de diminutos pechos y caderas estrechas— pasaba por el de un chico de quince años. Tenía clientela fija, en su mayoría hombres casados, sesentones cuyas vergas sólo veían a linda en la boca de un niño bonito. Solía ponerse un polo un tamaño más grande para verse aún más joven, y, en vez de caminar la cuadra asediando como sus colegas a los posibles clientes, se sentaba en un banco bajo la luz anaranjada de los postes fingiendo leer un cómic. Mientras más despreocupado parecía el niño que interpretaba, más clientes conseguía. A veces se esmeraba tanto en parecer un colegial cogiendo fresco, recostado sobre el banco, con un pie sobre la rodilla, que se olvidaba de para qué estaba allí, hasta que un bocinazo la devolvía al Mirador y a los desesperados señores que la auscultaban detrás de los cristales de un BMW.
Con esta estrategia sacó a Eric, la mano derecha de Esther, del suyo. Médico, cubano y con rasgos de película, Eric no necesitaba pagar para tener sexo, pero los blanquitos de clase media que se prostituían para comprar tuercas, las pastillas a las que eran adictos, lo volvían loco. Aquella madrugada en la suite presidencial, como le decían al claro entre los arbustos en el que la hierba era más suave, Acilde se la chupó dejando que le agarrara la cabeza. Eric le tocó las mejillas lampiñas de niño y se las llenó por dentro de leche, recuperando la erección de inmediato. «Encuérate que te lo voy a meter», ordenó, mientras Acilde escupía a un lado limpiándose las rodillas de los Levis con ambas manos, pidiendo los cinco mil pesos que valía la mamada. «Te quiero clavar», pedía Eric haciéndose una paja con las luces de los carros que le recorrían el pecho y el vientre. Acilde no había terminado de decir «dame mis cuartos, maricón» cuando Eric se le fue encima, la inmovilizó boca abajo y ahogó sus gritos de «soy hembra, coño» con la grama contra su boca. A esas alturas a Eric no le importaba lo que fuese, le metió una pinga seca por el culo y, cuando terminó y Acilde se levantó para subirse los pantalones, sacó un encendedor para acercarse y confirmar que era verdad, que era mujer. «Te voy a pagar extra por los efectos especiales», dijo. Y ella, al ver la cantidad que le pasaba, aceptó su invitación a desayunar.
Los chinchorros de fritura que el maremoto del 2024 había borrado del Malecón reaparecieron en el Parque Mirador como moscas tras un manotazo. Este nuevo malecón, con su playa contaminada de cadáveres irrecuperables y chatarra sumergida, parecía un oasis comparado con algunos barrios de la parte alta, donde los recolectores atacaban no sólo a sus blancos usuales, sino también a indigentes, enfermos mentales y prostitutas. Se sentaron en sillas de plástico bajo paragüitas de colores y ordenaron tostones y longaniza. «No hay nada peor que un maricón tecato», dijo Acilde a Eric, al tiempo que tragaba la comida casi sin masticar. «El dinero se lo meten, son hijitos de papi y mami, yo no, yo quiero estudiar para ser chef, cocinar en un restaurante fino y con lo que junte mocharme estos pellejos.» Los pellejos eran los pechos que se tocaba con ambas manos y que Eric, ahora que sabía que existían, podía distinguir como picadas de abeja bajo la camiseta. «Puedo conseguirte un trabajo mejor que este, alguien que te necesite», dijo Eric. «No quiero un marido que me mantenga», respondió Acilde, y se limpió la boca con la manga. Eric le explicó el deal: «Es una vieja santera, amiga del Presidente, necesita a alguien como tú, joven, despierta, para que le cocine y le limpie la casa». Acilde parecía confundida: «¿Y por qué va a querer a una bujarrona como yo?». Eric pensó unos segundos antes de responder: «Puedo conseguir que te pague la escuela de cocina».
Acilde juntó los dedos índice y corazón para abrir su correo, extendió el dedo anular y Eric lo tocó con el suyo para ver en su ojo el archivo que Acilde compartía con él. Era el anuncio de un curso de cocina italiana del chef Chichi De Camps, que estaba en oferta aquella semana e incluía un delantal con el logo del famoso cocinero de papada y nariz de cajuil.
La habitación de Acilde en casa de Esther es uno de esos cuartuchos obligatorios de los apartamentos del Santo Domingo del siglo XX, cuando todo el mundo tenía una sirvienta que dormía en casa y, por un sueldo por debajo del mínimo, limpiaba, cocinaba, lavaba, cuidaba niños y atendía los requerimientos sexuales clandestinos de los hombres de la familia. La explosión de las telecomunicaciones y las fábricas de zona franca crearon nuevos empleos para estas mujeres que abandonaron sus esclavitudes poco a poco. Ahora, los cuartos del servicio, como se llaman, son utilizados como almacenes u oficinas.
Este trabajo le había caído del cielo. Sus rondas en el Mirador apenas le daban para comer y pagar su servicio de datos, sin el que no hubiese podido vivir. Durante su turno activaba el PriceSpy para ver las marcas y los precios de lo que llevaban puestos sus clientes y cobrarles el servicio con aquello en mente. Para las horas de trabajo preparaba un playlist que terminaba siempre con «Gimme! Gimme! Gimme!» de ABBA. Al final de la noche se retaba a conseguir un cliente, darle el servicio y cobrar antes de que la versión en vivo de la canción terminara. Cuando lo lograba se premiaba con un plato de raviolis cuatro quesos en El Cappuccino, una trattoria a unas cuantas cuadras del Parque. Allí ordenaba en el pobre italiano que aprendía online durante las horas muertas del Mirador e imaginaba conversaciones completas con los tipos que comían en El Cappuccino todos los días, italianos con zapatos que excedían las tres cifras y hablaban de negocios y de fútbol.
En su mente, uno de ellos, amigo de su padre, la reconocía por su parecido. Pura paja mental. Su padre había permanecido junto a su madre lo que había tardado en echarle el polvo que la preñó. Jennifer, su madre, una trigueña de pelo bueno que había llegado a Milano con un contrato de modelo, se había enganchado a la heroína y terminó dando el culo en el metro de Roma. Se había sacado seis muchachos cuando decidió parir el séptimo y regresar al país para dejárselo a sus padres, dos campesinos mocanos amargados, que se habían mudado a la capital cuando el fenómeno de La Llorona y sus dos años de lluvias acabaron con su conuco para siempre.
A Acilde le daban golpes por gusto, por marimacho, por querer jugar pelota, por llorar, por no llorar, golpes que ella se desquitaba en el liceo con cualquiera que la rozara con la mirada, y cuando peleaba perdía el sentido del tiempo y un filtro rojizo le llenaba la vista. Con el tiempo, los nudillos se le agrandaron a fuerza de cicatrices forjadas contra frentes, narices y muros. Tenía manos de hombre y no se conformaba: quería todo lo demás.
Los viejos aborrecían sus aires masculinos. El abuelo César buscó una cura para la enfermedad de la nieta, y le trajo a un vecinito para que la arreglara mientras él y la abuela la inmovilizaban y una tía le tapaba la boca. Esa noche Acilde se fue de la casa. Le pidió a Peri, el maricón de su curso, que la dejara dormir en la suya, un estudio en la Roberto Pastoriza, de los varios que la mamá de Peri, Doña Bianca, alquilaba a estudiantes de pueblo. El día del maremoto, Acilde fue al Mirador, junto a miles de curiosos y gente en pijama que había logrado escapar, a ver cómo la ola terrible se tragaba a sus abuelos en su hediondo apartamentico de la urbanización Cacique.
Peri sabía diálogos completos de comedias del siglo pasado que nadie había visto, como Police Academy y The Money Pit. En esas películas, Acilde veía la vida paciente de hacía más de cincuenta años, y se sorprendía con aquellas gentes sin plan de datos integrado ni nada. En casa de Peri caían chicos de familias acomodadas a tragar pastillas y a jugar, a veces durante días seguidos, el Giorgio Moroder Experience. El juego-experiencia de Sony te permitía estar en una fiesta disco de 1977 y bailar con otros fevers, como decían los que preferían juegoexperiencias de guerra a los millones de jugadores que acudían a la fiesta virtual, combinando el viaje con pastillas para sucumbir al sintetizador palpitante y sensual de «I Feel Love» de Donna Summer, que en el juego-experiencia duraba una hora completa. En la madrugada, cuando se acababan las tuercas y el dinero para comprarlas, Peri y su amigo Morla organizaban un paseo al Mirador, de donde, tras unas horas de trabajo, regresaban para patrocinar la segunda parte de la fiesta.
Morla era un chico de barrio, estudiaba derecho y traficaba con lo que estuviese a mano: árboles frutales, drogas de las todavía ilegales y criaturas marinas, lujo codiciado por coleccionistas adinerados ahora que los tres desastres habían acabado con prácticamente todo lo que se movía bajo el agua. El sueño de Morla era trabajar en el gobierno y mentía sobre sus orígenes delante de los demás amigos de Peri, hijos de funcionarios que lo despreciaban comprobando, con el PriceSpy, que las camisas de Versace que se ponía eran falsificadas. Fue él quien habló a Acilde de la Rainbow Bright por primera vez, una inyección que ya circulaba en los círculos de ciencia independiente y que prometía un cambio de sexo total, sin intervención quirúrgica. El proceso había sido comparado al síndrome de abstinencia de los adictos a la heroína, aunque los indigentes transexuales que habían servido de conejillos de Indias decían que era mucho peor. En ese instante los quince mil dólares que costaba la droga se convirtieron en el norte de Acilde: tenía que hacer dinero. Y como no se le ocurrió nada mejor, esa misma noche fue con ellos al Mirador.
Ya en casa de Esther, soñaba con poner en práctica lo aprendido en los cursos de cocina, que Esther y Eric le pagaban, en un restaurante de Piantini, donde establecería el crédito suficiente para pedir un préstamo y comprar la ampolla maravillosa. Las pastas que preparaba volvían loca a la vieja, que se levantaba de noche a servirse nuevas porciones cuando creía que nadie la veía. Desde la noche infame en casa de sus abuelos, Acilde padecía de insomnio y lo gastaba levantando pesas y buscando en las redes la cara de su supuesto padre. Mientras moldeaba sus bíceps, ponía el nombre de su progenitor en un buscador de imágenes tras alguna con algún parecido al mentón ancho y las tupidas cejas que había heredado y que tanto la ayudarían cuando un día lograra comprar la droga. Ante el hallazgo de este tipo de foto, se le aceleraba el corazón, pero luego imaginaba el breve email con la pregunta que le permitían sus circunstancias: «Hola, ¿te cogiste a una prostituta dominicana en el 2008?». Al final de la sesión iba a la cocina y se tragaba la proteína que necesitaban sus músculos para crecer, y le daba sustos de muerte a su madrina, que comía directamente de un tupperware doblada frente a la puerta abierta de la nevera. Ponían café, que tomaban sentadas en la mesita de la cocina y allí Esther le contaba cosas de su vida y de su vocación religiosa.
Esther Escudero había nacido en los setenta durante el gobierno de los doce años de Joaquín Balaguer, época sangrienta, «casi tanto como esta», decía sin levantar la vista de la taza, avergonzada de estar tan cerca de un régimen al que los periodistas extranjeros no se atrevían, todavía, a llamar dictadura. «En el 2004 yo tenía treinta años y me enamoré de mi jefa. Editaba su programa televisivo de investigación en el Canal 4; ella era casada y tenía un niño. El marido quería asesinarnos. Yo había vivido toda la vida negando las cosas que veía y sentía. Al parecer, el tipo pagó para que me hicieran un trabajo, brujería mala, y la menstruación no se me quitaba. Yo pensaba que me iba a morir. Ya yo estaba hospitalizada cuando un día llega la que había sido mi nana de chiquita, una mujer de nombre Bélgica, que no se quitaba un pañuelo morado de la cabeza con un bajo a cigarrillos en la boca, y me dice oye, nos vamos a Cuba. Yo le dije que si estaba loca, que con qué dinero, pero ya ella lo tenía todo preparado. Una negra pobre de campo, yo no entendía nada y estaba tan sola y tan débil que me dejé convencer. Resulta que la familia de mi abuela tenía sus cosas y Bélgica había prometido velar por que yo siguiera la tradición. En Matanzas conocí a mi padrino, Belarminio Brito, Omidina, un hijo de Yemayá más malo que el gas, que me hizo santo y me devolvió la vida. Tan pronto entré en el cuarto de santo dejé de sangrar, mira, se me paran los pelos. Ese hombre me sacó de entre los muertos que me querían llevar, muertos oscuros que me habían mandado para que me enfermara de mis órganos. En la profecía de mi iniciación salió que me habían echado maldiciones desde el vientre de mi madre, la amante de mi papá que era una asquerosa, y que las nuevas brujerías habían enganchado con esas. Estas cosas son así, mija, como la química. Omidina me puso Omicunlé, el manto que cubre el mar, porque también me profetizaron que mis ahijados y yo protegeríamos la casa de Yemayá. Ay, Omidina, babami, qué bueno que te moriste y no llegaste a ver esto.»
En cuanto salió el sol, Esther la llevó a un rincón de la sala y se sentó en el piso sobre una estera. Metió su melena canosa en un gorro tejido color perla. De una bolsa de algodón blanco sacó un puñado de caracoles. Con ellos en la mano, comenzó a frotar la estera en movimientos circulares. Primero pidió frescura: «Omi tuto, ona tuto, tuto ilé, tuto owo, tuto omo, tuto laroye, tuto arikú babawa». Luego alabó a las deidades que rigen a todas las otras: «Moyugba Olofin, moyugba Olodumare, Moyugba Olorun…». Rindió homenaje a los muertos de la religión: «Ibaé bayen tonú Oluwo, babalosha, iyalosha, iworó». Colabba to’ esa ciencia, colabba to’ esos muertos. Rindió homenaje a sus maestros muertos: «Ibaé bayen tonú Lucila Figueroa Oyafunké Ibaé, Mamalala Yeyewe Ibaé, Bélgica Soriano Adache Ibaé…». Y rindió tributo a quienes la habían iniciado: «Kinkamanché, a mi padrino Belarminio Brito Omidina, a mi oyugbona Rubén Millán Baba Latye, Kinkamanché Oluwo Pablo Torres Casellas, Oddi Sa, Kinkamanché Oluwo Oyugbona Henry Álvarez…». Pidió a Eleggua, Oggún, Ochosi, Ibeyi, Changó, Yemayá, Orisha Oko, Olokun, Inle, Oshún, Obba y Babalu Ayé, Oyá y Obbatalá su bendición y su autorización para realizar la consulta, «para que no haya muerte, ni enfermedad, ni pérdidas, ni tragedias, ni discusiones, ni chismes, ni obstáculos y para que se alejen todos los males y nos traigan un iré de vencimiento, iré de salud, iré de inteligencia, iré de santo, iré de matrimonio, iré de dinero, iré de progreso, iré de negocios, iré con lo que llega por el mar, iré de caminos abiertos, iré de libertad, iré de trabajo, iré que llega a la casa, iré que baja del cielo, iré de equilibrio, iré de felicidad».
De los dieciséis caracoles que lanzó sobre la estera cuatro cayeron con la abertura hacia arriba. «Iroso», dijo Esther, que era el nombre del signo que surgía del oráculo, luego levantó la vista, el refrán del signo: «nadie sabe lo que hay en el fondo del mar». Tras tirar los caracoles unas cuantas veces más, diagnosticó: «El signo te viene Iré, que quiere decir buena suerte, todo lo bueno. No hagas trampas. No hables tus cosas con nadie, que nadie sepa lo que piensas o lo que vas a hacer. No cruces hoyos ni te metas en hoyos, hoyos en la calle, en el campo, porque la tierra te quiere tragar. La gente como tú siempre tiene gente envidiosa e hipócrita al lado, es como si fueses hija de las trampas y la falsedad. Tú eres amiga de tu enemigo. El santo te protege de la desgracia y tienes que tener cuidado con la cárcel. Te vienen herencias y riquezas ocultas».
Como en una buena película, Esther la hacía creer en todo mientras la tenía delante. Tan pronto desaparecía con ella se iba la fe en ese mundo invisible de traiciones, pactos y muertos enviados. Una noche, al terminar sus ejercicios, Acilde escuchó un zumbido que salía del cuarto que albergaba el altar a Yemayá, la diosa del mar a quien servía Omicunlé. Esther dormía. Se atrevió a entrar. Olía a incienso y a agua florida, a telas viejas y al perfume de mar que guardan adentro las conchas de lambí. Se acercó al altar cuyo centro presidía la réplica de una vasija griega de unos tres pies de alto. Eric solía molestar a Esther diciendo que algún día la heredaría él, Acilde conocía su precio exorbitante gracias al PriceSpy. En la banda central de la pieza se veía a una mujer que sostenía a un niño por el tobillo ante un cuerpo de agua en el que pretendía sumergirlo. Alrededor de la tinaja había ofrendas y atributos de la diosa, un remo antiguo, el timón de un barco y un abanico de plumas. Esther le había dicho que nunca abriera la tinaja, que quien mirase dentro sin haber sido iniciado podía quedarse ciego, otra loquera más de la bruja. Dentro había, perfectamente iluminada y oxigenada por dispositivos adaptados a la tinaja, una anémona de mar viva. Sin poner la tapa buscó en el borde inferior y encontró el ojo rojo que respondía a un control remoto y un orificio por donde cabría perfectamente un cargador de batería. Eso hacía la vieja cuando «atendía» a sus santos, supervisar los niveles en la pecera de agua salada encubierta donde mantenía vivo a un espécimen ilegal y valiosísimo. Frente al animal el PriceSpy se quedó haciendo loading. Los precios del mercado negro no aparecían con facilidad.
Durante la transacción de la que Acilde era producto, su papá le había dicho a su madre que deseaba conocer las playas dominicanas. La isla era entonces un destino turístico de costas repletas de corales, peces y anémonas. Se llevó el pulgar derecho al centro de la palma izquierda para activar la cámara y flexionando el índice fotografió la criatura, flexionó luego el dedo corazón para enviar la foto a Morla. Susurró la pregunta que la acompañaría: «¿Cuánto nos darían por esto?». La respuesta de Morla fue inmediata: «Lo suficiente para tu Rainbow Bright».
El pequeño plan de Morla y Acilde era pan comido. Cuando la vieja saliera de viaje, el primero buscaría la forma de violar la seguridad de la torre, desconectaría las cámaras de seguridad del apartamento, se llevaría al animal marino en un envase especial, y dejaría a Acilde amarrada, amordazada y libre de toda culpa. Pero cuando Esther viajó a una conferencia de religiones africanas en Brasil, Eric se quedó con Acilde en la casa. Esta pensó primero que la bruja no confiaba en ella; luego entendió que la anémona necesitaba de atenciones especiales que Eric le brindaría en su ausencia, teoría que confirmó cuando lo vio pasar horas muertas encerrado en el cuarto de santo. A su regreso, Esther encontró a Eric enfermo, con diarreas, tembloroso y con manchas extrañas en los brazos. Lo mandó para su casa y le dijo a Acilde: «Se lo buscó, buen bujarrón, no le cojas las llamadas». A pesar de las advertencias de Omicunlé, Acilde visitaba al enfermo para llevarle comida y las medicinas que él mismo se recetaba. Eric permanecía en su habitación, en la que reinaba una peste a vómito y alcoholado. Había días en los que deliraba, sudaba fiebres terribles, llamaba a Omicunlé, repetía: «Oló kun fun me lo mo, oló kun fun». Acilde volvía a casa de Esther y le contaba todo para ablandarla: sólo conseguía que la vieja lo maldijera aún más y lo llamara traidor, sucio y pendejo.
Morla le enviaba textos desesperados todos los días para saber cuándo saldría Esther de la casa, cuándo llevarían a cabo la operación, cuándo, por fin, pondría las manos encima a la anémona. Acilde había dejado de contestárselos.
Todos los jueves en la tarde un helicóptero recogía a Esther en el techo de la torre y la llevaba al Palacio Nacional a tirarle los caracoles al Presidente. La consulta solía extenderse hasta la medianoche, pues la sacerdotisa realizaba los sacrificios y limpiezas recomendadas durante la lectura el mismo día. Estas ausencias parecían perfectas para el plan original de Acilde, el único problema era que la vieja había dicho y hecho cosas que la habían convencido de pensárselo mejor.
De Brasil, Esther le había traído un collar de cuentas azules consagrado a Olokun, una deidad más antigua que el mundo, el mar mismo. «El dueño de lo desconocido», le explicó en el momento de colocárselo. «Llévalo siempre porque aunque no creas te protegerá. Un día vas a heredar mi casa. Esto ahora no lo entiendes, pero con el tiempo lo verás.» Omicunlé se ponía muy seria y Acilde se sentía incómoda. No podía evitar sentir cariño por aquella abuela que la cuidaba con la delicadeza que nunca habían tenido con ella sus familiares de sangre, y si la vieja iba a dejarle en herencia la casa, ¿no podría tal vez darle el dinero para el cambio de sexo?
Cuando la ola del timbre vuelve a sonar, Acilde tumba con una escobilla las telarañas que día a día se tejen en silencio en las aristas del techo. Asume que es otro haitiano y que el dispositivo de seguridad se encargará de él. Seguido, alguien toca la puerta del apartamento. Sólo Eric, que tiene la clave del portón, puede haber subido. Sin miedo a que Esther se enoje, corre a abrir la puerta, contenta de que Eric esté sano, confiada de que con su chulería se meterá en un bolsillo a la sacerdotisa.
Morla la apunta con una pistola. Al primer gesto defensivo de Acilde, la toca entre las clavículas y luego flexiona todos los dedos para tener acceso al sistema operativo del plan de datos de la mucama. Le activa en ambos ojos, en modo pantalla total, dos videos distintos: en un ojo, «Gimme! Gimme! Gimme!», y en otro, «Don’t Stop Till You Get Enough», ambos a todo volumen. Acilde trata de desconectarse. Morla ha previsto sus movimientos. Ciega, ella grita: «Madrina, ladrón», y se golpea contra las paredes hasta caer al suelo y sentir, tras la tímida detonación de un revolver silenciado, el peso de otro cuerpo que se desploma en el mármol de la sala.
Morla desactiva las pantallas. Acilde ve cómo remata a Esther. Observa asimismo cómo se recoge luego el sudor que le chorrea la frente con el dorso de la mano que sostiene el arma. «Me dejaste enganchao, mamagüevo, ¿dónde está la vaina?» Ahora que no necesita la empatía de un grupito de inútiles, la voz del asesino no es la misma que usaba en la casa de Peri. Acilde lo lleva al cuarto de santo y le muestra la enorme vasija. Morla abre el envase cilíndrico en el que transportará la nueva mercancía, tiembla, trasnochado y hasta las tetas de coca.
«Date una raya para que te endereces», aconseja la mucama. Morla obedece, saca una fundita rosa de plástico con un bolón de perico del bolsillo del jean. En un solo movimiento circular, Acilde le rompe en la cabeza un delfín Lladró que halla en el altar. Morla cae de lado con el patrón de monedas amarillas de su camisa salpicado de sangre y trocitos de porcelana. Acilde mete la anémona en el envase y oprime el botón para activar en su interior el oxígeno y la temperatura que el animal necesita para sobrevivir.