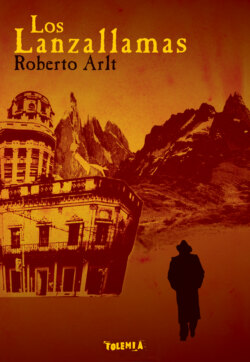Читать книгу Los Lanzallamas - Роберто Арльт - Страница 8
ОглавлениеLos amores de Erdosain
Erdosain se detuvo asombrado frente al nuevo edificio en el que se encontraba el departamento al cual se había mudado.
No terminaba de explicarse el suceso. ¿En qué circunstancias dejó su casa por la pensión en la cual hasta hacía algunos días vivía Barsut?
Preocupadísimo, miró en redor. Él vivía allí. ¡Había alquilado el mismo cuarto que ocupara Barsut! ¿Por qué? ¿Cuándo ejecutó este acto? Cerró los ojos para atraer a la superficie de su memoria los detalles que constituían la determinación para ejecutar aquel hecho absurdo, pero aquella franja de vida estaba demasiado cubierta de sucesos recientes y confusos. En realidad, está allí con la misma extrañeza con que podía encontrarse en un calabozo del Departamento de Policía. O en cualquier parte. Además, ¿de dónde ha sacado el dinero? ¡Ah, sí! El Rufián Melancólico… ¿Cuándo preparó sus maletas? Se pasa la mano por la frente, para disipar la neblina que cubre la franja mental, y lo único que sabe es que ocupa el mismo cuarto del hombre que lo ofendió cruelmente, y a quien hizo secuestrar, robar y matar. Pero Hipólita, ¿cómo averiguó su dirección? Inútilmente Erdosain cavila estos enigmas, del mismo modo que el hombre que despierta después de un acceso de sonambulismo se encuentra, perplejo, en parajes desconocidos a aquellos en los que se había dormido(1).
–¡Oh! ¡Todo eso!… ¡Todo eso!…
¿Qué penuria mental almacena para olvidarse del mundo?
Asqueado, avanza por el corredor del edificio; un túnel abovedado, a cuyos costados se abren rectángulos enrejados de ascensores y puertas que vomitan hedores de aguas servidas y polvos de arroz.
En el umbral de un departamento, una prostituta negruzca, con los brazos desnudos y un batán a rayas rojas y blancas, adormece a una criatura. Otra morena, excepcionalmente gorda, con chancletas de madera, rechupa una naranja, y Erdosain se detiene frente a la puerta del ascensor, sucio como una cocina, del que salen un albañil, con un balde cargado de portland, y un jorobadito con una cesta cargada de sifones y botellas vacías.
Los departamentos están separados por tabiques de chapas de hierro. En los ventanillos de las cocinas fronteras, tendidas hacia los patios, se ven cuerdas arqueadas bajo el peso de ropas húmedas. Delante de todas las puertas, regueros de ceniza y cáscaras de banana. De los interiores escapan injurias, risas ahogadas, canciones mujeriles y broncas de hombres.
Erdosain cavila un instante antes de llamar. ¿Cómo diablos se le ha ocurrido irse a vivir a esa letrina, a la misma pieza que antes ocupaba Barsut?
Detenido junto al vano de la escalera y mirando un patizuelo en la profundidad, se preguntó qué era lo que buscaba en aquella casa terrible, sin sol, sin luz, sin aire, silenciosa al amanecer y retumbante de ruidos de hembras en la noche. Al atardecer, hombres de jetas empolvadas y brazos blancos tomaban mate, sentados en sillitas bajas, en el centro de los patios.
La escalera en caracol descendía más sucia que un muladar. Entonces abrió la puerta cancel del departamento y entró. No bien se encontró en el patio tuvo el presentimiento de que Hipólita no estaba allí; se dirigió a su cuarto y nadie salió a su encuentro. Sin necesidad de que le dijeran nada, comprendió que la Coja no volvería más. Se tapó la cara con la palma de las manos, permaneció así un breve espacio de tiempo y luego se tiró encima de la cama.
Cerró los ojos. Tinieblas blancuzcas se inmovilizaban frente a sus párpados, y el reposo que recibía de la cama en su cuerpo horizontal circulaba como una inyección de morfina por sus venas. Trató de recibir dolor pensando en su esposa. Fue inútil. Una imagen desteñida tocó, con tres puntos de relieve, su sensibilidad relajada. Ojos, nariz y mentón.
Era lo único que sobrevivía de su esposa. Volcó entonces su recuerdo hacia el cuerpo de ella; cerró los ojos y apenas entrevió a un fantasma gris vistiéndose frente al espejo, pero repugnado abandonó la imagen. Era demasiado tarde. Ninguna fotografía de la existencia de ella podía erizar sus nervios agotados. En una especie de diario, en el que Erdosain anotaba sus sinsabores ―y que el cronista de esta historia utiliza frecuentemente en lo que se refiere a la vida interior del personaje― encontró anotado:
“Es como si en el interior de uno el calco de una persona estuviera fijado en una materia semejante al yeso, que con el roce pierde el relieve. Yo había repasado muchas veces esa vida querida, para que pudiera mantenerse íntegra en mí, y ella, que al comienzo estaba en mi espíritu estampada con sus uñas y sus cabellos, sus miembros y sus senos, fue despacio mutilándose”.
En realidad, Elsa era para Erdosain lo que aquellas fotografías amarilleadas por el tiempo y que nada, absolutamente nada, nos dicen del original, del que son la exacta reproducción.
Entonces Erdosain trató de recordarlo a Barsut, y un bostezo de fastidio le dilató las quijadas. No le interesaban los muertos. Sin embargo, entre destellos solares, sobre una curva de riel, se desprendió por un instante de la superficie de su espíritu la ovalada carita pálida de la jovencita de ojos verdosos y rulos negros arrollados a la garganta por el viento y pensó:
“Estoy monstruosamente solo. ¿A qué grado de insensibilidad he llegado para tener el alma tan vacía de remordimientos?”. Y dijo, en voz tan baja que la habitación se llenó de un sordo cuchicheo de caracol marino:
–No me importa nada. Dios se aburre igual que el Diablo.
Le causó alegría el pensamiento: Dios se aburre igual que el Diablo. El uno arriba y el otro abajo, bostezan lúgubremente de la misma manera. Erdosain, estirado en la cama, con las manos en asa bajo la nuca, entreabrió ligeramente los ojos, sin dejar de sonreír infantilmente. Estaba contento de su ocurrencia. Mirando un vértice del cielo raso, frunció el ceño. Luego vertiginosa, una chapa de amargura, perpendicular a su corazón, le partió la alegría, hizo fuerza tangencialmente a sus costillas, y, como la proa que desplaza al océano, expulsó más allá de su nuca la pequeña felicidad, y entonces contempló tristemente el crepúsculo que entraba por los vidrios de la puerta.
Y sin darse cuenta que repetía las mismas palabras de Víctor Antía cuando recibió el balazo en el pecho frente al chalet de Emborg, Erdosain murmuró fieramente:
–Me han jodido. No seré nunca feliz. Y esa perra también se ha ido. ¡Qué ocurrencia la mía, hablarle a una prostituta, de la rosa de cobre!
Y apretó los dientes al recordar el semblante de la pecosa, cuyo cabello rojo, partido en dos bandos, le cubría la punta de las orejas.
Trato de engañarse a sí mismo y dijo:
–Bueno, me haré siete trajes.
Fue inútil que con esas palabras tratara de detener el desmoronamiento de su espíritu.
–Y me compraré cincuenta corbatas y diez pares de zapatos, aunque hubiera sido mejor que la matara esa noche. Sí, debí matarla esa noche.
Y como el paquete de dinero le molestaba se puso a contarlo. Luego se dio cuenta de que no había tomado ni la precaución de cerrar la puerta.
Por allí entraba una cenicienta claridad crepuscular, semejante a las luces del acuario en las que flotan con torpes buzoneos, peces cortos de vista. Erdosain, sentado a la orilla de la cama, apoyó la mejilla en la palma de la mano. Al levantar los párpados, detuvo los ojos en el cromo de un almanaque que lo seducía con su titánica policromía.
Una ciclópea viga de acero doble T, suspendida de una cadena negra entre cielo y tierra. Atrás, un crepúsculo morado, caído en una profundidad de fábricas, entre obeliscos de chimeneas y angulares brazos de guinches. La vida nuevamente gime en Erdosain. A momentos entorna con somnolencia los ojos, se siente tan sensible que, como si se hubiera desdoblado, percibe su cuerpo sentado, recortando la soledad del cuarto, cuyos rincones van oscureciendo grises tonos de agua.
Quiere pensar en la mañana del crimen y no puede. Cuando llegó, lo sorprendió a medias la desaparición de Hipólita. Ahora también Hipólita está alejada de su conciencia. Su percepción le sirve únicamente para comprender que las energías de su cuerpo se agotaron hasta el punto de aplastarlo, con la mejilla tristemente apoyada en una mano, en la funeraria soledad del cuarto. Hasta le parece haber salido fuera de sí mismo, ser el espía invisible que escudriña la angustia de aquel hombre allí derrotado, con los ojos perdidos en una gráfica mancha escarlata, hendida oblicuamente por una viga de acero suspendida entre cielo y tierra.
A momentos un suspiro ensancha su pecho. Vive simultáneamente dos existencias: una, espectral, que se ha detenido a mirar con tristeza a un hombre aplastado por la desgracia, y después otra, la de sí mismo, en la que se siente explorador subterráneo, una especie de buzo que con las manos extendidas va palpando temblorosamente la horrible profundidad en la que se encuentra sumergido.
El tictac del reloj suena muy distante. Erdosain cierra los ojos. Lo van aislando del mundo sucesivas envolturas perpendiculares de silencio, que caen fuera de él, una tras otra, con tenue roce de suspiro. Silencio y soledad. Él permanece allí dentro, petrificado. Sabe que aún no ha muerto, porque la osamenta de su pecho se levanta bajo la presión de la pena. Quiere pensar, ordenar sus ideas, recuperar su “yo”, y ello es imposible. Si se hubiera quedado paralítico no le sería más difícil mover un brazo que poner ahora en movimiento su espíritu. Ni siquiera percibe el latido de su corazón. Cuanto más, en el núcleo de aquella oscuridad que pesa sobre su frente distingue un agujerito abierto hacia los mástiles de un puerto distantísimo. Es única vereda de sol de una ciudad negra y distante, con graneros cilíndricos de cemento armado, vitrinas de cristales gruesos, y, aunque quiere detenerse, no puede. Se desmorona vertiginosamente hacia una supercivilización espantosa: ciudades tremendas en cuyas terrazas cae el polvo de las estrellas, y en cuyos subsuelos triples redes de ferrocarriles subterráneos superpuestos arrastran una humanidad pálida hacia un infinito progreso de mecanismos inútiles.
Erdosain gime y se retuerce las manos. De cada grado que se compone el círculo del horizonte ―ahora él es el centro del mundo― le llega una certificación de su pequeñez infinita: molécula, átomo, electrón, y él hacia los trescientos sesenta grados de que se compone cada círculo del horizonte envía su llamado angustioso. ¿Qué alma le contestará? Se toma la frente quemante, y mira en redor. Luego cierra los ojos y en silencio repite su llamado, aguarda un instante esperando respuesta, y luego, desalentado, apoya la mejilla en la almohada. Está absolutamente solo, entre tres mil millones de hombres y en el corazón de una ciudad. Como si de pronto un declive creciente hubiera precipitado su alma hacia un abismo, piensa que no estaría más solo en la blanca llanura del polo. Como fuegos fatuos en la tempestad, tímidas voces con palabras iguales repiten el timbre de queja desde cada centímetro cúbico de su carne atormentada. ¿Qué hacer? ¿Qué debe hacerse?
Se levanta, y asomándose a la puerta del cuarto mira el patio entenebrecido, levanta la cabeza y más arriba, reptando los muros, descubre un paralelogramo de porcelana celeste engastado en el cemento sucio de los muros.
–Esta es la vida de la gente –se dice–. ¿Qué debe hacerse para terminar con semejante infierno?
Cada pregunta que se hace resuena simultáneamente en sus meninges; cada pensamiento se transforma en un dolor físico, como si la sensibilidad de su espíritu se hubiera contagiado a sus tejidos más profundos.
Erdosain escucha el estrépito de estos dolores repercutir en las falanges de sus dedos, en los muñones de sus brazos, en los nudos de sus músculos, en los tibios recovecos de sus intestinos; en cada oscuridad de su entraña estalla una burbuja de fuego fatuo que temblequea la espectral pregunta:
–¿Qué debe hacerse?
Se aprieta las sienes, se las prensa con los puños; está ubicado en el negro centro del mundo. Es el eje doliente y carnal de un dolor que tiene trescientos sesenta grados, y piensa:
–¿Es mejor acabar?
Lentamente retira el revólver del cajón de la mesa. El arma empavonada pesa en la palma de su mano. Erdosain examina el tambor, lo hace girar observando las cápsulas amarillas de bronce con los cárdenos fulminantes de cobre. Endereza el revólver y mira el cañón con el negro vacío interior. Erdosain apoya el tubo sobre su corazón y siente en la piel la presión circular del tejido de su ropa.
Bloques de oscuridad se desmoronan ante sus ojos. Se acuerda de Elsa, la distingue en aquel terrible cuarto empapelado de azul. De la superficie de la oscuridad se desprende su boca entreabierta para recibir los besos de otro. Erdosain quiere aullar su desesperación, quiere tapar esa boca con la palma de su mano para que los otros labios invisibles no la besen, araña la mesa despacio y continúa apretando el revólver sobre su pecho.
Está gimiendo todo entero. No quiere morir, es necesario que sufra más, que se rompa más. Con la culata del revólver da un martillazo sobre la mesa, luego otro; una energía despiadada enarca sus brazos como si fueran los de un orangután que quiere apretar el tronco de un árbol. Y lentamente sobre el asiento se arquea, se acurruca, quiere achicarse, y como las grandes fieras carniceras da un gran salto en el vacío, cae sobre la alfombra y despierta en cuclillas, sorprendido.
El suelo está cubierto de dinero; al golpear con la culata del revólver los paquetes de dinero, los billetes se han desparramado. Erdosain mira estúpidamente ese dinero, y su corazón permanece callado. Apretando los dientes se levanta, camina de un rincón a otro del cuarto. No le preocupa pisotear el dinero. Sus labios se tuercen en una mueca, camina despacio, de una pared a otra, como si estuviera encerrado en un jaulón. A instantes se detiene, respira despacio, mira con extrañeza la oscuridad que llena el cuarto, o se aprieta el corazón con las dos manos. Una fuerza se quiere escapar de él; en un momento apoya el antebrazo en la pared y sobre él la frente. En él respiran los pulmones de su angustia. Aguza el oído para recoger voces distantes, pero nada llega hasta él; está solo y perpendicular en la superficie de un infierno redondo. Nuevamente camina. Así como se forman las costras de óxido en las superficies de los hierros, así también lentamente se van formando imágenes en la superficie de su alma. Erdosain trata de interpretar esos relieves borrosos de ideas, deseos tristes, llantos abortados; luego gira bruscamente sobre sí mismo y piensa:
–¿Es necesario que me salve? ¿Que nos salvemos todos?
Esta palabra, como la tempestad de Dios, arroja contra sus ojos visiones de caseríos poblados al rojo cobre, ventanucos en los que se recuadran rostros de condenados, mujeres arrodilladas junto a una cuna, puños que amenazan el cielo de Dios… y Erdosain sacude la cabeza, semejante a un hombre que tuviera las sienes horadadas por una saeta. Es tan terrible todo lo que adivina, que abre la boca para sorber un gran trago de aire. Se sienta otra vez junto a la mesa… Ya no está en él, ni es él. Dirige en redor miradas oblicuas, piensa que es necesario descubrir la verdad, que aquél es el problema más urgente porque si no enloquecerá, y cuando ya retorna su pensamiento al crimen, su crimen no es crimen. Trata de evocar el fantasma de Hipólita, pero una experiencia misteriosa parece decirle que Hipólita nunca estuvo allí, y siente tentaciones de gritar.
Luego su pensamiento se interrumpió. Tuvo la sensación de que alguien le estaba observando; levantó la cabeza con lentitud precavida, y en el umbral de la puerta observó detenida a doña Ignacia, la dueña de la pensión.
Más tarde, refiriéndose a dicha circunstancia, me decía Erdosain:
–Cuando vi aquella mujer allí, inmóvil, espiándome, experimenté una alegría enorme. No sabía lo que podía esperar de ella, pero el instinto me decía que ambos deseábamos recíprocamente utilizarnos.
Silenciosamente, entró doña Ignacia. Era una mujer alta, gruesa, de cara redonda y paperas. Su negro cabello anillado, y ojos muertos como los de un pez, unido a la prolongada caída del vértice de los labios, le daba un aspecto de mujer cruel y sucia. En torno del cuello llevaba una cinta de terciopelo negro. Unas zapatillas rotas desaparecían bajo el ruedo de su batón de cuadros negros y blancos, abultado extraordinariamente sobre los pechos. Soslayó el dinero, y pasando la lengua ávidamente por el borde de sus labios lustrosos dijo:
–Señor Erdosain…
Erdosain, sin cuidarse de guardar el dinero, se volvió.
–¡Ah!, ¿es usted?
–La señora que durmió aquí esta noche dijo que no la esperara.
–¿Cuándo se fue?
–Esta tarde. Hará tres horas.
–Está bien.
Y volviendo la cabeza continuó contando el dinero. Doña Ignacia, hipnotizada por el espectáculo, quedóse allí, inmóvil. Se había cruzado de brazos, se humedecía los labios ávidamente.
–¡Jesús y María! Señor Erdosain, ¿ha ganado la grande?
–No, señora…, es que he hecho un invento.
Y antes de que la menestrala tuviera tiempo de asombrarse, él, que si minutos antes le preguntaran el origen de ese dinero no hubiera sabido qué contestar, sacó del bolsillo la rosa de cobre y, mostrándosela a la mujer, dijo:
–¿Ve?… Esta era una rosa natural y mediante mi invento en pocas horas se convierte en una flor de metal. La Electric Company me ha comprado la patente de invención. Seré rico…
La menestrala examinó sorprendida la bermeja flor metálica. Hizo girar entre sus dedos el tallo de alambre y contempló extasiada los finos pétalos metalizados.
–¡Pero es posible que usted…! ¡Quién iba a decir!… ¡Qué bonita flor! Pero, ¿cómo se le ocurrió esa idea?
–Hace mucho tiempo que estudio el invento. Yo soy inventor, así como usted me ve. Posiblemente nadie me supere en genio en este país. Estoy predestinado a ser inventor, señora. Y algún día, cuando yo me haya muerto, la vendrán a ver a usted y le dirán: “Pero, díganos, señora, ¿cómo era ese mozo?”. No le extrañe a usted que salga pronto mi retrato en los diarios. Pero siéntese, señora. Estoy muy contento.
–¡Bendito sea Dios! ¡Como para no estarlo! Ya me decía el corazón cuando lo vi a usted la primera vez que usted era un hombre raro.
–Y si supiera usted los inventos que estudio ahora, se caería de espaldas. Esta plata que tengo aquí no es toda, sino una parte que me han dado a cuenta… Cuando la rosa de cobre se venda en Buenos Aires me pagarán cinco mil pesos más. La Electric Company, señora. Esos norteamericanos son plata en mano… Pero, hablando de todo un poco, señora, ¿qué le parece si me casara ahora que tengo dinero?… Yo, señora, necesito una mujercita joven… briosa… Estoy harto de dormir solo. ¿Qué le parece?
Se expresaba así, con deliberada grosería, experimentando un placer agudo, rayano en el paroxismo. Más tarde, el comentador de estas vidas supuso que la actitud de Erdosain provenía del deseo inconsciente de vengarse de todo lo que antes había sufrido.
Los ojillos de la mujer se agrisaron en destellos de podredumbre. Giró lentamente la cabeza hacia Erdosain y espiándolo entre la repugnante hendidura de sus párpados murmuró, con tono de devota que rehuye las licencias del siglo:
–No se precipite, Erdosain. Vea que en esta ciudad las niñas están muy despiertas. Vaya a provincias. Allí encontrará jovencitas recatadas, todo respeto, buen orden… abolengo…
–El abolengo se me da un pepino. Lo que hay es que he pensado en su hija, señora.
–¡No diga, Erdosain!
–Sí, señora… Me gusta… Me gusta mucho… Es jovencita…
–Pero demasiado joven para casarse. ¡Si recién tiene catorce años!…
–La mejor edad, señora… Además, María necesita casarse, porque ya la he encontrado el otro día en el zaguán, con la mano en la bragueta de un hombre.
–¿Qué dice?
–Yo no le doy mayor importancia, porque en algún lado siempre se tienen las manos… No negará que soy comprensivo, señora…
Con aspaviento de desmayo, reiteró la morcona:
–¡Es posible, señor Erdosain!… ¡Mi hija con las manos en la bragueta de un hombre!… Nosotros somos de abolengo, Erdosain… De la aristocracia tucumana… No es posible… ¡Usted se ha confundido! ―dijo, y artificialmente anonadada comenzó a pasearse en el cuarto, al tiempo que juntaba las manos sobre el pecho en actitud de rezo.
Erdosain la contemplaba inmensamente divertido. Se mordió los labios para no lanzar una carcajada. Innumerables obscenidades se amontonaban en su imaginación. Arguyó implacable:
–Porque usted comprenderá, señora, que la bragueta de un hombre no es el lugar más adecuado para las manos de una jovencita…
–No me estremezca…
Erdosain continuó implacable:
–Y la niña que es sorprendida con las manos en la bragueta de un hombre, da que pensar mal de su honestidad. ¿No le parece, señora?… ¿Puede alegar que ha ido a buscar allí rosas o jazmines? No, no puede.
–¡Dios mío!… ¡A mi edad pasar estas vergüenzas!…
–Cálmese, señora…
–No puedo concebir eso, Erdosain, no puedo. Virgen, yo me casé virgen, Erdosain.
Grave como un bufón, Erdosain replicó:
–Nada impide que ella lo sea… Dios mío… Yo no sé hasta ahora que ninguna mujer haya perdido su virginidad por solamente poner las manos en las partes pudendas de un hombre.
–Y al hogar de mi esposo llevé mi abolengo y mi recato. Yo soy de la crema tucumana, Erdosain… Mis padrinos de boda fueron el diputado Néstor y el ministro Vallejo. Tanta era mi inocencia, que mi legítimo esposo, que en paz descanse, me llamaba la Virgencita. Yo era de fortuna, Erdosain. No confunda porque nos ve en esta situación. La muerte de un hijo nos dejó en la indigencia. Yo decía, y esta lengua no fue manchada nunca por una mentira, yo decía: “El hospital es para los pobres. No hay que quitarles a los pobres el sitio”. Y mi hijo fue a un sanatorio particular.
Erdosain la interrumpió:
–Pero, señora, ¿qué tiene que ver todo eso con la virginidad de su nena?
–Espéreme.
Tres minutos después entraba doña Ignacia con la niña en la habitación.
Era ésta una criatura ligeramente bizca, precozmente desarrollada. Erdosain la examinó como a una jaca, en tanto que la mujer revolvía con furor pirotécnico a la bizca:
–Pero, decime, ¿cómo has podido renegar vos de tu abolengo?
–Señora, el abolengo no tiene nada que ver con la virginidad… Observe usted que soy comprensivo…
La bizca contempló despavorida con un ojo a su madre y con el otro a Erdosain.
–No me atore, Erdosain, por amor de Dios.
Y otra vez, dirigiéndose a la muchacha, reiteró:
–¿Qué diría tu padre, que casi era abogado, qué diría tu padrino, el ministro, qué diría la sociedad de Tucumán si supieran que vos, mi hija, la hija de Ismael Pintos, andabas con las manos en la bragueta de un hombre?
Dejóse caer aspaventosa en una silla.
–Virgen, señor Erdosain, yo fui virgen al matrimonio, con mi virtud intacta, con mi abolengo limpio… Yo era pura inocencia, Erdosain… Yo era como un lirio de los valles, y en cambio, vos… vos sumergís la familia en la deshonra… en la vergüenza…
La pelandusca se desvanecía en el éxtasis que le proporcionaba el recuerdo de su himen intacto. Jamás se divirtió tanto Remo como entonces. En la semioscuridad sonreía, disuelta su amargura en un regocijo estupendo. Aquella escena no podía ser más grotesca. Él, un hombre de cavilación, discutiendo con una repugnante rufiana la hipotética virginidad de una muchacha que no le importaba ni poco ni mucho. Arguyó serio:
–Lo grave es que en esas trapisondas braguetiles las chicas pierden a veces su virginidad, y ¿qué hombre carga con una niña, por decente que sea, que tiene menoscabada la vagina?… Ninguno.
Clamorosa ensartó la menestrala, entornando la podredumbre de sus ojuelos:
–Virgen, señor Erdosain… Yo fui virgen, con mi virtud intacta, al lecho nupcial…
–Así da gusto, señora. Lo lamentable es que su hija no pueda quizá decir lo mismo…
La bizca, que permanecía con la cabeza inclinada, estalló llorosa:
–Yo también soy virgen, mamita… Yo también…
Enternecida, se irguió la morcona:
–¿No mentís, mi hijita?
–No, mamá; soy virgen… Era la primera vez que ponía la mano ahí…
–Si es la primera vez, no vale –epilogó serio Erdosain, agregando luego–. Además, no hay por qué afligirse. En alguna parte tienen que aprender las chicas lo que harán cuando casadas.
La escena era francamente repugnante, pero él no parecía darse cuenta de ello.
La menestrala, enjundiosa la voz y una mano en el pecho, dijo lentamente:
–Señor Erdosain, los Pintos no mienten jamás. Salgo en garantía de la virginidad de esta inocente como si fuera la mía.
Erdosain se rascó concienzudamente la punta de la nariz y dijo:
–Castísima señora Ignacia: le creo, porque la garantía es de encargo.
Enjugó sus lágrimas la mozuela, y Erdosain, mirándola, agregó:
–Che, María, quiero casarme con vos. Ahora tengo plata. ¿Ves toda esa plata?… Te podés comprar lindos vestidos… perlas…
Intervino vertiginosamente doña Ignacia:
–¡Cómo no va a querer casarse, y con un caballero de respeto como usted!
Los mortecinos ojos de la menor se iluminaron fulvamente.
–¿Qué te parece?… ¿Querés casarte?…
–Y… que lo diga mamá.
–Muy bien… Yo te autorizo para que tengás relaciones con el señor Erdosain y… ¡cuidadito con faltarle!
–¿Estás conforme, María?
La criatura sonrió libidinosamente y tartamudeó un “sí” de encargo.
Erdosain tomó trescientos pesos de la cama.
–Tomá, para que te vistas.
–¡Señor Erdosain!…
–No se hable más, doña Ignacia… ¿Usted no necesita nada?… Sin vergüenza, señora…
–Si me atreviera… Tengo un vencimiento de doscientos pesos… Se lo pagaría a fin de mes…
–¡Cómo no!, mamá, sírvase… ¿No necesita más nada?…
–Por ahora no… Más adelante…
–Con confianza, mamá… La voy a llamar mamá, si usted me permite…
–Sí, hijo… Pero, ¿qué hacés vos?… Dale un beso a tu novio, criatura –exclamó la morcona apretando los billetes contra su pecho al tiempo que empujaba la menor hacia los brazos del cínico.
Tímidamente avanzó María, y Erdosain, tomándola por la cintura, la hizo sentar sobre su pierna. Entonces la madre sonrió convulsivamente y, antes de salir de la habitación, recomendó:
–Se la confío, Erdosain.
–No se vaya, señora… mamá, quería decirle.
–¿Quería algo?
–Siéntese. Si supiera qué contento estoy de haber dado este paso… –le hizo lado en la cama a la Bizca, diciéndole–. Sentate aquí a mi lado –y prosiguió–. Este es un gran día para mí. Por fin he encontrado un hogar… una madre.
–¿Usted no tiene madre, señor Erdosain?
–No… , murió cuando era muy chico…
–Ah… una madre… una madre –suspiró la rufiana– El hombre es inútil, yo lo digo siempre. Para ser algo en la vida debe acompañarse de una mujercita buena y que lo ayude.
–Es lo que yo pienso…
–Por eso, y no porque mi nena esté aquí presente…
–Mamá…
–Lo que nosotros debemos hacer –insinuó Erdosain– es buscarnos una casa cerca del río. Si usted supiera cómo me gustaría vivir frente al río. Trabajaría en mis inventos…
Tímidamente golpearon con los nudillos de los dedos en la puerta, y apareció la criada, una mujer ocre y renga. La criada sonrió puerilmente y anunció:
–Lo busca un señor “Haner”.
–Que pase.
Las tres mujeres se retiraron.
Enfático, husmeando tapujos, entró el Rufián Melancólico. Le alargó la mano a Erdosain y dijo:
–Estaba aburrido… por eso vine a verlo.
El sentido religioso de la vida
Erdosain encendió la lámpara eléctrica. Haffner, sin cumplimiento, tiró su sombrero en la punta de la cama, recostándose en ella. Una onda de cabello negro, engominado, se arqueaba sobre su frente. Restregándose una mejilla empolvada con la palma de la mano, miró agriamente en redor, y al tiempo que se corría el pantalón sobre la pierna, rezongó:
–No está mal usted aquí.
Erdosain, sentado en la orilla de una silla, junto a la mesa, examinaba encuriosado al Rufián. Este sacó cigarrillos y, sin ofrecerle a Erdosain, barboteó:
–En esta ciudad se aburre todo el mundo. Ayer lo vi al Astrólogo. Me dijo que hacía tiempo que no lo veía a usted.
–Lo vio… dice que…
–No sé… estaba un poco preocupado. Ese hombre va a terminar mal.
–¿Le parece?
–Sí… piensa demasiadas cosas a la vez. Cierto es que es capaz de otro tanto… yo he tratado de interesarme por lo que él planea… en el fondo, le seré sincero, nada me interesa. Me aburro. Me aburro horriblemente. Estoy “seco” de “escolazo”, de putas, y de filósofos de café. Aquí no hay absolutamente nada que hacer.
–¿Usted no era profesor de matemáticas?
–Sí… ¿pero qué tiene que ver el profesorado con el aburrimiento? ¿O usted cree que puedo divertirme extrayendo raíces? ¿Usted sabe por qué el “cafishio” se juega toda la plata que la mujer trabaja? Porque se aburre. Sí, de aburrido. No hay hombre más “seco” que el “fioca”. Vive para el juego, como la mujer trabaja para mantenerlo a él. Lo tenemos en la sangre. ¿Usted no leyó la Conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo? Encontraría cosas curiosas. Tan timberos eran los conquistadores que fabricaban naipes con el cuero de tambores inservibles. Y con esos naipes se jugaban el oro que le arrancaban a las indígenas. Lo traemos en la sangre. Está en el ambiente…
–Es la falta de sentido religioso –objetó seriamente Erdosain–. Si los hombres tuvieran un sentido religioso de la vida, no jugarían.
Haffner largó una carcajada de buenísima gana.
–Qué rico tipo que es usted. ¡Cómo quiere que un “cafishio” tenga sentido religioso de la vida! Los españoles de la conquista eran religiosísimos. No entraban en batalla antes de oír una misa. Se encomendaban a Dios y la Virgen. Eso no les impedía jugarse la camisa y quemar vivos a los indígenas.
–Eran fórmulas. El sentido religioso de la vida significa una posición dentro del mundo. Una posición mental y espiritual…
–¿Cómo se consigue?
–No sé.
–¿Y cómo habla entonces usted de lo que no sabe?…
–Porque el problema me preocupa tanto como a usted.
–Y por eso trata de resolverlo con frases.
–No, ahí está, no son frases… yo conjeturo algo. En qué consiste el algo… A momentos me parece que atrapo la solución; en otros momentos se me derrite entre las manos. Por ejemplo, mi problema. Encaremos mi problema… no el suyo. Mi problema consiste en hundirme. En hundirme dentro de un chiquero. ¿Por qué? No sé. Pero me atrae la suciedad. Créalo. Quisiera vivir una existencia sórdida, sucia, hasta decir basta. Me gustaría “hacer” el novio… no me interrumpa. Hacer el novio en alguna casa católica, llena de muchachas. Casarme con una de ellas, la más despótica; ser un cornudo, y que esa familia asquerosa me obligara a trabajar, largándome a la calle con los indispensables veinte centavos para el tranvía. No me interrumpa. Me gustaría trabajar en una oficina, cuyo jefe fuera el amante de mi mujer. Que todos mis compañeros supieran que yo era un cornudo. El jefe me gritaría y yo lo escucharía. Luego a, la noche, vendría de visita a mi casa, y mi mujer y mi suegra, y sus hermanas estarían jugando a la lotería con el jefe, mientras que yo me acostaría temprano, porque a la mañana tendría que ir volando a la oficina.
–Usted está loco.
–Eso ni se duda.
–Es que usted está loco de veras.
–¿Hay locos en broma, acaso?
–Sí; a veces hay locos en broma. Usted es en serio.
–Bueno… Hay en mí una ansiedad de agotar experiencias humillantísimas. ¿Por qué? No sé. Otros, tampoco se duda de esto, rehuyen todo lo que puede humillarlos. Yo siento una angustia especial, casi dulcísima, en imaginarme en esa casa católica, con un delantal atado a la cintura con un piolín, fregando platos, mientras mi mujer en el dormitorio se solaza con mi jefe.
–Es inexplicable… me hace pensar…
–Primero dijo que estaba loco… ahora dice que lo hago pensar…
–Sí, antes dije que usted era un loco… espere un momento.
Y el Rufián, levantándose, comenzó a caminar por el cuarto, luego se detuvo frente a Erdosain, y aquí ocurrió un episodio curioso. El Rufián se acercó a Erdosain, lo miró inquisitivamente a los ojos y dijo:
–Mientras usted hablaba, yo pensaba, y me dio frío en la espalda. Se me ocurrió un pensamiento casi descabellado, pero que debe ser verdadero…
–A ver…
–Usted lleva en su interior un remordimiento…
–¡Eh!, ¡eh!, ¿qué dice?…
–Sí… Usted ha cometido, vaya a saber cuándo… no puedo adivinarlo… un crimen terrible.
–¡Eh!, ¡eh!, ¿qué dice?
–Ese crimen usted no lo ha confesado a nadie… nadie lo conoce…
–Yo no he asesinado a nadie…
–No sé… No es necesario asesinar para cometer un crimen terrible. Cuando yo le digo un crimen terrible, es un crimen que nadie sobre la tierra puede perdonárselo.
–Yo no he cometido ningún crimen…
–No le pido que me cuente nada. Eso es asunto suyo. Pero yo he puesto el dedo en la llaga. Aunque usted diga que no con la boca, usted sabe en su interior que yo tengo razón… Sólo así se explicaría esa “ansia de humillación” que hay en usted. No se ponga pálido…
–No me pongo pálido…
–Y ahora usted… posiblemente esté en la orilla de otro crimen. Me lo dice no sé qué instinto. Usted pertenece a esa clase de gente que necesita acumular deudas sobre deudas para olvidarse de la primera deuda…
–Es notable…
El Rufián, detenido frente a Erdosain, con las manos en los bolsillos de su traje gris, el pecho abombado, porque inclinaba la cabeza hacia Erdosain, insistió, tenazmente fijos los ojos en el otro:
–Le diré otra cosa. Yo, con toda mi cancha de malandrino, me creía a su lado un gigante; ahora me doy cuenta que todos nosotros somos junto a usted unas criaturas. No se ría. Si hay un criminal entre nosotros, un hombre que vaya a saber qué horrores cometió en su vida, es usted, Erdosain. Y usted lo sabe. Sabe que yo no me equivoco. Vaya a saber qué crimen cometió. Debe ser algo sumamente gravísimo para que le remuerda tanto adentro. Ya la primera vez que lo vi a usted, me dije: “qué raro este hombre”. Luego el Astrólogo me contó algo de usted; eso me hizo pensar más. Y cuando usted hablaba ahora me dio un frío en la espalda. Fue el presentimiento, y tuve una impresión nítida: este hombre ha cometido algún crimen terrible. Esa necesidad de humillación de que habla no es nada más que remordimiento, necesidad de hacerse perdonar por la conciencia algún acto espantoso del que no se puede olvidar. De otro modo no se explica.. .
–¿Qué crimen puede haber cometido un tipo que es un idiota como soy yo?
–Usted no es ningún idiota.
–Usted sabe que me dejé abofetear por el primo de…
–Sé todo… Eso no tiene importancia… Por el contrario, confirma mi punto de vista. Usted vive aislado del resto de los hombres. Esa “ansia de humillación” que hay en usted es la siguiente sensación: usted ha comprendido que no tiene derecho a acercarse a nadie, por el horrible crimen que cometió.
–¡Qué notable!… No le basta que sea crimen, sino que además tiene que adjuntarle lo de horrible.. .
–Yo sé que estoy en lo cierto. Usted sabe que si el mundo conociera su delito, quizá lo rechazara horrorizado. Entonces, cuando usted se acerca a alguien, inconscientemente sabe que si ese alguien lo recibe afectuosamente usted lo ha estafado, porque, de conocer su crimen, lo rechazaría espantado.
–¡Pero qué fantástico es usted, Haffner!… ¿Qué crimen puedo haber cometido yo?
–Erdosain, juguemos limpio. Usted hace mucho tiempo… vaya a saber cuántos años… ha cometido un crimen que ha quedado impune. Nadie lo conoce. Ninguno de los que lo conocen a usted sospecha nada. Usted sabe que nadie puede acusarlo… Posiblemente los protagonistas de su crimen han muerto, pero usted no se ha olvidado.
–Se ha vuelto loco, Haffner…
–Erdosain, permítame… Algo conozco a los hombres. Usted desde hoy que está cambiando de color. Tiene la boca reseca, a momentos le tiemblan los labios… Si le molesta la conversación, cambiemos de tema.
–Es que yo no puedo permitir que usted se quede con esa convicción.
–Mire, si usted me dijera que para probarme su inocencia se pegaba un tiro, y efectivamente se matara, yo me diría: “Erdosain hizo una comedia. A pesar de haber muerto, era culpable de un crimen que no pudo confesar… Tan espantoso es”.(2)
–De esa manera no hay discusión posible…
–Naturalmente.
–Ahora también se explicaría su angustia… Esa angustia de la que usted hablaba…
–Perfectamente… Cambiemos de tema.
Quedaron durante algunos minutos silenciosos. Erdosain, cruzado de piernas, las manos sobre el pecho, miraba al suelo; luego dijo:
–¿Sabe una cosa, Haffner? A momentos se me ocurre que el sentido religioso de la vida consistiría en adorarse infinitamente a uno mismo, respetarse como algo sagrado…
–¡Ep!… ¡Ep!…
–No entregarse sino a la mujer que se ama, con el mismo exclusivo sentido con que lo hace la mujer al entregarse al hombre.
–¡Hum!…
–Observe usted… Pasa una prostituta que le agrada, y la compra. Ese hecho es, en sí, una simple masturbación compuesta. Bueno, para el hombre que sostiene que yo digo la verdad. Si no, no sentiría ganas de meterme un tiro en la barriga. Usted sabe que ahora no podrá vivir como antes; es inútil. Adentro le ha quedado un gusano y, quiera que no, tendrá que ser perfecto… o reventar…
Haffner entrecerró los ojos, pensando: “Maldito sea el día que he conocido a este imbécil”. Se levantó, y mirando fieramente a Erdosain, dijo:
–¡Salud!…
–¿No se lleva la plata?…
Haffner entrecerró los ojos, luego miró su reloj pulsera y, sin tenderle la mano a Erdosain, dijo:
–Me voy… ¡Salud!…
–¿No se lleva la plata que me prestó?
–No, ¿para qué?… A usted le hace más falta. Hasta pronto.
Y salió sin esperar contestación de Erdosain.
La cortina de angustia
Las diez de la noche. Erdosain no puede conciliar el sueño…
Los nervios, bajo la piel de su frente, son la doliente continuidad de sus pensamientos, a momentos mezclados como el agua y el aceite, sacudidos por la tempestad, y en otros separados en densas capas, como si hubiera pasado por el tambor de una centrífuga. Ahora comprende que bailen en él distintos haces de pensamiento, agrupados y soldados en la ardiente fundición de un sueño infernal. El pasado se le finge una alucinación que toca con su filo perpendicular el borde de su retina. El espía, sin atreverse a. mirar demasiado. Está atado como por un cordón umbilical al pasado. Se dice: “puede ser que mañana mi vida cambie”, pero es difícil, pues aunque el sueño termine por disolverse, siempre quedará allí en su interior un sedimento pálido: Barsut estrangulado, Elsa retorciéndose entre los brazos de un hombre desnudo.
Mas de pronto se sacude: Barsut no existe, no existe ni como el pálido sedimento, y esta certidumbre no aliviana ni rompe el nudo que eslabona la franja de sus pensamientos, sino que introduce un vacío angustioso en su pecho. Este semeja un triángulo cuyo vértice le llega hasta el cuello, cuya base está en su vientre y que por sus catetos helados deja escapar hacia su cerebro el vacío redondo de la incertidumbre. Y Erdosain se dice: “Podrían dibujarme. Se han hecho mapas de la distribución muscular y del sistema arterial; ¿cuándo se harán los mapas del dolor que se desparrama por nuestro pobre cuerpo?” Erdosain comprende que las palabras humanas son insuficientes para expresar las curvas de tantos nudos de catástrofe.
Además, un enigma abre su paréntesis caliente en sus entrañas; este enigma es la razón de vivir. Si le hubieran clavado un clavo en la masa del cráneo, más obstinada no podría ser su necesidad de conocer la razón de vivir. Lo horrible es que sus pensamientos no guardan orden sino por escasos momentos, impidiéndole razonar. El resto del tiempo voltean anchas bandas, como las aspas de un molino. Hasta se le hace visible su cuerpo clavado por los pies, en el centro de una llanura castigada por innumerables vientos. Ha perdido la cabeza, pero en su cuello, que aún sangra, está empotrado un engranaje. Este engranaje soporta una rueda de molino, cuyo pistón llena y vacía los ventrículos de su corazón.
Erdosain se revuelve impaciente en su lecho. No le quedan fuerzas ni para respirar violentamente y bramar su pena. Una sensación de lámina metálica ciñe sus muñecas. Nerviosamente se frota los pulsos; le parece que los eslabones de una cadena acaban de aprisionarle las manos. Se revuelve despacio en la cama, cambia la posición de la almohada, entrelaza las manos por los dedos y se toma la nuca. La rueda de molino bombea inexorable en los ventrículos de su corazón la terrible pregunta que bambolea como un badajo en el triángulo de vacío de su pecho y se evapora en gas venenoso en la vejiga de sus sesos.
La cama le es insoportable. Se levanta, se frota los ojos con los puños; el vacío está en él, aunque él prefiere el sufrimiento al vacío.
Es inútil que trate de interesarse por algo, sufrir por la desaparición de Hipólita, desazonarse por el destino de Elsa, arrepentirse de la muerte de Barsut, preocuparse por la familia de los Espila. Es inútil. El vacío auténtico, como un blindaje, acoraza su vida. Se detiene junto a una silla, la toma por el respaldar, hace ruido con ella golpeando las patas contra el piso; pero este ruido es insuficiente para desteñir el vacío teñido de gris. Deliberadamente hace pasar ante sus ojos paisajes anteriores, recuerdos, sucesos; pero su deseo no puede engarfiar en ellos, resbalan como los dedos de un hombre extenuado por los golpes de agua, en la superficie de una bola de piedra. Los brazos se le caen a lo largo del cuerpo, la mandíbula se le afloja. Es inútil cuanto haga para sentir remordimiento o para encontrar paz. Igual que las fieras enjauladas, va y viene por su cubil frente a la indestructible reja de su incoherencia. Necesita obrar, mas no sabe en qué dirección. Piensa que si tuviera la suerte de encontrarse en el centro de una rueda formada por hombres desdichados, en el pastizal de una llanura o en el sombrío declive de una montaña, él les contaría su tragedia. Soplaría el viento doblando los espinos, pero él hablaría sin reparar en las estrellas que empezaban a ser visibles en lo negro. Está seguro que aquel círculo de vagabundos comprendería su desgracia; pero allí, en el corazón de una ciudad, en una pieza perfectamente cúbica y sometida a disposiciones del digesto municipal, es absurdo pensar en una confesión. ¿Y si lo viera a un sacerdote y se confiara a él? Mas, ¿qué puede decirle un señor afeitado, con sotana y un inmenso aburrimiento empotrado en el caletre? Está perdido, ésa es la verdad; perdido para sí mismo.
Una vislumbre de la verdad asoma su cresta en él. Con o sin crimen, ahora padecería del mismo modo… Se detiene y dice moviendo la cabeza:
–Claro, sería lo mismo.
Sentado en la orilla de la cama observa las venas borrosas en la superficie de las alfajías y repite: “Evidentemente, estaría en el mismo estado”. Lo real es que hay en su entraña, escondido, un suceso más grave; no sabe en qué consiste, pero lo percibe como un innoble embrión que con los días se convertirá en un monstruoso feto. “Es un suceso”, pero de este suceso incognoscible y negro emana tal frialdad que de pronto se dice:
–Es necesario que aprenda a tirar. Algo va a suceder.
Revisa el revólver, estira el brazo en la oscuridad como si apuntara a un invisible enemigo. Luego guarda el revólver bajo la almohada y de un salto se encarama, sentándose a la orilla de la mesa. Bambolea las piernas, quiere ir a alguna parte, irse, olvidarse de que es él, Remo Augusto Erdosain, olvidarse de que tuvo mujer, fue abofeteado, olvidarse en absoluto de sí mismo, de que es él, y con desaliento deja caer la cabeza.
Diez centímetros cuadrados de un grabado en madera han pasado ante sus ojos. Es el recuerdo de la viñeta que ilustraba su libro de lectura cuando iba a la escuela ¡hace tantos años!: un artesano colocando tejas de plomo en un país que se llamaba Francia y tenía un río que se llamaba Sena. Eso, y además la pregunta del maestro: “Pero ¿usted es un imbécil?”, es todo lo que ha dejado la escuela en él.
Erdosain salta de la mesa. Una indignación terrible sacude sus miembros, hace temblar sus labios, le enciende los ojos. Le parece que el ultraje acaba de repetirse, y grita:
–¡Ah, canallas, canallas!… ¡Mi vida echada a perder, canallas!…
Por qué no habrá en la noche un camino abierto por el cual se pueda correr una eternidad alejándose de la tierra…
–¡Mi vida, canallas, echada a perder!…
Alguien llora en él misericordiosamente, por su desgracia. Una piedad terrible refluye de su alma para su carne. A momentos se toca los brazos, se palpa las piernas, se acaricia la frente, le parece que acaba de salir del choque ocurrido entre dos locomotoras. La puerca civilización lo ha magullado, lo ha roto internamente, y el odio sopla por sus fosas nasales. Aspira profundamente, sus ideas se aclaran, sus cejas se crispan, le parece que avizora una distante carnicería de la que él es el único responsable. Va recobrando su personalidad terrestre. Apoyada la mandíbula en la mano, mira torpemente hacia un rincón. Su vida ya carece de valor; esa sensación es evidente en su entendimiento, pero hay otras vidas, millones de vidas que dan pequeños grititos despertando al sol, y se dice que estas pequeñas vidas son las que se necesita salvar. Ahora sus pensamientos se iluminan, como el desastre de un naufragio nocturno revelado en la noche por el cono azulado de un reflector, y se dice:
“Es necesario ayudarlo al Astrólogo. Pero que nuestro movimiento sea rojo. No sólo al hombre hay que salvarlo. ¿Y los niños?”.
El problema se afiebra en su interior. Le arden las mejillas y le zumban los oídos. Erdosain comprende que lo que extingue su fuerza es la terrible impotencia de estar solo, de no tener junto a él un alma que recoja su desesperado S. O. S.
Y coloca su mano sobre las cejas a modo de visera. Parece que quiere protegerse de un sol invisible. Vislumbra distancias que ahondan una fiereza en su corazón. Por allá, en la distancia, camina su multitud. Su poética multitud. Hombres crueles y grandes que claman por un cielo de piedad. Y Erdosain se repite: “Es necesario que a nosotros nos sea dado el cielo. Concedido para siempre. Hay que agarrarlo al terrible cielo”.
El sol invisible rueda cataratas de luz ante sus ojos, en las tinieblas. Erdosain siente que el furor atenacea sus carnes, se las coge como pinzas y le retuerce los dientes en los alvéolos. Es necesario odiar a alguien. Odiar fervientemente a alguien, y ese alguien no puede ser la Vida. Se acaricia las sienes como si no le pertenecieran. La carita de la criatura que un día besó en el tren, con su calco desnivela la ternura que él almacena. El relieve de amor encrespa sus nervios, inclina la cabeza y se dice: “Pensemos”.
¿Qué es el hombre? Esta pregunta surge como un terrible S. O. S. (Salvad nuestras almas). Allí está el equivalente. Cuando él se pregunta qué es el hombre, otro grito clama en él, abocándose al universo invisible: “Salvad nuestras almas”. Grito de sus entrañas. Y se dice: “Yo estoy más allá de la tierra. Yo, con mi carne masturbada y mis ojos lagañosos y mi mejilla abofeteada. Yo, yo, siempre yo”.
Hunde la cabeza en la almohada. Así se ocultaban los soldados bajo las bolsas de tierra cuando silbaban las granadas. Quiere parapetarse contra el sol invisible que arroja en su espíritu oleadas de luz. Cielo, tierra. ¿Qué sabe él? Está perdido. Tal es la verdad. Perdido entre los hombres como una hormiga en la selva removida por un cataclismo. Y se dice despacito: “Es necesario que yo lleve sobre mis espaldas esta selva. Que cargue con el gran bosque y la montaña, y Dios y los hombres. Que yo lleve todo”.
El semblante de la criatura amanece en su corazón. No quiere hacer este milagro: llevarse la mano al pecho y sacar como de adentro de un estuche el corazón, cubierto por esa película de sangre pálida que conserva el calco de su amor. Erdosain se revuelve como una fiera en el cuartujo. Es necesario hacer algo. Clavar un suceso en medio de la civilización, que sea como una torre de acero. En torno se arremolinará la multitud, y la humanidad. ¿Con qué hay que castigarlo al hombre? ¿Con odio o con amor? Se acuerda de la muchacha que le hablaba del alto horno, de las muflas y de la fundición de cobre. Rápidamente alinea ante sus ojos los muñecos de carne y hueso. Luego se dice: “Esto mismo lo hace el Astrólogo. Esto mismo lo hace el Buscador de Oro. Esto mismo lo hace el Rufián Melancólico.”
¿Quién será entonces el demonio, el gran demonio que los retuerza a todos? ¿Quién traerá la gran verdad, la verdad que ennoblezca a los hombres y a las mujeres, que enderece las espaldas y los deje sangrando a todos de alegría? Esta vida no puede ser así. Como un bloque de acero que pesara toneladas, como una cúpula de fortaleza subterránea, la palabra pesa en él: “Esta vida no puede ser así. Es necesario cambiarla. Aunque haya que quemarlos vivos a todos”.
Inadvertidamente ha vuelto los ojos a sus flacos brazos desnudos, y las venas hinchadas erizan el vello de la epidermis. Quisiera ser lanzado al espacio por una catapulta, pulverizarse el cráneo contra un muro para dejar de pensar. La vida, de un rápido tajo, ha descubierto en él la fuerza que exige una Verdad. Fuerza desnuda como un nervio, fuerza que sangra, fuerza que él no puede vendar con palabras. Él no puede ir a la montaña a rezar. Eso es imposible. Necesita obrar. Hay que crear entonces la Academia Revolucionaria, filtrar esta necesidad de cielo en los hombres que estudiarán el procedimiento de crear sobre la tierra un infierno transitorio, hasta que los hombres enloquecidos clamen por Dios, se tiren al suelo e imploren la llegada de un Dios para salvarse.
Ahora Erdosain sonríe fríamente. Ve el interior de las casas humanas. Cada casa. Con su alcoba dormitorio, su sala, su comedor y su “water-closet”. Los rincones: el rincón de los hombres y mujeres bandea este cuadrilátero que tiene una arista dorada, una arista de espasmo, otra de gasa y otra de excremento. Ese es el hogar o la pocilga del hombre. Arriba del techo de cinc, dos milímetros de espesor de chapa galvanizada, se mueven los espacios con sus simientes de creaciones futuras, y los oídos sordos y los ojos ciegos no ven nada de eso. Sólo alguna vez la música. Sólo alguna vez una carita. Dulzura definitiva, porque es la primera y la última. El hombre que gustó su sabor acre no podrá amar nunca más. ¿Por qué tangente escaparse hacia las estrellas? Y Erdosain insiste en repetir ese pensamiento que pesa sobre su alma. con el tonelaje de la cúpula de una fortaleza subterránea.
–Es necesario cambiar la vida. Destruir el pasado. Quemar todos los libros que apestaron el alma del hombre. ¿Pero no terminará nunca de pasar este tiempo? –grita.
Millares de sucesos se entrechocaban en su mente, los ángulos reverberaban luces de fantasmagoría, su alma desviada en una dirección vive en un minuto largas existencias, de modo que cuando regresa de ese viaje lejano le causa terror encontrarse aún dentro de la hora en que ha partido. “Mi día no era un día”, dijo más tarde. “He vivido horas que equivalían a años; tan largas en sucesos, que era joven a la partida y regresaba envejecido con la experiencia de los sucesos ocurridos en un minuto-siglo de reloj”.
“Con mi pensamiento se podría escribir una historia tan larga como la de la humanidad”, decía otra vez. “Más larga aún”.
“No sé si existo o no”, escribió en su libreta. “Sé que vivo sumergido en el fondo de una desesperación que no tiene puestas de sol, y que es como si me encontrara bajo una bóveda, sobre la cual se apoya el océano”.
A instantes, Erdosain piensa en la fuga. Irse. Pero a medida que las horas pasan, como un fuego que flota sobre la descomposición del pantano que lo alimenta, el sufrimiento de Erdosain interroga:
–Irse… ¿Pero adónde?
―Más lejos todavía.
Una piedad enorme surge en Erdosain por su carne. Si él pudiera convencer a esa forma física que constituye su cuerpo que no hay más “lejos” en la tierra ni en los cielos…; pero es inútil, es su carne la que clama despacio: más lejos todavía. ¿Adónde? Cierra los ojos y repite: “¿Adónde te podría llevar? Donde vayas irá contigo la desesperación. Sufrirás y dirás como ahora: «Más lejos todavía», y no hay más lejos sobre la tierra. El más lejos no existe. No existió nunca. Verás tristeza adonde vayas”.
Las manos de Erdosain caen sobre sus ingles. El rostro se le enrigidece; la espalda se le endurece; permanece así, con los párpados caídos y pesados como si lo petrificara su angustia. Un “yo” maligno le dice:
–Aun cuando bailaran las más hermosas mujeres de la tierra en torno tuyo, aun cuando todos los hombres se arrodillaran a tus pies, y los bufones y aduladores saltaran, danzando volteretas frente a ti, estarías tan triste como lo estás ahora, pobre carne. Aun cuando fueras Emperador. El Emperador Erdosain.
»Tendrías carruajes, automóviles, criados perfectos que besarían, a una señal tuya, el orinal donde te sientas; ejércitos de hombres uniformados de rojo, verde, azul, caqui, negro y oro. Mujeres y hombres te besarían dichosos las manos, con tal que les prostituyeras las esposas o las hijas. Tendrías todo eso, Emperador Erdosain, y tu carne endemoniada y satánica se encontraría tan sola y triste como lo está ahora.
Erdosain siente que los párpados le pesan enormemente. Ni un solo músculo de su rostro se mueve. Adentro suyo el odio desenrosca su elástico. En cuanto este odio estalle, “mi cabeza volará a las estrellas”, piensa Erdosain.
–Estarían arrodillados a tus pies, Emperador Erdosain. Traerían sus hijas núbiles los ancianos camarlengos que se enorgullecerían de soportar tu orinal, y permanecerías inmensamente triste. Te visitarían los Reyes de los otros países; llegarían hasta tu palacio rodeados de escuadrones volantes de hombres con casacas de piel blanca prendida de un hombro y morriones negros con plumas verdes y amarillas. Y tú filtrarías a través de los párpados una mirada estúpida, mientras que los Diplomáticos se estrujarían en torno de tu trono con todos los nervios del rostro contraídos para dejar estallar la sonrisa en, cuanto los soslayaras. Pero continuarías triste, gran canalla. Entrarías a tu cuarto, te sentarías en cualquier rincón, harías rechinar los dientes de fastidio y te sentirías más huérfano y solo que si vivieras en la última mansarda del último caserón de un barrio de desocupados. ¿Te das cuenta, Emperador Erdosain?
Erdosain siente que las espirales de su odio almacenan flexibilidad y potencia. Este odio es como el resorte de un tensor. En cuanto se rompa el retén, “mi cabeza volará a las estrellas. Me quedaré con el cuerpo sin cabeza, la garganta volcando, como un caño, chorros de sangre”.
–¿Qué dices, Emperador Erdosain? Eres Emperador. Has llegado a lo que deseabas ser. ¿Y? Ahora mismo puede entrar aquí un general y decir: “Majestad, el pueblo pide pan”, y tú puedes contestarle: “Que lo ametrallen”. ¿Y con eso qué has resuelto? Puede entrar el Ministro de la potencia X y decirte: “Majestad, repartámonos el mundo entre Vuestra Gracia y mi amo”. ¿Y con eso qué has resuelto? Te cuelga la mandíbula como la de un idiota, Emperador Erdosain. Estás triste, gran canalla. Tan triste que ni tu carne se salva.
Erdosain aprieta los dientes.
–Siempre estarás angustiado. Puedes matar a tus prójimos, descuartizar a un niño si quieres, humillarte, convertirte en criado, dejar que te abofeteen, buscar una mujer que conduzca sus amantes a tu casa. Aunque les alcanzaras la palangana con el agua con que se lavarán los órganos genitales –mientras ellas permanecen recostadas y desnudas acariciándoles–, y tú humildemente buscaras las toallas en que se han de enjuagar; aunque llegues a humillarte hasta ese extremo, ni en la máxima humillación encontrarás consuelo, demonio. Estás perdido. Tus ojos siempre permanecerán limpios de toda mancha y tristes. Te podrán escupir al rostro, y te secarás lentamente con el dorso de la mano; o pueden hacer un círculo en torno tuyo los hombres y tu mujer, befarte, haciendo que te arrastres apoyado en las manos para besarle los pies al último de sus criados, y no encontrarás, ni soportando aquel ultraje, la felicidad. Estarás triste aunque grites, aunque llores, aunque te abras el pecho y con el corazón sangrando en la palma de las manos camines por los caminos más polvorientos buscando quien te raye el rostro con la punta de un puñal, o con los garfios de las uñas.
Erdosain siente que el corazón le crece, calentándole las costillas. Respira con dificultad. Quiere arrodillarse. Su terror es blando, como el concéntrico dolor que dilata los testículos cuando han sido golpeados. “Por favor”, gime. Un sudor frío le barniza la frente. “Me vuelvo loco; callate, por favor”.
–Donde vayas, donde estés, es inútil…
–Callate por favor… Sí…
La voz se calla. Erdosain ha palidecido como si lo hubieran sorprendido cometiendo un crimen. Su dolor estalla en un poliedro irregular, los vértices de sufrimiento tocan sus tuétanos, el costado de su nuca, una inserción de sus rodillas, un trozo de pleura. Aspira profundamente el aire con los dientes apretados. Su mirada está desvanecida. Cierra los ojos y se deja caer con precaución en la orilla de la cama. Se tapa la cabeza con la almohada. Le queman las pupilas como si se las hubieran raspado con nitrato de plata.
–Lejos, lejos –susurra la otra voz.
–¿Adónde?
–Busquemos a Dios.
Erdosain entreabre los ojos. Dios. El Infinito. Dios.
Cierra los ojos. Dios. Una oscuridad espesa se desprende de sus párpados. Cae como cortina. Lo aísla y lo centraliza en el mundo. El cilíndrico calabozo negro podrá girar como un vertiginoso trompo sobre sí mismo: es inútil. Él, con sus ojos dilatados, estará mirando siempre un punto magnético proyectado más allá de la línea horizontal.
―Más allá de las ciudades –grita su voz–. Más allá de las ciudades con campanarios. No te desesperes –replica Erdosain.
–Más allá –ulula la voz.
–¿Adónde?… ¡Decí adónde, por favor!…
La voz se repliega y encoge. Erdosain siente que la voz busca un recoveco en su carne, donde refugiarse de su horror. Le llena el vientre como si quisiera hacerlo estallar. Y el cuerpo de Erdosain trepida del mismo modo que si estuviese colocado sobre la base de un motor que trabaja con sobrecarga.
–¿Qué hacer en esta “séptima soledad”?. Yo miro en redor y no encuentro. Miro, creeme. Miro para todos lados.
Apenas es perceptible el suspiro de esa voz que gime.
–Lejos, lejos… Al otro lado de las ciudades, y de las curvas de los ríos y de las chimeneas de las fábricas.
–Estoy perdido –piensa Erdosain–. Es mejor que me mate. Que le haga ese favor a mi alma.
–Estarás enterrado y no querrás estar adentro del cajón. Tu cuerpo no va a querer estar.
Erdosain mira de reojo el ángulo de su cuarto.
Sin embargo, es imposible escaparse de la tierra. Y no hay ningún trampolín para tirarse de cabeza al infinito. Darse, entonces. Pero ¿darse a quién? ¿A alguien que bese y acaricie el cabello que brota de la mísera carne? ¡Oh, no! ¿Y entonces? ¿A Dios? Pero si Dios vale menos que el último hombre que yace destrozado sobre el mármol blanco de una morgue.
–A Dios habría que torturarlo –piensa Erdosain–. ¿Darse humildemente a quién?
Mueve la cabeza.
–Darse al fuego. Dejarse quemar vivo. Ir a la montaña. Tomar el alma triste de las ciudades. Matarse. Cuidar primorosamente alguna bestia enferma. Llorar. Es el gran salto, pero ¿cómo darlo? ¿En qué dirección? Y es que he perdido el alma. ¿Se habrá roto el único hilo?… Y, sin embargo, yo necesito amar a alguien, darme forzosamente a alguien.
–Estarás enterrado y no querrás estar dentro del cajón. Tu cuerpo no querrá estar.
Erdosain se pone de pie. Una sospecha nace en él:
–Estoy muerto, y quiero vivir. Esa es la verdad.
Haffner cae
A las once de la noche el Rufián Melancólico seguía a lo largo, con paso lento, de la diagonal Sáenz Peña.
Involuntariamente recordaba la conversación sostenida con Erdosain. Un ligero malestar acompañaba a este recuerdo; hacía mucho tiempo que no experimentaba una sensación de repugnancia liviana como la que lo acompañó después de apartarse de Erdosain.
En la esquina de Maipú y la diagonal se detuvo. Obstruían el tráfico largas hileras de automóviles, y observó encuriosado las fachadas de los rascacielos en construcción. Perpendiculares a la calle asfaltada cortaban la altura con majestuoso avance de trasatlánticos de cemento y de hierro rojo. Las torres de los edificios, enfocadas desde las crestas de los octavos pisos por proyectores, recortan la noche con una claridad azulada de blindaje de aluminio.
Los automóviles impregnan la atmósfera de olor a caucho quemado y gasolina vaporizada.
El Rufián soslaya de una mirada el perfil de una dactilógrafa, y continuó su soliloquio.
–Tengo ciento treinta mil pesos. Podría irme al Brasil. O podría convertirme en un Al Capone. ¿Por qué no? El único que “jode” es el gallego Julio, pero el gallego va a sonar pronto. Cualquier día se la “dan”. Además, le falta talento. Está El Malek… Santiago. Aquí el único que “traga” es él. Habría que industrializar el contrabando de cocaína. Después está la Migdal… ese gran centro de rufianes tendría que ser exterminado en pleno. ¿Pero aquí hay gente dispuesta a trabajar con ametralladora? ¿Quién se atreve? ¿Y si me fuera al Brasil? Es tierra virgen. Un malandrino inteligente puede hacer negocios extraordinarios allá. Instalarme en Petrópolis o en Niterói. Llevármela a la Cieguita. Por las otras tres mujeres pagarían diez mil pesos en seguida. Y me la llevaría a la Cieguita. Ella tocaría su violín y yo haría la vida de un gran burgués. Compraríamos un chalet frente a una playa… Niterói es precioso. ¿Por qué iba a cargar con la Cieguita? Cuando camina parece un pato. Sin embargo eso es lo que ha tratado de sugerirme indirectamente Erdosain. ¡Cargar con la Cieguita! Erdosain está loco con su teoría de la castidad. Aunque no ha leído nada, es un intelectual que sintoniza mal. Por las tres mujeres me darían volando diez mil pesos. Todo esto es descabellado. Ilógico. Y yo soy un hombre lógico, positivo. Plata en mano y culo en tierra. Eso. Bueno. Examinemos el problema de acuerdo a la teoría de Erdosain. Yo me aburro. ¿Erdosain cargaría con la Cieguita? La Cieguita está embarazada. Toca el violín. A mí me gusta el violín. Hay sabios que se han casado con su cocinera, porque sabían hacer un guisado impecable. La Cieguita no me pondría cuernos nunca. ¿Podría desearlo a otro hombre? Para desearlo tendría que verlo, mas, como es ciega, no puede verlo; en consecuencia, me querría incondicionalmente a mí. Por amor, por deseo, por gratitud. ¿Quién se casaría con una ciega? Un pobrecito; no un rico, menos que menos. Es “macanudo” ese Erdosain. Las gansadas que le hace pensar a uno. Bueno, vamos por partes.
Con el cigarrillo humeando entre los labios y las manos en los bolsillos, Haffner se detiene frente a la excavación de los cimientos de un rascanubes. El trabajo se efectúa entre dos telones antiguos de murallas medianeras que guardan en sus perpendiculares rastros de flores de empapelados y sucios recuadros de letrinas desaparecidas. Suspendidas de cables negros, centenares de lámparas eléctricas proyectan claridad de agua incandescente sobre empolvados checoslovacos, ágiles entre las cadenas engrasadas de los guinches que elevan cubos de greda amarilla.
El viento frío barre el polvo de la diagonal. El Rufián Melancólico escupe por el colmillo y sumergiendo más las manos en los bolsillos avanza con lento paso gimnástico mascullando su cavilación.
–Nadie puede negar que soy un hombre positivo. Plata en mano y culo en tierra. La Cieguita me adoraría. No molestaría para nada. Se atracaría de dulces, me despiojaría y tocaría el violín. Además, como es ciega, piensa cien veces más que el resto de las mujeres, y eso me entretendría. En vez de tener un perro feroz, como algunos, tendría una cieguita que, hecha una flor, andaría por la casa dale que dale al violín, y yo sería absolutamente feliz. ¿No es esto macanudo? Yo, un “fioca”, hombre de tres mujeres, hijo de puta por cualquier costado, me permitiría el lujo de cuidar una azucena. La vestiría. Le compraría preciosas sedas, y ella, tocándome con los dedos el semblante, me diría: “Sos un santo; te adoro”.
»Razonemos. Hay que ser positivo. ¿Otra mujer puede hacerme feliz? No. Son todas unas yeguas. Con cualquiera de ellas tendría que hacer el “mishé”. Y terminaría rompiéndole alguna costilla de un palo. En cambio, yo sería el Dios de la Cieguita. Viviríamos a la orilla de una playa, y el día que me aburre la tiro al mar para que se ahogue. Aunque no creo que eso ocurra. Por otra parte la música me gusta. Cierto es que podría sustituir a la Cieguita por una victrola, pero una colección de buenos discos es carísima, y además con la victrola yo no me podría acostar.
»Claro está que casarse con una ciega no deja de constituir un disparate. No seré tan obcecado de negarlo. Pero casarse con una mujer que tiene los ojos habilitados para ver lo que no le importa es más disparate aún. En cambio, la Cieguita, con su cara pálida y los brazos al aire, no me molestaría para nada, y quién sabe si no me cambiaría la vida. Erdosain estará loco, pero tiene razón. La vida no se puede vivir sin un objeto. Además, se me ocurre que Erdosain no tiene esta sensación, que es importantísima: ¿La vida se puede transformar de manera que una ciruela tenga la sensación de haber sido siempre guinda? Cuando pienso en la Cieguita tengo esa misma sensación. Dejaré de ser el que soy para convertirme en otro. Posiblemente en esto influya el magnetismo de que está cargada la Cieguita. Como vivió en las tinieblas, cada vez que uno la mira le da las gracias a Dios o al diablo de tener los ojos bien abiertos.
El Rufián Melancólico ha entrado ahora en una zona tan intensamente iluminada, que visto a cincuenta metros de distancia parece un fantoche negro detenido a la orilla de un crisol. Los letreros de gases de aire líquido reptan las columnatas de los edificios. Tuberías de gases amarillos fijadas entre armazones de acero rojo. Avisos de azul de metileno, rayas verdes de sulfato de cobre. Cabriadas en alturas prodigiosas, cadenas negras de guinches que giran sobre poleas, lubrificadas con trozos de grasa amarilla. Más arriba, la noche enfoscada por el vapor humano. Haffner gira lentamente la cabeza, como un fantoche hipnotizado por el reverbero de un crisol.
En las entrañas de la tierra, color de mostaza, sudan encorvados cuerpos humanos. Las remachadoras eléctricas martillean con velocidad de ametralladoras en las elevadas vigas de acero. Chisporroteos azules, bocacalles detonantes de soles artificiales. Chrysler, Dunlop, Goodyear. Hombres de goma, vertiginosa consumación de millares de kilovatios rayando el asfalto de polares arcos iris. Los subsuelos de los edificios de cemento armado vuelcan a la calle una húmeda frescura de frigoríficos.
El Rufián escupe y camina. Rechupa la colilla de su cigarrillo y llena de aire sus pulmones. La ciudad entra en su corazón y se vuelca por sus arterias en fuerza de negación:
–Por otra parte, ¿qué hago aquí, en esta ciudad? Estoy aburrido. Mi vida no tiene objeto. Cualquier día me matan. No es únicamente el pibe Repollo el que “me la tiene jurada”. ¿Y el Marsellés? “Cafishear” a una desgraciada no puede ser considerado un objeto en la vida. Nada tiene objeto en la vida, ya lo sé, soy un hombre positivo… pero la luz… ¿Dónde está esa luz? ¿Existe la luz o es una invención de los muertos de hambre? ¿Creen en la luz los que hablan de ella, por ejemplo, el Astrólogo? ¿En qué puede creer el Astrólogo? En nada. En cambio, la Cieguita cree en mí. Cuando me dice que me quiere me dan ganas de reírme, pero en cuanto toca el violín y serrucha el cielo con su música, mi vida puerca se reparte entre estos dos términos: se es feliz o no se es feliz. Y la verdad es que no soy feliz. Podría organizar el “malandrinaje”, ser un segundo Al Capone, pernoctar en un auto blindado y ayudar a las células comunistas de todo el mundo, y continuaría tan aburrido como una ostra. Mujeres honradas no existen. La ciega de nacimiento es la única mujer absolutamente honrada, pura. Ella es pura aunque se entregó a mí. Es maravilloso descubrir semejante singularidad después del asqueroso espectáculo que ofrecen hombres y mujeres. Ella es absolutamente pura, químicamente pura. No la ha contaminado la porquería del mundo, porque el mundo es una noche sin alternativas para ella. Las tinieblas completas. ¿A ver? Dentro de estas tinieblas camina con la sensación del latido de su corazón. Yo existo para ella como un relieve que tiene un especial timbre de voz. ¡Pobre Cieguita! ¿Y yo que pensaba prostituirla? ¡Qué bestia!
A medida que camina, Haffner se empapa de la potencialidad sorda y glacial que emana de estos edificios, frescos como una refrigeradora eléctrica. A veces sus ojos tropiezan con un ascensor negro que cae vertiginoso, encendidas sus luces verdes y rojas. Junto a las jaulas hexagonales de hierro y cemento que perforan el cielo con una claridad pálida y vertical, en potreros baldíos se extienden, como en un Far West, sobre pisos de tablas, chatos cotages de madera pintada de gris. Fruteros napolitanos venden sandías y manzanas reinetas a “cocottes” con gestos de grandes señoras, que le ofrecen un ramo de flores a una primera actriz.
–No, no, la vida tiene que ser otra. Lo evidente es su crueldad. Unos se comen a los otros. Es lo evidente. Lo real. Los únicos que escapan a esta ley de ferocidad son los ciegos y los locos. Ellos no devoran a nadie. Se les puede matar, martirizar. No ven nada los pobrecitos. Oyen los ruidos de la vida como un encalabozado la tormenta que pasa.
»¿Qué es lo que se opone, por otra parte, a que me case con la Cieguita? Sería el día más feliz, más brutalmente extraordinario de su vida. Supongamos que yo pudiera convertirme en Dios. ¿Qué haría yo? ¿A quién condenaría? ¿Al que hizo mal porque su ley era hacer mal? No. ¿A quién condenaría, entonces? A quien habiendo podido convertirse en un Dios para un ser humano, se negó a ser Dios. A ése le diría yo: ¿Cómo? ¿Pudiste enloquecer de felicidad a un alma y te negaste? Al infierno, hijo de puta.
Haffner se detiene y observa.
Entre la blancuzca suciedad de muros antiguos y que conservan rectangulares rastros de piezas de inquilinato, eliminadas por la demolición, trabajan en las grúas hombres rubios de traje azul. Los camiones van y vienen cargados de greda. En la calzada, autos a los que les falta el cuarto de baño para ser perfectos, con chóferes tan graves como embajadores de una potencia número 2, conducen en sus interiores mujercitas preciosas, perfil de perro y collares de cuentas gordas como las indígenas del Sudán Negro.
–Yo puedo convertirme en un Dios para la Cieguita. Puedo o no puedo. Claro que puedo. “Fioca” con todos los agravantes, puedo convertirme en un Dios para la Cieguita. Al convertirme en un Dios para la Cieguita, dejo de ser el marido de la Vasca, de Juana y de Luciana. Además, la Cieguita no necesita saber nada de estas cosas. Ni yo decirles a esas vagas que me “rajo”. Puedo traspasarlas con una simple documentación. Mosió Yoryet me compraría inmediatamente a Luciana. La Vasca podría endosársela a Tresdedos. La ropa que tiene Juana vale mil pesos. ¿Quién no paga dos mil pesos por Juana? Habría que estar loco para no cerrar trato al galope. En última instancia, que se arreglen. Yo no voy a ser más rico ni más pobre con diez mil pesos. Podríamos ir al Brasil, aunque el Brasil me pone triste. Nos iríamos a París. Compraríamos alguna casita en el arrabal, y yo leería a Víctor Hugo y las macanas de Clemenceau.
»Bueno, lo indispensable ahora es casarse con la Cieguita. Lo siento en el alma; es como un fervor… no de sacrificio, yo soy un hombre positivo…, sino de felicidad, de vida limpia. Aquí todos vivimos como puercos. Erdosain tiene razón. Hombres, mujeres, ricos, pobres, no hay un alma que no esté enmerdada. Al campo tampoco iría. A un pueblo de campo, no. Al campo, al campo sí. Podría tener una chacra y entretenerme… ¡cómo le va a gustar a la Cieguita el proyecto de la chacra! Me voy a fijar en los avisos de “La Prensa”. Una chacra que tenga muchos árboles frutales, vacas con cencerro y una noria. La noria es indispensable. El alma se me limpiaría junto a un árbol en flor. Una estrella vista entre las ramas de un duraznero parece una promesa de otra vida. La chacra no impediría que la Cieguita tocara el violín. Viviríamos solos, tranquilos… ¿Acaso la vida es otra cosa que la aceptación tranquila de la muerte que se viene callando?
Ahora el Rufián va a lo largo de vitrinas inmensas, exposiciones de dormitorios fantásticos de maderas extravagantes; dormitorios que hacen soñar con amores imposibles a los muchachos de tienda que llevan del brazo a una aprendiza pecosa cuyo ideal, como el título de un fox trot, podría ser: “Te amaría en una voiturette de 80 H.P.”.
Los letreros tubulares se encienden y se apagan. Los baldíos negrean de automóviles custodiados por guardianes cojos o mancos.
Dos hombres correctamente vestidos caminan tras de Haffner, manteniendo siempre una distancia de cincuenta metros. Cuando el Rufián se detiene, ellos hacen alto para encender un cigarrillo o cruzan la vereda.
Las calles son ahora sucesiones de jardines sombríos, con pinos funerarios que el viento dobla, como en las soledades del Chubut. Criados con saco negro y cuello palomita levantan la guardia frente a las negras y marmóreas guaridas de sus amos. Ruedan automóviles silenciosamente. Los dos desconocidos caminan en silencio tras de Haffner, que a su vez persigue a la Ciega en su imaginación.
–Los que deben tener una sensación precisa de la muerte deben ser los ciegos. Supongamos que yo la quiera ahogar a la Cieguita. Ella se daría cuenta. Lo presentiría.
El Rufián pasa por la vereda frontera sin distinguir a los dos individuos que cruzando la calle le siguen rápidamente. De pronto tres estampidos llenan la calle de humo. Haffner gira vertiginosamente sobre sus talones, divisa dos brazos esgrimiendo pistolas. Instantáneamente adivina la nada. Quiere putear. Nuevamente, a destiempo, dos estampidos perforaron con manchas bermejas la oscuridad. Una quemadura en el pecho y un golpe en el hombro. Más cercana retumba otra explosión en su oído y cae con esta certeza:
–¡Me jodieron!
1. Nota del comentador: Erdosain se mudó a la pensión en la cual vivía Barsut más o menos dos días después del secuestro de éste. Investigaciones posteriores permitieron comprobar a la policía que Erdosain ni por un momento se cuidó de ocultar su dirección, pues escribió una carta a la dueña de la casa que ocupaba anteriormente, suplicándole diera su cambio de domicilio a cualquier persona que preguntara por él.
2. Nota del comentador: El comentador de estas confesiones cree que la hipótesis de Haffner respecto al inconfesado crimen de Erdosain es exacta. De otra forma es incomprensible su sistemática búsqueda de semejantes estados degradantes.