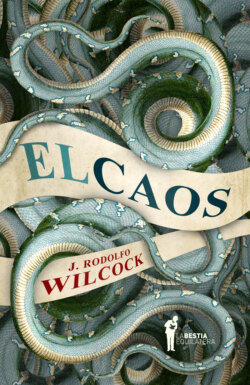Читать книгу El caos - Rodolfo Wilcock - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
EL CAOS
Оглавление“La tendencia natural de las cosas es el desorden”.
ERWIN SCHRÖDINGER
DESDE MUY CHICO me atrajo la filosofía. Debo confesar que padezco de algunos impedimentos físicos —por ejemplo en una mano tengo tres dedos y en la otra, por desgracia la derecha, solamente dos, lo que entre otras cosas me impidió aprender el piano, como hubiera sido mi deseo— y que esta circunstancia, si bien por un lado contribuyó a que mi infancia y mi adolescencia fueran algo menos movidas que las de la mayoría de los jóvenes, lo que por suerte me permitía disponer de más tiempo para el estudio, por otro lado constituía una seria traba para mi perfeccionamiento espiritual, ya que estos impedimentos míos me dejaban, por así decir, a la merced del mundo exterior.
A pesar de todo, mis investigaciones filosóficas se caracterizaban en esa época por una asiduidad y una seriedad poco comunes. Mi verdadera pasión ha sido siempre la metafísica. Último descendiente de una familia que otrora fue la más ilustre del país, el árido y sobre todo tortuoso sendero de esta ciencia era en efecto el camino que mi natural aristocracia había elegido para reafirmar con nuevas conquistas espirituales el predominio de nuestra estirpe, jamás discutido hasta ahora en los demás campos.
Aunque no basta decir que me ocupaba de metafísica para definir el carácter de mis preocupaciones, ya que la metafísica abarca demasiadas ramas de estudio, demasiados problemas, demasiadas posibilidades. En realidad, a partir de cierta edad podría decirse que solo un problema me interesó, y a él decidí dedicar toda mi actividad filosófica. Me refiero al viejo problema teleológico: ¿cuál es el verdadero sentido y cuál la finalidad del universo?
Hubiera podido, es cierto, conformarme provisionalmente con alguna de las tantas hipótesis que sobre este problema y sobre otros con él relacionados han formulado los filósofos, sin duda numerosos, que de ellos se han ocupado; pero las teorías que yo conocía no me satisfacían, y hurgar en los libros buscando otras teorías no me resultaba tarea fácil, por una serie de circunstancias que sería largo enumerar; basta recordar, para no abundar en detalles, que soy extremadamente bizco de nacimiento, lo que me obliga a leer de costado, es decir, con el libro casi al nivel de las sienes, y en esa posición —como cualquiera puede comprobarlo haciendo la prueba— el puente de la nariz constituye un obstáculo a menudo insalvable para la lectura. Las cosas habrían sido muy diferentes para mí, tal vez mi vida habría seguido muy distinto curso, si en vez de ser bizco para adentro lo hubiera sido para afuera.
Por otra parte, debo aclarar que este molesto defecto físico, el estrabismo, no es en mí tan marcado como podría suponerse, ya que afecta uno solo de mis ojos, el derecho. El izquierdo lo perdí cuando niño, mientras jugaba al histórico juego de Guillermo Tell y la manzana con el príncipe mi padre, que según dicen descendía del famoso guerrillero suizo. Una pérdida de todos modos sin importancia, si consideramos que el ojo en cuestión no se encontraba, perdonando la expresión, donde Dios manda, sino mucho más abajo, y además casi pegado a la nariz, lo que privaba en gran parte de su utilidad.
En el hueco que me quedó preferí hacerme colocar un hermoso ojo falso, de moderno material plástico (celeste, porque el verdadero que es negro no me ha gustado nunca mucho), cuya pupila ciega, siempre fija en el vacío, me permite mirar en cualquier dirección (con el otro ojo) sin que nadie lo advierta; ventaja de la cual habría podido sacar partido como correspondía en mis años mozos, cuando todavía hervía en mi sangre el calor de la adolescencia, si no hubiera sido por mi natural discreto y retirado —especialmente en esos años— que me mantenía constantemente apartado de lo que yo entonces llamaba las frivolidades del mundo material. Sin contar que desde la edad de nueve años he perdido casi completamente el uso del oído, lo que también contribuía a mi aislamiento.
Sería una vana concesión al placer de la memoria entrar en una explicación detallada de mis estudios metafísicos. Me reduciré a decir que después de mucho cavilar, durante años, sobre las más contradictorias hipótesis (o por lo menos sobre lo que de ellas había podido entrever, lateralmente, en el curso de mis trabajosas lecturas), me vi obligado no diré a aceptar pero sí a examinar hasta qué punto eran válidas ciertas teorías modernas, en el sentido de que la investigación solitaria no puede revelarnos el enigma del universo, y que solo a través de la comunicación con nuestros semejantes nos será permitido entender lo poco que nos es dado entender del mundo que nos rodea.
Ahora bien, nadie podría negar que, por una serie de circunstancias, algunas ya mencionadas y otras que sería demasiado largo referir, mi contacto con la gente había sido hasta el momento mínimo. Basta decir que sufro de frecuentes ataques de epilepsia (durante los cuales los ojos se me ponen en blanco, la lengua se me sale de la boca, todo el cuerpo se me cubre de manchas violáceas, y hasta en algunos casos se me quedan las manos, durante días y días, torcidas para adentro); y que este pequeño inconveniente, por otra parte nada excepcional, no solamente me ha impedido asistir a los grandes bailes que una vez al mes organizaban mis primas las duquesas, lo que en sí no revestía mucha importancia, sino que además me ha obligado a mantenerme siempre alejado de la universidad y demás academias donde los jóvenes suelen encontrarse con otros jóvenes de su edad.
Pero una vez decidido a derribar esta barrera de aislamiento que me protegía, lo mejor que podía hacer era lanzarme en medio de la muchedumbre y de ese modo comprobar, de la manera más violenta pero también más eficaz posible, si era cierto o no que solo por medio de la comunicación con mis semejantes me sería dado llegar a alguna especie de verdad. Y para ello elegí una noche de Carnaval.
No se trataba, debo aclarar, del Carnaval descolorido y desanimado de nuestros días, sino de uno de aquellos carnavales frenéticos, licenciosos y avasalladores de antes, cuando la tradición no se había todavía replegado sobre sí misma, para refugiarse en los míseros clubes de barrio, o peor todavía, en los cinematógrafos populares transformados en pista de baile. Las avalanchas de provincianos que para la ocasión se volcaban sobre la capital, convertían las calles en un verdadero caldero de ebullición, un vertiginoso remolino donde todas las edades y las clases sociales se confundían. Estruendo de petardos, guirnaldas de serpentinas, bandas de máscaras, hoy todo eso ha desaparecido; hasta los fuegos artificiales que inundaban de color el cielo de la noche han desaparecido, y lo más curioso de todo es que han desaparecido por culpa mía.
Impulsado, como he dicho, por esa impaciencia intelectual que es después de todo mi más simpática característica, me hice transportar una noche en mi literita a la ciudad vieja, un laberinto de callejuelas que la gente de mi clase muy pocas veces visitaba, pero que en ocasión de los carnavales se transformaba en el centro mismo de la animación popular. Llegar a la plaza de la Catedral no fue tarea fácil; mis lacayos debían abrirse paso entre las máscaras enloquecidas, tropezaban con los cuerpos de los borrachos tendidos sin recato y a menudo sin conocimiento en las alcantarillas de las estrechas callejas medievales, y a duras penas conseguían deshacerse de los impúdicos abrazos de las criaditas disfrazadas de mariposa o de odalisca. El estruendo debía ser tan ensordecedor que yo casi lo oía; por lo menos una especie de zumbido me oprimía las sienes, como una vez que por un capricho se me había ocurrido sentarme debajo de la Catarata del Arcoíris, en el hueco que la naturaleza ha formado entre la roca y la lámina de agua de la cascada.
Por fin llegamos: pero una vez en la plaza era tal la confusión, que apenas hubieron depositado los lacayos mi sillita en un nicho de la fachada de la Catedral, para que desde allí gozara como pudiera del colorido espectáculo, empecé a preguntarme si después de todo no habría sido mejor quedarse en el palacio, tranquilamente sentado en un balcón, mirando las pocas máscaras que por casualidad pasaban por los alrededores. En efecto, la tumultuosa visión de toda esa gentuza que a la luz de innúmeras linternas y antorchas se entregaba al desenfreno, dando rienda suelta a los instintos contenidos durante todo un año, no era en verdad tan placentera como mis amigas me habían asegurado; aunque tal vez contribuyera a mi malestar el hecho de no oír absolutamente nada de sus cantos ni sus músicas, los cuales como ya he dicho se convertían en la delicada caja de resonancia de mi cráneo en un indistinto zumbido. Lo cierto es que después de unos minutos de trabajosa contemplación, me decidí a dar a mis lacayos la orden de volver a casa.
En ese momento advertí con horror que mis lacayos habían desaparecido: tal vez arrastrados por el incontenible empuje de la multitud, tal vez por su propia y desconsiderada voluntad; el hecho es que me habían dejado solo, sentado en mi sillita estilo Imperio, expuesto en un nicho de la Catedral a las miradas curiosas, y tal vez a los comentarios insolentes, de la plebe enloquecida. No es fácil para mí, como ya he explicado, mirar en más de una dirección a la vez, y así como los lacayos se habían alejado de mi angosto campo visual sin que yo lo advirtiera, así podían volver en cualquier momento; quizá estaban a dos pasos de mí, quizá se habían refugiado en uno de los pórticos de la iglesia. Lo mejor que podía hacer, por el momento, era llamarlos y así lo hice: “¡Felpino! ¡Toscok! ¡Felpino! ¡Toscok!”; un poco avergonzado sin embargo de tener que gritar delante de toda esa gente nombres tan ridículos.
Ni Felpino ni Toscok acudieron a mi llamado; mientras tanto, se iba formando a mi alrededor un grupito de curiosos, que después de un rato de muda contemplación empezaron a aclamarme, o tal vez a gritarme improperios; no era fácil, en realidad, deducir de sus viles expresiones qué diablos estaban gritando. En pocos minutos el grupo se convirtió en una multitud; los que estaban más cerca de la iglesia, tomándose por las manos, se pusieron de pronto a cantar, con horribles manifestaciones de alegría, una canción probablemente alusiva. Sin duda esta canción les gustaba sobremanera, ya que poco después toda la multitud se balanceaba rítmicamente, hombres y mujeres, todos abriendo la boca de par en par y al mismo tiempo. La escena me recordaba un extraño relato que una vez me había leído el profesor de inglés, acerca de un hombre que desciende al fondo del mar en un batiscafo, y allí se queda prisionero, suspendido sobre las ruinas de una antigua ciudad sumergida, poblada de inmundos seres verdosos que lo observan balanceándose rítmicamente como las algas de las profundidades.
No recuerdo qué le ocurre después al hombre del batiscafo, pero recuerdo perfectamente lo que me ocurrió a mí. Por más que me esforzaba en mirar en otra dirección, haciéndome el distraído, la gente de la plaza seguía agolpándose en semicírculo alrededor de mí. Quizá lo hacían sencillamente impedidos por la curiosidad, quizá no habían visto nunca tan de cerca una persona de mi rango; de todos modos, ya empezaba a sentirme nervioso, cuando un joven disfrazado de limpiachimeneas se trepó al friso de piedra que me circundaba, y con una especie de plumero todo sucio de hollín me refregó la cara; el público, naturalmente, se echó a reír a carcajadas.
Más esfuerzos hacía yo, impedido como estaba de descender del nicho, por limpiarme la nariz con el pañuelo de seda, más se reían los espectadores, o en todo caso más grande abrían la boca, mostrando unos dientes cariados y negros, tan distintos de los míos que por lo menos son falsos. En ese momento, y por primera vez en mi vida, agradecí al destino que me costara tanto trabajo verlos.
Apenas había bajado del nicho el limpiachimeneas, cuando ya se había trepado otro individuo, vestido de jugador de fútbol, para colocarme en la cabeza un gorro adornado con cascabeles, y sobre los hombros un manto de tela ordinaria, a rombos rojos y verdes, con lo cual sin duda creían conferirme un gran honor. Resignado a aceptar el grosero homenaje de esos patanes irrespetuosos, ya me disponía a rogarles que trataran de encontrar a mis lacayos Felpino y Toscok, cuando un joven más atrevido que los anteriores se subió al nicho para volcarme sobre la cabeza el contenido de un tarro de miel, y a continuación todas las plumas de un almohadón. Quién sabe dónde o cómo se lo había procurado; recuerdo que me llamó bastante la atención la idea de que alguien saliera a pasear por la plaza de la Catedral con un almohadón de plumas. Pero era Carnaval, y todas las locuras estaban permitidas.
En cambio no recuerdo tan bien lo que ocurrió después. Sé que me golpearon, tal vez sin querer; sé que me hicieron bajar del nicho y que al ver que no podía caminar, dos muchachos se apoderaron del cómico manto que me habían atado al cuello, cada uno de una punta, y así tirando me arrastraron por toda la plaza, con grandes muestras de hilaridad; sé que a continuación me echaron en la pileta de la fuente del Reloj, y allí seguramente perdí el sentido, porque cuando volví en mí me encontré en un lugar completamente desconocido, suspendido a medio metro del suelo en una posición tan ridícula como nueva para mí, aunque conjeturo que para un joven de baja condición social la cosa habría sido hasta cierto punto admisible y aun divertida.
Me rodeaba una multitud en cierto modo distinta de la que pocos minutos antes me había aclamado en la plaza: los hombres eran más torvos, las mujeres de ojos más aviesos y fríos. El lugar era una especie de parque polvoriento, de canteros pisoteados y altos árboles sucios, con ese aire de jardín de nadie que a veces presentan las fondas al aire libre, con sus senderos barrosos cubiertos de papeles grasientos y sus mesas de tablas manchadas de vino. En el centro de este jardín miserable habían instalado una especie de asador de esos que hacen girar a mano con una rueda o manivela, para asar pollos y lechones; y allí estaba yo, rigurosamente atado con alambres al fierro transversal del aparato. Para colmo, completamente desnudo, como un lechón cualquiera. Por suerte no se les había ocurrido atravesarme con el asador, como suelen hacer con los pollos, y además las brasas del fogoncito abierto despedían un agradable calor, que hacía más tolerable mi total desnudez, tan inadecuada en realidad a la estación. Un hombre de anchas barbas negras, vestido como un gitano, hacía girar en esos momentos la manivela del asador, con un lento movimiento circular que me permitía observar más cómodamente todo lo que ocurría en torno.
En realidad, debían de ser todos gitanos; las mujeres ostentaban gruesas trenzas negras, y los hombres unos bigotes exagerados que se prolongaban hasta las patillas, formando una especie de barboquejo negro a través de la cara facinerosa. “¿Estarán por comerme?”, me preguntaba yo, con más curiosidad que temor, habiéndome enseñado la experiencia que el destino ama demasiado los golpes bajos e inesperados; basta estar por lo tanto moderadamente atento para que se desinterese por completo de nosotros: basta prever una desgracia para que la desgracia no ocurra. De todos modos, no me habrían comido crudo, y por ahora el fuego parecía más propenso a apagarse que a cocerme.
El hecho de no entender nada de lo que decían, si bien por una parte me evitaba oír quién sabe qué tonterías y groserías, por otra parte era un inconveniente: ante todo, porque me resultaba imposible descubrir, por más que escrutara las hoscas facciones de los gitanos, si se habían propuesto rendirme alguna especie de exótico homenaje, o sencillamente asarme para devorarme, siguiendo un rito bastante difundido entre ciertas tribus salvajes, que una vez al año se comen a su rey para fortificarse y purificarse mágicamente incorporando en sus viles organismos las preciosas entrañas, testículos y demás adminículos del soberano. Verdad que yo no era el rey de nadie, todavía; pero mi clarísimo linaje muy bien podía haberles inspirado esta peregrina idea: así como el populacho me había elegido Rey del Carnaval, así ellos, habiéndome rescatado de las aguas de la fuente —en circunstancias para mí todavía oscuras, ya que en el momento del rescate me encontraba, por así decir, en las nubes—, me habían probablemente nombrado Rey de los Gitanos.
De todos modos la idea no me gustaba nada, y les grité que me desataran y me devolvieran mis ropas; inexplicablemente, en vez de obedecerme, apareció un jovencito apenas vestido con un taparrabos de piel de leopardo, que sin decir esta boca es mía se puso a echar carbón y hojas secas en el fuego. Las llamas crepitaron, y ya estaban por alcanzarme, con las consecuencias que fácilmente son de imaginar, cuando una verdadera horda de cerdos salvajes, que impelidos quizá por qué misterioso instinto habían aprovechado justamente ese momento para bajar de la montaña, atravesó el parque del restaurante, dispersando a los gitanos y derribando todo lo que encontraban a su paso, asador incluido. Por suerte fui a caer dentro de la canasta del carbón, que el adolescente del taparrabos había dejado al lado del fuego, lo que me salvó de ser pisoteado por los salvajes animales.
No terminó allí la cosa. El carbón era sucio y lleno de puntas cortantes, para peor entremezclado con astillas de leña que a cada movimiento que yo hacía me pinchaban las carnes desnudas. Atado como estaba todavía a la varilla del asador, salir de la canasta con la ayuda solamente de mis brazos, musculosos pero cortos, habría sido tan inútil como trabajoso; por otra parte, dormir así desnudo bajo los altos árboles no era una idea que me atrajera aun suponiendo que con filosófica paciencia me decidiera a extraer del canasto, con la mano que en la caída se me había por suerte liberado de los alambres, los trozos de carbón y de madera que tanto me fastidiaban. En este dilema estaba, cuando empezó a llover, primero despacio y después con tanta fuerza que en cierto momento hasta cayó granizo, unos pedazos de hielos gordos como huevos de paloma, que amenazaban llenar el canasto y cubrirme totalmente; pero por suerte el granizo duró poco, y con el calor del cuerpo los trozos de hielo terminaron por fundirse. Al rato empecé a estornudar; por más que lo intentara, no conseguía distraerme pensando en mis problemas filosóficos favoritos. A ratos me asomaba al borde de la canasta, pero no se veía un alma: el restaurante había apagado todas sus luces, y de los gitanos y los jabalíes no quedaban más rastros que una gran confusión de mesas derribadas y papeles mojados.
Así pasé la noche, maldiciendo la estúpida idea que había tenido de salir de casa para ver si el contacto con mis semejantes me revelaba el sentido del universo. Cuando vinieron a buscarme los emisarios de mis tías, angustiadas por mi prolongada ausencia y sobre todo por la noticia de que un mayordomo había hallado a los lacayos Felpino y Toscok completamente borrachos en los aledaños de la plaza de la Catedral, era ya de día. Una semana me duró el resfrío, para no hablar de los arañazos y contusiones sufridos durante esa noche de perros; y no una sino mil veces, mientras yacía en mi camita adornada con plumas de avestruz y de faisán, juré no volver a intentar el más mínimo contacto con el populacho. Y debo confesar que por muchos años no me costó ningún esfuerzo mantener el juramento.
Discutidores no faltan en este mundo, personas que no solo no se contentan con la opinión de sus interlocutores sino que además pretenden, en cualquier ocasión que se les presente, imponer la suya propia, como si por el solo hecho de ser suya fuera más valiosa o más fundada; no me asombraría por lo tanto que, llegados aquí, alguien alzara la voz para objetarme que los hechos materiales, incidentes u ocurrencias personales del filósofo poco pueden influir en su visión del mundo, cuando esta es un producto imparcial de la especulación introspectiva sobre la realidad que nos rodea. A esos disidentes me apresuro sin embargo a responder que en ningún caso dicha especulación es imparcial, y que nuestras ideas son desdichadamente una consecuencia directa de nuestra educación, de nuestro ambiente, de nuestras circunstancias. Demasiado se ha visto que la frustración, ya sea esta de origen económico o simplemente sexual, conduce al marxismo; que el odio a los valores sociales o la afirmación de estos valores dependen casi siempre de los sentimientos que en nuestro subconsciente infantil han sabido suscitar nuestros padres o nuestros familiares; que los hombres de baja estatura son en general más violentos; que las mujeres sin hijos escriben versos; que las personas de edad manifiestan una cierta propensión a creer en la inmortalidad del alma; y así sucesivamente.
No es raro por lo tanto que el recuerdo de mis aventuras carnavalescas me indujera a rechazar de plano la hipótesis de que solo a través de la comunicación con nuestros semejantes nos será dado comprender el enigma del universo. Para esa época había empezado sin embargo a llamarme la atención una hipótesis más atrayente. En pocas palabras, se trataba de la posibilidad de llegar al sentido recóndito de las cosas por medio del éxtasis místico; si la divinidad era, como decían mis tías princesas, la única fuente de verdad, pues entonces lo mejor que podía hacer era tratar de comulgar con la divinidad.
Así fue que, después de haber leído y estudiado con detención las obras de los místicos más famosos de los siglos XVI y XVII, en parte por consejo de mis tías, y en parte por mi propia inclinación, ya manifestada durante la primera infancia, para no hablar de los años decisivos de la adolescencia, decidí un día renunciar francamente no solo a los placeres del mundo material, como hasta ahora había hecho, sino también a los placeres del pensamiento sistemático, para sumergirme en los calmos y abiertos lagos de la pura contemplación. Con este propósito —no había pasado un año todavía del episodio antes mentado— me trasladé a un monasterio de la costa, un tranquilo asilo suspendido en la ladera boscosa de unos montes que descienden casi a pico hasta el mar, eternamente agitado por los vientos contrarios característicos de la región.
Desdeñando sin embargo el consejo de los monjes, todas las tardes me hacía transportar en mi sillita de ruedas hasta un promontorio que sobresalía a gran altura sobre los acantilados de la costa; allí me dejaban solo, bien envuelto en mi bufanda blanca, sumido en la pura contemplación del crepúsculo y de la inmensidad de la naturaleza en general. En realidad, tanto los monjes como los textos místicos, que en esa época constituían mi única lectura, me recomendaban insistentemente la conveniencia de entregarme a la contemplación, siempre que me fuera posible, encerrado entre las cuatro paredes de mi diminuta celda; pero hasta el momento este forzoso encierro no me había dado ningún resultado digno de mención: abandonado a mí mismo, entre esas paredes blancas y sin adornos, si se exceptúa una horrible cruz de madera comida por la polilla, me aburría espantosamente, y en vez de ser visitado por las prometidas iluminaciones, después de una o dos horas de mirar la cruz terminaba durmiéndome, masturbándome o leyendo algún místico divertido, especialmente los españoles que describen la unión con la divinidad en términos francamente eróticos y a menudo excitantes.
En cambio frente al mar —si bien no me fuese dada en ningún momento la prometida transfiguración, el éxtasis que por fin me permitiría contemplar la realidad frente a frente, y no como en un espejo oscuro— el mero espectáculo de las nubes, de las sombras que estas proyectaban sobre las olas, y de las mismas olas, bastaba para entretenerme durante horas. Nervioso y difícil de carácter como soy por naturaleza, no puedo decir que el magnífico espectáculo de ese mundo virgen me concediera inmediatamente la posibilidad de comulgar con su infinita calma, la calma grandiosa de todo lo que se mueve sin obedecer ni a directivas ni a finalidades; pero de todos modos debo confesar que en ninguna parte me había sentido más cerca del anhelado éxtasis contemplativo que en ese promontorio solo habitado por las águilas marinas.
Allí estaba pues un día, admirando un sol pálido que se sumergía no exactamente en las aguas sino en una faja azulada de nubes que como una zona vaporosa ceñía el horizonte, cuando de pronto, con un estremecimiento avieso cuyo recuerdo todavía me hiela la sangre, todo el promontorio sobre el cual me encontraba se desprendió del flanco de la montaña y se precipitó a pico en el mar. En realidad, el desastre no me habría tomado tan de sorpresa (ya que hacía por lo menos media hora que mis oídos, aunque sordos, percibían la interna vibración de unos desgarramientos o crujidos premonitores, a menudo acompañados de un rodar de piedras y escombros desprendidos de la pared de roca), si no hubiera sido justamente por ese estado singular de alejamiento de las cosas terrenas en el cual el esfuerzo de contemplación me había sumido. Es más: extasiado en la serena intemporalidad de ese crepúsculo inmóvil, una especie de presentimiento, incapaz sin embargo de expresarse en palabras, parecía anunciarme que por fin estaba por producirse en mí la soñada transfiguración, la revelación de la Verdad. La sangre empezaba a hervir en mis arterias, el pulso se me aceleraba, el vaivén de las olas se hacía cada vez más lejano e indistinto; y no me habría asombrado si me hubieran dicho que en vez de estar sentado en mi sillita con ruedas en realidad estaba flotando sobre una nube. ¿Qué podían importarme en ese momento, por lo tanto, esas vibraciones y esos guijarros que se soltaban de las grietas para hundirse sin ruido en la vorágine inaudible del oleaje espumoso? ¡Ah, quién se hubiera imaginado que en el instante mismo en que yo creía por fin desprenderme de la tierra, era la tierra la que se desprendía de mí!
No había casi terminado de percibir el desgarramiento definitivo, cuando ya me encontraba cincuenta metros más abajo, al nivel del mar. Cómo fue en realidad mi caída, cómo se produjo el derrumbe, no sabría explicarlo, dado que no se encontraba en las cercanías testigo alguno que supiera más tarde describirme lo sucedido, y yo, por mi parte, sentado como estaba en la punta del promontorio, mal podía ver lo que ocurría debajo. Solo sé que al final de la rápida caída, durante la cual la única sensación que pude experimentar fue la de un acelerado traslado en ascensor, mi sillita con ruedas se detuvo de improviso, con un golpe tremendo y seco; tuve la impresión de haber llegado al fondo del mundo, sentí que todos mis miembros se dispersaban por los aires, como si una bomba hubiera explotado en el centro mismo de mi cuerpo, y me desmayé.
Cuando volví en mí, el sol ya se había ocultado por completo detrás del horizonte velado, pero una vaga luz muriente subsistía todavía en las capas superiores de la atmósfera. Mi sillita se había deshecho, yo estaba sentado en el suelo sobre mi hermoso almohadón de cuero —que por suerte había amortiguado el golpe— con la cabeza caída entre las rodillas, y alrededor de mí saltaban las olas como perros alegres que saludan el arribo del amo; ni qué decir que ya me habían empapado todo de espuma. Detrás de mí se erguía el oscuro acantilado, del cual me separaba ahora un ancho brazo de mar, para colmo rabiosamente agitado. Y los negros escollos puntiagudos, en cuyo centro por un feliz milagro mi frágil persona acababa de desplomarse, aparecían enteramente cubiertos de horribles alimañas, también ellas negras, que se movían con fascinadora lentitud, como deseosas de acercarse al recién llegado, a la presa deliciosa y nutritiva que bien podía decirse caída del cielo: eran cangrejos, unos inmundos cangrejos negros que se trepaban los unos sobre los otros, a medida que iban emergiendo de los siniestros agujeros en cuyo interior al parecer vivían.
Si no enloquecí en esos momentos de absoluta desesperación, se lo debo sin duda a los horribles cangrejos que tan amenazadoramente me rodeaban. En efecto, ocupado como estaba en espantarlos con uno de los barrotes niquelados de la silla rota, mal podía detenerme a reflexionar en lo incómodo de mi posición: solo, con todo el cuerpo magullado por la caída, con mis dos piernas inútiles tendidas frente a mí como la cola hendida de una sirena, empapado de agua de mar en la oscuridad creciente de la noche que ya se descorría por el cielo como un telón de terciopelo. Y lo que es aun peor, incapacitado de oír el grito reconfortante de los monjes, que sin duda ya habrían venido a buscarme al promontorio, o mejor dicho al lugar donde poco antes se erguía el promontorio.
Sin duda el cataclismo había turbado profundamente, y tal vez enfurecido, a los cangrejos, porque de costumbre —por lo menos así me ha enseñado mi profesor de ciencias naturales— estos animales rehúyen el contacto con el hombre; en cambio los míos parecían más bien decididos a atacarme, y hasta diría a devorarme. Por suerte, cuando ya me estaba cansando de aplastar cangrejos con mi barrita de fierro, apareció en el cielo una bandada excepcionalmente numerosa de águilas marinas, que se puso a revolotear sobre mi cabeza en cadenciosas evoluciones. Tal vez advertidos por el instinto, los cangrejos se apresuraron a esconderse en sus agujeros, o a lanzarse de costado al mar, dejándome en pocos segundos completamente solo en el escollo, bajo la amenaza sin embargo de las águilas marinas.
Estas aves son, como es sabido, negras y fuertes; moran en las anfractuosidades de la costa, y aunque a veces llegan a robar ovejas y cabras, especialmente cuando el hambre las apremia, en general viven de la pesca, sobre todo de atunes que salen a jugar en la superficie del mar. Seguramente me habían confundido con uno de estos peces, porque apenas me vieron allí abandonado, en el centro del escollo negro, se lanzaron sobre mí para aferrarme. Yo me defendía como podía, blandiendo en todas direcciones mi barrita niquelada, con la izquierda que es la mano donde tengo más dedos. Pero justamente cuando me encontraba más empeñado en la lucha con dos enormes águilas marinas a la vez, una tercera, más grande todavía que las anteriores, me atacó a traición y aferrándome por el cinturón me levantó por los aires.
Evidentemente, aunque soy más bien pequeño de proporciones, yo pesaba demasiado para el ave, porque de cuando en cuando descendíamos hasta rozar las olas; pero con un supremo esfuerzo de sus anchas alas el águila negra conseguía recuperar la altura perdida. De este modo me salvé varias veces de caer al mar, lo que me colocaba en la curiosa situación de tener que rezar porque a la infame bestia no le faltaran las fuerzas antes de tiempo. Por suerte llegamos en seguida a la gruta donde vivía el ave marina.
Era una ancha cavidad, a unos ocho metros sobre el nivel del mar, y en ella el águila se había instalado un cómodo y abrigado nidito de ramas y algas, en cuyo interior brillaban, a la luz de la luna que ya empezaba a alzarse sobre el horizonte, tres grandes huevos blancos. Seguramente me había llevado allí para que, apenas nacieran sus polluelos, yo les sirviera de alimento; destino que al fin de cuentas no debía sorprenderme, ya que mis antepasados habían tomado parte en muchas aventuras y combates con águilas, algunos de ellos hasta habían adoptado los orgullosos apodos de “Águila” y de “Hijo del Águila”; y un águila también campeaba victoriosa en el escudo de mi familia. Solo que hasta ahora siempre se había tratado de las otras águilas, las de tierra, pájaros de más respetable tradición; en cambio en el nido de esta (y seguramente lo mismo debía ocurrir con los nidos de todas sus compañeras) reinaba un olor tan fuerte a pescado podrido que en un primer momento creí desmayarme.
Pronto me acostumbré sin embargo al mal olor de la gruta. El águila me había dejado a un costado, como quien deja una bolsa de patatas al regresar del mercado, y a continuación se había acostado tranquilamente sobre los huevos. Desde allí me miraba, con una expresión pensativa de gallina burguesa, que en otras circunstancias menos patéticas me habría sin duda divertido sobremanera; se trataba, al fin de cuentas, de una pobre ave campesina que cumplía sus deberes familiares: incubar los huevos, ir a buscar la comida para los hijos. No había en ella, evidentemente, ninguna malignidad, y por eso mismo me prometí, suponiendo que consiguiera salvarme de mi difícil situación, no olvidarme de hacerle mandar alguna cosita, por ejemplo un cabritillo o un atún recién pescado, como una especie de recompensa, ya que después de todo me había salvado de los cangrejos, y también para que sus aguiluchos no vinieran al mundo completamente desprovistos de alimento.
De todos modos, lo importante por el momento era escapar de la gruta. ¿Las aves cuando empollan estarán siempre despiertas?, me preguntaba yo, con curiosidad no solamente académica. Y suponiendo que el horrible bicho se quedara de pronto dormido, ¿cómo podía aprovechar su desatención? Debajo de la gruta rugía el mar enfurecido; encima y a los costados, solamente se divisaba la pared desnuda del acantilado. Teniendo en cuenta que no dispongo de tanta libertad de movimientos como las personas a quienes la suerte ha concedido la prerrogativa de poder trasladarse de un lugar a otro con ayuda de las piernas; teniendo en cuenta que en última instancia no soy más que un ser humano como los demás: débil, impedido, sordo y casi ciego, abandonado a la merced de las circunstancias, una voluntad insegura plantada en un cuerpo inadecuado, una ilusión de orden y de existencia en medio de un caos de desorden y de inexistencia, un suspiro de la naturaleza, y para peor un suspiro incompleto, ¿qué probabilidades tenía de salvarme? Prácticamente ninguna; hoy o mañana o dentro de diez años, esta irregularidad del cosmos que es mi persona estaba destinada a borrarse, a desaparecer bajo las siempre renovadas avalanchas de fenómenos y manifestaciones que componen la majestuosa, inconmovible indiferencia del universo.
Mejor entonces desaparecer así, comido por las águilas, lejos de todo testigo humano, frente al mar, frente a la luna tormentosa, ignorado como una ola que se forma y se extingue y cuyo paso nadie registra, porque al fin de cuentas no es más que un ordenamiento casual y momentáneo de materia insensible; lejos sobre todo de inmerecidos afectos y de erróneos respetos, lejos de cualquier sentimiento; lejos en fin de la falsa vida que me habían inventado los hombres.
Y en ese momento, delante del mar de mercurio que la luna y la espuma adornaban con superior distracción, vigilado por un águila, suspendido entre el cielo y los escollos en una gruta que hedía desesperadamente a pescado podrido, me pareció entrever una especie de verdad, una vislumbre de verdad, un pliegue por así decir de la túnica transparente de la Verdad que hasta entonces me había eludido. Y esa verdad era el absoluto imperio del caos, la omnipresencia de la nada, la suprema inexistencia de nuestra existencia. Ante esa inmensidad de la nada, ni siquiera el águila marina era importante, ni siquiera el mar, ni siquiera la roca, ni siquiera la luna. Eran, éramos todos caprichos, insensatas curiosidades, momentos del caos, relámpagos fugitivos de una conciencia igualmente fugitiva, cómicamente ilógica.
Pero esto duró solo un instante, porque algo acababa de aparecer sobre las olas, frente a la gruta: era una barca de pescadores, con varios monjes a bordo, que escrutaban ansiosamente los escollos al pie del acantilado, para ver si descubrían algún rastro de mi presencia. En cuanto los vi, me asomé al borde de la cavidad y les hice señas con la bufanda blanca. Los monjes me divisaron en seguida, y rápidamente, con ese sentido de las cosas prácticas que solo poseen los hombres de vida sencilla, ingeniaron un plan de rescate. No los vi alejarse, porque apenas había conseguido hacerles notar mi presencia, cuando ya el águila se había levantado del nido y tirándome del cinturón con el pico me arrastraba nuevamente hacia el interior de la gruta.
La espera sin embargo no fue larga. Ya me disponía a acurrucarme en un rincón, para protegerme por lo menos del viento que traspasaba mis ropas empapadas, cuando frente a la entrada, recortándose sobre el cielo iluminado por la luna, apareció un joven pescador, suspendido de una soga. Sin decir una palabra, el hombre entró en la cavidad, me tomó en sus brazos poderosos y se volvió por donde había venido; curiosamente, el águila marina no hizo nada por retenerme: se quedó donde estaba, empollando sus tres huevos, con la misma expresión de siempre, una expresión de gallina seria que a veces vuelvo a encontrar en la cara de las jóvenes esposas encinta, próximas al parto, y que indefectiblemente me recuerda la facilidad con que esas jóvenes madres me ofrecerían a sus hijos como alimento, si se les presentara la oportunidad, y si los recién nacidos comieran carne humana.
Mi reacción, una vez repuesto del susto y del frío de esa noche, fue como siempre característica: me compré una hermosa peluca rubia, con una aureola de sedosos y dorados bucles, y decidí dar una gran fiesta en el palacio; decisión que sorprendió grandemente a mis tías. Y más aún se sorprendieron cuando les expliqué que me parecía llegado el momento de cambiar de vida: no era posible dejar que la incuria y el olvido siguieran herrumbrando el escudo de mis mayores; ya que la suerte y la prudencia en las inversiones habían hecho de mi familia una de las más ricas del país, era sin duda injusto que el fasto de nuestra casa se mantuviera tan por debajo de nuestros medios. Por lo tanto, ordené que todas las noches una profusión de luminarias alumbrara la fachada del palacio, y que todos los días, a mediodía, mis lacayos sirvieran una escudilla de sopa y un plato de guiso o de asado a los pobres del barrio.
Lo poco que de la realidad del universo me había sido dado entrever en la cueva del águila, me había impresionado como una revelación total. Ha dicho un poeta que nadie puede soportar demasiada realidad; con un atisbo solamente, todo mi mundo metafísico se había subvertido. ¡Qué absurdo seguir preguntándonos, como lo había hecho hasta entonces, si el único camino a la Verdad era el sadismo, o el amor a la humanidad, o la pasión, o el escepticismo, o la ciencia objetiva, o la actividad febril, o el poder, o la perfecta obediencia, o el placer de los sentidos! Todos los caminos eran buenos, puesto que la sola realidad era el caos, o su equivalente la nada, y a la nada, tarde o temprano, llegaremos todos.
Lo mismo daba entonces llegar cantando y bailando. Cierto que yo bailar no podía, pero podía hacer bailar a mis invitados. Y así empezó la larga serie de fiestas que habría de ser por muchos años el comentario obligado de todos, jóvenes y viejos, ricos y pobres. Porque también los pobres participaban en estas ocasiones de regocijo, a veces desde afuera, y a veces también desde adentro. Poco a poco, mi nueva vida de lujos y diversiones fue revelando en mi carácter inclinaciones y capacidades hasta ese momento insospechadas; y en especial el gusto de la mistificación.
Tanto es así que la historia de mis mistificaciones se confunde, en el curso de los últimos quince años, con la historia de mi país. Todo empezó de la manera más infantil. En una fiesta, cada cuatro bailables la orquesta repetía (naturalmente, por orden mía) un viejo vals que nadie podía soportar: poco antes de medianoche, todos los invitados se habían ido, alegando dolores de cabeza y otros pretextos, pero en realidad casi enloquecidos por las repeticiones del odiado vals. En otra ocasión, los refrigerios eran un poco más salados que de costumbre, y los refrescos y bebidas contenían una fuerte proporción de alcohol, de modo que unas dos horas después de iniciada la reunión todos los invitados estaban ebrios, y el duque de R. orinó en el centro del gran salón. Otra vez hice tender un alambre finísimo a través del arco de entrada al salón, a unos treinta centímetros del piso: uno tras otro, a medida que iban llegando, mis encopetados huéspedes terminaban en el suelo. Esta broma fue muy festejada, pero a mí en cambio me pareció demasiado pueril, y cuando la vieja marquesa de L. se rompió un brazo, ordené inmediatamente que retiraran el alambre.
En realidad estos inocentes e imprecisos intentos no eran más que una preparación; ni siquiera yo sabía en el fondo cuál era la verdadera intención que me impelía a obrar así. Porque muchas veces procedemos obedeciendo a impulsos no formulados, y solo cuando nos detenemos a pensar en los motivos de ciertos actos nuestros, al parecer inexplicables, logramos —aunque no siempre— vislumbrar la secreta finalidad que nos induce a cometerlos. Hasta que un día comprendí: mi profunda fe teleológica, desde aquella noche en que me había sido revelada la verdad, se había convertido en una especie de religión del caos, del cual yo ahora, con el poder de mis riquezas y el prestigio de mi casa, me sentía algo así como supremo sacerdote. Administrar el azar, introducirlo, imponerlo, implantarlo, difundir como un misionero el respeto y la devoción que merecía, sería a partir de ese momento mi vocación y mi destino.
Fue entonces cuando me decidí a organizar mi primera fiesta realmente caótica. Ante todo, los lacayos tenían orden de no conducir a los invitados directamente al gran salón, sino a las diversas dependencias del palacio, cada uno a un lugar distinto: al cuarto de las lámparas, a la cocina, al dormitorio de una mucama en el último piso, a la capilla, al gallinero. Allí los dejaban, que se arreglaran como mejor pudieran. Para los que a pesar de todo lograban llegar al gran salón, donde ni yo ni nadie de la familia los esperaba, la orquesta debía tocar piezas de baile que empezaban normalmente, para volverse cada vez más lentas, hasta un punto en que el baile se hacía imposible. Los criados ofrecían atrayentes refrigerios, en las tradicionales bandejas de plata, que luego resultaban ser —pero no siempre, porque entonces no habrían causado tanto efecto— sándwiches de gusanos, albóndigas de aserrín, o bocadillos con tajadas de víbora. Además circulaban por los salones labradores y mozos de mercado, con sus ropas de trabajo, y una multitud de obreros que efectuaban reparaciones en las puertas, los techos y los muebles de las habitaciones, sin preocuparse por la presencia de la flor y nata de nuestra aristocracia. En los jardines hice instalar además una cantidad de trampas: pozos disimulados con hojas, lazos atados a las puntas de los árboles, jaulas como cenadores que se cerraban apenas entraba en ellas la pareja adúltera deseosa de aislamiento.
La fiesta en cuestión fue un gran éxito; superado el primer momento de desconcierto, los invitados se entregaron a la exploración del caos con renovadas energías y —exceptuando claro está a los más ancianos y a los hipócritas, que se retiraron en seguida— tanto se divirtieron que era ya de día cuando hubo que echarlos con mangueras y regaderas, porque no se querían ir. Pero yo, en cambio, no estaba plenamente satisfecho del resultado: me parecía que al fin de cuentas se había tratado de una fiesta un poco más movida que las anteriores, y nada más. Nada, en verdad, que pudiera compararse con un verdadero caos. Debía refinar mis métodos, aplicar en mayor escala mi ingenio; debía, sobre todo, convertir a los infieles: no era admisible que los huéspedes se volvieran a sus casas, a proseguir la existencia ordenada de todos los días. Debía introducir el azar hasta el fondo mismo de sus vidas.
Una empresa imposible; es decir, imposible para cualquiera que no contara con mis infinitos recursos y mis casi infinitas energías. Creo, aunque más no fuera porque lo he demostrado, que con suficiente dinero y suficiente voluntad, son pocas las cosas que no se pueden obtener en este mundo. Y con paciencia; porque no fue a la primera fiesta, ni a la segunda, que di con el verdadero método que me permitiría llevar adelante mi plan de confusión, sino mucho después, como resultado por un lado de la observación, y por otro de la práctica. Pero una vez hallado el método, lo demás era fácil.
Mi método consistía, ni más ni menos, en una imitación, solo que mucho más confusa, de la vida: si la única realidad de la vida era el azar, la intrascendencia, la confusión y la continua disolución de las formas en la nada para dar origen a nuevas formas igualmente destinadas a la disolución, no hacía falta exprimirse el cerebro inventando artificios: bastaba ofrecer a mis huéspedes una imagen tolerable de la vida que nos rodea, un poco más desordenada que de costumbre, para sumirlos en el caos.
Alguien podría objetarme que ya la fiesta en sí era una imagen desordenada de la vida, y que por lo tanto bastaba dejarlos que hicieran lo que quisieran, para que ellos mismos, sin ayuda de nadie, se encargaran de crear el caos, de difundirlo y de mantenerlo. Hasta cierto punto la objeción es válida; solo que parecía pasar por alto un detalle importante: el hecho de que mis invitados, una vez en mi casa, no hacían nunca lo que querían, se comportaban de acuerdo con normas que no habían inventado ellos, normas impuestas por la tradición, siempre conservadora; es decir, opuesta al azar. Y en consecuencia, apenas se hallaban en mi presencia, o mejor dicho en presencia de los demás, cesaban por así decir de vivir, se convertían en muñecos, en prototipos, en abstracciones. Había ante todo que hacerlos vivir.
Fue así que mis huéspedes empezaron a encontrarse con toda clase de sorpresas, algunas agradables y otras en un primer momento desagradables. En un rincón del gran salón se exhibía una multitud de jóvenes desnudas que se ofrecían graciosamente a los caballeros, y también a las damas; en otro rincón, los más fuertes y hermosos mocetones de la ciudad, vestidos con ropas deportivas, e igualmente promiscuos o accesibles, competían en atracción con las mencionadas jóvenes. A continuación surgía una especie de capilla, donde los concurrentes podían recibir los consuelos de varias religiones al mismo tiempo, y sin solución de continuidad seguía un comedor espléndidamente provisto de manjares y licores; un mercado de objetos usados, donde los huéspedes podían entregarse libremente al dulce vicio de comprar y vender ropas y adornos; un pequeño banco, donde depositar el producto de las transacciones, y una sala de juegos de azar, donde disiparlo; rompecabezas y ajedreces para los más reposados, aparatos de gimnasia y mesas de ping-pong para los más inquietos; teléfonos y altoparlantes para los habladores, niñitos recién nacidos en sus cunas para las mujeres de instintos maternales. Y todo esto mezclado, superpuesto, confundido; había para todos, y si alguien pedía alguna cosa, mis criados tenían orden de procurársela inmediatamente.
Uno de los primeros resultados de esta liberalidad fue que, por lo menos mientras se encontraba en mi casa, nadie era lo que había sido hasta el momento de entrar: los más eminentes políticos se volvían peluqueros de señora, los actores de teatro salían al jardín a jugar a la pelota con los cocineros, las famosas libertinas resolvían problemas de ajedrez. Naturalmente, esta transformación no tenía lugar en seguida: porque si bien es cierto que nadie es lo que quisiera ser, también es cierto que son muy pocos los que saben lo que realmente quisieran ser. Poco a poco, a medida que asistían a mis fiestas, y a medida también que estas se hacían más complejas, más totales, las personas iban aproximándose a su verdadero ideal.
Y esto, aunque en un principio no se contaba entre mis intenciones, me los volvía cada vez más esclavos, más sumisos, más supeditados a mi voluntad. Es así que cuando, satisfaciendo uno de los tantos anhelos tácitos que yo me entretenía en descubrir en los ojos de mis invitados, me decidí a incorporar a las ya múltiples actividades del salón una “salita de conspiradores”, estos terminaron por derribar al gobierno constituido para instaurar otro, cuyos componentes eran todos asiduos concurrentes a mis fiestas, lo que en poco tiempo me convirtió en virtual dictador del país. Privilegio que en realidad yo no había buscado, ya que soy el primero en reconocer que el poder es un vano espejismo, una ilusión organizada; pero que de todos modos me servía para dar un carácter más oficial a las fiestas. Las cuales fueron así adquiriendo proporciones nunca soñadas.
En mi primera época, o sea el período de las bromas inocentes, muchos personajes de la aristocracia y de las clases gubernativas, ofendidos por alguna trivialidad de mi invención (por ejemplo porque al salir se habían encontrado un monito en el sombrero, o sencillamente cuatro terrones de azúcar en el bolsillo de la capa), preferían mantenerse alejados de mis fiestas, y algunos ni siquiera se excusaban de no poder venir. Pero con el correr del tiempo la curiosidad fue más fuerte que el orgullo. No en vano he hablado de una religión, la religión del caos; porque en efecto solo podría dar una imagen adecuada de lo que ocurría recordando la curiosa observación de una de mis viejas tías: que, tarde o temprano, todos se convertían a mis fiestas.
Sin excluir, por supuesto, al pueblo. Al principio me conformaba con dejar entrar algunos grupos de vecinos, escogidos entre los centenares de curiosos que al anuncio de una fiesta indefectiblemente se agolpaban frente a las verjas del palacio. Costureras, pequeños comerciantes, repartidores de pan, soldados, o sencillamente obreros de alguna fábrica cercana, estos intrusos se diseminaban, al principio con respeto y desconfianza, luego con creciente aplomo, entre los más refinados exponentes de nuestra aristocracia, que empeñados cada uno en su peculiar diversión ni siquiera se daban cuenta de esta contaminación social, de esta nueva confusión que en otras circunstancias les habría parecido intolerable. Gradualmente fui aumentando el número de estas personas que no habían sido invitadas oficialmente; por suerte el palacio era grande, y en el caso necesario podía extender la fiesta a las casas y las calles contiguas.
Mientras tanto, en una sillita de manos criselefantina, mandada a hacer especialmente para estas ocasiones, yo me paseaba entre mis huéspedes, con mi peluca rubia y mi severo smoking de seda negra, los dedos de las manos cubiertos de piedras preciosas, y un dictáfono portátil a mi lado, con el cual grababa las conversaciones y los comentarios, para después oírlos amplificados por medio de un aparato especial que se aplica directamente sobre la caja craneana. Por suerte, y en esto me parecía advertir la mano de la Providencia, desde la noche terrible en que había tenido la visión del caos universal en la gruta del águila marina, mis ataques epilépticos habían cesado completamente, y ya no era tan fácilmente presa de resfríos como antes. Gozaba, para decir verdad, de una salud de hierro; de modo que en ninguna ocasión me encontré impedido de asistir personalmente a las fiestas que con tanta asiduidad organizaba.
Las cuales me ofrecían, como es de imaginar, motivos continuos y siempre renovados de satisfacción; sobre todo cuando se me ocurrió la idea de soltar entre los invitados no solamente personajes reclutados entre las clases más bajas de la sociedad, sino también animales: perros, gatos, gallinas, patos y pavos; ovejas, cabras y lechones; papagayos, palomas, perdices, y uno que otro caballo. Con el agregado, más tarde, de algunas bestias salvajes moderadamente peligrosas, que hice traer del jardín zoológico nacional.
Provistos de escopetas, que mis mismos lacayos les ofrecían, los apasionados de la caza se pusieron naturalmente a cazar en el interior del palacio, lo que provocó de inmediato numerosos heridos, y me permitió agregar al ya complicado servicio de las fiestas un puesto de primeros auxilios, que a causa sobre todo de las mordeduras de las bestias, pronto adquirió proporciones de hospital. Pero una vez instalado el hospital, nada me impedía organizar modestos accidentes, pequeños asaltos de bandidos, y hasta algún incendio en las casas de los alrededores (ya que para esta época las fiestas abarcaban todo el barrio). Recuerdo que me sorprendió la extraordinaria cantidad de financistas que se presentaban como voluntarios para desempeñar el cargo de bomberos, al parecer no solamente impelidos por la secreta ambición de vestir el llamativo uniforme rojo con galones verdes.
En una antigua iglesia de esta ciudad puede verse un fresco medieval llamado La danza de la Muerte; en él el anónimo pintor, movido por quién sabe qué impulso profético, parecería haber querido representar una de mis fiestas. Solo que en el fresco en cuestión quien conduce la danza es la muerte, y en mi palacio era yo quien la conducía. Por lo demás, los personajes son los mismos, fijados para la eternidad en las mismas actitudes: la vieja apergaminada que se abraza al jovenzuelo inexperto, el invertido que se depila las cejas frente al espejo, el avaro que cuenta sus monedas y el ebrio que rueda bajo la mesa, la beata que se planta el cilicio en las carnes y la Venus que se acuesta con el mono.
Fue justamente delante de este famoso fresco, mientras reflexionaba una mañana en la extraordinaria semejanza entre la danza imaginada por el pintor y la fiesta permanente que pocos días antes un decreto mío acababa de extender —respondiendo a los innumerables pedidos de los pobladores— a todo el perímetro metropolitano, cuando surgió en mi mente la duda. Hasta ese día había creído ser yo el que conducía la danza, pero ¿quién me aseguraba que no fuera en realidad una presencia invisible, como tal vez lo era la muerte en el fresco medieval? ¿Acaso no era yo también una figura del fresco? ¿Quién, si no yo, era ese rey sentado en un trono al borde del abismo, a punto de precipitarse en el vacío, empujado por la misma multitud de sus cortesanos enloquecidos?
Y esa fiesta permanente de ficción y extravío que algunos días antes tan generosamente yo había decretado, ¿qué sentido podía tener sino el de un retorno a la vieja vida, rutinaria y al fin de cuentas ordenada, de antes? ¿Qué importaba si ahora los verduleros eran ex marqueses y los bomberos ex financistas; qué importaba si el verdugo había sido obispo y los ministros basureros? El caos era siempre el mismo; el viejo orden solo se había llamado orden porque al hombre le encanta usar esa palabra, pero con un poco de buena voluntad también podía haberse llamado el viejo caos. El fresco que tenía delante de los ojos me demostraba que no bastan cinco o seis siglos para cambiar la fisonomía del hombre; probablemente cuarenta siglos antes Venus ya se acostaba con el chimpancé, y la humanidad danzaba al borde del abismo, y alguien se hacía la ilusión de dirigir la danza.
Nadie en efecto se dio cuenta cuando el estado de fiesta permanente se convirtió en estado de normalidad. Los más habían perdido la memoria, o preferían creer que la habían perdido, ya que lo que ahora hacían todos los días estaba más de acuerdo con sus verdaderas inclinaciones. Ninguna condesa vino a verme para quejarse de su obligada reclusión en un lupanar; ningún escritor abandonó la pocilga que le había sido confiada en calidad de porquerizo; los almaceneros no eran menos atentos que sus predecesores en sus nuevas obligaciones de sacerdotes, y en la función de la Ópera los jockeys no cantaban con menos brío que los pretenciosos tenores y barítonos de antes. Y yo, por mi parte, no encontré mayor dificultad, con el correr de los años y el acumularse de la experiencia, en resignarme a desempeñar el papel de gobernante justo, laborioso y progresista.