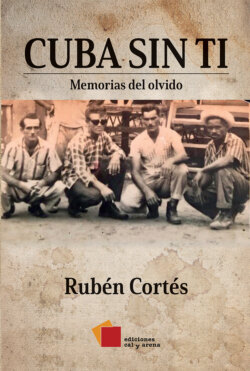Читать книгу Cuba sin ti - Rubén Cortés - Страница 8
Las tumbas olvidadas
ОглавлениеPedro Junco le había escrito el bolero Nosotros a María Victoria Mora porque estaba tuberculoso y no quería correr el riesgo de contagiarla. Después se ahogó con un buche de sangre en una cama de hospital: pasaban en la radio su canción “Soy como soy”, en la voz de René Cabel, y se emocionó tanto al escucharla que el acordeón de sus pulmones rotos no pudo aguantar un último soplo de alegría en su corazón. Tenía 23 años.
Su hermana María Antonia lo cuidaba esa noche en el sanatorio Damas de la Covadonga, de La Habana, y un locutor había anunciado “Soy como soy”, cantada por El Tenor del Caribe, uno de los más grandes boleristas cubanos de los años cincuenta. Pedro Junco se agitó y le sobrevino una racha de tos. María Antonia se apresuró a buscar un médico: cuando iba corriendo por los desiertos pasillos de la clínica, la música se acababa y, entre el resonar de sus tacones en el piso de mármol, alcanzó a escuchar todavía los últimos compases. Al regresar al cuarto, su hermano estaba muerto.
Cabel, quien emigró a Puerto Rico el 3 de julio de 1961 y se instaló luego en Colombia como exitoso regente artístico del gran hotel Tequendama, en Bogotá, parecía portar un hado funesto, algún infortunio maldito, pues Miguelito Valdés, el famoso guarachero Babalú, murió en sus brazos, víctima de un paro cardiaco, el nueve de noviembre de 1978.
“¡Perdón, señores!”, exclamó Miguelito Valdés en plena actuación en el salón Monserrate, del hotel Tequendama: soltó el micrófono, se llevó las manos al pecho para tratar de desabotonarse la camisa y cayó al suelo. Falleció abrazado a Cabel, quien esa noche dejó de cantar en público para siempre: temía que le sucediera algo similar.
Más de 30 años después, Cabel solía sacar un perrito pekinés a mear en las frías y lluviosas mañanas de Bogotá. En una ocasión lo acompañé un par de cuadras por el barrio colonial de La Candelaria, que estaba acariciado por frondosos cerros azules, verdes, lilas, en los que se incrustaba la ciudad. Recordaba con cariño a Pedrito y aún no superaba la impresión de haber visto la agonía atroz de Miguelito Valdés.
En algún momento del paseo, se detuvo bajo la llovizna, cargó al perrito y le pasó la mano derecha por la cabeza. Luego suspendió la mirada en los ripios de niebla matinal que se liaban en las ramas de los cedros. Sin que viniera a cuento, casi en un murmullo, dijo:
—Pero lo que más lamento es haberme ido de Cuba.
Ya era un hombre muy anciano, aunque parecía muy saludable y descendía de una familia longeva. Su madre murió a los 97 años.
Cabel… sus brazos fueron el tacto postrero que sintió Babalú, su voz la última que escuchó Pedro Junco. María Antonia jamás olvidaría aquel timbre agudo entonando “Soy como soy”, mientras su hermano moría.
“Cabel se escuchaba en la radio y a Pedrito le entró un ataque de tos con sangre y las sábanas se manchaban. Salí gritando. Cuando volvimos una enfermera y yo, tenía la cabeza recostada tranquilamente en la almohada. Su corazón había dejado de latir”, contaría una hora más tarde a Aldo Martínez Malo, el amigo que llevaba y traía las cartas y recados entre Pedro Junco y María Victoria Mora. Eran papeles secretos: ella estaba internada en un convento y sus padres le tenían prohibido verlo, pues Pedro, al enterarse dos años antes de que la tuberculosis lo mataría a plazos, se había enganchado a una vida punteada de romances, incluido uno con una mujer mexicana casada, trapecista de un circo.
Era el 25 de abril de 1943. Al día siguiente fue inhumado en la necrópolis de La Alameda, en Pinar del Río, la ciudad más occidental de Cuba, donde había nacido el 22 de febrero de 1920. El doctor Ñico Alonso, un amigo suyo de la infancia y quien vivió casi 90 años, recordaba el sepelio como “algo grande”.
“De los balcones le lanzaban flores al féretro. Los presentes no cupieron en el cementerio. Fueron toda la Escuela Normal y el Instituto de Pinar del Río. Todo el mundo lloraba. Fue un duelo provincial.”
Pero ya nadie visitaba la tumba de Pedro Junco. A unos metros de distancia sepultamos a mi madre el 17 de marzo de 1998. Desde entonces, no transcurrió un domingo, o un día señalado, sin que sus cinco hijos, su esposo, cuatro nietos o sus tres yernos le lleváramos flores y pasáramos luego a mostrar nuestros respetos ante el nicho donde reposaban los restos del autor de la mejor canción de Cuba. Pero jamás nos encontramos a nadie.
En una ocasión, estudiantes de varias escuelas despedían a una chica y su novio, los dos de 20 años, fallecidos en un accidente de tránsito, y uno podía darse una idea de cómo habría sido el entierro de Pedro Junco, según la descripción que hacía Ñico Alonso.
Después de tantos años viviendo en México, escuchando despedir a los muertos con “Las golondrinas” o la canción que les gustaba en vida, pensé que la historia tronchada de aquellos chicos merecía un coro gigante de “Nosotros”. Pero no fue así. Acabó el funeral y los dolientes se encaminaron a la salida del camposanto. Como México ya iba siempre conmigo, recordé a los muchos y perennes visitantes a la losa de Pedro Infante en el Panteón Jardín: perseguí con la mirada a los afligidos, pero ninguno se acercó a la tumba de Pedro Junco, que estaba en un mausoleo marcado con el número 197 en la puerta de cristal enrejado. En la base de la bóveda principal se leía: “Pedro Junco y familia, 1949”. Fue construido seis años después de la muerte del compositor.
El recinto, que guardaba lápidas y jardineras de mármol de Carrara, recordaba cierta prosperidad económica de la familia en la Cuba anterior al comunismo: Junco García, el padre, había sido el gerente de la Ford en Pinar del Río. Pero ahora sus paredes grises mostraban una decadencia de mampostería desconchada y pintura desvaída, al igual que los sepulcros humildes que la rodeaban, apretujados bajo el sol y rodeados de maleza y de hierbajos del color de la ceniza.
Estaban destrozados los cristales azules de sus dos venta- nales, cruzados ambos, a manera de protección, con tablas de cajas de legumbres claveteadas a la carrera, a la manera cubana de asegurar puertas y ventanas cuando en septiembre y octubre se les vienen encima los huracanes. En cada una de sus cuatro esquinas malvivía una palmera de tres o cuatro metros de altura y tronco delgado.
Dentro, junto a la pared oriental, había tres sillas blancas cojas y polvorientas sobre un piso de escombros esparcidos, cerca de la tapia que guardaba los restos del compositor y sobre la cual se encontraba una placa de mármol que decía: “Pedrito tu recuerdo en nuestros corazones es una flor que nunca ha de secarse. Tus amigos. 23-6-43”.
Y tenía incrustada, en un óvalo de cristal, la foto clásica de medio cuerpo de Pedro Junco, ligeramente ladeado, con los brazos cruzados por debajo del pecho y un anillo en el dedo anular izquierdo, que le fue tomada dos meses antes de morir: se ve serio, el cabello peinado hacia atrás; de traje y corbata color carmelita oscuro.
Su amigo Amadito Martínez lo recordaría siempre vestido de carmelita, pantalones sin pliegues, camisa de mangas largas y zapatos casuales, con la cara rosada, el bigote y el cabello castaño oscuro untado en gomina, porque lo tenía muy lacio.
Debemos separarnos
Pedro Junco mataba el tiempo con sus amigos a la entrada del Instituto de Segunda Enseñanza, y su mirada se precipitó detrás de la negrura de unos cabellos sueltos: los de María Victoria Mora, quien estaba en la flor de sus 15 años y tenía cuerpo del tipo que los cubanos de entonces llamaban “botellita de Coca-Cola”.
“Mira que muchacha más bonita”, hizo ver el compositor a Amadito, a quien heredaría los manuscritos de sus 36 canciones y 21 poesías y que conservaba, a sus más de 80 años, en su casa de Pinar del Río.
“Es la hermana de Giraldo y de Modesto”, advirtió Amadito y le presentó a la chica.
“Poco a poco todos se fueron separando y ellos dos se quedaron solos conversando. Pronto se llevaron bien. Tenían gustos afines y cierto intelecto muy cuidado de la época”, recordaría Amadito medio siglo más tarde.
Ella vivía en un convento de monjas, el Inmaculado Corazón de María, y provenía de una rica familia de cosecheros de tabaco, dueños de la finca El Gacho, en el pueblo de San Juan y Martínez, la tierra de los mejores habanos del mundo: Montecristo, Partagás, H.Upman, Romeo y Julieta, La Flor de Cano, Sancho Panza, Fonseca, Ramón Allones, Rey del Mundo y, desde 1966, Cohíba.
Era una chica refinada y culta que llegó a obtener el premio de la Sociedad Colombista Panamericana por su trabajo “Las campañas de Antonio Maceo en la historia militar de América”.
Pero fue un amor que nació desgraciado: desde 1939 el bacilo de Koch vivía en la sangre de Pedro Junco, aun cuando Ñico Alonso seguía insistiendo, 50 años después: “Concebías una afección en otra persona, menos en Pedrito. Pesaba 180 libras, medía seis pies y tenía la piel rosada, los labios como fresas, un aspecto sano, buena dentadura, nadaba mucho”.
Junco registró así en su diario el encuentro con la tuberculosis:
31 de marzo: … por la noche estudiando Historia Universal hasta las 3 de la mañana, me lastimé la garganta. Eché sangre.
3 de abril: … Sergio, cuando fui a verlo otra vez porque había vuelto a echar sangre por la boca, me mandó que fuera al día siguiente a la Quinta, para hacerme una radiografía.
Pinar del Río tenía entonces 14 mil habitantes y era, lo seguiría siendo siempre, una ciudad amodorrada, de aires aldeanos. Las infidencias tardaban muy poco en conocerse, pero los pinareños demoraron dos años en saber de la enfermedad fatal del personaje más popular de una de las familias más conocidas de la localidad.
Pepe el Ciego, un negro rumbero que tocaba la tumbadora en serenatas que daba Pedro Junco, lo había visto un día en una clínica.
“Pensé que iba a buscar una medicina para alguien y resultó que era para él. Jamás me dijo que estaba enfermo. Nadie lo sabía”, evocaría poco antes de morir, con más de 80 años.
Pedro Junco se embrolló en varios amores en los dos años que le faltaban para morirse. En su diario íntimo, que había empezado a llevar el día que cumplió 19 años (22 de febrero de 1939), escribió el nombre de ocho novias que tuvo en ese tiempo, una de ellas una mexicana casada, trapecista del circo Montalvo y en quien se inspiró para escribir el bolero “Por ti”.
Fue por aquellos días que le dedicó a María Victoria “Soy como soy”, su única canción alegre.
Soy como soy y no como tú
quieras
qué culpa tengo yo de ser así
si vas a quererme, quiéreme
y no intentes hacerme como te
venga bien a ti
no trates de cambiar mi vida
yo a ti te quiero
lo juro por ti
pero soy como soy y no como tú
quieras
qué culpa tengo yo de ser así.
Un año antes de morir le compuso “Nosotros”. El 16 de enero de 1942, el cantante Tony Chiroldes la estrenó en público en un festival de música en Pinar del Río, transmitido por la emisora cmab. Poco después se produjo el estreno nacional, a través de las ondas nacionales de rhc Cadena Azul, en la voz de Mario Fernández Porta.
Decía en su estrofa inmortal, sobre la que flota la desdicha de la tuberculosis:
Te juro que te adoro
Y en nombre de este amor
Y por tu bien
Te digo adiós
En 1945, en ocasión del segundo aniversario de la muerte de Pedro Junco, el cantante mexicano Pedro Vargas viajó a Pinar del Río y entregó a sus padres un diploma otorgado por la Asociación de Artistas de México a la canción “Nosotros”, por haberse mantenido en el primer lugar del hit parade durante dos años consecutivos.
Aldo Martínez Malo, el mensajero de Pedro Junco y María Victoria, guardó el secreto de a quién estaba dedicada hasta que lo reveló en 1997, poco antes de morir.
Ella se casó en 1953 y tuvo dos hijos. A raíz del triunfo de la Revolución, el 1º de enero de 1959, se exilió en Nueva York. Las únicas palabras suyas para Pedro Junco de las que se tenían noticias estaban escritas en mármol, sobre la tumba del compositor: “A Pedrito de María Victoria, 25 de junio de 1943”.
* * *
A Polo Montañez, un campesino de 50 años, lo descubrió un empresario extranjero mientras cantaba para turistas que iban a fotografiar zunzunes y tocororos y a mirar orquídeas en unos riscos ocultos en las montañas de Pinar del Río. Era la única gran estrella natural surgida en la música cubana a lo largo del medio siglo que siguió a la muerte por cirrosis hepática de Benny Moré, “El bárbaro del ritmo”.
De fabricante de carbón en la Sierra del Rosario, bajo el nombre ordinario de Fernando Borrego, en apenas unos meses del 2001 Polo pasó a ser un prodigio que atrajo a millón y medio de personas en una serie de conciertos en Cuba y ganó discos de oro y platino en Colombia, hasta que un año más tarde, tras una noche de fiesta familiar, estrelló su auto Hyundai contra un camión de remolque aparcado sin luces en una autopista oscura, a la salida de La Habana: tuvo seis días de agonía antes de morir.
Su música, de temas nobles y de una sencilla psicología de la vida, llegó para los cubanos cuando más la necesitaban: después de que en el año 2000 el gobierno diera varias vueltas de tuerca al activismo político para lograr el regreso del niño balsero Elián, quien había sido secuestrado por unos familiares en Miami, tras sobrevivir al naufragio y la muerte en el mar de 13 personas, incluida su madre.
La sociedad cubana, desgastada y al límite de sus esfuerzos a causa de la interminable y catastrófica crisis económica que siguió al derrumbe del comunismo internacional en la década de los años noventa, sufrió con el caso Elián un batuqueo asfixiante de marchas callejeras y adoctrinamiento político directo, y por radio y televisión, que en algún instante pareció encaminarla a una situación terminal.
Cuando los cubanos perdían toda esperanza y más inalcanzables parecían sus sueños, surgió inesperadamente Polo Montañez, con una canción de amor sedosa y nítida, atravesada por la ternura de la leche y por la dulzura de la miel, que les devolvió las ganas de querer mejorar lo que eran o, simplemente, de cantar bajo la ducha.
La canción se llamaba “Un montón de estrellas” y contaba la más común de las historias, con el corazón en la mano y sin alardes: un hombre debía aborrecer a una mujer por su abandono, pero la seguía adorando porque, después de todo, en el amor se sufren mil derrotas y escasean las fuerzas para defenderse.
Repetía, sin más giros creativos, la fórmula literaria del antihéroe de “Lágrimas negras”, un bolero-son que escribió Miguel Matamoros en 1930 en la casa de huéspedes de Luz Sardaña en Santo Domingo, República Dominicana, al escuchar en el cuarto vecino el llanto de una mujer a quien su amante había dejado para siempre sin despedirse.
Seis de cada diez cubanos habían nacido después de la Revolución de 1959, cuya política musical tuvo como línea difundir la obra política e ideológica producida en su época y engavetar en lo posible toda la anterior, por lo que “Lágrimas negras” era para la mayoría como el sabuloso esqueleto de un dinosaurio colgado en un museo.
“Un montón de estrellas” era el hit del disco Guajiro natural, que sólo en ese año vendió más de 100 mil copias en el extranjero y 20 mil en Cuba:
Yo no sé por qué razón
cantarle a ella
si debía aborrecerla
con las fuerzas de mi corazón.
Todavía no la borro totalmente
ella siempre está presente
como ahora en esta canción.
Incontables son las veces
que he tratado de olvidarla
y no he logrado arrancarla
ni un segundo de mi mente.
Porque ella sabe todo mi pasado
me conoce demasiado y es posible
que por eso se aproveche.
Porque yo en el amor soy un idiota
que ha sufrido mil derrotas
que no tengo fuerzas para defenderme.
Pero ella casi siempre se aprovecha
unas veces me desprecia y otras veces
lo hace para entretenerme y es así.
Hoy recuerdo la canción
que le hice un día
y en el fondo no sabía
que eso era malo para mí.
Poco a poco fui cayendo en un abismo
siempre me pasó lo mismo
nadie sabe lo que yo sufrí.
Una víctima total de sus antojos
pero un día abrí los ojos
y con rabia la arranqué de mi memoria.
Poco a poco fui saliendo hacia delante
y en los brazos de otra amante pude terminar
al fin con esta historia.
Porque yo en el amor soy un idiota
que ha sufrido mil derrotas
que no tengo fuerzas para defenderme.
Pero ella casi siempre se aprovecha
si algún día me besaba eso era
solo para entretenerme y es así.
Todo fue así, todo fue por ella
yo la quería, yo la adoraba
pero tenía que aborrecerla.
Todo fue así, todo fue por ella
cómo yo quise a esa mujer
porque pensaba que era buena.
Todo fue así, todo fue por ella
yo era capaz de subir al cielo
para bajarle un montón de estrellas.
Todo fue así, todo fue por ella
un pajarito que iba volando
yo lo cogí para complacerla.
Todo fue así todo fue por ella
tanto se burló de mí que ahora
no puedo verla.
Estuve en Cuba el húmedo diciembre de 2001 y aquellos compases elementales y cálidos cuajaban el ambiente del aeropuerto, llenaban la sala, el cuarto, la cocina y el baño de la casa, henchían autos, colmaban carros de caballo y bicitaxis con equipos de música activados por baterías de coche, desbordaban los parques, drenaban las playas, invadían los cementerios: era un hechizo de colosales proporciones.
En medio de la resaca corrosiva que vivía la gente tras la sobredosis política del caso Elián, aquel fenómeno popular fue aprovechado por el gobierno para paliar la abulia: durante los tres primeros meses de 2001, “Un montón de estrellas” salió al aire 123 veces en Radio Ciudad de La Habana, 21 en Musicales Habana, 21 en Radio Cadena Habana, 151 en Radio Progreso o 25 en Radio Taíno, según reportes de las radiodifusoras.
La exposición fue tal, que el periódico El Invasor, de Ciego de Ávila, advirtió que Polo Montañez saturaba al público: “La radio lo pone las 24 horas sin que haya balance entre uno y otro programa. Los bicitaxis escandalizan las madrugadas con “Un montón de estrellas”, al igual que las discotecas y otros lugares públicos y hasta la televisión, que lo pone nada menos que a continuación de un video de la bailarina rusa Maya Plisétskaya”.
El musicólogo Pedro Díaz no lo veía igual: “Polo transmite una imagen de absoluta sinceridad y cuando canta es como si cantara un vecino del barrio y eso gusta a la gente, le comunica cercanía y autenticidad”.
El primer día del 2002, Montañez dio un concierto ante 50 mil personas en la esquina de mi casa en Pinar del Río. Yo regresaba de madrugada a México y había preferido dormir un rato, pero terminé escuchando el concierto bajo el cocotero del patio, sugestionado por aquel feeling afable y espontáneo que hacía pensar que Polo estaba cantando para ti, solamente para ti.
Todo por unas cuerdas
Polo animaba, con su grupo Cantores del Rosario, los días y las noches de los turistas en el hotel Moka, así como en el pintoresco caserío de Las Terrazas, ambos enclavados en la Sierra del Rosario, a unos 60 kilómetros de La Habana. Pero no tenía dinero para comprar cuerdas profesionales de guitarra y usaba unas fabricadas con cables de frenos de motocicletas rusas. Un día bajó a comprarle algunas a un artesano, que las hacía en un pueblito cercano a San Cristóbal, y se enamoró de su esposa. Polo y la mujer del artesano, 20 años más joven, se enredaron en un amor furtivo hasta que el marido se marchó a Miami y ellos decidieron vivir juntos.
Corría 1997 y dos años después la mujer decidió reunirse con su esposo en Miami. Entonces Polo le escribió “Un montón de estrellas”. “Era una mujer delicada, de muchos conocimientos, leía mucho, muy instruida y muy fina. Fue una persona que me ayudó mucho”, le confesó al periodista cubano Ismael León Almeida.
Sin embargo, alguien de Las Terrazas le contó también a Almeida que en realidad aquella mujer “hizo pasar mucho trabajo a Polo”. Según esa persona, “ella era superficial, miraba a todos como si no existieran y no se subía a camiones de vacas para transportarse, como todos los cubanos; sólo quería automóviles. Polo ni pensaba en ser famoso, pero debía sacar dinero de abajo de la tierra para darle gusto; ella tenía influencia sobre él”.
Polo la acompañó al aeropuerto de La Habana el día en que partió al exilio. La vio subir por la escalerilla del avión, vestida de blanco, y le comentó a una amiga de ambos: “Ella se lo buscó… y se lo perdió”. Y tuvo razón, pues después de ese día la vida se convirtió para él en un cuento de hadas.
José da Silva, un empresario francés nacido en Cabo Verde y dueño del sello discográfico Lusáfrica, lo escuchó en el restaurant El Cafetal Buenavista, cerca de Las Terrazas, y al otro día se lo llevó a los estudios Abdala, en La Habana, para grabar Guajiro natural, que en pocos meses ganó un disco de oro y otro de platino —que antes sólo habían conseguido dos cubanos, Silvio Rodríguez y Pablo Milanés— y convirtió a Polo en el músico del momento.
Sin embargo, mientras el gobierno les permitía a Silvio y Pablo importar coches de modelo reciente, comprar mansiones habaneras o ser propietarios de empresas particulares, Polo Montañez se debía de transportar en carros de caballo porque no tenía permiso oficial para adquirir un auto.
Al final le dejaron comprar un Hyundai el mismo día en que le comentó a Abel Acosta, director del Instituto Cubano de la Música, su deseo de dar conciertos en todo el país y donar el dinero de la recaudación a las escuelas provinciales de arte: del 3 al 30 de abril de 2002 se presentó en cada una de las 14 provincias cubanas y reunió en total a un millón y medio de espectadores, más del 10 por ciento de los habitantes de la isla.
A pesar de no haber surgido de la política cultural oficial —“tenía que perder los trabajos para poder asistir a un festival”—, aprendió pronto a acomodarse con el patrioterismo y la ideología de barricada, como demostró en su forzada advertencia en la canción Guajiro natural: “Puedo montar un avión / siempre voy a regresar / conmigo no hay confusión”.
Y luego musicalizó “Regresaré”, un poema escrito en la cárcel por Antonio Guerrero, uno de los cinco cubanos presos en Estados Unidos por espiar a grupos anticastristas de Miami. Curiosamente, en la despedida del duelo en sus propias honras no se escucharon canciones suyas, sino ese poema, declamado por estudiantes de arte.
Lo del guajiro con sombrero también fue una simulación de Polo posterior a la fama, pues ninguna antigua foto suya lo mostraba con esa prenda tan característica del campesino cubano: “Nunca me quito el sombrero. Yo soy yo con mi sombrero y mi cubanía, es parte de mi cuerpo, algunas veces hasta me lo dejo, porque no me percato, creo que si me falta, entonces no soy yo”, declaró al periódico 26, de la provincia cubana Las Tunas. Pero Polo mentía, por supuesto, porque la verdad era que Polo se ilustraba rápido y no tenía nada de tonto. Como le confesó al periodista Jorge Smith: “No te creas, yo me hago el bobo. Pero no lo soy”.
¡Y claro que no lo era!, pues a pesar de no ser músico profesional, tuvo la habilidad de hacer música toda la vida y esperar su momento artístico sin tener que trabajar en serio. Siempre se las apañó para escurrir el bulto: “Ordeñé vacas, corté monte, hice de topógrafo, fui soldado, chofer, sereno, electricista… cambiaba muchísimo de trabajo, lo mío, lo mío era la canturía”.
Había nacido el 5 de junio de 1955 en El Brujito, un escondido y profundo paraje de la serranía pinareña cuyo paisaje permanece tal y como lo describió en 1839 el pinareño Cirilo Villaverde, en Excursión a Vuelta Abajo: “A un lado y otro se ven dos enormes montañas que, habiéndose separado describiendo un círculo espacioso, dejaron en medio a la entrada y como atalaya, la colina de que hablo y un gran valle cual la palma de la mano, de llano, para volver a acercarse al Oeste, en donde principia la angosta garganta, o única senda practicable, un cuarto de legua más adelante, camino a la Vuelta Abajo”.
Salir de El Brujito resultaba difícil, por lo que fue hasta 1960 que Polo Montañez quedó inscrito como Fernando Borrego Linares en el poblado de Candelaria, donde el 25 de diciembre de 1926, en una casa que después la Revolución convirtió en oficina de correos, había nacido uno de los músicos cubanos más importantes de la historia, Enrique Jorrín.
Jorrín fue el creador del chachachá y también autor de la canción estrella de ese ritmo, “La engañadora”, que fundía la historia de dos mujeres: Una mañana de sábado de 1950 en La Habana vio a una dama despampanante que caminaba por las calles de Infanta y Sitios y a la que un hombre le gritaba: “Oye, ese cuerpo no es de verdad, es de goma”. Jorrín recordó que por Prado y Neptuno solía caminar una mujer de brazos delgadísimos, piernas flacas y cintura desproporcionada. El músico siempre pensó que se rellenaba y ese día, con la imagen de Infanta y Sitios en la mente, le salió, de un tirón “La engañadora”. Jorrín la grabó con la orquesta América en la empresa Panart, que le pagaba un centavo por cada disco que se vendiera, y tuvo tanto éxito que con el dinero de esa canción se compró en dos meses un carro del año que le costó dos mil dólares.
Muerte en la carretera
Polo Montañez le había celebrado los 15 años a una vecina suya de San Cristóbal en el Círculo Social Obrero José Luis Tassende, de La Habana, y regresaba al pueblo en su coche, acompañado de su esposa, Adys García, un hijo de ésta, la festejada y otra vecina.
Eran casi las ocho de la noche del miércoles 20 de noviembre de 2002. La carretera estaba mojada. Polo conducía por la senda del medio y, a la altura de la presa La Coronela, todavía dentro de los límites de La Habana, aceleró para rebasar por la izquierda a otro coche, cuando estrelló el suyo contra un camión que estaba estacionado sin las luces intermitentes encendidas. Su hijastro murió en el acto, él quedó muy grave y falleció seis días después. Su esposa y las dos chicas sobrevivieron.
Lo sepultaron en el camposanto de Candelaria en una ceremonia multitudinaria, cuyo único antecedente entre los ídolos populares cubanos eran las exequias de Benny Moré, en Santa Isabel de Las Lajas el 20 de febrero de 1963. A Polo lo despidió un coro de jóvenes declamando un poema escrito por un héroe del comunismo. Al Benny, un rito de sus hermanos de la religión afrocubana de Palo Monte: entre un suceso y otro, la ideología revolucionaria había aprendido a no dejar escapar oportunidades para promoverse.
Justamente por ello llamaba la atención que, siete años des- pués, la tumba de Polo Montañez permaneciera desatendida. Tenía un techito a dos aguas sostenido por cuatro columnas despintadas. Sobre la plancha de la bóveda había una descolorida flor de plástico y cuatro jardineras de letras gruesas, jorobadas a veces, erectas otras, como escritas a la carrera, todas con dedicatorias de “tu familia y tu pueblo”. Una, de mármol y en forma de libro, decía: “El último rincón donde me esconda debe de ser un lugar bien oculto, donde nadie sepa de mi llanto”, que era una estrofa de su tema “La última canción”.
El administrador del camposanto afirmaba que “la familia visita muy poco aquello y la gente de Cultura sólo lo hace en las fecha de muerte y ya con mucha menos motivación que antes”. Resultaba sorprendente el desinterés oficial, pues el sistema cubano solía ser generoso con el recuerdo de sus muertos, no sólo con bustos y ceremonias luctuosas de los héroes revolucionarios como el Che Guevara o Celia Sánchez, sino también con intelectuales y artistas afines, como Nicolás Guillén o Compay Segundo.
Raúl Castro, quien había encargado que sus restos fueran cremados, mandó construir su propia tumba en un pedrusco de 130 toneladas, asentado en la cima de una elevación en la Sierra Cristal, a 70 kilómetros de Santiago de Cuba, y donde estaban depositadas las cenizas de su esposa, Vilma Espín desde el 23 de junio de 2007.
El monolito, adornado con flores naturales y rodeado de palmeras, había sido trasladado desde la Gran Piedra, una montaña de mil 225 metros de altura y distante a un centenar de kilómetros. El nicho del presidente cubano tenía inscrito su nombre con letras de bronce verde oliva.
Allí también se encontraban soterradas las cenizas del comunista español Antonio Gades, muy amigo en vida del presidente cubano y un coreógrafo relevante. Su losa estaba diseñada como una palma trunca y se levantaba sobre un tablado hecho con piedras traídas de su natal Valencia, frente a una réplica en mármol de sus zapatillas de baile.
Poco antes de morir, en julio de 2004, Gades legó por escrito sus restos “a mi compadre Raúl Castro”, quien los colocó junto a su peñasco el 27 de marzo de 2005. En el lugar también descansan los despojos del jefe de espías Manuel Piñeiro, quien por instrucciones de Fidel Castro había exportado la Revolución a América Latina durante los años sesentas y setentas.
* * *
En cambio, las autoridades y el pueblo cubanos mantenían la última morada de los cantantes pinareños Pedro Junco y Polo Montañez en una desolación injusta, un deterioro irresponsable y una indolencia injustificada, pese a que ambos habían muerto en su tierra, lo cual constituía, para los cánones del sistema comunista, un mérito patriótico inapelable.
Eran tumbas olvidadas, aun cuando, en el caso de Polo Montañez, el mismo Fidel Castro le había demostrado estima: “La amarguísima noticia de ese genio popular que murió en un accidente, ¿quién no ha sentido un dolor profundo? Me refiero a Polo Montañez ¿Alguno de ustedes no sufrió el dolor? ¿Y por qué? Un descuido en una carretera, alguien que parqueó sin luz, un irresponsable cualquiera que a lo mejor se tomó una cerveza”. También mandó un ramo de rosas al velatorio.
Ya nadie le lleva flores a Polo Montañez. Una de las últimas que lo acompañó fue un capullo cerrado de gladiolo, olvidado en el asiento trasero de su Hyundai el día del accidente, cuando el coche, con el techo recogido hacia atrás, arrugado como un papel y formando un amasijo de lata, fue trasladado a la estación policial del pueblo de Caimito. Una semana más tarde, un especialista estaba realizando algunas pruebas periciales en el auto siniestrado, cuando algo llamó poderosamente su curiosidad en el asiento de atrás. El capullo de gladiolo había abierto.