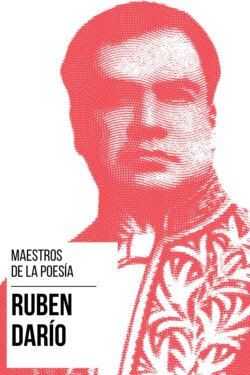Читать книгу Maestros de la Poesia - Rubén Darío - Rubén Darío, August Nemo, John Dos Passos - Страница 2
Rubén Darío
Оглавлениеde Leopoldo Lugones1
¿Quién es ese que murió en pequeña lejana ciudad, durante el cataclismo más espantoso de la historia, sin cargo importante ni fortuna, antes empobrecido por todas las miserias de la existencia; y que, no obstante, entristeció al desaparecer, veinte naciones representadas en la ocasión por sus más bellas almas: con lo cual sonaron para lamentar como bronces dolidos, los sendos idiomas ibéricos que hablan cien millones de hombres? ¿Quién es ese más grande, así, que los reyes, ya que no teniendo corona de mandar, mereció entre los pueblos los funerales de Alejandro? ¿Quién es ése que de tal modo representaba como la expansión de un nuevo helenismo? Ese no es sobre la tierra sino esta cosa de apariencia sutil y fugaz: un alma que canta. Y él mismo habíase definido de esta suerte:
Yo soy aquel que ayer, no más, decía
El verso azul y la canción profana,
Y en cuya noche un ruiseñor había
Que era alondra de luz en la mañana.
Como la alondra y el ruiseñor, simultáneamente encarnados en él, Rubén Darío, poeta absoluto, es un ser constituido de alas, melodía y luz. Alas que viven de volar; melodía que de callar muriera; luz que prolongando en infinitud de amor la noche de Julieta, así evocada, transmuta la plata del plenilunio en el oro de la aurora. Poeta absoluto. Nada más que poeta, si señor. Como si dijéramos: nada más que estrella...
Estas consagraciones honran, así, a la especie humana. Un instinto superior parece que le revelara en ellas la desnudez de la verdad implícita, como al estremecerse el agua resalta su cristal en la estría pasajera. Lo que es, efectivamente, un poeta, la gente no sabría decirlo. Cuando el trajín diario la rebaja a la condición de acémila, y así pasa cargando su triste vida, furiosa de afán, resoplante bajo su saco de oro, suele creerlo inútil porque canta. En vez de alegrarse con aquel regalo de belleza cuyo objeto es conservar un poco de dignidad humana sobre la turba así embrutecida, arroja una piedra al pájaro o le reprocha con vileza los cuatro granos que come sin pagar. El rebajamiento posee un perverso instinto de rebajarlo todo, y la injusticia de la opresión torna injusto al oprimido. Entonces ocurre este fenómeno conmovedor: el pájaro herido canta todavía; porque pena y regocijo, todo es para él un perpetuo cantar. Y un día cuando se muere tal cual mueren los pájaros, como del aire, y entonces viene a verse cuán poco estorbaba en realidad, y que ni era para reprochárselo por lo mucho y bien que cantó, el vago asombro de la gente parece contener un remordimiento tardío. Ella desearía saber lo que es un poeta, y cómo resulta inmortal nada más que con un poco de ritmo y de rima en los cuales no se contiene una ley científica, ni un principio filosófico, ni una máxima moral, ni una prescripción política como esas que en substanciosos frutos la prosa le madura. ¡Un poeta! ¿Qué será un poeta?
Es esto:
Por los campos antiguos en que, campo de libertad ella misma, nuestra Argentina se dilataba sin catastros ni alambres, solía el caminante extraviado meterse de noche al seno de un bosque incógnito. No había percance más temible, porque el bosque es el laberinto donde se puede andar hasta la muerte siguiendo la pista de sí mismo, el palacio abierto que no tiene salida, morada de las hadas maléficas que escamotean el rumbo en un rayo de luna y el grito de auxilio en una vaguedad rumorosa más enorme que el mar: calabozo sin paredes, pues no hay encierro como la falta de horizonte. La única salvación era, entonces, dar con agua: no sólo porque la sed solía reinar bajo la espinosa fronda, sino porque la fuente, el jagüel, el charco, presuponen la existencia de sendas, de animales que las trazan con la frecuencia de venir, de hombres quizá. Agua y camino resultan, pues, términos correspondientes. Y el ser que los revelaba era, según la ciencia del desierto, el pájaro matinal. Bosque donde no cantaban pájaros al amanecer, estaba lejos del agua. Aquella ausencia aparentemente baladí, imprimía un horror trágico al percance. ¡Con qué ansiedad esperaba el transeúnte en peligro ese gorjeo salvador, ensimismado en la fatalidad de la noche aciaga, como enterrado ya en el silencio y en la soledad funesta que formaban con las tinieblas un bloque inconmovible hasta la eternidad, y negro, negro hasta la desesperación, mientras el monte erizándose al contorno parecía retorcerle en la garganta su aspérrima amargura! Ah desolación la del alba sin trinos sobre el ramaje polvoriento que estaba, como arruinándose bajo cenizas desabridas y heladas; miedo de aquella luz fatal, color de salitre; anonadamiento de condena entre la patibularia trabazón de esos leños; derrumbe del ser en las espaldas semejantes a desmoronados adobes, en las rodillas que se deseneajan, en el corazón que se sume allá adentro como una piedra. Pero también qué salto de alegría en el alma, cuando al pintar la luz como una humedad celeste las ramitas extremas, y conmoverse a aquel contacto el férreo corazón de la selva todavía trágica en el terror nocturno, arrancaba el jilguero, dorándose ya con la aurora de alto que se ponía, su canto valeroso que iba así punzando, para vaciarlo de sus estrellas, el saco de la noche, y tallando al mismo tiempo en cristalina trituración el puro diamante de la mañana, y anunciando por último al hombre triste, con la cercanía del agua bullente en el gorjeo, la seguridad, la dirección, la libertad, la salud, la vida.
El idioma, es decir el espíritu mismo hecho palabra, era en América ese perdido. Repetición vacía de una retórica ya muerta, empecinábase en esta quimera anticientífica y antinatural: que el nuevo mundo siguiese hablando como España. Solamente para el idioma que es la más noble de las funciones humanas, no había existido emancipación. El falso purismo de la Academia, la belleza formulada en recetas de curandero, la parálisis rítmica, la indigencia de la rima, el verso blanco, la licencia poética, la abundancia declamatoria: lodos esos accidentes que no son sino justificaciones de la ignorancia y autorizaciones a la mediocridad, constituían nuestro código, o mejor dicho «códex» en materia de idioma. Imitar, imitar siempre a los clásicos inimitables, era la prescripción: ser como los muertos en un mundo de vivos...
He aquí dos principios útiles en la materia. Para imitar con éxito a un artista superior, se necesita ser otro artista superior; pero cuando se es esta cosa excelente, ya no se imita a nadie: se crea. Los métodos de un artista superior no le sirven más que a él; pues, o son inaccesibles al mediocre por la misma razón de su mediocridad, o resultan inútiles para otro artista superior, porque éste no los necesita. Y de ahí que toda forma superior del arte sea necesariamente original. Imitar, pues, a los artistas superiores, que por esto llegan a ser clásicos, resulta, precisamente, lo contrario de lo que se quiere hacer. Vivir un hombre, no es para él repetir el cuerpo de otro hombre: el cadáver, que según dijo profundamente un estoico, lleva el alma a cuestas en el transcurso de la vida; sino diferenciarse de todos los hombres, ser distinto, ser desigual. En esto consiste todo el fenómeno de la vida; y así, hasta los seres más colectivizados nos enseñan que no hay dos hojas idénticas en el mismo árbol, ni dos abejas iguales en la misma colmena.
Rubén Darío fué el anunciador de esa fuente de vida, y esto tiene ahora una prueba irrefragable: la poesía joven de España, es rama de de tronco. Así resulta el hombre significativo de un Renacimiento que interesa a cien millones de hombres, el ultimo libertador de América, el creador de un nuevo espíritu. Sólo la premiosa superoficialidad de nuestra vida nos impide ver que andamos entre prodigios, como éste de codearnos con seres que tienen el don divino de crear espíritus inmortales. La obra de arte que sobrevive a su autor y sigue con ello despertando interés, simpatía, emociones; engendrando obras análogas, suscitando vida en una palabra, es, sin duda, un ser viviente. Y cuando se incorpora al ser de una raza modificando su orientación, resulta espíritu inmortal.
Pero, qué importa de positivo y general, dirá tal vez alguno, esa transformación de la poesía? Nada menos, señores, que una etapa de la civilización.
Sabemos ya por la ciencia del lenguaje y por la historia, que la evolución de los idiomas se inicia con la poesía. Así, cuando cambia la expresión poética, es que empieza a modificarse la orientación espiritual. Y esto reviste una importancia tan grande, porque la civilización no es otra cosa que el conjunto de ciertas invenciones, comunicaciones y convenios cuya expresión irreemplazable es la palabra. Falte la palabra, y todo aquello ya no existe. No hay cómo comunicarlo ni concertarlo. El hombre ha desaparecido como ser social. Por esto la palabra es el distintivo de su superioridad entre los seres. Poseer un idioma bien organizado, es, pues, para los pueblos la cosa más importante que existe; y tener poetas que lo vivifiquen y organicen progresivamente, constituye un fenómeno de la más alta civilización.
Para mayor grandeza de Rubén Darío, la expansión del castellano en las Américas predestinábalo a ser el poeta de un mundo. Por esto dije que veía en él al representante de un nuevo helenismo.
Y es maravilloso también cómo lo practicó.
Qué cosa más sencilla en sus elementos.
Todo ello consiste en dejar que la emoción poética venga con su palabra, sin reato alguno a fórmulas; y de esta suerte, que sea ella la autora de la expresión correspondiente, no la prisionera de moldes preconcebidos. Y en cuanto a la imaginación que es la otra facultad activa en el fenómeno poético, dejarla también andar como quien divaga por un verjel sin caminos, y así va y traza el suyo simplemente con ir recogiendo flores ; pues en los jardines dispuestos por mano ajena, ya no hay nada que hacer, sino recrearse sin tocar ni salirse de los senderos como la urbanidad prescribe. Nadie es dueño sino de sus flores; y si no las sabe producir, no se dedique a jardinero.
Ahora, si se mira bien, aquel doble fenómeno de la nueva poesía resulta no ser otra cosa que el ejercicio de la libertad de imaginar y la disposición natural de las expresiones con que la emoción se manifiesta. Así todo sale bien, porque todo viene a su tiempo, cosa para lo cual basta dejarlo venir tal como va naciendo en el alma. Es exactamente lo que sucede con los colores del cielo; pues así como todos ellos existen en la masa del aire que lo constituye, y no aparecen sino cuando es debido, conforme a la naturaleza de aquél, la belleza está en el alma cuyos diversos estados son los que la revelan. De esta suerte llegué un día a comprender el secreto del arte griego, y por qué sobrevive en su propia ruina el Partenón, y el idioma de Homero se conserva inmortal cuando hasta los dioses contemporáneos han muerto. Es que en una y otra construcción todo se dispuso como de suyo, porque todo se subordinó al sistema proporcional que es el organismo de un hombre vivo, para conseguir lo cual no hay sino un método: vivir. Verbo sublime, expresión de la síntesis arquetípica, a cuya virtud vemos confundirse en este caso el instinto genial con el supremo raciocinio.
Y aquí hay otro hecho tan significativo como aquel ya citado de la influencia de Darío en la moderna poesía española: después de él, todos cuantos fuimos juventud cuando él nos reveló la nueva vida mental, escribimos de otro modo que los de antes. Los que siguen, hacen y harán lo propio. América dejó ya de hablar como España, y en cambio ésta adopta el verbo nuevo. El pájaro azul cantaba y detrás de él venía el sol.
Todo eso explica también las nuevas expresiones y las nuevas formas. La miseria de la literatura americana había consistido en que nos obstinábamos en hablar como España, pensando de un modo enteramente distinto. No bien nació el poeta que restableciera la armonía vital entre pensamiento y palabra, cuando el verso, aunque contase las mismas sílabas, sonó ya de otro modo. El estilo se animó con nuevos colores. Una música más delicada y sutil coordinó los elementos verbales. El idioma poético subordinóse enteramente a la música en que consiste. De esta música emanaron, y no al revés, la emoción y la idea. Sufrió la prosa al instante la misma influencia libertadora y personal. Comprendióse que poesía y prosa, aun cuando el objeto de aquélla sea revelar la emoción y el de ésta formular la noción, están gobernadas por el ritmo. Este no es, en suma, sino la manifestación del «tono vital» que en cada hombre rige la circulación de la vida. De esta suerte, en el acento peculiar que caracteriza su voz, tiene cada hombre su música. Por esto, cuando lo oímos sin verlo, decimos con certeza: la voz de Fulano. Hay en todo eso, como se ve, una razón profunda.
Aquellas formas nuevas no fueron todas hermosas ni aceptables. La verdad es que al calor de la lucha y al retozo de algún epigrama antiacadémico, hubo a veces alguna exageración. Pero, eso sí, aquello fué espontáneo, sobre todo en nuestro poeta. Quienes lo hemos visto trabajar, sabemos que su labor era el correr del agua feliz en la fuente generosa. Y así, para mayor gracia, la profunda revolución, que fué a la vez revelación genial, la hizo con poesías breves como el cuerpo del pájaro y la masa de la perla. ¿Pero no basta una ascua para encender todas las hogueras del mundo, un beso para torcer el curso de la vida, una sola estrella para embellecer la tarde? He oído cantar en mi sierra al pájaro llamado "Rey del Bosque". Tanta sólo, en la serenidad vespertina, desde algún sotillo cerrado que favorece su lírica abstracción. Y con ser tan grande la dulzura del canto, su prodigiosa claridad llena toda la montaña. La delicia que infunde, dilátase casi temerosa en una fragilidad de pureza extrema. Y el alma se pone tan buena, que parece que va a llorar. No hay un rizo en la inmensidad celeste. Dijérase que el silencio y la luz son una misma cosa divina. La montaña aclárase y profundízase a la vez en una transparecía de zafiro. Entonces el gorjeo del pájaro nos revela una maravilla: la montaña está encantada y el mundo se ha vuelto azul.
«Azul...» fué el primer libro revelador de Rubén Darío.
No entiendo, dijo la retórica. Para las almas duras, nada hay tan difícil de entender como las cosas sencillas. Así el necio no puede ver el agua tranquila sin arrojarle una piedra. Es que no la entiende. En aquellos regocijados tiempos, nuestros clásicos de infantería ligera, que otros no conocí, declaraban con transparente astucia no entender a Verlaine, por supuesto que sin haberlo leído. Es lo que debe pensarse por consideración a su inteligencia. Con eso evitaban nombrar al monstruo, que era para ellos tanto como anonadarlo, y le reprochaban en su admiración a Verlaine el consabido galicismo.
Porque claro está que ese libertador, ese griego de alma, ese creador del mucho espíritu en la poca materia, fué un hijo espiritual de Francia. Así repetíanse en él dos fenómenos por vez primera correlacionados para el máximo efecto: la renovación de la literatura española, que desde los tiempos del «Romancero» procede siempre de Francia, y las revoluciones libertadoras de América, que son también cosa francesa. No hay por ello nada más falso y más cursi que el horror académico al galicismo. Si algún país debe legítimamente influir sobre la cultura española, es el de Francia, por generoso y por hermano. Reconocerlo es una prueba de sencillo buen gusto: negarlo, un grosero alarde para llamar la atención, violando la conocida regla en cuya virtud la verdadera elegancia consiste en no hacerse notar, o una antigualla reaccionaria. No hay obra humana de belleza o de bondad que prospere sin su grano de sal francesa. Este grano de sal es perla que ha germinado en siglos y siglos de labor, de dolor, de heroísmo, de genio, de arte, de gloria. Y por esto, porque constituye la síntesis, excelente entre todas, del espíritu humano bajo su concepto superior, a todo comunica con la misma eficacia las propiedades substanciales de la sal: la claridad, la franqueza, la sobriedad, el sabor, la sazón, la fuerza.
He aquí por qué la influencia de Darío fué superior a la de Martí, genio, héroe y mártir. Es que este último, en su propia magnificencia, escribió todavía el castellano académico. Hizo las del Cid, que es decir cosas grandes entre las más excelsas: pero no habló como él. Pues el Campeador de las Españas cometía galicismos...
Amar a Francia es ya una obra de belleza. Gloriarse de ello ahora es un acto de dignidad humana. Su heroico dolor ha sido la revelación de esta grandeza: que la justicia de la humanidad es la justicia de Francia. En el peligro de Francia fermenta en sangre la barbarie de Europa. Y nosotros no podemos desentendernos de ello sin renegar nuestra propia civilización. La miserable neutralidad de los pueblos que se llaman libres, aun cuando con ella se exhiben esclavos del miedo, es una aceptación anticipada de la felonía, el terrorismo y la infamia. La esperanza, este bien supremo que ilumina la existencia del último miserable, es una flor de Francia: una intrépida amapola de sus campiñas, cu cuya seda ligera palpita el hervor de hierro de la sangre de Francia. Y dijérase que en el estremecimiento de la flor, el gallo de las Galias yergue su cresta mordida.
Esto que ahora se ve tan claro, fué lo que el gran poeta nos anticipara en su anunciación de belleza. Y para que se note cómo es cierto que en todo gran poeta hay el «vate» de los antiguos, el ser profético para quien se anticipa el día en la altura de su espíritu, recordaré aquel magnífico grito de alarma lanzado una tarde, hace veintisiete años, por Rubén Darío, quien percibió desde el Arco del Triunfo, en la sugestión clarividente de la gloria, el avance de la horda gigantesca sobre su Francia negligente y hermosa:
«¡Los bárbaros, Francia! ¡Los bárbaros, cara Lutecia»!
Así, resucitando en su lengua nueva el viejo pentámetro de Roma, cual si despertara en su ser uno de aquellos latinos del siglo V, y encabritara a modo de corcel el verso para más ver la horrenda gente, ha sentido:
«El viento, que arrecia del lado del férreo Berlín».
Y entonces clama con precisión maravillosa:
Suspende, oh Bizancio, tu fiesta mortal y divina
Oh Roma, suspende tu fiesta divina y mortal.
Hay algo que viene como una invasión aquilina
Que aguarda temblando la curva del Arco Triunfal.
¡«Tannhauser»!' Resuena la estrofa marcial y argentina,
Y amaga a lo lejos el águila de un casco imperial.
Conocí a Rubén Darío acá, en el apogeo de su gloria. Que nuestra tierra tuvo ese honor, retribuido por el gran poeta con gratitud inagotable.
Pero gloria de artista suele no ser más que tirante medianía en la casa de huéspedes y en el empleo subalterno que le dan por compasión. Tal fué siempre, y más bien peor con frecuencia, la situación del maestro bien amado. Y todavía enrostrábansela de vez en cuando, y nada era tan inseguro como sus propias colocaciones de la burocracia o del periodismo. Así solía recordar que «La Nación» fué la única morada cómoda para su talento; pues como si fuera casa propia, igual se le conservaba en la ausencia. Allá hizo también algunas de sus mejores amistades. París y Buenos Aires resultábanle, según muchas veces lo repitió; las únicas ciudades donde vivía a gusto. Tenía de nuestro país una idea altísima y gloriosa. Decía que para él era algo en este mundo ser transeúnte habitual de la calle Florida.
Hallábase en el período más brillante y sonoro de su campaña intelectual. Ricardo Jaimes Freyre era su 'hermano de armas. La Revista de América, que para mayor poesía tuvo la vida de las rosas, acababa de ser el estandarte, o mejor dicho el tirso alzado por los dos poetas, pues llevó el color de aquéllas, mientras ellos con sus versos pusiéronle el perfume. No obstante, escribíase con entusiasmo, discutíase con ardor, y algunos jóvenes poetas ingresaban como novicios al grupo.
Darío, que era de una excesiva timidez, prefería aquella fácil sociedad a los halagos que nuestros salones le brindaban. Aquel evocador de princesas, sentíase horriblemente cohibido ante las damas: y el protocolo hubo de sufrir en las manos del diplomático que a veces fué, fracasos monumentales. No obstante, eran perfectas su distinción, su delicadeza y su elegancia. Nunca, ni en sus peores momentos, lo vi brutal o innoble. La discreción era en él lo que la suavidad callada del terciopelo. Muy perspicaz en la ironía, dejábala pasar habitualmente bajo una sonrisa que ya era compasión. Reservadísimo en sus afectos, era enormemente fácil de explotar por los parásitos de la bolsa y del talento que abundaban siempre en torno suyo. Creo que los dejaba hacer, por no reparar en una fealdad y mancharse, así, a su contacto. Por otra parte, como todo hombre realmente superior, no daba importancia alguna a que lo engañase un vil. Que esto es condición de la vileza, y fuera necio extrañar, como dice el proverbio árabe, que salga perro el hijo de perro. Su vida iniciada con terribles contrastes, en la orfandad precoz, la pasión instintiva, el ambiente ingrato, fué bajo este concepto muy dura con él. Padeció destierro perpetuo en el seno de la canalla. Y tal fué el estado en que arraigó la enfermedad terrible que lo ha llevado a la tumba. Errabundo por los pueblos, una fatalidad ciertamente invencible porque constituía la orientación inicial de su existencia desviada, sometíalo al poder de la chusma. Chusma de las letras, de la sociedad, del amor, a cuyo contado padecía tormentos espantosos. Así, el vicio no es su mancha, porque no constituyó su placer sino su martirio. Yo lo he visto combatir como un desesperado, aprovechando para ello la primer coyuntura que La amistad le brindaba. Pero la red de sus propias complicaciones, pronto volvía a reatarlo y aislarlo. El aislamiento era como un calabozo que llevaba consigo, y resultaba la causa inmediata de sus caídas.
Atribuyo en gran parte a aquel cautiverio, sin que esta suposición quite nada a su fe, respetable como ninguna, la religiosidad de Rubén Darío. Fué siempre católico, y con ello monárquico de convicción; pues como no había menester de utilitarias conciliaciones, declaraba sin esfuerzo la evidente incompatibilidad del catolicismo con la República. Su pretendida conversión al morir calumnia, pues, su fe de cristiano. La integridad del dogma no ha tenido acatamiento más constante que el suyo.
No necesito añadir que, así, su despreocupación de la popularidad era absoluta; su desinterés de la gloria mayoritaria. alto y frío como un Ande bajo su manto azul.
Llevaba entonces barbado el rostro de cálida palidez, la cual dilatábase como soñando en la marmórea culminación de la frente. El cabello crespo y negrísimo, que nunca se infló en melena, iba regular sin compostura. Los ojos faunescos encendíanse de alegre franqueza que fácilmente oblicuaba en chispa irónica; pero su mirada era. sobre todo, fraternal. La ancha nariz, la ruda boca, repetían la máscara "verleniana". Durante sus momentos de distracción, invadíala una placidez monacal. El talante del poeta era de una elegancia varonil. Su tronco recio, su andar reposado. Todo en él manifestaba una virilidad casi brutal, salvo las manos bellísimas que parecían de jazmín. Vestía con sobria elegancia y expresábase lo mismo. Cuando tras ocho años de separación, víle de nuevo, la rasura que desnudaba tocio el rostro parecía haberlo fundido en el bronce grave de una escultura azteca. Pero todo esto nada vale ya. Alma que canta es, con notoria frecueneia, alma que llora. Y aquél pasó la vida llorando sin lágrimas por estética dignidad. Su triste carne humana es lo que no importa. Su alma bella nos queda para siempre, florecida en versos sencillos e inmortales. Los rasgos impresos por el dolor en aquel rostro que al envejecer se iba a lo trágico y que según un cronista transfiguráronse al morir en esa efigie dantesca que trajera del infierno el gibelino, se fueron a la tumba como su siniestro escultor.
La muerte, a quien había temido como un niño a la obscuridad, fué a él sin que apenas la notara, con su paso ligero y su palidez celeste. Y así, en el seno del hogar recobrado, en su pueblo natal que es donde es bueno morir, maduro para el descanso como quien dio tanta flor y ninguna espina, recibió para decirlo con palabras de La Iliada inmortal, "la gracia del sueño"
Entonces empezó la apoteosis. El pueblo gastó para sus exequias lo que jamás le habría dado para vivir: pues tal hacen todos los pueblos con sus hijos ilustres. Cosa horrible, en verdad: solamente los déspotas suelen ser oportunos en su socorro. Así Rubén Darío debió a Núñez el de Colombia, a Zelaya el de Nicaragua, a Porfirio Díaz, aquellos vagos consulados y plenipotencias cuyo ocio es propicio al genio desde los tiempos de Cicerón: aliquam legationem, aut... cessationem... liberam et otiossam, dice Ático en el primer libro De las Leyes: alguna legación o jubilación libre y ociosa para que el orador sublime compusiera con despacio sus cosas eternas.
Pero los pueblos no son generosos sino con sus amos. Con sus libertadores, nunca. Para éstos el bronce postumo, el catafalco monumental que tampoco les otorgarían si con eso ellos mismos no se glorificaran. Para el amo, la sangre, el oro, el honor y el provecho en vida, el sufragio, la adulación. ¡Y eso se llama o se cree soberano!
Ah, si los pueblos no tuvieran el dolor, el dolor que aun a las bestias ennoblece, no merecerían sino desprecio. Su amor y su odio constituyen, pues, la misma cosa insípida para el hombre libre. Su justicia nunca llega cuando debe llegar; y así, conforme a la intención profundamente amarga de la leyenda, lo que glorifica al héroe y al dios es morir crucificado.
Esto que hacemos ahora es, pues, por nosotros mismos, no por el gran muerto que ya nada necesita, mientras nosotros necesitaremos cada vez más de él. La Argentina de su predilección debíale en esta forma un homenaje a cuyo favor recordáramos, por ejemplo, que él la inmortalizó, única entre las naciones de América, con un excelso canto: aquel canto del Centenario que es una erección de torres marmóreas y campanas de plata sobre la pampa de oro.
Mas he aquí que al fin es necesario callar; y que como si el silencio sobreviniente saliera de su tumba, entra recién en mi ánimo la certidumbre de su muerte. Pues suele ser que al principio de estos grandes dolores, un estupor de piedra me embota el alma: el muro de la muerte que se interpone. Y después, un día viene la cosa triste, como al azar, y las lágrimas que también precisa esconder, porque son feas y puras como diamantes brutos. Y luego este deber terrible de la elocuencia que mejor quisiera ser silencio y llorar; la cláusula medida en homenaje de belleza; la regla de bronce estoico sobre el ínclito mármol.
Pero no, no es esto, nada de esto lo que yo quería decirte, óyelo amigo bien amado, porque ahora hablo sólo para tí: "hermano en el misterio de la lira" como tú me dijiste una vez que con mi dicha fuiste dichoso. Tú sabes que soy fuerte, y no obstante, esto es lo cierto, me falló el corazón. Tú sabes que no ando con mis penas para que las compadezcan, sacándolas a luz, como un mendigo con sus llagas; que tengo una voluntad; que sé imponer al mismo dolor el deber de la belleza; y no sé cómo, al notar que ya con estas palabras me despedía, el alma se me derramó en lágrimas casi felices de venir, del propio modo que una noche primaveral en un reguero de estrellas.