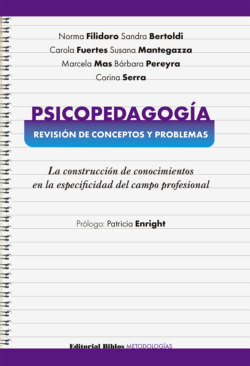Читать книгу Psicopedagogía: revisión de conceptos y problemas - Sandra Bertoldi - Страница 5
Una primera referencia a la sorpresa
ОглавлениеNo deja de sorprenderme mi capacidad de sorpresa. Tantos años, tantos niños y niñas, tantas horas con ellos en el marco del trabajo clínico, y no me deja de asombrar mi posibilidad de sorprenderme… Reconozco que algo de ese encuentro con ellos que no puedo anticipar ni calcular, algo del encuentro con aquello que escapa a mis propias previsiones, es lo que sigue apasionándome de una profesión que –no sin ambivalencias– sigo eligiendo. Y reconozco que algo de eso es lo que sigue motorizando las preguntas y las búsquedas al interior de la propia disciplina y en la proyección hacia el trabajo interdisciplinario: se trata de estar disponible a la emergencia del Sujeto en cuanto suponerlo como tal.
¿Cuál es la diferencia entre un sujeto “sospechado” y un sujeto “supuesto”? Un sujeto supuesto es un sujeto a quien se lo supone capaz de sorprender. Un sujeto sospechado, por el contrario, es un sujeto del cual nada venido de él sabría sorprender dado que se tiene respecto del sujeto sospechado una prevención, una presunción. La sorpresa, lejos de ocupar un lugar preventivo, es condición del sujeto que opera frente a un incauto que debe estar abierto a dejarse sorprender. (Maciel y Enright, 2019)
Cuando, en los encuentros que vamos construyendo, algo de un niño o algo de una niña me sorprende y revela esa impronta subjetiva que se subleva a lo que esperaba, allí se pone en juego una lectura sostenida en esa condición de apertura que hace a la posición profesional.
A ella me refiero, por ejemplo, al compartir lo que acontece con Franco.
Franco se detiene y se para frente a la puerta que pretendo abrir para ir a buscar a su mamá que acaba de tocar el timbre. Literalmente, me bloquea la salida con su cuerpo, rostro entre las manos, llora, casi me grita: ¡No, no, no! ¡Mamá no! Queo jubá Pati. ¡Queo jubá!, reclama con una angustia desbordante.
Me impacta el modo en que me enfrenta un niño que suele acatar obedientemente el corte que anticipa nuestra despedida. Se trata claramente de un reclamo: su cuerpo, en un principio erguido ante la puerta, se derrumba en el piso en una especie de piquete improvisado a puro llanto desconsolado. Me desconcierta. Claramente Franco no se quiere ir y no hay palabra mía que lo calme y lo convenza. Lo que sucede me da cuenta de algo que él esperaba y que no fue, pero pretende que sea, cuando ya no tenemos tiempo para eso.
Es allí y es en ese momento en que lo observo sin explicarme y le hablo sin lograr entenderlo, es allí y en ese momento en que recaigo en que hoy su espacio no fue tal.
Perdoname, Fran, me encuentro diciendo. ¿Estás llorando porque hoy no jugamos, no? Y Fran me dice que sí, que es eso, que no jugamos. Me lo dice cuando vuelve a reclamarme: Queo jubá, Pati.
Me tenés que perdonar porque no te pude dejar jugar, le reconozco. Me puse triste por algo que me estuvo contando mamá y no pude jugar con vos.
No lo pude dejar jugar en cuanto no estuve disponible para él. La sorpresa por lo que Franco pudo decirme desde su llanto y su enojo no pudo sino llevarme a interrogar mi propia posición en lo que fue el despliegue de una sesión en la que no hubo lugar para el juego. Y a resituar la magnitud de esto en la vida del niño.
Está entre nuestras decisiones éticas la de que nuestras intervenciones sostengan o arrebaten la infancia como posibilidad para un niño, dando lugar a que lo problemático haga juego en la representación singular que articulará en él o que lo capture absolutamente.
Y para Franco –como para muchos otros de nuestros niños y niñas sospechados como portadores de problemas– inhabilitar el espacio de sesión como espacio del jugar significa inhabilitar el casi único reducto en el que su infancia intenta resistir jugando. Reducto que, para configurarse como tal, exige una posición adulta dispuesta a consentir, a soportar y a proteger el de jugando que hace al jugar del niño.
Según me lo hace saber Franco, resultó imposible para mí habilitar un espacio en el que pudiera dejar afuera la angustia desbordada de su mamá, ese día, al iniciar nuestro encuentro. La realidad se nos introdujo –así– en la sesión, sin que fuera posible hacer algo con ella más que padecerla. Encarnada en el enojo irrefrenable de una madre frente a un planteo del jardín de su hijo,1 la realidad irrumpió en la escena indignándome, atrapada en la impotencia de lo que no podía explicar, entender ni resolver.
En esa sesión Fran quedó –para mi mirada– tomado por la sospecha. No hubo entonces modo de poder situarme en un lugar que habilitara, sostuviera y protegiera un espacio en el que esta realidad no nos devastara a mí y a él, arrasado su lugar de niño en la sesión.
Para algunos niños y niñas el territorio del juego resulta un territorio cuasi inalcanzable. Entre otras, porque la mirada del Otro sanciona toda acción como acto que pone a prueba, anticipando o temiendo el riesgo de la falla, de lo deficitario, de lo patológico. Y bajo esa mirada no se puede jugar.
De ahí que, entonces, introducir el juego en nuestras lecturas y en nuestras intervenciones ligadas al aprender en la infancia se nos revela como crucial. Crucial en tanto, cuando de problemas en la niñez se trata, el espacio terapéutico puede resultar el único en el que se lo supone niño y se lo habilita a moverse con cierta forma especial de negligencia en sus actos (Agamben, 2014).
Todo esto pudo decirme Franco desde la sorpresiva respuesta que rompió con todo lo previsible respecto de él. Y algo similar a esto nos dicen también tantos otros niños y niñas cuando, por ejemplo, nos esperan ávida y ansiosamente del otro lado de las pantallas: en estos tiempos de reclusión y distanciamiento de los cuerpos provocados por la pandemia,2 tantos niños y niñas nos esperan ávida y ansiosamente para poder jugar.
Patri llamame, me reclama Bauti desde un audio de WhatsApp cuando no han pasado dos minutos del horario en que nos encontramos habitualmente.
Casi sin dar tiempo a nuestro saludo cuando nos conectamos, del otro lado de la videollamada –caminata por la habitación, aparato en mano– irrumpe con ¿podemos jugar a las cartas como el otro día que vos jugabas con Mickey y yo decía quién ganaba?
¿Vos me hacés acordar cómo era?, le pido.
Va reconstruyendo oralmente la escena aludida para compartirla conmigo: quiénes jugamos, cómo jugamos, quiénes protestaron su derrota, quiénes festejaron su victoria…
Para orientarme en la organización de la escena, acordamos con que me envíe por mensaje el detalle escrito de los muñecos que él quiere que hoy participen porque necesito silencio para no despertarlos a todos, porque es hora de su siesta. Mi propuesta habilita un ida y vuelta de mensajes para organizar mi búsqueda y, a medida que los voy encontrando y se asoman a la pantalla, Bauti los va saludando, muerto de risa porque se empujan y te tapan, Patri y no te puedo ver.
Haciéndolos competir por parejas y desde su lugar de juez, esta vez la comparación de cantidades carta a carta que definía quién ganaba y quién perdía en la versión anterior pasa a requerir de la adición para “ver quién hace más” considerando tres cartas para cada contrincante… Ellos le muestran las cartas por la pantalla, el juez Bauti va calculando los puntos. Poniendo a jugar diferentes estrategias para resolver las situaciones que se le plantean, se atreve a probarlas, a equivocarlas y replantearlas para determinar quién sale hoy campeón del nuevo campeonato.
Al momento de tener que despedirnos hasta el próximo martes, Bauti posterga el corte intentando convencerme de la urgencia por definir al ganador: El martes no, Patri, mejor me llamás mañana, ¿dale?
Es en esa zona de eventual negligencia en la que se despliega nuestro encuentro cuando Bauti sostiene un despliegue de producciones impensables fuera de ella. Más allá de esa frontera que demarca el territorio del jugar, los riesgos se precipitan en una realidad que le resulta indominable y, como tal, indisponible para el libre uso que garantiza su apropiación (Agamben, 2014: 99).