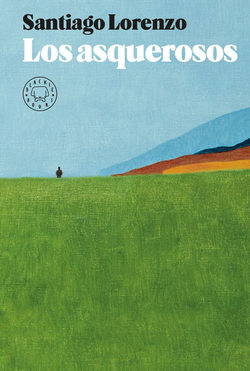Читать книгу Los asquerosos - Santiago Lorenzo - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6
ОглавлениеDe la vida en despoblado, Manuel sabía lo mismo que de remendar telarañas: nada. De solucionar problemas cotidianos, sin embargo, sabía mucho. Salía ganando.
A las afueras de Zarzahuriel había una fuente. Como él me contó, echaba una soguita de líquido por un tubo de latón. Me pareció muy raro que siguiera surtiendo en aldea vacía. Pero buscando y preguntando me encontré con que hay caños de los que no mana el agua desviada al efecto para su traída. Sino la que corre bajo sí, porque están erigidos en el curso natural de la vena hídrica (habitualmente subterránea). Podían haber taponado la fuente tras la marcha del último habitante de Zarzahuriel, pero el agua habría seguido fluyendo por la misma vía de igual forma (acaso creando problemas de anegación). Así que nadie se había tomado la molestia de ir a cortarla.
El caudal no era mucho, de a dos litros por minuto, pero a Manuel le sobraba tiempo para que el chorrito le llenara una botella que se llevó de Madrid. Decía que el agua era tan rica que se le notaba la excelencia al tacto de la mano puesta bajo el pitorro. Se aseaba allí mismo, como si fuera su pila callejera, y entonces la prueba del contacto con la piel ganaba campo de ensayo.
Salió a por leña desde el primer o el segundo día. El tiempo del verano era templado, pero siempre había algo que calentar en la lumbre. Vació del todo el bolsón de rafia con el que salió zumbando de mi casa y comenzó por dirigirse a una de las manchas de bosque que rodeaban Zarzahuriel, siempre evitando pistas de la red viaria y caminos marcados. Iba riéndose, porque lo de coger leña por la foresta le sonaba a cuentos infantiles de mucha moraleja.
Leí en Internet que por la zona crecían fresnos, sobre todo, robles y algo de pino, que se debió de explotar mientras hubo quién. Encontró bastante madera por el suelo, la que nadie recogió tras años de desgajarse por el peso de la nieve, el viento soplando y la muerte natural. Esta leña delgada fue el calostro de su calor. Reseca, pesaba poco, y se podía cortar con el pie pisándola y haciendo palanca. Más adelante empezó a llevarse tronchos de más entidad, más sustanciosos pero no tan abundantes a ras de suelo.
Estos había que trocearlos. El que la chimenea de la cocina fuera abierta no obligaba a seccionar las ramas gruesas en pedazos demasiado chicos, lo que ahorraba cortes. Pero había que tajarlos, de todas formas. Manuel contaba con una sierra careada y con un hachita de dos palmos de asta que encontró en el patio, sepultados en una artesa llena de clavería roñosa. El pobre armamento era una promesa de sufrimiento para brazo y riñones. Manuel se puso como un cafre, no obstante. No tenía otra cosa que hacer. Cuando paraba, cada quince o veinte minutos, echaba el bofe. Pero a su vez, sentía que le cogía una satisfacción que debía de ser prima de la del deportista que se desgasta aposta la fibra por afición tonificante. Pasar horas sudando los mangos le ponía contento. «Me están saliendo tetas», dijo.
Tuvo también que hacer de fumista. Al principio, de cuclillas ante la chimenea, luchaba con las llamas. No por extinguirlas, como se dice siempre que salen en los telediarios, sino por provocarlas. Las hojas secas, los palos delgados, los cachos de corteza, le ardían bien. Pero la lumbre se le apagaba cuando pretendía hacerla con madera de más calibre. Amontonaba ramas gruesas, les pegaba la cerilla al lomo, parecían obedecer a sus ruegos por arder con fuego denso y luego se arrepentían.
Manuel ensayó, cómo no. Como hizo siempre en su vida urbana. Probó a la luz de sus anotaciones y sus diagramas. Así hasta que, con mucha tos por medio, entendió que debía ir de menos a más, del papel al leño, pasando por el yerbajo, la varita, la estaquilla y el palitroque de diámetro creciente, hasta el grosor que quisiera. Aventaba el mejunje a soplidos y con un calendario de 1981 que encontró en el cajón que fue de los cubiertos, y se iba haciendo con la hoguera. Fuegología y Chimenéutica estudiaba con provecho.
Era capital cerrar el postigo de la ventana de la cocina si Manuel prendía la lumbre por la noche. Si pasaba alguien, que no viera luz. Al humo de la chimenea, en cambio, no le supimos colgar máscara. Pero desde lejos, en cuanto rebasaba la altura de los árboles que lo tapaban, ya se había diluido. La perspectiva se pondría de nuestro lado. Al menos, mientras nadie entrara en Zarzahuriel.
Para manejarse en casa, sin toma de corriente, a Manuel no le quedó más remedio que encomendarse a la luz del sol y a la del entendimiento. A partir del crepúsculo iba por la casa a oscuras, desarrollando sensores en los dedos de las manos y de los pies, a tientas, prudente la tibia y exploradora la uña. Las escaleras que llevaban al piso superior eran quince (seis + tres + seis). Manuel las subía contándolas, entre el negro de la tiniebla, y nunca tropezó.
Se iba defendiendo en el Zarzahuriel cicatero de recursos. Eso tocaba. Qué otra opción tenía.
Pero persistían dos problemas que me hacían dormir muy mal. La alimentación de Manuel y la de su móvil.
La comida que se llevó se iba agotando, y había que reponerla. Manuel conservaba intactos los euros con los que salió de Madrid. Pero no se iba a acercar a comercio, bar ni gasolinera donde pudieran identificarle. Con lo que los billetes le valdrían como marcapáginas, como mucho.
Por las mismas razones, no tenía sentido que le hiciera llegar el dinero que yo ya había empezado a extraer de su tímida cuenta corriente, a base de visitas al cajero. Y a ver cómo, además.
Había que convertir el fondito en raciones consumibles. Sólo así era útil. Muy útil sobre todo para mí, que si hubiera que haber echado mano de mi fortuna para dar de comer al sobrino, eclipse total de pan.
Fue durante una madrugada de desvelos cuando se me ocurrió cómo proveerle de víveres. Había un Lidl en da lo mismo qué ciudad, a da lo mismo cuántos kilómetros de Zarzahuriel. Yo haría pedidos regulares por Internet, desde mi ordenador. Encargaría mensualmente un listado de productos convenidos con el oculto. Pagaría las remesas telemáticamente, con cargo a mi cuenta. Los envíos serían a Zarzahuriel, en el reparto ordinario, a la calle tal y a mi nombre.
Me levanté de la cama e investigué en la página del híper. Toda la gestión del encargo se hacía mediante la máquina. Pero esperé a la mañana y llamé al Lidl en cuestión de viva voz porque había un par de indicaciones que debía apuntarles. Y sin las cuales, el riesgo se multiplicaba sin necesidad.
Les informé de mi intención de hacer pedidos periódicos. Avisé de que habitualmente no estaría en la casa de destino, porque sólo iba los domingos, cuando no había reparto. Pero les propuse con fingida empatía que dejaran las bolsas en la puerta el sábado por la tarde, que en el pueblo no había quién que fuera a mangarme la lata de anchoas. Los bultos, por otro lado, ya estaban pagados mediante tarjeta de crédito, así que todos contentos. De esta forma, y si el sábado por la tarde Manuel se metía en casa bien metido, el repartidor no tendría por qué verle. Porque no podía verle nadie.
Todo rastro que dejé remitía a mí, ciudadano del montón que no tuvo ningún encuentro agrio con ningún policía en ningún portal. Manejé un poco la conversación para que no sonara raro el hecho de que empezara a contarles que en mi familia éramos cinco. No quería levantar extrañeza en nadie que se pusiera a considerar para qué quería tanta comida un hombre solo que únicamente acudía a Zarzahuriel los festivos. De paso, haciéndome el amistoso y el cercano, dejé dicho que uno de mis hijos se quedaba a veces en el pueblo durante la semana, porque estaba preparando oposiciones y se retiraba allí a estudiar. Que no les extrañara si un miércoles veían humo en la chimenea. El del Lidl estaba hasta los huevos de que le contara mi vida. Jamás pasaron por allí más que a dejar el pedido, el día convenido. Pero yo estaba determinado a abortar toda sombra de suspicacia y a dar todas las explicaciones posibles, las que me pidieran y las que no. Todo remilgo con la gestión del tapamiento me parecía poco.
El palo que te pegaban por el porte, Cristo.
Fui ingresando en mi cuenta el líquido que iba retirando de la de Manuel en mis visitas al cajero. Sin ese dinero, ahorrado por él durante dos años, poco Lidl le podía haber mandado.
Listamos una primera compra. Era la segunda que realizaba su destinatario en cuanto que individuo emancipado, porque en la casa libre de la calle Montera sólo le alcanzó la estadía para hacer una. Nos quedó una cesta estándar, con lo habitual entre la gente de su edad, de productos variados para comer bien y de todo y con algún capricho deslizado entre un bote y un paquete.
Sin nevera, y a compra mensual, el consumo de carne y pescado frescos se vería restringido a la semana posterior a la recepción. Vencidos los tiempos de vigencia, a comer otra cosa. Quizá el frío del campo, llegando el otoño, prolongara un poco los plazos de caducidad.
Con el pan tendría que joderse. El alimento cotidiano de la Biblia sólo podría tomarlo reciente durante los primeros días tras el pedido, y duro o durísimo al final. El de molde aguantaría algo más. Pero en general, al bendito trigo cocido habría de renunciar.
No nos olvidamos de los géneros de aseo: jabón, gel, champú, alcohol. Una esponja. Ni de los de limpieza: lavavajillas, estropajos, detergente, bayetas. Una escoba.
El Lidl contaba con su sección de inventariables, bienes de no comer, con su poco de ferretería, su algo de textil, su tanto de papelería y su cuanto de menaje. Incluimos una serie de artículos sin los que la vida se habría hecho muy difícil: una sartén, un cazo con tapa, varios platos, hondos y llanos, cubiertos. Un cubo y un barreño de plástico, una linternita de bolsillo con su pila, unos alicates. Una toalla, dos sábanas, papel, un lápiz y un boli. Maquinillas de afeitar, a usar sin espejo. Una garrafa de agua de cinco litros, para usar el envase como cántaro y no tener que ir tanto a la fuente.
Listé la compra, la tramité y aboné lo que me cobraron. Ese sábado, Manuel se encerró en casa por la tarde. A las cinco llegó una furgoneta con los suministros. Lo dejó todo a la puerta y se fue. Sin más incidencia. Así sería cada mes.
Me lo imagino esa noche de sábado cenando en condiciones, en vez de metiéndose comistrajos, y se me pone una sonrisa en la cara que parece una curva longaniza en todo el medio de un plato. Me sentaba de maravilla verme a mí, nada menos que a mí, arreglando problemas. Toma Recursos Humanos. Todo gracias a Manuel.
El hipermercado estaba surtidito. Pero había objetos y productos imprescindibles que la compañía no trabajaba. Había que pensar la forma de remitirle paracetamol, hilo y aguja, una piedra de afilar para el hacha. Era un problema, porque se trataba de mercancías muy necesarias. Pero yo no quería más proveedores. Concertar mensualmente con el Lidl ya me parecía mucho exponernos. No debíamos arriesgarnos más. Cuanta menos gente se acercara a Zarzahuriel, mejor.