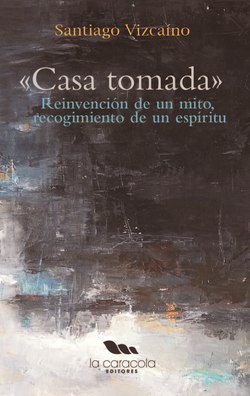Читать книгу Casa Tomada - Santiago Vizcaíno - Страница 8
ОглавлениеLa obra cuentística de Julio Cortázar ha sido leída por la tradición crítica a partir de la categoría de lo fantástico, que se entiende de manera general como un género donde un elemento extraño irrumpe y desestabiliza el orden cotidiano. Ocurre, entonces, que la incertidumbre y la perplejidad del lector ante esta irrupción producen una ambigüedad que se abre, quizá demasiado, a la interpretación.
Gran parte de la «culpa» de este «malentendido» radica en la reiterada alusión de Cortázar a su obra como fantástica:
Casi todos los cuentos que he escrito pertenecen al género llamado fantástico por falta de mejor nombre, y se oponen a ese falso realismo que consiste en creer que todas las cosas pueden describirse y explicarse como lo daba por sentado el optimismo filosófico y científico del siglo XVIII, es decir, dentro de un mundo regido más o menos armoniosamente por un sistema de leyes, de principios, de relaciones de causa a efecto, de psicologías definidas, de geogralías bien cartografiadas (Cortázar, 1994, 2: 368).
De lo que podemos observar que el término «lantástico» resulta conflictivo para denominar a la propia obra, que se define, en primer lugar, por oposición al racionalismo imperante del siglo XVIII. Heredera del cuento moderno que inaugura durante el siglo XIX Kdgar Allan Poe —de quien Cortázar fue traductor—, su obra se alimenta también con extrema lucidez de esa serie de escritores rioplatenses «cuya obra se basa en mayor o menor medida en lo fantástico, entendido en una acepción muy amplia que va de lo sobrenatural a lo misterioso, de lo terrorífico a lo insólito, y donde la presencia de lo específicamente “gótico” es con lrecuencia perceptible» (1994, 3: 89). Allí se encuentran, por ejemplo, Leopoldo Lugones, Horacio Quiroga, Jorge Luis Borges, Adollo Bioy Casares, Silvina Ocampo y Felisberto Hernández. Pero la gran ascendencia de Poe en su obra marcaría definitivamente la manera de entender el fenómeno literario:
La huella de escritores como Edgar Allan Poe —que prolonga genialmente lo gótico en plena mitad del siglo pasado— es innegable en el plano más hondo de muchos de mis relatos; creo que sin Ligeia, sin La caída de la casa Usher, no se hubiera dado en mí esa disponibilidad a lo fantástico que me asaltaba en los momentos más inesperados y que me llevaba a escribir como única manera posible de atravesar ciertos límites, de instalarme en el terreno de lo otro (1994, 3: 89).
Por ello lo fantástico en Cortázar se produce como una ósmosis entre el mundo de la realidad cotidiana y los elementos que van más allá de ella. Dichos elementos son de índole psicoanalítica e incluso metafísica (Puleo, 1990: 45-46), como ocurre en los cuentos de Poe, donde un orden secreto rige también el desarrollo de los acontecimientos.
Dicha narrativa rioplatense a la que el autor nos refiere se alimentó, por otra parte, de los múltiples aportes culturales de la inmigración europea, lo que le permitió estructurar un universo literario en contraposición a aquel realismo social que imperaba en el resto de Latinoamérica. Sin duda, esa mirada hacia Europa supuso una dimensión particular y aislada que propiciaría el recurso a lo insólito, a aquella literatura que se debatía entre el positivismo y el romanticismo, y que alcanzaría su máxima expresión en las vanguardias, sobre todo en el surrealismo, tan caro al propio Cortázar. Así, lo fantástico en el autor argentino deviene de la amplia tradición que la cultura occidental había ido forjando desde la novela gótica —y mucho más atrás, si se quiere, en la mitología grecolatina— hasta el cine de terror. Pero también emerge de una concepción de lo americano como un universo donde lo fantástico ha encontrado su tierra prometida.
Gran parte de la crítica que ha asumido la literatura cortazariana dentro del «género fantástico» ha recurrido al aparataje teórico que asimila, precisamente, lo fantástico como un concepto que es en esencia la línea divisoria entre lo extraño y lo maravilloso. Esta crítica coincide en que el rasgo distintivo del género «es su capacidad de generar miedo u horror» (Alazraki, 1983).
De kecko, Poger Caillois (1970) define lo fantástico como un juego con el miedo; tiene una concepción terrorífica de él: «Kn una palabra, nace en el momento en que cada uno está más o menos persuadido de la imposibilidad de los milagros. Si en adelante el prodigio da miedo, es porque la ciencia lo destierra y porque se lo sabe inadmisible, espantoso» (1970: 12). La condición es que el terror debe derivar de una intervención sobrenatural y esa intervención debe culminar en un efecto de terror. Así, lo lantástico manifiesta «un escándalo, una ruptura, una irrupción insólita, casi insoportable en el mundo real» (Callois, 1970: 8). Lo que hace lo fantástico, entonces, es asolar el mundo real. En medio de un mundo perfectamente conocido, donde supuestamente todo carece de misterio: la aparición.
La base de esta postura se encuentra en el famoso ensayo de Louis Vax, Arte y literatura fantásticas (1965), donde se manifiesta que lo lantástico aparece como una ruptura de la coherencia universal, es decir que trastorna nuestra seguridad. El texto de Vax no aspira a definir lo lantástico, sino más bien a precisar sus relaciones con otras formas vecinas, como lo poético o lo trágico; sin embargo, el centro de su concepción está en que el arte fantástico introduce terrores imaginarios en el mundo real. Es decir que se fundamenta en la imaginación, pero: «No es otro universo el que se levanta frente al nuestro; es el nuestro que, paradójicamente, se metamorfosea» (Vax, 1965: 17). De allí que, por su parte, Callois haya dicho: «El prodigio se vuelve aquí una agresión prohibida, amenazadora, que quiebra la estabilidad de un mundo en el cual las leyes hasta entonces eran tenidas por rigurosas e inmutables. Es lo imposible, sobreviniendo de improviso en un mundo de donde lo imposible está desterrado por definición» (1970: 11).
En el caso de los estudios sobre los cuentos de Cortázar, la obra referencial es, sin más, Introducción a la literatura fantástica de Tzvetan Todorov, sobre cuya base se han estructurado algunas de las más importantes exégesis de la cuentística de Cortázar, principalmente de sus primeros cuentos, donde, como dice el mismo autor, «la distancia entre lo que llamamos fantástico y lo que llamamos real era más grande porque lo fantástico era verdaderamente fantástico, y a veces rozaba lo sobrenatural, lo fantástico se metamorfosea, cambia. La noción de fantástico que teníamos en la época de las novelas góticas en Inglaterra, por ejemplo, no tiene nada que ver con nuestro concepto actual» (Cortázar, 1996: 98-99).
Tzvetan Todorov parte de la idea de considerar a la «literatura fantástica» como un género, pero no en tanto la clasificación kistórica tradicional, donde el concepto de género ha sido tomado de las ciencias naturales. Para él, «el contenido de esta noción se define por el punto de vista que se ka elegido» (2006: 3). Todo estudio, entonces, participa de un movimiento doble: «de la obra hacia la literatura (o el género), y de la literatura (del género) hacia la obra» (2006: 5). De allí que toda descripción de un texto sea a su vez una descripción de un género.
No se trata, dice él mismo, de rechazar la noción de género, sino de adquirir conciencia del grado de abstracción que supone un sistema de categorías. La literatura contemporánea parece abandonar aquella división histórica de géneros y lo que surge es replantearse esa noción dentro de un gran universo que es el discurso literario. De hecho, los géneros existen porque las obras guardan relaciones entre sí: «Los géneros son justamente los eslabones por los cuales la obra establece una relación con el universo de la literatura» (2006: 6).
Todorov establece, entonces, una clara distinción entre dos tipos de géneros: los históricos, que resultan de la observación del fenómeno literario, y los teóricos, que surgen de una deducción de carácter conceptual. Kn el primer tipo, la clasificación se basa en la comparación de las obras a través de la historia. En el segundo, el género se construye sobre la base de una hipótesis abstracta que se postula.
En los géneros teóricos, por ende, hay un principio que se impone, y por ello es necesario deducir las combinaciones posibles a partir de las categorías elegidas. Es más, las combinaciones que no se hubieran manifestado nunca deben describirse con mayor interés porque supondrían las propiedades de los géneros por venir. En primer lugar, hay una concepción de la obra de la que se parte que contiene a su vez una cantidad de propiedades abstractas y leyes que rigen las relaciones entre esas propiedades.
Además, Todorov establece una distinción dentro de los géneros teóricos: los elementales y los complejos. Los primerosestán caracterizados por la presencia de un solo rasgo, y los segundos, por la coexistencia de varios rasgos. Entonces, los géneros históricos no serían sino una parte de los géneros complejos.
Un estudio de los géneros, dice, «debe satisfacer constantemente exigencias de dos órdenes: prácticas y teóricas, empíricas y abstractas. Los géneros que deducimos a partir de la teoría deben ser verificados sobre los textos: si nuestras deducciones no corresponden a ninguna obra, estamos siguiendo una pista falsa» (2006: 20). Entre una descripción de los hechos y una teoría de la abstracción, el aporte de Todorov cuestiona la noción tradicional del género para fundir la observación de rasgos comunes con una hipótesis: «Habría que decir que una obra manifiesta tal género, no que él existe en esta obra» (2006: 20). Desde esa perspectiva, una obra puede, evidentemente, manifestar varios géneros; el fantástico, en todo caso, podría ser o no uno de ellos: «no hay ninguna necesidad de que una obra encarne fielmente su género, solo existe una posibilidad» (2006: 21).
Para nuestro autor, las obras no necesariamente deben coincidir con las categorías, ya que estas tienen una «existencia construida» en abstracto. Él mismo se da cuenta de que en este planteamiento hay un callejón metodológico sin salida: «cómo demostrar el fracaso descriptivo de una teoría de los géneros, fuere cual fuese?» (2006: 21). El peligro es claro: las categorías de las que nos servimos nos pueden llevar fuera de la literatura. En los temas literarios, las categorías suelen tomarse de otras ramas: la filosolía, la lingüística o la sociología.
Inscribir correctamente, entonces, significa usar palabras del lenguaje cotidiano, práctico, para referirnos a la literatura. Y a ello tiende Todorov, a hacer de la crítica, precisamente, literatura: «no puede hablarse de lo que hace la literatura sino haciendo literatura» (2006: 22). La literatura enuncia así lo propio. No hay crítico que pueda decir todo sobre un texto literario: «la definición misma de la literatura implica que no se puede hablar de ella» (2006: 23).
Su teoría sobre el género fantástico parte, de hecho, de esa imperfección: una verdad aproximativa, donde la noción de género se pone en entredicho, es decir, se replantea sobre la base de su conciencia de límite. Solo después de haber abordado la problemática del género, Todorov se lanza de lleno y olrece una definición del «corazón» de lo fantástico:
En un mundo que es el nuestro, el que conocemos, sin diablos, sílfides, ni vampiros, se produce un acontecimiento que no se puede explicar por las leyes de este mundo familiar. Quien percibe el acontecimiento debe optar por una de las dos soluciones posibles: o bien se trata de una ilusión de los sentidos, de un producto de la imaginación, y las leyes del mundo siguen siendo lo que son; o bien el acontecimiento tuvo lugar realmente, es una parte integrante de la realidad, pero entonces esta realidad está regida por leyes que nos son desconocidas (2006: 24).
Se produce, entonces, un acontecimiento sobre el cual se ciñe una incertidumbre, y su tiempo corresponde a lo fantástico. Una vez que se elige una respuesta u otra, se aparta de lo fantástico para ingresar en otros dos géneros: lo extraño o lo maravilloso. Todorov plantea estas dos categorías como dos extremos entre los cuales se mueve lo fantástico. Lo cierto es que el componente fundamental del género es la vacilación «de un ser que solo conoce las leyes naturales, ante un acontecimiento al parecer sobrenatural» (2006: 24). Por ende, siempre lo lantástico se define en relación con los conceptos de real e imaginario.
Ahora bien, ¿quién vacila?, se pregunta Todorov. Pues el lector. Para él, lo fantástico implica una integración del lector al mundo de los personajes. Este lector ha sido ya moldeado en la obra con la misma precisión que los movimientos de los personajes, forma parte de la obra. Primera condición de lo fantástico entonces: la vacilación del lector. Segunda: en la mayor parte de las obras del género, a decir del autor, ocurre un proceso de identificación del lector con uno de los personajes. Si un lector abandona el mundo de los personajes para volver al propio, ocurre que lo fantástico se ve amenazado: «Es un peligro que se ubica en el nivel de la interpretación del texto» (2006: 31).
He aquí una de las contradicciones de Todorov: si el lector es intrínseco a la obra, si su función es implícita como la del mismo narrador, ¿cómo es posible que lo fantástico se vea amenazado, cómo es posible la interpretación? Solo se vería amenazado si el lector es exterior a la obra. La definición misma del lector, por ende, es ambigua, carece de especificidad. Ks otra de las actitudes que el propio Todorov ataca, sin darse cuenta de su propio error: «Otra actitud, mucho más difundida entre los críticos, consiste en ubicarse, para situar lo fantástico, en el lector: no el lector implícito del texto, sino el lector real» (2006: 34).
Pero, entonces, ¿quién realiza la interpretación? Si para situar a lo fantástico es necesario ocuparse del lector implícito, no hay forma de escapar de lo fantástico, no es posible la interpretación, porque dicha función ha sido manipulada por el autor. El lector ha sido ya absorbido por el mundo que se nos narra. Para que el lector vacile debe ser real, exterior.
Las tres condiciones que Todorov exige para el género fantástico reposan sobre el lector: la vacilación, la identificación con un personaje y la elección de una actitud frente al texto (donde se niega tanto la interpretación alegórica como la «poética»). La vacilación es común al lector y al personaje, y ambos deben decidir si la circunstancia que se les presenta proviene o no de la «realidad». Solo al final de la lectura, el lector escapa de lo fantástico y opta por una solución: «Si decide que las leyes de la realidad permanecen intactas y permiten explicar los fenómenos descritos, decimos que la obra remite a otro género: lo extraño. Si, por el contrario, decide que debe reconocer nuevas leyes de la naturaleza, gracias a las cuales el fenómeno puede ser explicado, entramos en el género de lo maravilloso» (2006: 40).
Género a caballo entre otros dos géneros (lo extraño y lo maravilloso), para Todorov lo fantástico siempre corre el peligro de la evanescencia. No parece ser un género autónomo, si no que se encuentra en el límite de estas otras dos categorías, que se definen de este modo: «lo maravilloso corresponde a un fenómeno desconocido, nunca visto, por venir: por lo tanto un futuro; en lo extraño, en cambio, lo inexplicable se reduce a hechos conocidos, a una experiencia previa, y por lo tanto al pasado. En cuanto a lo fantástico en sí mismo, la vacilación que lo caracteriza no puede, es evidente, ubicarse sino en el presente» (2006: 42).
Presente fugaz lo fantástico, entonces, que se debate entre vecinos extremos, de allí que Todorov asuma que existen, en los umbrales de esa trilogía, varios subgéneros, es decir, los que corresponden a aquellas obras que mantienen por largo tiempo la vacilación, pero que al final desembocan o en lo extraño o en lo maravilloso. Así:
| extraño puro | fantástico-extraño | fantástico-maravilloso | maravilloso puro |
Lo fantástico en sí mismo o puro, en el gráfico, se encontraría en la línea media que separa lo fantástico-extraño de lo fantástico-maravilloso. Es decir, es siempre frontera difusa. En cuanto a lo fantástico-extraño, los acontecimientos que parecen sobrenaturales a lo largo de la narración tienen al final una explicación racional; mientras que en el subgénero de lo fantástico-maravilloso ingresarían los relatos fantásticos que terminan con la aceptación de lo sobrenatural. Por otro lado, lo extraño puro estaría manifiesto en aquellas obras donde «se relatan acontecimientos que pueden explicarse perfectamente por las leyes de la razón, pero que son, de una u otra manera, increíbles, extraordinarios, chocantes, singulares, inquietantes, insólitos y que, por ese motivo, provocan en el personaje y el lector una reacción semejante a aquella que los textos fantásticos nos ha vuelto familiar» (2006: 46-47). En el caso de lo fantástico puro, por último, asistimos a un universo donde los elementos sobrenaturales no provocan reacción particular ni en los personajes ni en el lector; es la naturaleza misma de esos acontecimientos la que resulta «natural».
Pero volvamos a lo fantástico, que es el tema que nos ocupa, porque la introducción de estas otras categorías «puras» no hace sino acrecentar el problema de su significación. Ks decir que lo lantástico se define, en el caso de †odorov, por relación con otros dos géneros que a su vez son de compleja aprehensión. Lo que sí resulta atinado del largo y exhaustivo análisis de este autor en cuanto al «género» está precisamente en la ambigüedad con la que se define: primero, es un género que no es un género en el sentido tradicional; y segundo, que no puede definirse sino a partir de otros géneros. ¿Qué se puede decir entonces de lo fantástico?
La gran erudición de Todorov hace que se identifiquen rasgos comunes y específicos entre las obras que cita y que ingresan dentro de su arriesgada hipótesis sobre el «género». Sin duda, el establecimiento, no solo de aquellas particularidades que se comparten, sino de una cierta lógica que subyace a lo fantástico hace de la obra de Todorov un referente indiscutible.
Nos quedamos, desde luego, para nuestro interés, con una idea fundamental, que sin duda ha sido el punto de partida de múltiples estudios posteriores al de Todorov y que resume su intención en torno a lo fantástico: «[…] lo fantástico se basa esencialmente en una vacilación del lector —un lector que se identifica con el personaje principal— en cuanto a la naturaleza de un acontecimiento extraño. Esta vacilación puede resolverse ya sea porque se reconoce que el acontecimiento pertenece a la realidad, o porque se decide que es fruto de la imaginación o resultado de una ilusión; […]» (2006: 163). Este concepto de lo fantástico exige, a su vez, un cierto tipo de lectura, sin la cual puede derivar en la alegoría o en la poesía.