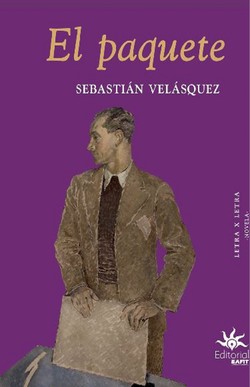Читать книгу El paquete - Sebastián Velásquez - Страница 6
ОглавлениеPRIMERO
LA VIDA, ESA BENDITA COSA, NO PARABA DE ENREDARSE. O así entendí la llamada de mi Padrino esa mañana. Yo todavía estaba borracho, más borracho que un hijueputa, y la música me seguía bailando en la mente. Tenía el cuerpo molido, la garganta reseca, la voz afónica y me dolía la cabeza. Con gusto me hubiera echado de vuelta en la cama, pero no podía. Me llamaba de urgencia para hacer un trabajo rápido. Un paquete, dijo, y que fuera directo para el Consultorio, que allá me esperaba el Flaco Rovira. Pero a mí nunca me gustó ese Rovira y desde ese momento pude anticipar los problemas.
Que sí, insistió mi Padrino, como leyéndome el pensamiento, con el Flaco Rovira y de afán, que se van de viaje para la costa. Entonces agarré el morral y le metí ropa de tierra caliente, pantalonetas, chanclas y las gafas de sol de un vecino.
Todo sonaba raro pero no estaba en condición de rechistar; ni el guayabo ni mi relación con él daban para eso. Era sabido que era rencoroso y que no daba segundas oportunidades, aunque conmigo era diferente. Conoció a mi papá, me dio la mano desde jovencito y siempre le probé. Pero ya me había advertido que tenía su límite, que no me las iba a seguir pasando.
Rovira llevaba años vinculado y era conocido como uno de los mejores hombres. Sospeché que algo fallaba y mi Padrino me mandaba a echarle un ojo, a ponerle atención a sus movimientos de zorro viejo. Había llegado la hora de desenmascararlo, me dije, una responsabilidad extraña que me daba la posibilidad de confirmarle la confianza y de ascender. El problema era que yo no paraba de sentirme mal. La cabeza me quería estallar y la verdad, hubiera preferido quedarme durmiendo.
La música de la cantina me seguía bailando en la cabeza, acompasada como las carnes de la Graciela. De la niña nueva no recordaba el nombre, pero sus ojos y su voz estaban fijos en mi mente, y todavía sentía su olor. Mientras me daba una ducha de agua helada me descubrí un par de moretones en los brazos y un chupado en el cuello, y la fiesta revivió. El cuerpo me bailaba solo, tiritaba y se dejaba llevar por el movimiento memorizado del chucu chucu. Cómo me compongo yo en el día de hoy, cómo me compongo yo en el de mañana, cómo me compongo yo si vivo triste, cómo me compongo yo me duele el alma, me repetía en la cabeza. Y eso que no me gustaba tanto esa música, la verdad, que lo mío era la balada.
El día estaba bonito, había que decirlo, aunque el aire se manchaba rápido. Era un humo negro que se podía ver, subiendo, espeso como traía yo la cabeza. Y al fondo, al otro extremo, la montaña sin verde ya, comida por tanta gente.
En el bus, lleno hasta reventar de trabajadores y de estudiantes, para comenzar a remarcar el día, me tocó viajar pegado de la puerta durante cuadras, con un pie afuera y otro adentro. Colgaba de la puerta como colgaba de la vida, sintiendo el viento directo en la cara, a punto de caer.
Montado en el Circular, adentro, estrujando y agarrando mujeres de pie, apeñuscados como cigarrillos y esa música del conductor a todo taco, la fiesta regresó. Yo quiero pegar un grito y no me dejan, yo quiero pegar un grito vagabundo, yo quiero decirte adiós, adiós mi vida, yo quiero decirte adiós desde este mundo.
OTRO. YO. ANTES. PODÍA. YO PODÍA. YO ERA EDUARDO. Eduardo Rovira. El Flaco Rovira. Me repetía esa mañana. Antes que todo ocurriera. Frente al espejo. Siempre hubo días. De días. Y más a mi edad. Yo era Rovira. Mientras me afeitaba. Turbado por lo pasado. Antes de todo.
La noche anterior regresaba. A mi cabeza. A mis huesos. No podía borrarla. Seguía aturdido. Los gritos. Los golpes. El llanto. No paraba de recordar. Orlando llegó haciendo escándalo. Mi hijo. El menor. Estaba borracho. De nuevo. Como tantas noches. Mi paciencia colapsó. Lo recibí a gritos. Lo eché de la casa. Firme. Inflexible. Esta vez iba en serio. Él protestó. Demasiado tarde. No había más oportunidades. Empaque su ropa sinvergüenza. Grité. Se puso altanero. Nos fuimos a las manos. Soberbio. Lo golpeé. Directo. Como nos daba mi papá. Con eso aprendería. Pero su mamá intervino. Peor. No paraba de llorar. La aparté. Calló al suelo. Se lastimó. Luego lo eché a la calle. Decidido. Lo demás fueron gritos. Y llanto.
Yo era Rovira. Me decía. Frente al espejo. Certero. Cuando sonó el teléfono. Era el Jefe. Muy temprano. No sonaba bien. Estaba desencajado. Que me fuera rápido para el Consultorio. Dijo. Que llevara ropa de tierra caliente. Continuó. Que me iba de viaje con el Pitirri. Finalizó. Me estremecí con molestia. Ese pelafustán.
Sí, con el Pitirri. Gritó el Jefe. Y de afán. Remató. Había un paquete para la costa. Todo era extraño. Detestaba los trabajos en compañía. La noche anterior se sumaba. No podía salir bien. Pero fueron las órdenes. No se objetaba. No.
La rutina era simple. Lo aprendí en el ejército. Yo madrugaba. Me aseaba. Le ayudaba a mi mujer. Ordenaba. Desayunábamos juntos. Conversábamos. El clima. Cosas que faltaban. Chismes del barrio. Ella salía para su trabajo. Yo aguardaba. Abría el periódico. Tomaba café. Fumaba tabaco negro. Luego iba al Consultorio. Así fue durante años. Hasta ese día.
Todo parecía normal. Una mañana más. Pero no. Imposible. El eco se entrometía. La noche anterior acechaba. Me levanté temprano. Disciplinado. Puntual. Mi señora me ignoró. Primera vez en años. Estaba resentida. Herida. Lo podía oler. Ya se le pasará. Pensé. Entré al baño. Me bañé. Me afeité. Me di fuerzas. El teléfono comenzó a repicar. Incesante. Al salir a contestar no la vi. Se fue sin despedirse. Antes. Sin darme la bendición. No supo del viaje repentino. Ni del paquete. Ni de nada.
Me tiré en mi sillón. Suspiré. Nada pasaba en un día. Pensaba. Con tedio. Llevaba meses diciéndolo. Nada pasaba. Ni leyendo la prensa. Eran ficciones. Puro mercado. Pensaba desde hacía meses. En mi sillón. O rumbo al trabajo. Arrugado. Incierto. Incapaz de anticiparme. ¿Pero qué podía hacer? Leía el periódico. Bebía café. Y fumaba tabaco. Sin ansiedad. Sin sorpresa. Era la costumbre. Pero yo ansiaba. Seguía. Ansiaba un cambio. Incapaz de anticiparme. Una gran noticia. Un maremoto. Un planeta diezmado. Nada. Nada acontecía. Pensaba. Iluso. Incapaz.
Hubiera preferido quedarme. Esperar a mi señora. Calmarla. Pero ¿cómo oponerme? El Jefe llamó temprano. Interrumpió mi afeitada. Mi café. Mi lectura del periódico. Mi cigarrillo. Me ordenó salir rápido. Prepararme para la costa. Imposible protestar. ¿Con el Pitirri? Me repetí. Incrédulo. Ese era un pusilánime. El consentido del Jefe. Decían que su hijo irreconocido. Por eso seguía. Decían. Era una deuda. Yo no sabía nada. No era de habladurías. Pero había algo claro. La misión era importante. Algo de reserva. Él era la familia. La confianza. La sangre. Yo era el vigilante. El ojo. La garantía del éxito.
Dejé el sillón. Caminé al armario. Saqué la valija. Vieja. Rasgada. Llevaba años sin utilizarla. Mucho tiempo sin viajar. Eché tres mudas. Planchadas. Un pantalón de lino sentaría bien. Herencia de mi padre. Igual la guayabera caqui.
Mi señora se fue. No se despidió. No me deseó suerte. Primera vez que algo así ocurría. Nada supo de mi viaje. Pensé. Un poco angustiado. Aquello traía un sentido oculto. Un símbolo. Anunciaba un no sé qué. ¿Una premonición?
Entonces lo leí clarito. Mientras fumaba. Aterrado. Se acercan tiempos de integración y de cambio, querido Aries. Puede resultar un viaje inesperado de negocios, como también puede ser inesperada la muerte de un ser querido. Podrías ser tú. Velas amarillas.
NUNCA ME DIJERON QUE EL VIAJE ERA EN AVIÓN y no voy a negar que la cosa me sacudió. Fue en el Consultorio cuando me enteré, ya cuando no me figuraba protestar. Y yo la verdad nunca fui miedoso, pero es que los aviones me producían desconfianza.
Siempre la sensación de borrachera acostado en mi cama con todo girando alrededor me llevaba al recuerdo de mi único viaje en avión. Eso pasó hace años, un trabajo que tuvimos que hacer en Cali, justo antecitos de la Feria. Mi Padrino me había enviado con el pesado de La Gata, que en paz descanse, o en el infierno se esté pudriendo. Cuando empezamos a despegar me entró la desconfianza, unas ganas enormes de salir corriendo, pero estaba atrapado. Era mi primera vez en un avión y nadie me había hablado de la turbulencia y el vacío. Y yo que creía que me las sabía todas. Mi primera reacción fue pararme pero una azafata me regañó y La Gata a mi lado comenzó a bravearme y a decirme que me quedara quieto, que no fuera montañero. Al final, fue tanto mi desespero que me amarraron a una silla y me dieron un calmante que me tumbó en el acto.
Concluido el trabajo mi Padrino decidió mandarnos de regreso por separado, cada uno con parte del encargo. Pasé catorce horas de tranquilidad en un bus que era una cochinada, pero a dos metros del suelo. Ni siquiera el derrumbe que nos interrumpió cuatro horas, ni la varada de aquel cacharro lograron dañarme el genio. Yo estaba bien equipado, llevaba el radio, una media de ron y toda la buena voluntad. Para la parada del bus a almorzar una morena deliciosa se montó y se sentó a mi lado. Iba disque a visitar amigos a Medellín pero yo eso no me lo creí. La segunda media de ron nos la bebimos entre los dos y pronto la tuve suave, abrazadita, a punta de risas y besitos. Entrada la noche y en casi total oscuridad traté por todos los medios de que aflojara, pero se puso quisquillosa. Ni dándole más ron pude y al final solo logré que me manoseara. Cuando nos despedimos me di cuenta de que me había robado el encargo. Ese fue el primer problema serio que tuve que enfrentar con mi Padrino.
Cuando me bajé del bus y caminé esas tres cuadras hasta el Consultorio traía los nervios advertidos. Los errores pasados me asaltaban, tanto como el malestar. Me preocupaba dar la cara en el estado que traía, me azaraba tener que trabajar con ese otro. Así que al llegar y ver todo apagado, casi desierto, ni me pregunté por el mal ambiente. Yo estaba nervioso, anticipando, más pendiente en caminar derecho y masticar chicle que en analizar la oscuridad del terreno. Y lo hice bien, eso creí, y él ni se enteró que andaba enguayabado y que a duras penas me sostenía mientras me hablaba.
Las instrucciones eran las mismas de antes, con el mismo énfasis en la urgencia y en la necesidad, insistiendo en que estuviera alerta y no me le separara a Rovira. Aquello me alegró, como antes, pero también me asustó, y me recordó la corazonada que antes tuve: mi Padrino confiaba en mí y quería echarle garra. Y en esas pensaba, en no separármele, en los riesgos que eso me podría traer, cuando me soltó el golpe mortal.
Se van en avión, dijo, y alégrese que el día está bonito. No me dejó tiempo ni de abrirle los ojos, pues enseguida me pidió que le comprara un tinto y unos buñuelos, que no había podido desayunar.
Yendo hacia la tienda el guayabo desapareció, y hasta se me olvidó que el trabajo era con Rovira. Ahora lo que tenía era un calambre que me subía por la espalda y se regaba. Y yo caminaba, concentrado y tenso, sin despegarme la turbulencia y el vacío del estómago, pensando que no me importaba que el día estuviera feo o bonito o que confiaran en mí. Lamentaba no haberme quedado durmiendo en mi casa.
Pero me encontré a Lina, la niña de doña Margarita, atendiendo ella misma detrás de la reja mientras su mamá no estaba. La sonrisa me salió inesperada, y unas fuerzas de no sé dónde me olvidaron de todo. Así me animé a pedir una cerveza para nivelarme los malestares y conversar. Y es que la condenada ya perfilaba, tenía madera, y aunque no debía de pasar de los doce o trece, la mirada la delataba. No era sino echarle una frase cualquiera, que esos luceros de dientes y las perlas de sus ojos, que se están cayendo los ángeles, y la demonia aprovechaba para desfilar.
Conversando y riéndonos, piropeando para no dejar enfriar la maquinaria, el cuerpo se fue distendiendo. Y al son de esa cerveza mañanera, justo a esa hora en que el cielo empieza a abrirse y el sol a quemar con esa luz tan bonita, regresó la noche anterior. Quisiera tener dos corazones, uno bueno, pa buenos, y otro malo, pa malos, para entregarlos a cada quien, y sin derecho a equivocarme, porque duele mucho al perder.
LLEGUÉ TEMPRANO. Estaba oscuro. Desolado. No había nadie. Todo parecía muerto. De otro tiempo. Olvidado. Caminé un poco. Me senté. Me esperaba un día difícil. Podía sentirlo.
Una puerta se abrió. Ruidosa. Sus bisagras necesitaban aceite. El Jefe apareció. Parado bajo el marco. Vi su silueta. Me acerqué. Lo saludé. Apenas respondió. Se sentía ido. Extraño. Parecía asustado. Entramos a su oficina. Sin hablar. Estaba inquieto. Nunca lo vi así. Disimulé.
Me entregó unos tiquetes aéreos. Solo de ida. Rumbo a Cartagena. Tenía escala. Dos horas en Bogotá. No entendía. Pensé que había prisa. Urgencia. La estrechez del Jefe resaltaba. Pensé. Como siempre. Su cara seguía inexpresiva. Sudaba. No había dormido. Lo noté. Luego me entregó un paquete. Era mediano. Poco pesado. Como una caja de zapatos.
¿Y esto? Pregunté. No levantó la vista. No respondió. Me entregó un sobre. Tenía dinero. No mucho, como para un par de días. Dijo. Su voz sonaba atrapada. Débil. Si se necesita envío más. Continuó. Miré el paquete. Sin curiosidad. Otro más. No lo pierda de vista que es para alguien especial. Dijo. Me avisaría cuándo. Avisaría cómo. Y añadió. No se preocupe por lo que lleva que no pasa nada, va limpio, mijo. Si le preguntan, diga que son panelitas de Urrao.
¿Dulces? ¿Para la costa? Me repetí en silencio. Sonaba estúpido. No serían de coco. Pensé con ironía. Llevar leña para el monte. Era un plan torpe. Imprevisto. Y con ese desmañado.
¿Y el Pitirri? Pregunté. Por ahí anda, no debe de tardar. Respondió. No levantó la vista. Apenas alzó la cabeza. Le dolía hablar. Parecía. No se dijo más.
No entendía nada. Todo olía raro. Todo. La misión. Lo repentino. Las estrecheces. Su tardanza. Era un problema trabajar con gente. ¿Por qué con él? Yo era de confianza. De los buenos. Ese era un desaliñado.
Esperé una hora. No aparecía. Zángano. No llegaba. Luego me enteré. Estaba en la esquina. En la tienda. Tomando cerveza. ¿Cerveza? ¿A las diez de la mañana? ¿Un martes? Mequetrefe. La historia se repetía. Sería inflexible. Por eso eché a Orlando. Era una acumulación de años. Era un borracho. Irresponsable. Un consentido de su mamá. Mejor estar solos. Ella se acostumbraría. Tarde o temprano.
NI DE NIÑO FUI DE ESOS ENAMORADIZOS PENDEJOS mandando carticas a cualquier boba del barrio. Yo desde niño fui a la fija, a lo que quería y en el fondo querían ellas, aunque las de mi edad nunca me pararon bolas. Todo se dio con las veteranas, con las experimentadas que sí sabían a lo que iban.
Lo que sí hice, siempre, fue dedicar canciones. O es decir, de niño solo le dediqué una canción a Paula, una compañera de la escuela que me traía bobo. Recuerdo que tenía el pelo oscuro, liso y una capul como de muñeca, y una naricita redondeadita y unos ojos negros y vivos. Cuando más me gustaba era cuando armaba pataletas y berrinches porque le decíamos fea, y era un deleite verla llorar y salir corriendo dando portazos, que todo el salón retumbaba. Y le coreábamos fea, La fea, pero la verdad ella era la más bonita. Por eso un día me animé y le entregué una nota con una canción que sonaba mucho en la radio. Te miro pasar y me pongo nervioso, no encuentro qué decir y siento el corazón pum pum pum pum. Pero la verrionda la leyó y se rio, la tiró al piso y me dijo que me fuera a molestar a la grandísima puta mierda, con esas palabras.
No había duda, Paula tenía su carácter, y cuando era a llorar y a gritar era la mejor, y cuando era a saltar o a reírse no la paraba nadie, como a mi mamá. Y como decían, pues, me mandó a la porra como luego haría mi mamá, aunque mi mamá sí me quería mucho. Y es que ella era independiente, trabajaba, tenía su vida. No era ese tipo de mujer que parecía copia de una telenovela, pendiente de qué estaba haciendo su hijo para luego cargarlo de prohibiciones. No, ella no decía mucho pero yo entendía que lo suyo era inculcarme la libertad. Por eso yo salí así, despierto, sin miedo a la vida.
Sí, mi mamá me quería como ninguna y cada que hacía oficio, o se arreglaba, empezaba a cantar, pues sabía que me fascinaba. Y tenía una para despertarme, o regañarme, cuando yo todavía era un niñito. Toc, toc, toc, quién es, tocando mi ventana, yo tengo mucho sueño, quién viene a molestar. Y ella misma cambiaba la voz y respondía como si fuera la cosa más lógica: el pato, el pato, y la señora pata, y todos los paticos que salen a nadar. Arriba perezoso, vamos a nadar.
A mí es que esas cervezas me pusieron nostálgico, como antes, y no encontré más espacio que para el sentimiento. Y en ese momento, ahí en la tienda, también sentí unas cosas muy bonitas por esa niña, que hasta le dediqué un vallenato. Pero en esas llegó el Flaco Rovira, envidioso, y empezó a afanarme para que nos fuéramos, que estaba tarde.
Pero era tarde, claro que sí, y yo ya estaba montado en esa corriente. Y cuando me tomaba unos tragos que me entraban en reversa y las lágrimas se querían escurrir, me acordaba de mi mamá, de la serpiente de tierra caliente y de la iguana que tomaba café. Y también me acordaba de otra, una distinta, esa que decía: le juro mi mamá vieja que yo de usted no me olvido, y le canto desde aquí, esta zamba, que una vez le prometí, aunque esa sí nunca la canté.
HUBO PROBLEMAS. LO SABÍA. LO ANTICIPÉ. Aquello no podía salir bien. Desde el principio fue un lío. Que me tomara una. Decía. Una cerveza Flaquito. Una para augurar buen viaje. Y añadió. Mirá el angelito que nos mandó Dios. Y repitió. Un angelito caído. Lo decía con gracia. Lo repetía con humor. Finalmente accedí. Estaba temprano. Subía el calor. Una cerveza bastaría. Pero no para él. El día se anunciaba. Lo sabía. Fui incapaz de anticiparme.
Casi no lo monté al taxi. El conductor no quería. No le gustó. Los borrachos son una plasta, hermano, siempre traen problemas. Dijo. ¿Y la policía, broder, vos sabés lo que son esas blenorragias encima de uno? Añadió. No tenía seguro obligatorio. Continuó. No quería que se la metieran doble. Pero el Pitirri seguía. Que unas cervezas. Que encaletadas. Que nos relajáramos. El taxista condescendió. Estaba cansado. Nos cobró más.
Así arrancamos la marcha. El equipaje en el baúl. Él atrás. Yo me senté adelante. Junto al conductor. El paquete en mis brazos. Lo apretaba. Miraba el paisaje. Carros. Motos. Gente. Pura mediocridad. Soñaba con un ascenso. Dudaba. También con el retiro. Pero me mentía. Todo era preocupación. La cara del Jefe. Ese trabajo malagradecido. El Pitirri respirando en mi nuca. Y mi mujer. Eran tiempos de cambio. Sí. Lo dijo el horóscopo. Quizá eso necesitaba.
Subimos vía al aeropuerto. Dejamos la ciudad atrás. Y ese insistía. Bebía. Silbaba. No daba espacio. Hablaba de Medellín. Se veía bonita. Repetía. Desde arriba en la montaña. Parecía una mancha. Borrosa. Anaranjados mezclados con grises. Un cielo curtido de hollín. Montañas que fueron verdes. Un verde comido por tanta gente. Hasta poeta resultó. No paraba. Luego habló de la mamá. Quería demostrarle que era un hombre. Decía. Uno de verdad. Y seguía la escoria. Y silbaba. Y volvía a Medellín. Y lo grande que se veía. Lo bonita. Lo pálida. Lo curtida. Mareaba.
Yo me reafirmaba. Con esfuerzo. Frente al retrovisor. Mis ojos negros. Un poco gastados. Mi pelo bien peinado. Muy canoso. ¿Yo? Cada día más flaco. Más aprehensivo. ¿Más temeroso? No. Me decía. Pero era esto. En silencio. Yo ya era esto. Tras cada curva. Ya no era el Cabo Rovira. Ni el Flaco Rovira. Suspiro. Ya era el Viejo Rovira.
El Pitirri pasó a los chistes. Verdes. Blancos. Negros. Luego sugirió parar. Que fumáramos. Que solo un cigarrillo. Yo negué. No había tiempo. Él insistió. No tenía fondo. Acaparaba todo el espacio. Miré al taxista. Última autoridad. Este habló. Si quiere fumar, hágale llave, pero cuidado con la ceniza. Todo quedó en silencio. Por fin descansaría. Malanticipé. Volvería a mis asuntos. Pero no. Siguió cantando. Y siguieron los chistes.
Tenía su gracia. No cantaba mal. Algo le celebré. Y el taxista también. Hasta que la emprendió con él. Bola Ocho le decía. El hombre era moreno. El Pelado le decía. El hombre era calvo. Y añadía. ¿Para dónde vas con esa pelada? ¿Para el billar? Entonces comenzó la mala cara. El taxista torció los ojos. Crecía la tensión. Intervine. No ponga atención. Es joven. Dije. Está borracho. Pero el hombre se calentaba. Quería hacerle tragar los chistes. Se leía en su rostro. Yo también se los quería hacer tragar.
Así eran los graciosillos. Las burlas. Todo humorista. Detestables. No duraban en el ejército. No podían. Lo mío era lo otro. ¿La tragedia? ¿Era eso la vida? Finalmente esa era mi vida. Pero la música no. Un bolero tenía lo suyo. Quizá. Un despecho. Un tango. Una cumbia gaitera. Hasta un cañonazo navideño. Pero no. Yo prefería el silencio.
Entonces fue peor. Primero las arcadas. Ruidosas. Luego el ahogo. Empezó a vomitar. Desde la ventanilla. Ensució la puerta. El vidrio. Un poco la cojinería. El taxista orilló en seco. Echó al Pitirri. Lavé el taxi esta mañana, malparido. Gritaba. No quería llamar la atención. Repetía. No quería que se la metieran doble. Pero él seguía. Maluco. Ahora agresivo. Empezó a tirar puños. Al aire. Descoordinado. Como matando moscas. Intentó pegarme. Lo esquivé. Quiso pegarle al taxista. Y este aprovechó. No le gustó el Bola Ocho. Era negro. Era calvo. No le gustó el vómito. Normal. No le gustó el Pitirri.
Primero un derechazo al estómago. Lo dobló. Luego otro al mentón. Lo mandó a volar. Al suelo. Allí le pateó la espalda. Algo crujió. Entonces intervine. El taxista se pasaba. Era suficiente. Yo mismo quería meterle la mano. Era una piltrafa. Asfixiante. Inoportuno. Yo mismo quería pegarle. Pero no podía. Era mi compañero. Teníamos un trabajo. Teníamos que coger un avión.
El problema fue la distancia. El aeropuerto quedaba lejos. Al otro lado de la montaña. No se podía improvisar. Arreglé con el taxista. Le pagué más. Nos iba a dejar tirados. Solos. En medio de la carretera. Pero no fue simple. El Pitirri estaba ofendido. Rencoroso. No se quería subir. Me tocó pararlo. Primera vez que le hablé así. O se monta callado. Contuve los puños. O lo dejo acá. Rematé. El gusano racionalizó. Refunfuñó. Maldijo. Y se sentó. La vomitada lo calmó. Los golpes enfatizaron. Ahora respiraba agitado. Forzado. Llamativo. Era lidiar con un niño.
El futuro era incierto. Obvio. La ciudad a lo lejos. Mi mujer. No supo del paquete. No me dijo adiós. No me dio la bendición. ¿Y Orlando? La calle le enseñaría. Pensé. O lo acabaría. Yo ya había hecho lo mío. Me dije. Como mi papá. Así me enseñó. O por las buenas. O por las malas. Su voz era ley. Sus golpes el punto final.
DESDE CHIQUITO MI MAMÁ ME PROHIBÍA LLORAR cuando él llegaba borracho y amenazaba con pegarnos. Yo era muy niño pero me acordaba bien. Aguante, resista, nunca se muestre débil, decía ella. Yo sacaba fuerzas de dónde no sabía y me hacía el desentendido, aunque la verdad mi papá era un tipo grande y me causaba terror, y cuando bebía se le salía el demonio. Pero ella insistía, recia, sin evidenciar una pizca de preocupación o de miedo y lo resistía en silencio, al tiempo que exigía lo mismo de mí. Fue así que un día me llené de valor y lo enfrenté, y ni recuerdo si le dije que no nos pegara, o si le grité que se fuera, o si me le atravesé en el camino. De ahí me quedó una cicatriz en la ceja que se ponía blanca cuando hacía mucho frío, y montones de morados que tardaron semanas en desaparecer.
El caso es que cuando decidí salirme del colegio en tercero de bachillerato y fui a explicarle a mi mamá la decisión, ella me frenó. Yo quería decirle que eso no era lo mío, que los profesores nada tenían que enseñarme, que la vida estaba en la calle. Pero ella no me dejó hablar. Dijo que me callara, que yo era un hombre y que un hombre no tenía por qué dar explicaciones. Luego dijo que ya como un hombre que tomaba decisiones, y no siendo ella nadie para cuestionarlas, había llegado la hora de que armara mi propio mundo y me fuera de la casa.
Yo en ese momento ni entendí de qué trataba, no le daba sentido a esas palabras. Pasaron los días y al verme sin reacción, como antes, me puso el ultimátum. Así terminó echándome de la casa, directa. Me echó al igual que antes había echado a mi papá, por borracho, dijo, aunque seguro que no lo quería más. A mí sí me quería, me quería mucho, yo eso lo sabía, pero la gente tomaba decisiones extrañas, traicionándose. Alirio, su nuevo esposo, seguro le había interferido la cabeza. Le estorbaba mi presencia, tenerme de testigo mientras se la pasaba haciendo crucigramas y metiendo vicio cuando ella trabajaba. Fue ese desgraciado quien le lavó la cabeza, seguro, que ella sola no hubiera salido con eso.
El viaje al aeropuerto me recordó esa historia, ni sé por qué, y aparte los tragos me habían entrado mal. Yo ya venía alterado de antes, de la noche anterior, de siempre, y por eso inauguré la mañana con unas cervezas, aunque nunca con la intención de reventarme.
Pero la razón de todo fueron las curvas de la carretera, como las vueltas que me había dado ya la vida. Fue el alejarme de la ciudad y comenzar a verla a la distancia, desde la montaña, a lo lejos, y los tragos. Se veía grandota, extendida en el valle y comiéndose las cabeceras de sus montañas, con su color rojizo descolorido, como de fiebre, y su nube de humo concentrado y negro en el centro. Y es que, como tanto lo había dicho de fiesta, Medellín era más que una madre para mí. Estaba claro pues, la ciudad a lo lejos terminó formándome ese nudo en la garganta. Me los recordó intactos, con sus gestos, como si esa distancia, al revés, los trajera cerquitica y toda esa historia hubiera pasado el día anterior.
Los caminos de la vida, me sonó, son muy difícil de andarlos, difícil de caminarlos, yo no encuentro la salida. En medio de las curvas y los descontentos me empecé a sentir mal y no solo la memoria me empezó a dar vueltas. Me tocó pedir que paráramos, que estaba mareado y no quería trasbocar. Y estacionados, aproveché para distanciarme y hacer mis cosas, respirar a mis anchas y no tener que verles la cara, que ese conductor tampoco me había caído bien.
Eso sí, me constó, ni mi papá en su momento, ni mi madre aquel día, ni por supuesto ese par de hijueputas, recostados contra el taxi, me vieron una sola lágrima.
CONTINUAMOS MAL. No nos dejaron abordar el avión. El primer avión. Él lucía mal. Tenía un aspecto deplorable. Sucio. La camisa rasgada. Es buena persona. Intercedí. Se negaban. De nuevo medié. Finalmente accedieron. Hicimos aduana. Lo logramos. Nos dejaron montar. Miraban el paquete. Yo lo apretaba en mis brazos. No pusieron más obstáculo.
Me asignaron la silla del medio. A él la ventana. En el pasillo iba un señor. Tenía el gesto rancio. De perro viejo. Vigilante. Nos evaluaba. Murmuraba frases secas. Sin alma. Parecía un coronel retirado. Estaba seguro. Era de la policía. Y nunca pude con ellos. Menos con los retirados. Odiaba verlos de oliva. Las medallitas. Los zapatos lustrados. El ejército era distinto. Allí se comía con ganas. No siempre se dormía. Se temía. Patrullábamos el monte. Sin coqueteos. Sin ojitos. Esperábamos lo peor. Forjábamos la voluntad. Como los hombres. Allá hubiera seguido. Pero tuve que salir.
El Pitirri retomó. Que en la ventana no. Dijo. Parecía un niño chiquito. Daba excusas. Hablaba con rodeos. Le ofrecí mi puesto. No fue suficiente. Quería indisponer. Tomar el pasillo. El puesto del expolicía. Perro. Achacoso. Pero eso era otra cosa. Todo exoficial era inflexible. Solo obedecía. U ordenaba. Hablé de nuevo. Intercedí con la azafata. Concedieron. Apareció otro asiento. Se solucionó la situación. Se sentó en el pasillo. Otra hilera. Lejos. Al coronel no lo tocaron. Nadie quería eso. Nadie quería lidiar con un exoficial.
Por fin descansaría. Pensé. Sus impertinencias. Interrupciones. Acecho. Eso pensé. Incapaz. Pero el expolicía se alteró. Y no cejó. Cuarenta minutos de vuelo. Se sintió ofendido. Refunfuñaba. Carraspeaba su garganta. Maldecía a media voz. Una voz militar de anciano. Inconfundible. Seca. Sin alma. Llena de falsos honores.
Desde pequeño lo supe. Mi papá me lo enseñó. Este era un mundo de ilusiones. El enemigo era esquivo. No daba espacio. Tampoco había amigos. Había compañeros. Así era el ejército. Meses de intemperie. Comiendo micos. Gusanos. Culebras. Tomando agua terrosa. Cruda. Lluvia. Caminando horas. Noches enteras. Había que ser hombre. No había amigos. Solo compañeros. Útiles. Inútiles. Y la familia.
Nunca entendí la operación. El símil. Él ya era un completo silencio. Lo calmó la golpiza. La vomitada. El nuevo asiento. Parecía. Pero yo erraba. El avión despegó. Algo pasó en las alturas. Algo traqueó en su mente. Los tragos resurgieron. Se multiplicaron. Enloqueció como nunca. Pero fugaz. Primero cantó. Luego la emprendió con la azafata. Le tocó el trasero. Gritó piropos sucios. Y se durmió. De golpe. Así era Orlando. Mi hijo. Sinvergüenza. Borracho. Insultaba. Armaba problemas. Luego dormía y no recordaba. Estaríamos mejor sin él. Ni falta haría. Ya no. Era otro bueno para nada. Su mamá se acostumbraría.
El paquete yacía a mi lado. Intacto. Lo agarraba entre el brazo. Ya más seguro. Lo acariciaba. Me ausentaba del exmilitar. De su voz gangosa. Soñaba con un ascenso. Dudaba. También me sentía cansado. Quería ascender. O quería renunciar. ¿Dar un paso arriba? ¿Tomar otra dirección? Quizá ese era mi adiós. Pensé fortalecido. No más Pitirris en el futuro. Me lo merecía. Sin duda. El Jefe lo reconocería.
CADA UNO A LO SUYO, ME DECÍA MI MAMÁ, y eso hacía yo de la vida. Me eché agua en la cara, espabilé a la fuerza, me organicé la ropa y a despertar. ¿Y por qué nadie dijo que no era un avión el que debíamos tomar, sino dos, y en un mismo día? Apenas me enteraba, sin desconfianza siquiera, pues ahora lo que había era tensión.
En los aeropuertos las cosas eran de otro calibre, un nivel que no tenía la calle. Para donde se mirara había vigilancia, cámaras, alarmas, rayos equis, perros rastreadores. No faltaban los policías ni los encubiertos, ni mucho menos los ciudadanos vendidos. Por fortuna, la pasma casi se me había pasado y ahora estaba alerta, o casi alerta.
Sucedió en cuestión de segundos, en un parpadear de ojos que hasta a mí me sorprendió. Lo tenían rastreado, seguro, vaya uno a saber desde cuándo. Le cayeron directo, uno por un lado y otro por el otro, lo arrastraron y se esfumaron por una puerta gris. Yo me salvé por rezagado, cada vez más despierto, pendiente de un culito que se movía por ahí. Nadie alrededor se dio cuenta de lo que pasaba, ciegos a este tipo de movidas. Caminé con disimulo y seguí de largo, alcancé un quiosco y pedí un café. Me senté en una sala con pantallas en el techo donde trasmitían una de acción. A mi lado solo se veía gente bien vestida y un equipo de deportistas, todos uniformados. Desde allí, dando sorbitos para no quemarme la lengua, miraba alrededor por si me estaban fichando pero nadie parecía interesado en mí.
Me paré y caminé hasta el teléfono público. Llamé a mi Padrino, medio confundido, pero repicaba ocupado. No sabía cómo proceder y el plan B era demasiado vago. Cada uno cargaba su tiquete aéreo en caso de contratiempos, pero el paquete lo llevaba él. Faltaba una hora para tomar el segundo avión pero no tenía sentido irme vacío. Tampoco tenía sentido quedarme estacionado en Bogotá ni evidenciarme de más en ese aeropuerto.
Me senté a terminar mi café y a esperar a distancia, con buena visibilidad sobre la puerta gris que encerraba al Flaco. Era difícil concentrarme y no exponerme mucho. Debía verme relajado, no mostrar interés. En ese intento por pensar en otra cosa el escenario me empezó a torcer la imaginación: pechugas, muslos y contramuslos, filetes forrados, rabadillas y pescuezos alargados. Pasaban como un desfile careesposas sumisas, careesposas infieles, caremalas descaradas, carebobas, carechuponas, carefrígidas, monstruos y angelitos. Desfilaban frente a mí y me distraían, mientras nada entraba o salía de la puerta metálica que se había cerrado sobre el Flaco.
De repente noté que una mujer me miraba de reojo, buscona, bonita. Me entusiasmé con el asunto y le devolví la mirada, planeando mi ataque directo. Era de estatura media, ni blanca ni morena, medio curtida como era lo normal, rolliza, buenas curvas, bordeando los treinta. Podía ser más joven pero se veía trajinada, llevaba un deterioro acelerado. Adolescente debió de ser una belleza y la verdad es que todavía aguantaba de todo. Pero pasado ese segundo de emoción, con más cabeza fría, entendí que la cosa iba por otro lado.
Siento una voz que me dice agúzate, que te están velando, sentí el ritmo. Esa mujer no me miraba con coquetería sino con disimulo, ayudada de sus gafas oscuras. Se hizo claro que me estaba evaluando y me empecé a preocupar. Así eran los aeropuertos, las tensiones flotaban en el aire. Su mirada recorría sobre mí los mismos pasos que yo andaba sobre ella. Estaba atenta pero lucía serena, bien entrenada pero no para un ojo como el mío. En algún trabajo andaba, vigilando o esperando o llevando o recogiendo.
Siento una voz que me dice agáchate, que te están tirando. Era como yo, no había duda, y ese descubrimiento nos rebotó en la cara. Ella se alejó y se sentó en otro lugar, dándome la espalda. Entonces de nuevo me sentí mal, ni sé por qué, en ese día que prometía de todo, y volví a recordar a mi mamá.
La puerta metálica seguía sin abrirse y la pequeña borrachera se fue, dejándome un guayabo de mediodía, el segundo del día, como un sonido bestial. De nuevo tenía dolor de cabeza, sed, y ahora sí sentí un poco de miedo, la verdad.
ÉRAMOS CUATRO. ELLOS TRES. YO UNO. Atravesamos pasadizos cerrados. La iluminación era intensa. Artificial. Llegamos a una sala pequeña. De ladrillo. Sin ventanas. No había espejos. Yo estaba tenso. Conocía estos procesos. Nunca se sabía el final. Comenzaron por pedirme el paquete. Uno se fue con él. Luego pidieron que me desvistiera. Accedí. Despacio. Tenía mi dignidad. Pasaron a indagarme. Lo básico. El protocolo.
Nombre completo. Eduardo Antonio. Apellidos. Rovira Bermúdez. Fecha de nacimiento. 1936. Lugar. Caldas, Antioquia. Cédula número 32345678. Lugar de expedición: Envigado. Ocupación. Comerciante. Dirección. Barrio Belén Caicedo. Carrera 76. Número 23 con 57. Nombre del padre. Joaquín Antonio del Socorro Rovira Menéndez. Fallecido. Nombre de la madre. María Carolina de Jesús Bermúdez Restrepo. Fallecida. Estado civil. Casado. Hijos. Dos. El estómago se me revolvió.
¿Conque comerciante, chino? Preguntó uno. Examinaba mi piel. Buscaba señas visibles. Tatuajes. Lunares. Cicatrices. Era un tipo menudo. Muy blanco. Tenía el pelo liso. Oscuro. Un bigote mal formado. Su acento era incuestionable. Era bogotano. Ya respondí. Dije. Trabajo independiente. Hace veintitrés años. Compro y vendo repuestos. Usados. Nuevos. Es lo mío. Dije. Todo tipo de automotores. Menos carrocería pesada.
¿Deshuesaderos? Irrumpió el otro. Era pelirrojo. Pecoso. Grande. Revisaba un computador. Nunca. Respondí. Alcé la voz. No los frecuento. No compro robado. Con sangre se aprende. Fácil viene fácil se va. Concluí enfático.
¿Y los recaudos, chino? Continuó el bozudo. Ya sentado en su silla. Soy ciudadano de bien. Continué. Pago impuestos. Mi negocio es transparente. Tengo auditorías. Pueden verificar. Encontrarán polvo. Son carpetas viejas en un zarzo.
¿Y esa chamba en el hombro? Interrumpió el pecoso. Abría la boca con esfuerzo. Tenía un acento extraño. Podía ser llanero. Fue hace mucho. Dije. Veinte. Treinta años. Una emboscada. Continué. En Urabá. No sanó bien la herida. Tocó operar.
¿El ejército, chino? Preguntó el primero. Sí. Respondí. Batallón Gran Colombia. Cuatro años y siete meses. Recorrí el país. Arauca. Eje Cafetero. Magdalena Medio. Hasta que pedí la baja.
¿Por qué? Regresó el pelirrojo. Pesado. Me aburrí. Respondí. Era la hora. Necesitaba salir. Rehacer mi vida. Comenzar de nuevo. Abrí un taller de mecánica. Pero no funcionó. Entonces cambié de negocio. Los repuestos. Nuevos. Usados. Siempre legal.
¿Y ahora? Siguió el pecoso. Voy a Cartagena. Respondí. A visitar amistades. A ver qué se mueve. Hay mucho repuesto de Venezuela. Continué. La cosa no anda fácil. Nada fácil.
Se hizo un silencio hondo. Hasta el tiempo se desapareció. Ellos se miraron. Me miraron. El pecoso leía en la pantalla. El otro analizaba mis huellas dactilares. Sentí debilitarme. Tuve un vacío en el estómago. Podía anticipar la siguiente pregunta.
¿Quién es Sandra Mora? Rompió el silencio. Es mi exesposa. Respondí. Sudaba frío. No tuve nada qué ver. Ya he testificado. Enfaticé. Fue el tiempo del batallón. Un día regresé a casa. Por sorpresa. Tras un operativo exitoso. Y la encontré agitada. Nerviosa. Como en los chistes. Yo siempre he tenido ojo. Intuición. Miré bajo la cama. Busqué en el baño. Abrí el clóset. Salí al balcón. Subí al zarzo. No encontré nada. Pero tuve una revelación. Tampoco encontré la razón del matrimonio. No la quería. Meses después nos separamos. Meses después el hijo salió moreno. La sospecha se ratificaba. Todo se explicaba. Sinvergüenza. Malagradecida. Pero nada tuve que ver. Fue un accidente. Ella murió al año. Ya no estábamos juntos. Yo estaba de servicio.
El pecoso callaba. Concentrado. La pantalla iluminaba su cara. El otro me indicaba más posturas. Parecía divertirse. Yo tenía frío. Quería vestirme. Era humillante. La puerta se abrió. El primer sujeto apareció. Era bajo. Moreno. Tenía frenillos en los dientes. Cargaba el paquete en sus manos. Intacto.
¿Y esto? Preguntó. Directo. Sus dientes brillaban. Su voz era una mezcla de acentos. Podía ser de cualquier parte. Frioleras. Respondí. Panelitas de Urrao. Papeles. Bobadas. Es un regalo para una amiga. A palo seco no puedo llegar.
Me devolvieron el paquete. Tomé aire. Me dieron agua. Bebí largo. Me pidieron que me vistiera. Tenía entumidas las piernas. Me enderecé con dificultad. Subí mis calzoncillos. Mis pantalones. Abroché los zapatos. La camisa. Me ofrecieron disculpas. La demora. Los inconvenientes. Y que me apurara. Que alcanzaría el avión.
Tiene un homónimo. Remató el de frenillos. No me miraba. Eduardo Antonio Rovira Espinal. Siguió. Lo buscamos por homicidio en primer grado, tráfico de drogas, armas e influencias. Su boca relucía. Tiene otro homónimo. Siguió. Eduardo Rovira Carvajal. Lo buscamos por estafa, fraude procesal, deserción y evasión de impuestos.
Me recomendaron tener cuidado en el futuro. Me dejaron sin dinero. Para los frescos. Dijo el pecoso.