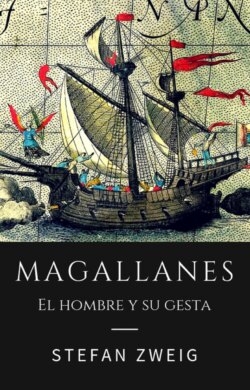Читать книгу Magallanes - Stefan Zweig - Страница 6
MAGALLANES EN LAS INDIAS
ОглавлениеMarzo 1505 junio 1512
Losprimeros barcos portugueses que salían del Tajo hacia la lejanía incógnita habían servido al descubrimiento; los segundos procuraban establecer relaciones comerciales con los nuevos territorios descubiertos, en un plan pacifico. La tercera flota ya presenta en su equipo un carácter guerrero. Este triple ritmo caracterizará toda la época colonizadora que empezaba en 25 de marzo de 1505. Durante siglos se repetirá el mismo proceso: primero se erigirá la factoría; luego, la fortificación para su pretendido amparo. A1 principio se negociará pacíficamente con los dominados indígenas; después, así que se disponga de un numero suficiente de soldados, se les tomarán las tierras y, con ellas, toda la mercancía. Diez años han pasado apenas y Portugal, en medio de sus nacientes prosperidades, ya no se acuerda de que su única ambición era tener una modesta participación en el comercio de las especias de Oriente. Los buenos propósitos se desvanecen muy pronto en la bienandanza; desde el día que Vasco de Gama entra en las Indias, siente Portugal el prurito de echar fuera a las demás naciones. Considera el Africa, las Indias y el Brasil como un coto particular. En lo sucesivo, desde Gibraltar a Singapur y a la China, ningún barco cortará los mares ni se atreverá nadie al tráfico en todo el hemisferio si no pertenecen a la nación más pequeña de la pequeña Europa.
Magno espectáculo el de aquel 25 de marzo de 1505, cuando la primera flota de guerra portuguesa que ha de conquistar el nuevo Imperio –el más extenso de la Tierra -sale del puerto de Lisboa: un espectáculo sólo comparable en la Historia al de Alejandro Magno atravesando el Helesponto; también aquí el propósito es arduo, por que la flota sale asimismo para subyugar no ya a un pueblo, sino a un mundo. Veinte buques esperan con las velas tensas el mandato del rey para levar anclas; no son barcas abiertas, de pequeña dimensión, como en tiempos de Enrique, sino anchos y ponderados galeones con altos castillos a ambos extremos, poderosos barcos de vela con tres y cuatro mástiles, y tripulados por hombres aptos. A1 lado de los centenares de marineros ejercitados en la guerra, muévense a bordo no menos de mil quinientos soldados armados de punta en blanco y doscientos granaderos; hay, además, carpinteros y artesanos de toda clase, que, una vez en la India, montarán nuevas embarcaciones sobre el terreno.
Bastará una mirada para que cualquiera se dé cuenta de que una flota gigante sólo por una finalidad gigante puede ser impulsada: la toma de posesión de la tierra oriental. No en vano se ha impuesto al almirante Francisco d'Almeida el titulo de Virrey de Indias, ni es casualidad que el primer héroe y navegante de Portugal, Vasco de Gama, almirante de las aguas indicas, haya presidido el equipo de la flota. El propósito militar de Almeida no es dudoso. Almeida va a devastar todas las ciudades comerciales de Indias y del África, a instalar fortificaciones y a establecer una guarnición en todos los puntos estratégicos. Adelantándose a la que sería idea política de Inglaterra, va a hacerse fuerte en todos los puntos de salida o de paso y a bloquear, desde Gibraltar a Singapur, todos los estrechos, para cerrar el paso al tráfico comercial extranjero. El virrey tiene, además, a su cargo el aniquilamiento del poder naval del sultán de Egipto, así como el del rajá indio, y una vigilancia de todos los puestos tan severa, que ningún buque sin pasaporte portugués podrá cargar desde este año del Señor, 1505, ni, siquiera un gramo de especias. Y van de la mano esta misión militar y otra misión ideológica religiosa: la expansión del cristianismo a todas las tierras conquistadas; por esto la expedición guerrera tiene, al mismo tiempo, el ceremonial de una Cruzada. Por su propia mano confía el rey a Francisco d'Almeida, en la catedral, la nueva bandera de damasco blanco que lleva entretejida la Cruz de Cristo y ha de tremolar victoriosa sobre los territorios paganos y moriscos. De rodillas la aceptan el almirante y los mil quinientos soldados, que hacen Juramento de fidelidad a su señor en la Tierra, el rey de Portugal, después de haber confesado y comulgado para unirse con su Señor celestial, cuyo reinado han de establecer sobre aquellos países forasteros. Con solemnidad procesional atraviesan la ciudad, camino del puerto; retruena la artillería en señal de despedida, y los galeones resbalan con grandiosidad en la corriente del Tajo hacia el mar abierto que su almirante es el llamado a conquistar para Portugal hasta el otro extremo de la Tierra.
Entre los mil quinientos que prestan juramento de fidelidad ante el altar, con la mano levantada, hay también de rodillas un hombre de veinticuatro años, hasta entonces de nombre oscuro. Es Fernando de Magallanes. Poco se conoce de su pasado, a no ser que nació en 1480; ya no hay acuerdo al tratar del lugar del nacimiento: el de Sabrosa, en la provincia de Trasos Montes, que defienden los cronistas del tiempo, se ha demostrado como falso en posteriores investigaciones, por ser falsificado el testamento del cual se sacó la noticia; el más verosímil de los datos es el que sitúa a Porto su nacimiento. Tampoco se tienen más datos de su familia que el de su nobleza, y ésta de cuarto grado, la de "fidalgos de cota de armas”, ascendencia que da a Magallanes el derecho de llevar y traspasar en herencia un escudo propio y le abre las puertas de la corte real. Se supone que, siendo más joven, sirvió a la reina Leonor de Portugal como paje, sin que esto aclare nada sobre otra posición cualquiera de mayor importancia durante los años anónimos. Así, cuando el "fidalgo" entra en la flota a los veinticuatro años, no es más que un "sobresaliente" entre tantos, y uno más entre los mil quinientos hombres de guerra subalternos que comen, viven y duermen en la cámara del barco, en común con los trabajadores de a bordo y los grumetes, un "soldado desconocido" más, de los que a millares salen a la conquista del mundo en esta campaña, de los cuales muchísimos caerán, y quedarán una docena para contar la aventura, y uno sólo que se llevará la gloria imperecedera del hecho colectivo.
Magallanes es, pues, en este viaje, uno de los mil quinientos, y nada más. Buscaríamos en vano su nombre en las crónicas de la guerra de Indias, y poco más podemos asegurar honradamente de todos aquellos años, a no ser su inigualable valor como años de aprendizaje para el futuro viajero del mundo. Un sobresaliente no se escapa de manejar las velas en las tormentas y de aguantar firme al servicio de las bombas del agua, y hoy ha de formar en el asalto de una ciudad, y mañana le toca acarrear la arena para construir fortificaciones bajo un sol ardiente. Tiene que llevar a cuestas fardos de mercancías para el trueque y hacer centinela en las factorías, y pelear en tierra firme o a bordo, y ser tan diestro en el manejo de la sonda como de la espada, y saber obedecer y saber mandar. Participe de todo aprende a poner el alma en todo, y será a la vez soldado, navegante, mercader y conocedor de la gente, de las tierras, de los mares y de los astros. Ya de joven el destino le asoció a los grandes acontecimientos que determinarán el aprecio de su nación en el mundo y la estructura de la Tierra para los siglos. Por esos derroteros recibe Magallanes el auténtico bautismo de fuego en el combate naval de Cannanore -16 marzo 1506-, después de algunas escaramuzas que tuvieron más carácter de pillaje que de verdaderas batallas.
El ataque de Cannanore señala el punto decisivo en la historia de las conquistas portuguesas. El zamorín de Calicut -la actual Kozhikode- había recibido afablemente a Vasco de Gama en su primer desembarque, manifestándose dispuesto a entablar relaciones comerciales con la nación desconocida. Pero pronto tuvo que reconocer, cuando los vio volver pocos años después con una flota más grande y, bien provista que los portugueses aspiraban a un notorio derecho de dominación sobre las Indias. Con terror vieron los mercaderes indios y mahometanos la súbita aparición de un esturión voraz en medio de las carpas de su tranquilo estanque. Porque lo cierto es que aquellos forasteros se apoderan de todos los mares. Ya no hay navío que se arriesgue a salir de un puerto por miedo a los brutales piratas de nuevo cuño, y se entorpece el negocio de las especias, y las caravanas de Egipto son esperadas en vano. Hasta el Rialto de Venecia llega la aprensión de que una mano muy dura ha debido de cortar el antiguo curso de los acontecimientos. El sultán de Egipto, que ve menguar la recaudación de sus derechos, es el primero que levanta la voz, instando al Papa. Le escribe que en el caso de que los portugueses insistan en portarse como salteadores en el mar Índico, demolerá el Santo Sepulcro de Jerusalén. Pero ni el Papa ni otro emperador o rey tiene ya ninguna autoridad sobre la voluntad imperialista de Portugal. La única salida que a los perjudicados se ofrece es juntarse y dar jaque a los portugueses en Indias, antes de que sienten allí sus reales definitivamente. El zamorín de Calicut prepara el ataque ayudado secretamente por el sultán de Egipto, así como por los venecianos, que mandan bajo mano a Calicut -porque el oro pesa más que la sangre- fundidores de cañones y maestros artilleros. Con un ataque por sorpresa, la flota cristiana quedará abatida para no levantarse más.
Pero, a veces, una figura de último término, con su presencia de espíritu y su energía, da a la Historia un giro que durará siglos. Una feliz casualidad salva a los portugueses. Vaga por el mundo en aquellos tiempos un temerario aventurero italiano a quien llaman Ludovico Varthema. Ni el espíritu de lucro ni vanidad alguna mueve al joven aventurero, sino el gusto de vagabundear que lleva en la sangre. Este vago por naturaleza confiesa sin falso recato: “Porque soy tardo en comprender y no inclinado al estudio de los libros”, se ha decidido, dice, "a ver personalmente, con mis propios ojos, los distintos lugares del mundo, pues tienen más valor los informes de un solo testimonio de vista que todo lo que se aprende de oído." El osado Varthema, el primero de los que no creen si no ven, se ha filtrado en la prohibida ciudad de la Meca -su informe queda principalmente como descripción modélica de la Kaaba- y alcanza, tras de mucho porfiar, no solamente los derroteros de Indias, Sumatra y Borneo, que ya conoció Marco Polo, sino que es, además, el primero entre los europeos -y esto influye decisivamente en la gesta de Magallanes- que alcanza las tan buscadas islas de la especiería. A la vuelta, disfrazado de monje mahometano, se entera en Calicut, por boca de dos cristianos renegados, del planeado ataque del zamorín contra los portugueses. Animado de solidaridad cristiana, corre a reunirse con los lusos, atravesando peligros de muerte, y llega, por suerte, a tiempo. Cuando en 16 de marzo de 1506 los doscientos barcos del zamorín esperan caer por sorpresa sobre los once de los portugueses, éstos ya están dispuestos a la defensa. Es el combate más rudo que hasta el día haya sostenido el virrey. Con no menos de ochenta muertos y doscientos heridos - que eran muchos en aquellas primeras guerras coloniales- han de pagar los portugueses su victoria, la cual no deja de afianzarles el dominio sobre las costas índicas.
Entre los doscientos heridos está Magallanes: es su destino, como cada vez durante esos años de vida oscura, recibir heridas y no distinciones. Pronto lo mandan a Africa al lado de otros heridos, Y aquí se pierde su rastro, porque ¿quién llevará el registro de las circunstancias de la vida y de la muerte de un simple sobresaliente? Durante cierto tiempo parece que residió en Sofala, y más tarde, no se sabe de qué modo, debieron de llamarle para dirigir un transporte; probablemente -en este punto las crónicas no coinciden- vuelve a Lisboa en el mismo barco que llevaba a Varthema. Pero la ausencia ha ejercido su poder sobre el navegante. Portugal le saluda como a un extranjero, y su corto permiso no es más que la tregua impaciente hasta poder embarcar en la próxima flota destinada a Indias, que le vuelva a la que es propiamente su patria: la aventura.
A esta nueva flota en que Magallanes vuelve a las Indias le incumbe una misión especial. Sin duda, su ilustre compañero de viaje, Ludovico Varthema, ha informado a 1a corte de la riqueza de la ciudad de Malaca y ha dado detalles sobre las tan perseguidas islas de la especiería, que él ha visto ipsis ocultis el primero entre los europeos y cristianos. Gracias a sus informaciones, en la corte portuguesa entienden que la conquista de las Indias quedará incompleta y toda su riqueza malograda mientras no caiga en poder de Portugal la cámara del tesoro de todas las especias: las islas de la especiería; pero esto presupone tener en la mano las llaves que las encierra: el estrecho y la ciudad de Malaca -el actual Singapur, cuya importancia estratégica no ha pasado por alto a los ingleses-. Siguiendo la política encubierta, la flota de guerra portuguesa no se pone en camino. Es López de Sequeira, al frente de cuatro barcos, el encargado de rondar Malaca precavidamente, tantear el terreno y, por fin, introducirse bajo la máscara apacible de un mercader.
Sin incidentes dignos de notar, la pequeña flota llega a las Indias en abril de 1509. Ahora el viaje a Calicut, que diez años atrás era una gesta única, por la cual Vasco de Gama merecería ser inmortalizado en la Historia y en el poema, lo lleva a cabo cualquier capitán mercante portugués. Desde Lisboa a Mombassa y desde Mombassa a la India, son conocidos todos los escollos y todos los puertos. No hay necesidad de pilotos ni de maestros de Astronomía. Unicamente desde el 19 de agosto, al salir Sequeira del puerto de Cochín para seguir el curso hacia Oriente, surcan los barcos portugueses zonas desconocidas.
El 11 de septiembre de 1509, al cabo de tres semanas de viaje, se aproximan los barcos, los primeros de Portugal, al puerto de Malaca. Ya de lejos advierten que el valeroso Varthema no inventaba ni exageraba al decir que en aquel puerto "atracaban más barcos que en cualquier otro del mundo". Alineanse en la ancha rada, velamen contra velamen, los barcos grandes y pequeños; blancos o abigarrados, los de procedencia malaya, china y siamesa, cada grupo con sus formas características. Porque, debido a su natural situación, el aurea chersonesus, el estrecho de Singapur, está como destinado a ser el gran parador de Oriente. Cada nave que intenta pasar de Este a Oeste, de Norte a Sur, de las Indias a la China, de las Molucas hacia Persia, tiene que cruzar ese Gibraltar de Oriente. Truécanse en este emporio toda clase de mercancías, los clavos de especia de las Molucas y los rubíes de Ceilán; la porcelana china y el marfil de Siam; los casimires bengalinos y el sándalo de Timor; las hojas damasquinadas árabes la pimienta del Malabar y los esclavos de Borneo. Todas las razas con los colores diversos de sus pieles y hablando todos los idiomas, hormiguean babilónicamente en este emporio del comercio oriental, y se elevan, poderosos, en medio de él, por encima de la confusión de maderas de las casas bajas, un palacio refulgente y una mezquita de piedra.
Admirados contemplan los portugueses desde sus naves la poderosa ciudad, codiciosos de aquella joya oriental que resplandece clara bajo el sol deslumbrante, destinada a adornar, como la más bella piedra preciosa, la corona de Portugal, señora de Indias. Admirado y, a la vez, intranquilo, contempla también desde su palacio el príncipe malayo los barcos extranjeros, que son una amenaza. ¡Allí están los bandidos, los malditos herejes, que han dado por fin con la ruta de Malaca! Ya desde hace tiempo se viene propagando en una extensión de millas la noticia de las batallas y las degollinas de Almeida y de Albuquerque; bien saben en Malaca que aquellos terribles portugueses no vienen, como los patronos siameses y japoneses en sus barcazas, con el único objeto de trocar mercancías; los portugueses aguardan pérfidamente la ocasión para asentar, por fin, su dominio y saquearlo todo. Lo más prudente sería no permitir la entrada del puerto a aquellos cuatro barcos; luego que el invasor logra poner pie en el umbral, ya es demasiado tarde. Pero el sultán tiene también noticias fidedignas sobre la eficacia de aquellos pesados cañones que amenazan con su negra boca silenciosa desde los castillos de la flota portuguesa, sabe que los bandidos blancos luchan como demonios y no hay resistencia que valga contra ellos. Lo mejor sería devolver engaño por engaño, falsa amistad con hospitalidad fingida, y antes de que ellos muevan el brazo para atacar, echárseles encima y dar a punto el golpe mortal.
Por eso el sultán de Malaca recibe a los emisarios de Sequeira y corresponde a sus presentes con forzada gratitud. Les transmite su más cordial bienvenida y su deseo de que puedan concertar a su gusto los negocios que les convenga. Dentro de pocos días les habrán procurado pimienta y otras especias con tal profusión que colmarán los barcos. Invita amablemente a los capitanes a comer en su palacio, y aunque esta invitación, por las razones íntimas que se quiera, no es aceptada, la tripulación corre y goza a sus anchas por la hospitalaria ciudad forastera. Diversión, tierra firme bajo los pies, mujeres complacientes: todo los invita. ¡Poder respirar otro aire que el de las cámaras fétidas o el de las infectas aldeanas, donde los puercos y las aves de corral viven en común con las desnudas bestias humanas!... Platican los felices marineros en las casas de té, compran a su capricho en los mercados, regodéanse con las bebidas y los frutos recién cogidos; en ningún otro sitio han sido recibidos tan cordialmente, tan familiarmente, desde que salieron de Lisboa. Centenares de malayos reman en sus botes pequeños y veloces, cargados de provisiones de boca, y rodean los barcos portugueses, trepan, ágiles como monos, por los cables, y los forasteros se quedan boquiabiertos ante cosas nunca vistas; se ha desplegado un festivo trueque de materias; y con disgusto se entera la tripulación de que el sultán ya tiene a punto el cargamento prometido y ha dado instrucciones a Sequeira para que mande los botes a la playa a la mañana siguiente y tenga cargado antes de la puesta del sol todo lo concertado.
Sequeira, contento por la rápida obtención de los preciados géneros, manda, en efecto, a la ribera todos los botes de que dispone la flota, con numerosa tripulación. Y él, como buen hidalgo portugués, estimándose superior al tráfico, permanece a bordo haciendo una partida de ajedrez con un camarada, la más juiciosa ocupación en el aburrimiento de un día bochornoso a bordo. Los otros tres barcos están también quietos, amodorrados. Pero una circunstancia alarmante llama la atención de García De Susa, el capitán de la pequeña carabela que sigue a las otras cuatro naves. El capitán ha notado que el número de los botes malayos crece por momentos alrededor de los cuatro barcos casi abandonados y que, con el pretexto de subir mercancías a bordo, son cada vez más los muchachos desnudos que trepan por las cuerdas. Llega a sospechar el capitán de la carabela si tal vez el amable sultán está preparando un ataque por sorpresa.
Afortunadamente, la pequeña carabela no ha mandado su bote a la playa con los demás. De Susa encomienda a su hombre de confianza que salga enseguida a remo hacia el barco almirante para poner alerta al capitán. El hombre de confianza a quien da el encargo no es otro que el sobresaliente Magallanes. Rema a golpes frecuentes y enérgicos. Encuentra al capitán Sequeira jugando tranquilamente al ajedrez; ve con disgusto, a la espalda de los dos jugadores, un grupo de malayos, al parecer curiosos, pero con el cris al cinto siempre a punto. El hombre susurra disimuladamente la advertencia a Sequeira. Éste no pierde la presencia de espíritu y sigue jugando para no despertar sospechas. Pero ordena a un marinero que se ponga alerta en la gavia, y desde este momento, sin dejar el juego, no quita una mano de la espada.
La alarma de Magallanes llegaba a tiempo. Casi en el mismo instante se levantaba por encima del palacio del sultán una columna de humo, la señal convenida para atacar a un tiempo a bordo y en tierra. El marinero que otea desde la gavia es oportuno en dar la alarma. Instantáneamente, Sequeira da un salto y rechaza a un lado a los malayos, sin darles tiempo de atacar. Suena la señal de alarma y la tripulación se reúne a bordo; en todos los barcos los malayos son acorralados, y ya es en vano que se acerquen por todos lados en sus botes, armados y dispuestos a atacar la flota. Sequeira ha ganado tiempo para levar anclas, y ya retumban los cañones con poderosas salvas. Gracias a la vigilancia de Susa y a la prontitud de Magallanes, el golpe ha fracasado.
Peor les va a los infelices que confiadamente han desembarcado, una porción de desprevenidos que andan esparcidos por la ciudad, contra millares de astutos enemigos. Son pocos los portugueses que logran escapar de la muerte huyendo hacia la playa, y aun éstos lo pasan mal: los malayos ya se han apoderado de los botes, con los que se les hace imposible la vuelta a bordo. Caen los portugueses uno tras otro bajo el poder del número. Uno solo, el más valiente, logra escapar de la muerte, el amigo fraternal de Magallanes, Francisco Serráo. Ya le rodean, ya le hieren y parece perdido cuando aparece Magallanes remando en su bote, con otro soldado, sin miedo y dispuesto a exponer la vida por su amigo. Un par de golpes decididos bastan para quitarlo de las manos de los que le agredían, y lo pone a salvo en su barca. La flota portuguesa perdió en aquel ataque más de una tercera parte de sus hombres. Pero Magallanes ganó en él, por segunda vez, un amigo cuyo afecto paternal y cuya confianza serán decisivos para sus acciones venideras.
Es la primera vez que se dibuja en la figura, todavía borrosa, de Magallanes un trazo característico de personalidad. No hay nada patético en su naturaleza, nada de chocante en su porte; se comprende que los cronistas de la guerra de Indias lo pasaran por alto durante mucho tiempo. Porque Magallanes fue toda su vida uno de esos hombres que no son notados. No sabía hacerse valer ni querer. Pero en cuanto se le proponía una tarea, y mejor si se la proponía él mismo, este hombre oscuro que queda en último término actúa con una prudencia y un valor generosos que admiran. No es, en cambio, de los que saben sacar partido o adornarse con lo llevado a cabo; quedo y paciente, vuelve a ocupar su sitio en último término. Sabe callar, sabe esperar, como si presintiera que para la tarea que le toca cumplir, el destino le reserva todavía largos años de experiencia y de prueba. Poco después de haber vivido con Cannanore una de las victorias más brillantes de la flotaportuguesa, y en Malaca una de sus más duras derrotas, le es destinado en su áspera carrera de navegante un accidente que ha de templarle el ánimo: un naufragio.
Magallanes acababa de ser designado para acompañar, en su viaje de regreso, un galeón de especias que hacía el transporte regular. El galeón topó con el banco llamado de Padua. Nadie perece en el accidente, pero el galeón se rompe en cien pedazos contra el arrecife de corales, y como los pocos botes no bastan para el salvamento de toda la tripulación, una parte de los navegantes ha de quedar atrás. La pretensión del capitán, los oficiales y los nobles de tener preferencia en el salvamento exaspera a los grumetes y a los marineros. La disputa se hacía amenazadora, cuando sale de entre los nobles Magallanes, dispuesto a permanecer atrás con los marinos, a condición de que los "capitanes e hidalgos" empeñen su honor en que, una vez ganada tierra, volverán con una nueva embarcación para recoger a todos. Esta actitud decidida parece haber atraído por primera vez la atención del alto mando sobre el "soldado desconocido", pues poco tiempo después, en octubre de 1510, cuando Albuquerque, el nuevo virrey, pide consejo a los "capitanes del rey" de cómo emprender el sitio de Goa, uno de los consultados es Magallanes. Con esto, al cabo de cinco años de servicio, el sobresaliente, el soldado raso y simple marinero parece por fin ser elevado a la categoría de oficial, y como tal formará parte de la flota de Albuquerque destinada a vengar la ignominiosa derrota que Sequeira había sufrido en Malaca. Así es como, dos años más tarde, vemos a Magallanes con rumbo al Lejano Oriente, al aurea chersonesua. Diecinueve amenazadores barcos, formando una selecta flota de guerra, están alineados en julio de 1511 ante el puerto de Malaca y rompen una áspera lucha contra el anfitrión desleal. Pasan seis semanas antes de que Albuquerque logre vencer la resistencia del sultán. Y entonces cae bajo las manos de los saqueadores un botín como no lo habían cobrado nunca en las benditas Indias; con la conquista de Malaca, Portugal tiene en el puño todo el mundo de Oriente. Por fin se ha cortado para siempre la arteria del tráfico mahometano, que se desangrará en pocas semanas. Todos los mares, desde Gibraltar -las Columnas de Hércules- hasta el estrecho de Singapur, el aurea chersonesus, son ahora un solo océano portugués. El resonar de este golpe, el más decisivo que en todos los tiempos haya recibido el Islam, se oye a lo lejos hasta China y el Japón, y el eco lo devuelve jubiloso a Europa. Ante los fieles congregados, el Papa da las gracias públicamente y levanta sus preces por el hecho magnifico de los portugueses al poner en manos de la Cristiandad la mitad de la Tierra. Roma asiste al espectáculo de un triunfo como no había visto el caput mundi desde el tiempo de los Césares. Una embajada presidida por Tristáo da Cunha trae el botín de guerra de la India conquistada: preciosos caballos embridados, leopardos y panteras; pero la pieza principal, y la que más llama la atención, es un elefante que forma parte del cargamento de la flota portuguesa y que ahora, levantando gritos de júbilo en la multitud, se arrodilla tres veces ante el Padre Santo.
Pero el triunfo no llega a calmar el desenfrenado prurito de expansión de Portugal. Nunca se ha visto en la Historia que un vencedor se vea saciado en la victoria, por grande que ésta sea. Malaca no es más que la llave del tesoro de la especiería: ahora que la tienen en la mano, los portugueses se disponen a acercarse a él y apoderarse de las fabulosas islas de las especias; archipiélago de la Sonda, las islas de Amboina, Banda, Ternate y Tidore. Se arman tres naves al mando de Antonio d'Abreu, y algunos de los cronistas de la época citan también el nombre de Magallanes entre los participantes de aquella expedición al entonces más lejano extremo de la Tierra por Oriente. Pero, en realidad, la jornada índica de Magallanes en aquellos momentos ha tocado a su término.
“Basta -le dice el destino-. Ya has visto bastante en Oriente, ya lo has vivido bastante. Sigue otros derroteros, los tuyos.” Aquellas fabulosas islas de las especias con que soñara toda su vida y que ve desde ahora con la mirada interior fascinada, nunca las ha podido ver Magallanes por sus propios ojos. Jamás le fue concedido poner la planta en ese El dorado; quedarán para él reducidas a un sueño, un sueño creador. Pero, gracias a la amistad de Francisco Serráo, estas islas nunca vistas le son familiares como si hubiera vivido en ellas, y la singular robinsonada de su amigo le anima a emprender la más grande y osada aventura de su tiempo.
Esta insigne aventura personal de Francisco Serráo, tan decisiva para Magallanes en su futura vuelta al mundo, representa una benéfica distensión en medio de la crónica sangrienta de las batallas y las degollinas portuguesas; entre tantos renombrados capitanes, la figura del hombre modesto merece una atención especial. Después que se hubo despedido cordialmente en Malaca de su entrañable amigo Magallanes, que iba de vuelta al hogar, Francisco Serráo se dirige con los capitanes de las otras dos naves a las legendarias islas de las especias. Sin esfuerzo ni incidente de notar alcanzan la ribera lozana, donde son recibidos con afabilidad sorprendente. Porque en aquellas orillas apartadas los mahometanos no son exigentes en cultura ni de espíritu bélico; viven en estado natural, desnudos y pacíficos, ignorantes de lo que sea el dinero y sin grandes ambiciones. Por un par de cascabeles o de brazaletes, los ingenuos isleños transportan grandes fardos de clavos de especia, y como en las dos primeras islas, Banda y Amboina, los barcos de los portugueses quedan ya colmados hasta los bordes, el almirante D'Abreu decide no visitar las islas restantes y volver a Malaca sin tardanza.
Tal vez la codicia haya cargado demasiado los barcos; lo cierto es que uno de ellos, y precisamente el que manda Francisco Serráo, da contra un escollo, y solamente las vidas humanas se salvan del naufragio. Van errantes por la playa desconocida, y cuando ya los amenazaba un ocaso que hubiera sido el de sus penas, Serráo consigue, con un golpe de astucia, apoderarse de un barco de piratas, en el cual hacen rumbo de nuevo a Amboina. Con la misma afabilidad que cuando habían abordado, como grandes señores recibe el jefe a los que acuden ahora a refugiarse en sus playas y les brinda acogimiento con la más perfecta generosidad. Con tal amor, veneración y magnificencia fueron recibidos y hospedados, que les parecía, en medio de su dicha y gratitud, un caso increíble.
Parece que el más elemental deber militar dictaría al capitán Francisco Serráo, no bien repuestos los ánimos, la inmediata partida en una de las barcazas que continuamente se dirigen a Malaca, a fin de entrevistarse con su almirante, y después, ya de vuelta a Portugal, poner enseguida sus armas a disposición del rey, al cual le atan los vínculos del juramento y del sueldo que de él recibe.
Pero el país paradisíaco, el clima cálido y balsámico corroen pérfidamente en Francisco Serráo el sentimiento de la disciplina militar. Y, de pronto, le resulta del todo indiferente que haya dondequiera, a muchas millas, en cierto palacio de Lisboa, un rey que tache su nombre, refunfuñando, de la lista de capitanes o pensionados. Está convencido de que bastante ha hecho por amor a Portugal y de que ha expuesto su piel por la patria con frecuencia. Hora sería de que él, Francisco Serráo, pudiera por fin empezar a vivir, sin más ansias ni incomodidades, la vida de ese Francisco Serráo, con la misma plenitud que gozan de la suya todos los pobladores desnudos y, sin cuidado de aquellas benditas islas. Que los otros marineros y capitanes continúen enhorabuena arando el mar y comprando con sangre y sudor la pimienta y la canela para unos trujamanes forasteros; que vayan corriendo riesgos y batallas como unos bobos leales, sólo para que la Alfanda de Lisboa pueda atesorar más tributos en sus arcas. Él, personalmente, Francisco Serráo, de ahora en adelante ex capitán de la flota portuguesa, ya está saciado de guerras y de aventura y de negocio de especias. Sin más ceremonia, el valiente capitán renuncia al mundo heroico y pasa al mundo idílico, dispuesto a vivir en lo sucesivo de incógnito, al modo primitivo y magníficamente perezoso de aquella amable gentecilla. Tampoco le da mucho trabajo el alto honor de gran visir con que el rey de Ternate le distingue: sólo una vez, en una guerrilla que sostiene su señor, es llamado a ejercer de consejero militar y se lo recompensan, dándole posesión de una casa con sus esclavos y servidores, a más de una esposa bonita y morena, de la cual cosecha dos o tres niños de un color moreno claro.
Años y años permanece Francisco Serráo, como otro Ulises que ha olvidado su Itaca, en los brazos de la morena Calipso, y ni el mismo Angel de la Ambición sería capaz de sacarle de aquel paraíso del dolce farniente. Nueve años, hasta su muerte, pasó aquel Robinsón voluntario, aquel desertor de la cultura, en las islas de la Sonda, no precisamente el más heroico entre los conquistadores y capitanes de la jornada heroica de Portugal, pero sí, acaso, el más prudente y también el más dichoso.
La huida romántica de Francisco Serráo no parece, a primera vista, tener relación alguna con la vida y las tareas de Magallanes. Pero, en realidad, el epicúreo renunciamiento de aquel capitán sin lustre ejerció la más decisiva influencia en la forma de vida de Magallanes y de rechazo, en el curso histórico del descubrimiento del mundo. Porque, a través de la inmensa distancia en el espacio, los dos entrañables amigos se comunican continuamente. Cada vez que se le presenta la ocasión de mandar desde su isla un emisario a Malaca, y de allí a Portugal, Serráo escribe a Magallanes detalladas cartas, ponderándole con entusiasmo la opulencia y la hospitalidad de su nuevo hogar.
Le escribe literalmente: “Aquí he hallado un nuevo mundo más rico y más grande que el de Vasco de Gama”: Y, prisionero del encanto de los trópicos, insta al amigo para que, abandonando de una vez la ingrata Europa y a ínfima retribución que se da a sus servicios, se apresure a imitar su ejemplo. Es casi indudable que fue Francisco Serráo quien dio a Magallanes la idea de buscar las islas según la orientación de Cristóbal Colón, desde el Oeste, preferible a la de Vasco de Gama.
Ignoramos hasta dónde llegaron las confidencias de los dos amigos, pero algo concretarían, cuando, después de la muerte de Serráo, se encontró entre sus papeles una carta de Magallanes en la que éste promete confidencialmente al amigo que irá pronto a Ternate, "sino desde Portugal, por otro derrotero". Y la idea que alimentó Magallanes toda su vida fue precisamente concretar este otro camino.
Su idea fija, un par de cicatrices en la piel atezada y un esclavo comprado en Malaca son las tres únicas cosas que trae Magallanes a su vuelta, después de los siete años en el frente de las Indias. Tanto él como todos los soldados que allí se batieron han de ver con singular asombro, tal vez con una cierta indignación, al desembarcar por fin en la Lisboa del año 1512, una ciudad nueva, un Portugal que no es el que dejaron siete años atrás. Ya al entrar en Belem comienza su asombro. Donde había aquella iglesia pequeña y baja en que Vasco de Gama recibió un día la bendición, antes de emprender su ruta, se levanta, por fin terminada, la catedral sólida y magnífica, primera muestra visible de la enorme riqueza que con las especias índicas ha entrado en su patria. Dondequiera que se vuelvan, los ojoscaen sobre algo nuevo. En el río, ayer apenas surcado, se tocan unas velas con otras; en los astilleros de la orilla martillean los operarios que se ocupan en la apresurada construcción de flotas más capaces. Tremolan flámulas y velas en los barcos nacionales y forasteros, apretados en el puerto; desborda la rada de mercancías, que colman asimismo los almacenes; y millares de personas circulan por las calles, rompiéndose su murmullo y sus pasos en las paredes de los magnos palacios recién construidos. En las factorías, en las casas de Cambio y en los cuchitriles de los corredores cunde un torbellino babilónico de todas las lenguas. Gracias a la explotación de las Indias, Lisboa se ha convertido, en diez años, de ciudad pequeña, en emporio, en ciudad de lujo. Las damas de la nobleza, en carroza abierta, exhiben sus perlas índicas; un numeroso enjambre de cortesanos escarcea por el castillo, luciendo sus atavíos, y el que vuelve de nuevo a la patria ha de reconocer que la sangre que han derramado él y sus camaradas en las Indias, por misterios de la química se ha convertido en oro. Mientras ellos luchaban, padecían, conocían las privaciones y daban la sangre bajo el sol implacable del Sur, Lisboa se convertía, gracias a sus gestas, en la heredera de Alejandría y de Venecia, y Manuel, el "Afortunado", llegaba a ser el monarca másrico de Europa. Su patria se ha transformado en todo, y todos viven en el mundo viejo más ricos, más ufanos, más pródigos y dados a los placeres como si las especias conquistadas y el oro ganado hubieran embriagado los sentidos. Só1o él vuelve a una patria donde nadie lo espera ni le demuestra gratitud. Pasa como un forastero, sin recibir de nadie un saludo. Así entra en su patria el "soldado desconocido", el portugués Fernando de Magallanes.