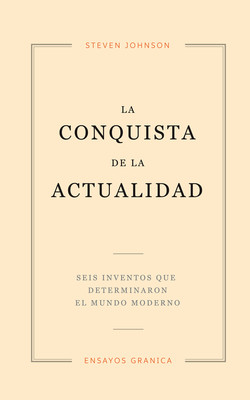Читать книгу La conquista de la actualidad - Steven Johnson - Страница 9
El frío
ОглавлениеA comienzos del verano de 1834, un barco de tres mástiles llamado Madagascar entró al puerto de Río de Janeiro, con la carga más inimaginable: un lago congelado de Nueva Inglaterra. El Madagascar y su tripulación trabajaban para un empresario innovador y testarudo de Boston, llamado Frederic Tudor. La historia ahora lo conoce como el “rey del hielo”, pero durante el comienzo de su adultez fue un miserable fracasado, aunque con una admirable tenacidad.
“El hielo es un interesante objeto de contemplación”, escribió Thoreau en Walden, observando la maravillosa expansión azul congelada de su estanque en Massachusetts. Tudor había crecido admirando el mismo escenario. Como todo adinerado joven de Boston, su familia había disfrutado durante años del agua congelada del estanque de su finca en Rockwood –no solo por su estética, sino también por su perdurable capacidad de mantener las cosas frías–. Al igual que muchas familias pudientes de los climas norteños, los Tudor almacenaban bloques de hielo del lago congelado en una suerte de almacenes de hielo, unos cien kilos de cubos de hielo que se mantenían maravillosamente congelados hasta los meses de verano, donde comenzaba un nuevo ritual: cincelar los bloques para refrescar las bebidas, preparar helado o enfriar el baño durante una ola de calor.
La idea de que un bloque de hielo sobreviva intacto durante meses sin el beneficio de la refrigeración artificial parece algo imposible de imaginar en la modernidad. Estamos acostumbrados al hielo preservado indefinidamente gracias a las tecnologías frigoríficas del mundo actual. Pero el hielo en estado salvaje es otro tema –más allá de los glaciares, asumimos que un bloque de hielo no puede sobrevivir más de una hora al calor estival, y mucho menos meses–. Pero Tudor sabía por experiencia personal que un bloque de hielo podía sobrevivir hasta el verano si se mantenía lejos del sol –o, por lo menos, hasta fines de la primavera en Nueva Inglaterra–. Y ese conocimiento plantó la semilla de una idea, un plan que le costaría su cordura, su fortuna y su libertad, antes de convertirlo en un hombre inmensamente rico.
A los diecisiete años, el padre de Tudor lo envió a un viaje por el Caribe, para que acompañara a su hermano mayor John, quien sufría de un problema en la rodilla que lo había dejado inválido. Se creía que los climas más cálidos podían mejorar la salud de John, pero en verdad tuvieron un efecto opuesto: al llegar a La Habana, los hermanos Tudor se vieron apabullados por el clima húmedo. Pronto partieron rumbo al norte, con escalas en Savannah y Charleston, pero el calor del verano no los dejaba en paz y John pronto contrajo una enfermedad (que probablemente fuera tuberculosis). Murió seis meses más tarde, a la edad de veinte años.
Como intervención médica, la aventura en el Caribe de los hermanos Tudor fue un completo desastre. Pero mientras sufría la inevitable humedad de los trópicos en la vestimenta de gala del siglo xix, un caballero le sugirió al joven Frederic Tudor una idea radical –y hasta algo ridícula–: si pudiera transportar hielo de alguna manera del norte hacia las Indias Occidentales, habría un inmenso mercado de comercialización. La historia del mercado global ha demostrado claramente que podían amasarse grandes fortunas transportando un bien ubicuo en un ambiente hacia otro lugar donde este era escaso. Para el joven Tudor, el hielo parecía encajar perfectamente en esta ecuación: casi sin valor en Boston, sería invaluable en La Habana.
Frederic Tudor.
• • •
El mercado del hielo no era más que una corazonada, pero por algún motivo Tudor la mantuvo en su mente no solo durante el luto que siguió a la muerte de su hermano, sino también durante sus años sin rumbo como un joven privilegiado en la sociedad de Boston. En algún momento de este período, dos años después de la muerte de su hermano, compartió su disparatado plan con su hermano William y su futuro cuñado, el aún más acaudalado Robert Gardiner. Unos meses después de la boda de su hermana, Tudor comenzó a tomar notas en un diario. Como portada, dibujó un boceto del edificio de Rockwood que durante años le había permitido a su familia escapar al calor del sol estival. Lo llamó “Ice House Diary” (del inglés, “El diario del almacén de hielo”). La primera entrada decía lo siguiente: “Plan etc., para transportar hielo a los climas tropicales. Boston, 1 de agosto de 1805. En el día de hoy, William y yo decidimos reunir todas nuestras pertenencias y embarcarnos en el proyecto de llevar hielo a las Indias Occidentales el próximo invierno”.
La entrada era típica del comportamiento de Tudor: enérgico, confiado, casi cómicamente ambicioso (aparentemente, su hermano William estaba menos convencido de lo promisorio de este plan). La confianza de Tudor en este emprendimiento derivaba del valor que el hielo tendría al llegar a los trópicos: “En un país donde en algunas estaciones del año el calor es prácticamente insoportable –escribió en una entrada posterior– y donde a veces el agua, la necesidad básica de la vida, solo puede consumirse en estado tibio, el hielo debe considerarse como un bien superior a muchos otros lujos”. El mercado del hielo estaba destinado a dotar a los hermanos Tudor de fortunas mucho más grandes de las que alguien podría imaginar. Sin embargo, parece haberle prestado menos atención a los desafíos propios del transporte del hielo. En concordancia con el período, los Tudor confiaban en las historias –seguramente apócrifas– de que se había enviado un cargamento de helado casi intacto desde Inglaterra hasta Trinidad como evidencia prima facie de que su plan debería funcionar. Al leer el “Ice House Diary”, podemos escuchar la voz de un hombre enceguecido por su propia convicción, negado a escuchar cualquier tipo de duda o argumentos en su contra.
Sin importar cuán engañado pueda haber estado Frederic, tenía algo a su favor: contaba con los medios para poner su plan en marcha. Tenía el dinero suficiente como para contratar un barco y un suministro interminable de hielo, fabricado por la Madre Naturaleza cada invierno. De esta forma, en noviembre de 1805, Tudor envió a su hermano y a su primo a Martinica como equipo de avanzada, con instrucciones para negociar los derechos exclusivos del hielo, que enviarían muchos meses más tarde. Mientras esperaba novedades de sus enviados, Tudor compró un bergantín llamado Favorite por $4.750 y comenzó a preparar el hielo para la travesía. En febrero, Tudor partió del puerto de Boston hacia las Indias Occidentales, con el Favorite cargado de hielo de Rockwood. El plan de Tudor era lo bastante atrevido como para atraer la atención de la prensa, aunque el tono utilizado dejaba algo que desear. “No es ninguna broma –decía el Boston Gazette–, un navío cargado con 80 toneladas de hielo ha partido desde este puerto hacia Martinica. Esperamos que no resulte ser otra especulación sin fundamentos”.
La burla del Gazette terminaría siendo bien fundada, aunque no por los motivos que uno hubiera esperado. A pesar de varias demoras relacionadas con el clima, el hielo sobrevivió bastante bien la travesía. El problema resultó ser algo que Tudor nunca había contemplado. Los residentes de Martinica no tenían ningún interés en este exótico bien congelado. Simplemente no sabían qué hacer con él.
En el mundo moderno, tomamos por sentado que durante un día cualquiera nos veremos expuestos a distintas temperaturas. Disfrutamos de nuestro café caliente por la mañana y del helado como postre en la cena. Los que vivimos en climas con veranos cálidos, esperamos un constante ir y venir entre las oficinas con aire acondicionado y la humedad brutal al aire libre; en aquellos sitios donde predomina el invierno, nos abrigamos y nos aventuramos hacia las heladas calles, para luego subir el termostato cuando regresamos al hogar. Pero la gran mayoría de los hombres que vivían en climas ecuatoriales en el siglo xix nunca habían experimentado algo frío. La idea del agua helada debería sonar tan fantasiosa para los residentes de Martinica como el iPhone.
Las misteriosas y casi mágicas propiedades del hielo aparecerían más tarde en una de las más maravillosas líneas de apertura de la literatura del siglo xx en la obra de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad: “Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo”. Buendía recuerda una serie de carpas que instalaba un grupo de gitanos desarrapados, donde en cada una podía apreciarse una extraordinaria nueva tecnología. Los gitanos solían exhibir lingotes magnéticos, telescopios y microscopios, pero ninguno de estos logros de la ingeniería impresionaba tanto a los residentes del imaginario pueblo de Macondo, en América del Sur, como un simple bloque de hielo.
No obstante, en ocasiones, la mera novedad de un objeto puede hacer que sea difícil discernir su utilidad. Este fue el primer error de Tudor. Había imaginado que la novedad del hielo sería un punto a su favor y que los bloques de hielo superarían a cualquier otro lujo. En cambio, solo recibió miradas confundidas.
La indiferencia a los poderes mágicos del hielo había impedido que William, el hermano de Tudor, consiguiera un comprador exclusivo para el cargamento. Lo que es aún peor, William ni siquiera había podido encontrar una ubicación adecuada para almacenar el hielo. Tudor viajó hasta Martinica para descubrir que no había demanda para su producto, que se estaba derritiendo a un ritmo alarmante ante el calor tropical. Repartió folletos por todo el pueblo e incluyó instrucciones específicas acerca de cómo llevar y preservar el hielo, pero pocas personas le prestaron atención. Sí consiguió preparar algo de helado, lo que impresionó a algunos lugareños, quienes creían que esta exquisitez no podía crearse tan cerca del Ecuador. Pero, en última instancia, el viaje fue un completo fracaso. En su diario, calculó que había perdido casi $4.000 con esta desventura tropical.
El desolador patrón del viaje a Martinica se repetiría en los años subsiguientes, con resultados aún más catastróficos. Tudor envió una serie de barcos con hielo hacia el Caribe, pero solo recibió un pequeño aumento en la demanda de su producto. Mientras tanto, la fortuna de su familia colapsó y los Tudor se retiraron a su granja en Rockwood, que –como casi todas las tierras de Nueva Inglaterra– no era muy idónea para la agricultura. El cultivo de hielo era la última esperanza de la familia. Pero era una esperanza de la cual la sociedad de Boston se burlaba abiertamente, y una serie de naufragios y embargos parecían justificar el escarnio. En 1813, Tudor fue enviado a la prisión para deudores. Muchos años más tarde, escribió lo siguiente en su diario:
El lunes 9 me arrestaron [...] y me encerraron por deudor en una prisión de Boston [...] En este día memorable en mi pequeña crónica, tengo 28 años, 6 meses y 5 días de edad. Es un evento que creo que no podría haber evitado, pero es un clímax del que sí esperaba poder escapar, dado que mis negocios por fin están mejorando luego de una terrible lucha contra circunstancias adversas durante siete años. Sin embargo, esto ha sucedido y debo intentar soportarlo como haría contra las tempestades del cielo, que deberían servir para fortalecer, en lugar de menguar, el espíritu de un verdadero hombre.
El incipiente negocio de Tudor se enfrentaba a dos importantes obstáculos. Tenía un gran problema de demanda, dado que la mayoría de sus potenciales clientes no comprendían para qué les sería útil este producto. Y tenía un problema de almacenamiento: perdía gran parte del producto por culpa del calor, especialmente una vez que llegaba a los trópicos. Pero su experiencia en Nueva Inglaterra le otorgó una ventaja crucial, más allá del hielo en sí mismo. A diferencia del sur de los Estados Unidos, que se caracterizaba por las plantaciones de azúcar y de algodón, los estados del norte estaban casi desprovistos de recursos naturales que pudieran vender en otro sitio. Esto significaba que los barcos salían vacíos del puerto de Boston y se dirigían a las Indias Occidentales para llenar sus cascos con cargamentos valiosos, antes de regresar a los adinerados mercados de la costa este. Pagarle a una tripulación para que navegara sin cargamento era una verdadera pérdida de dinero. Cualquier cargamento era mejor que nada, es decir que Tudor podía negociar tarifas más económicas si cargaba el hielo en lo que de otra forma hubiera sido un barco vacío y, de esta manera, evitaba la necesidad de comprar y mantener sus propios navíos.
Por supuesto, gran parte de la belleza del hielo es que era básicamente gratis: Tudor solo necesitaba pagarles a sus trabajadores para que tallaran los bloques de los lagos congelados. La economía de Nueva Inglaterra generaba otro producto que también carecía de valor: aserrín –el principal desecho de los aserraderos–. Tras años de experimentar con diferentes soluciones, Tudor descubrió que el aserrín podía ser un efectivo aislante para el hielo. Los bloques apilados, separados con el aserrín, eran dos veces más resistentes que el hielo sin ninguna protección. Este fue el gran ingenio de Tudor: tomó tres elementos cuyo precio era nulo para el mercado –hielo, aserrín y un barco vacío– y los convirtió en un negocio floreciente.
El catastrófico viaje inicial de Tudor a Martinica había dejado claro que necesitaba un lugar de almacenamiento en los trópicos que pudiera controlar; era demasiado peligroso mantener su producto –que se derretía rápidamente– en edificios que no estuvieran diseñados para aislar el hielo del calor del verano. Analizó diferentes diseños de almacenes de hielo y se decidió finalmente por una estructura con doble carcasa que utilizaba el aire entre dos paredes de piedra para mantener frío el interior.
Tudor no comprendía la química molecular del diseño, pero tanto el aserrín como la arquitectura de doble carcasa se regían por el mismo principio. Para que el hielo se derrita, es necesario que tome calor del entorno circundante, a fin de romper el enlace tetraédrico de los átomos de hidrógeno que le dan al hielo su estructura cristalina. (La extracción del calor de la atmósfera circundante es lo que le garantiza al hielo su milagrosa capacidad de enfriarnos). El único lugar donde puede suceder este intercambio de calor es en la superficie del hielo; por ello, grandes bloques de hielo pueden sobrevivir durante tanto tiempo –todos los enlaces de hidrógeno están perfectamente aislados de la temperatura exterior–. Si intentamos proteger al hielo de su calidez externa con algún tipo de sustancia que conduzca eficazmente el calor –por ejemplo, el metal– los enlaces de hidrógeno se convertirán rápidamente en agua. Pero si creamos un amortiguador entre el calor externo y el hielo que conduzca pobremente el calor, el hielo preservará durante más tiempo su estado cristalino. Como conductor térmico, el aire es unas dos mil veces menos eficiente que el metal y unas veinte veces menos eficiente que el vidrio. En sus almacenes de hielo, la estructura de doble carcasa de Tudor creó un suministro de aire que mantenía el calor alejado del hielo; su embalaje con aserrín en los barcos permitió garantizar que hubiera un sinfín de bolsillos de aire entre las virutas de madera a fin de mantener el hielo aislado. Los aislantes modernos, como el poliestireno, dependen de la misma técnica: el refrigerador que llevamos a un picnic mantiene la sandía fría porque está hecho de cadenas de poliestireno intercaladas con pequeños bolsillos de gas.
Para 1815, Tudor había reunido las piezas clave para su rompecabezas de hielo: recolección, aislamiento, transporte y almacenamiento. Aún buscado por sus acreedores, comenzó a realizar envíos regulares al almacén de hielo de última generación que había construido en La Habana, donde había comenzado a despertarse un gusto por el helado. Quince años después de su primera corazonada, el mercado del hielo de Tudor por fin comenzaba a dar beneficios. Para 1820, tenía almacenes de hielo con agua congelada de Nueva Inglaterra en toda América del Sur. Para 1830, sus barcos navegaban hacia Río y Bombay (India sería su mercado más lucrativo). Al momento de su muerte en 1864, Tudor había amasado una fortuna valuada en $200 millones de dólares actuales.
Tres décadas después de su viaje fallido, Tudor escribió estás líneas en su diario:
En el día de hoy, hace treinta años, partía desde Boston en el bergantín Favorite Capt Pearson para Martinica, con el primer cargamento de hielo. El año pasado envié 30 cargamentos de hielo y casi 40 más fueron enviados por otras personas [...] El negocio está establecido. Ahora no puede abandonarse y ya no depende de un único individuo. La humanidad podrá disfrutar por siempre de esta bendición, sin importar si yo muero pronto o vivo durante muchos años más.
El triunfo de Tudor (aunque tardío) vendiendo hielo alrededor del mundo nos parece inverosímil al día de hoy, porque es difícil imaginar bloques de hielo intactos que sobrevivan el viaje de Boston a Bombay. Existe también una curiosidad adicional, casi filosófica, sobre la industria del hielo. La mayoría del comercio de bienes naturales implica material que prospera en ambientes de alta energía. La caña de azúcar, el café, el té, el algodón, todos estos elementos básicos del comercio de los siglos xviii y xix dependían del abrasador calor de los climas tropicales y subtropicales; los combustibles fósiles que ahora se encuentran por todo el planeta en tanques de combustible y tuberías son simplemente energía solar que fue capturada y almacenada por las plantas hace millones de años. En el siglo xix, era posible ganar una fortuna tomando elementos que solo se obtenían en ambientes con alta energía y enviarlos a climas con baja energía. Pero se puede decir que, por única vez en la historia, el comercio del hielo revirtió ese patrón. Lo que hizo al hielo un bien tan valioso fue precisamente la baja energía del invierno de Nueva Inglaterra y la peculiar capacidad del hielo de almacenar esa baja energía durante largos períodos. Los cultivos comerciales en los trópicos hicieron que aumentaran las poblaciones en sitios con muy altas temperaturas, lo que luego dio lugar a la comercialización de un producto que permitía evitar el calor. En toda la historia del comercio, la energía siempre se relacionó con el valor: a más calor, mayor energía solar y mayores cultivos. Pero en un mundo que se inclinaba hacia el calor productivo de las plantaciones de algodón y caña de azúcar, el frío también podía convertirse en un activo. Esa fue la gran percepción de Tudor.
En el invierno del 1846, Henry Thoreau vio a un grupo de empleados de Frederic Tudor extraer bloques de hielo del lago Walden sin ayuda de caballos. Era una escena digna de una obra de Brueghel: hombres trabajando con simples herramientas en un paisaje invernal, muy alejados de la era industrial que se expandía en el resto del mundo. Pero Thoreau sabía que su labor estaba vinculada a una red de trabajo más amplia. En sus diarios, escribió una ensoñación rítmica respecto del alcance global del comercio de hielo:
Los bloques de hielo que son cortados en un lago flotan en el agua y luego son subidos por una pasarela hasta un depósito, 1950.
• • •
Podría ser entonces que los sofocados habitantes de Charleston y Nueva Orleans, de Madrás y Bombay y Calcuta, bebiesen de mi pozo [...] El agua pura de Walden se mezcla con el agua sagrada del Ganges. Impulsada por vientos favorables, es llevada más allá de las fabulosas islas de Atlantis y las Hespérides, cruza el periplo de Hanón y, sobrevolando Ternate y Tidore y la desembocadura del golfo Pérsico, se mezcla con los vendavales tropicales del océano Índico y desciende en puertos de los que Alejandro no hizo más que oír los nombres.
Podríamos decir que Thoreau estaba subestimando del alcance de esta red global, porque el comercio del hielo creado por Tudor abarcaba mucho más que agua congelada. Lentamente, pero a un ritmo constante, las miradas confundidas que había enfrentado el primer cargamento de hielo que Tudor envió a Martinica comenzaron a dar lugar a una creciente dependencia del hielo. Las bebidas enfriadas con hielo se convirtieron en un elemento básico de la vida en los estados sureños (incluso en la actualidad, los estadounidenses disfrutan mucho más las bebidas con hielo que los europeos, una herencia remota de la ambición de Tudor). Para 1850, el éxito de Tudor había inspirado a innumerables imitadores, y cientos de miles de toneladas de hielo se enviaron desde Boston hacia el resto del mundo en un solo año. Para 1860, dos de cada tres hogares en Nueva York recibían pedidos de hielo diariamente. Un relato de la época describe con qué fuerza se había arraigado el hielo a los rituales de la vida cotidiana:
En los talleres, salas de armado, contadurías, los trabajadores, los impresores, los empleados, todos buscan obtener su suministro diario de hielo. Cada oficina, rincón o recoveco, iluminado por un rostro humano, también se ve enfriado por la presencia de este amigo cristalino [...] Es un invento tan bueno como el aceite o la rueda. Permite que la maquinaria humana entre plácidamente en acción, hace girar las ruedas del comercio e impulsa el energético motor de los negocios.
La dependencia del hielo natural se había vuelto tan grave que cada década, aproximadamente, un invierno inusualmente cálido generaba la histeria de los periódicos, que especulaban sobre una posible “hambruna de hielo”. En 1906, el New York Times publicó algunos titulares alarmantes: “El hielo sube a cuarenta centavos y se prevé una escasez”. En la noticia se puede leer algo más de contexto histórico: “Nunca en los últimos dieciséis años, Nueva York había enfrentado como este año la posibilidad de la escasez de hielo. En 1890, se produjeron grandes conflictos y debió registrarse todo el país en busca de hielo. Desde entonces, sin embargo, las necesidades de hielo se han multiplicado ampliamente y la escasez es un problema mucho más grave de lo que era en esa época”. En menos de un siglo, el hielo había pasado de ser una curiosidad a un lujo a una necesidad.
La refrigeración con hielo cambió el mapa de América, pero en ningún lado tuvo un efecto más fuerte que en la transformación de Chicago. La primera explosión de crecimiento en Chicago se produjo luego de que los canales y las vías férreas conectaran la ciudad tanto con el golfo de México como con las ciudades de la costa este. Su ubicación fortuita como centro de transporte –creada en conjunto por la naturaleza y por algunos de los ingenieros más ambiciosos de la época– permitió que el trigo viajara desde las llanuras hacia los centros de población ubicados al noreste. Pero no era posible que la carne hiciera esta travesía sin echarse a perder. A mediados de siglo, Chicago desarrolló un gran comercio de carne de cerdo preservada, cuando los primeros corrales sacrificaron a los cerdos en las afueras de la ciudad antes de enviar la carne en toneles hacia el este. Pero la carne vacuna fresca aún se consideraba una exquisitez local.
Dos jóvenes observan a dos vendedores de hielo realizando una entrega en una acera de Harlem, 1936.
• • •
Al avanzar el siglo, se produjo un desequilibrio entre la oferta y la demanda entre las ciudades más hambrientas del noreste y el ganado del Medio Oeste. A medida que la inmigración comenzó a impulsar un crecimiento en la población de Nueva York, Filadelfia y otros centros urbanos, en las décadas de 1840 y 1850, el suministro de carne vacuna local no podía satisfacer la creciente demanda en estas ciudades. Mientras tanto, la conquista de las Grandes Llanuras había permitido criar grandes manadas de ganado, sin una población humana correspondiente para alimentar. Era posible enviar el ganado vivo por tren hacia los estados del este, para que fuera sacrificado localmente, pero transportar las vacas era muy costoso y, con frecuencia, los animales llegaban desnutridos o se lastimaban en el trayecto. Al momento de su llegada a Nueva York o a Boston, más de la mitad del ganado no podía comerse.
Finalmente, el hielo otorgó una solución a este problema. En 1868, el magnate de los cerdos, Benjamin Hutchinson, construyó una nueva planta empaquetadora con “cámaras frigoríficas con hielo natural que les permitían empacar los cerdos todo el año, una de las principales innovaciones de la industria”, de acuerdo con Donald Miller, en su historia del siglo xix en Chicago, City of the Century. Era el comienzo de una revolución que no solo transformaría a Chicago, sino a todo el panorama del centro del país. En los años posteriores al incendio de 1871, las cámaras frigoríficas inspirarían a otros emprendedores a integrar instalaciones enfriadas con hielo en el comercio de productos cárnicos. Algunos comenzaron a transportar carne vacuna hacia el este en vagones abiertos durante el invierno, confiando en que la temperatura ambiente ayudaría a mantenerla en buen estado. En 1878, Gustavus Franklin Swift contrató a un ingeniero para diseñar un vagón frigorífico avanzado con el objetivo de transportar carne vacuna hacia la costa este durante todo el año. Se colocó el hielo en contenedores sobre la carne y, en las distintas paradas a lo largo de la ruta, los trabajadores podían colocar nuevos bloques de hielo desde arriba, sin necesidad de tocar la carne que se encontraba debajo. “Esta aplicación de la física elemental transformó el antiguo comercio de la matanza de ganado de un asunto local a uno internacional, dado que los vagones frigoríficos abrieron el paso a los buques frigoríficos, que transportaron el ganado de Chicago hacia los cuatro continentes”, escribió Miller. El éxito de este comercio global transformó el paisaje natural de las llanuras estadounidenses en formas que aún pueden observarse en la actualidad: las amplias y brillantes praderas fueron reemplazadas por unidades de engorde industriales y crearon –en palabras de Miller– “un sistema [alimentario] local-nacional que fue la fuerza medioambiental más poderosa para transformar el paisaje de los Estados Unidos desde que comenzaron a retirarse los glaciares de la Era de Hielo”.
Los corrales de Chicago que surgieron en las últimas dos décadas del siglo xix eran, de acuerdo con Upton Sinclair, “el mayor conglomerado de trabajo y capital alguna vez reunido en un único lugar”. En un año promedio, se mataban catorce millones de animales. En muchos sentidos, la compleja comida industrial despreciada por muchos defensores de la “comida lenta” en la modernidad comenzó con los corrales de Chicago y la red de transporte refrigerada con hielo que se extendió desde estos lúgubres mataderos y unidades de engorde. Los progresistas como Upton Sinclair pintaron a Chicago como una suerte de Infierno de Dante de la industrialización, pero la mayoría de la tecnología empleada en los corrales, de hecho, hubiera sido fácilmente reconocible para un carnicero del Medioevo. La forma de tecnología más avanzada en toda la cadena era el vagón frigorífico. Theodore Dreiser estaba en lo cierto cuando describió la línea de corrales como “un sendero en bajada hacia la muerte, la disección y el refrigerador”.
La historia convencional de Chicago cuenta que esto fue posible gracias a la invención del ferrocarril y a la construcción del canal de Erie. Pero esto es solo parte de lo que sucedió. El crecimiento desenfrenado de Chicago nunca hubiera sido posible sin las peculiares propiedades químicas del agua: su capacidad de almacenar y liberar lentamente el frío con una mínima intervención del hombre. Si las propiedades químicas del agua líquida hubieran sido diferentes, la vida en la Tierra habría tomado una forma radicalmente distinta (o, lo que es más probable, nunca hubiera evolucionado). Pero si el agua no hubiera tenido la peculiar capacidad de congelarse, la trayectoria de los Estados Unidos en el siglo xix sin dudas también habría sido muy diferente. Es posible enviar especias alrededor del mundo sin necesidad de refrigeración, pero no hubiera sido posible enviar carne vacuna. El hielo abrió la puerta a una nueva red de comidas. Pensamos en Chicago como una ciudad de hombros anchos, empresas ferroviarias y mataderos. Pero también podríamos decir que fue construida sobre los enlaces tetraédricos del hidrógeno.
Si ampliamos nuestro marco de referencia y analizamos el comercio del hielo en el contexto de la historia tecnológica, veremos que existe algo desconcertante, casi anacrónico, respecto de la innovación de Tudor. Esto se produjo a mediados del siglo xix, una época en que las fábricas funcionaban con carbón y en que las vías férreas y los cables del telégrafo conectaban a las grandes ciudades. Sin embargo, la última tecnología frigorífica estaba completamente basada en la obtención de trozos de agua congelada de un lago. Los hombres ya habían estado experimentando con la tecnología del calor, por lo menos durante cien mil años, desde el dominio del fuego –que fue quizá el primer invento del Homo sapiens–. Pero el lado opuesto del espectro térmico presentaba un panorama mucho más desafiante. Un siglo después de la Revolución Industrial, el frío artificial aún era una fantasía.
Pero la demanda comercial de hielo –los millones de dólares que iban desde los trópicos hacia los barones del hielo de Nueva Inglaterra– envió una señal alrededor del mundo para demostrar que podía obtenerse dinero del hielo, lo que inevitablemente llevó a algunas de las mentes más brillantes de la época a buscar cuál sería el próximo paso lógico en cuanto al frío artificial. Podríamos suponer que el éxito de Tudor inspiraría a una nueva generación de inventores y emprendedores igualmente mercenarios para revolucionar la refrigeración hecha por el hombre. Sin embargo, aunque en la actualidad celebramos ampliamente la cultura de las nuevas empresas en el mundo tecnológico, los inventos esenciales no siempre se obtienen de la investigación en el sector privado. Las nuevas ideas no siempre son motivadas –como la invención de Tudor– por “fortunas mucho más grandes de las que alguien podría imaginar”. El arte de la invención humana tiene más de una musa inspiradora. Mientras el comercio del hielo comenzó con el sueño de riquezas infinitas, la historia del frío artificial surgió a partir de una necesidad más urgente y humanitaria: un médico que intentaba mantener con vida a sus pacientes.