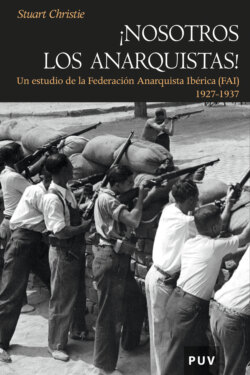Читать книгу Nosotros los anarquistas - Stuart Christie - Страница 8
ОглавлениеIII. LA DICTADURA 1923-1927
La actitud del nuevo régimen con respecto a la CNT quedó clara a los diez días del golpe de Estado. El 24 de septiembre de 1923, nombraron a Martínez Anido vicesecretario del Ministerio de Interior. Al general Arlegui, ex jefe de la policía de Barcelona siendo Anido gobernador militar, y artífice del terrorismo gubernamental, lo nombraron director general de Orden Público. Pero la estrategia del gobierno no fue ni la brutal persecución de militantes, ni la ilegalización de la asociación anarcosindicalista que se esperaba. El método de ataque fue oblicuo. Mediante el uso selectivo de la ley, las autoridades impidieron que la CNT siguiese funcionando como sindicato: detuvieron a los delegados que cobraban las cuotas de afiliación acusados de malversación, y auditores del gobierno se apoderaron de sus archivos y de las listas de afiliados. En Barcelona, centro neurálgico de la CNT, la presión de la policía fue intensa. Finalmente, el 3 de octubre, los activistas anarquistas del sindicato decidieron que no tenían otra alternativa que pasar a la clandestinidad y suspender la publicación de Solidaridad Obrera. Esa decisión, tomada en un momento en que el Partido Comunista de España intentaba hacerse con el control del sindicato, causó un considerable malestar en el seno de la CNT, especialmente en el Comité Regional Catalán, que había perdido a algunos de sus líderes más prominentes, como Salvador Seguí, durante 1923. Una asamblea plenaria reunida en Mataró el 8 de diciembre de 1923, revocó esa decisión y Solidaridad Obrera volvió a publicarse. Mientras tanto, la organización socialista UGT, para entonces totalmente incorporada al aparato del Estado, era impulsada a costa de la CNT. El objetivo de esa estrategia era neutralizar y desplazar a la Confederación para que dejara de ser la voz predominante del sindicalismo español.
El asesinato del nuevo verdugo de Barcelona el 4 de mayo de 1924 puso fin a una falsa paz entre la CNT y la dictadura. En un congreso extraordinario de la CNT celebrado en Granollers ese mismo mes, el sindicato reiteró el comunismo libertario como objetivo prioritario. Esa resolución fue ratificada mayoritariamente con 236 votos a favor y 1 en contra –el de los grupos de Sabadell, que apoyaban la teoría de Pestaña de que los sindicatos debían tener funciones exclusivamente económicas. El congreso terminó inesperadamente al rodear la policía el edificio. García Oliver fue uno de los pocos delegados que no pudo escapar. Lo detuvieron y pasó un año en la cárcel. El congreso de Granollers fue el último acto semipúblico de la CNT en tiempos de la dictadura. No se sometió a la nueva legislación social elaborada por el nuevo ministro de Trabajo de la dictadura, el dirigente de la UGT Largo Caballero, y fue proscrito al cabo de unos días. Solidaridad Obrera dejó de publicarse de nuevo y no reaparecería hasta 1930; pronto compartieron su destino la mayoría de las publicaciones anarquistas y de la CNT.
El clima de inseguridad y agotamiento, consecuencia de los asesinatos de tantos militantes competentes de la CNT dañó gravemente su capacidad de organización y agitación. A los miembros del Comité Nacional clandestino organizado en Sevilla en septiembre de 1924 los detuvieron en diciembre del mismo año. El Comité Nacional que lo reemplazó en Zaragoza sólo duró hasta mayo de 1924. Desde entonces, resultó imposible hacer que la CNT funcionase como una auténtica organización nacional. Según Julián Casanova, la confederación era «una conglomeración de federaciones regionales sin disciplina colectiva».[1]
La situación represiva en España provocó el exilio forzoso y la desaparición en la clandestinidad de la mayoría de los elementos más decididos y combativos de la CNT. Francia y Argentina fueron los dos principales centros de emigración desde los que los activistas anarquistas empezaron a conspirar para derrocar al régimen, mientras que otros se propusieron reconsiderar la cuestión de la organización anarquista.
El exilio de los revolucionarios dejó un vació ideológico en el seno de la CNT. Los elementos con más orientación legalista y sindicalista de la organización pronto llenaron ese vacío, situación que intensificó la fricción entre las principales tendencias opuestas de la confederación.
Además de la amplia base de la CNT, que seguramente podríamos calificar de anarcosindicalista tradicional, generalmente receptiva a los principios y estatutos anarquistas del sindicato, había, supuestamente, tres principales corrientes ideológicas, además de un cuarto grupo de anarquismo «filosófico» representado por la familia Urales con su influyente revista La Revista Blanca, quienes, considerándose a sí mismos los guardianes de la ortodoxia anarquista, se distanciaron totalmente del sindicato con el fin de garantizar la pureza ideológica.
Los miembros del primer grupo, representado por líderes como Pestaña, se hallaban sobre todo en los comités nacionales y regionales de la CNT y entre ellos había reformistas, republicanos, socialistas y catalanistas. Ese grupo defendía el enfoque económico y proponía una forma alternativa de organización para determinadas relaciones específicas de producción. En vez de ser espontáneo, era sumamente rígido en sus puntos de vista y no confiaba en la espontaneidad revolucionaria, y poco, por no decir nada, en los trabajadores. Su principal objetivo era la legalización inmediata de la CNT, con independencia de las condiciones que fijase la dictadura. Para ellos, el anarquismo era un ideal moral abstracto, una aspiración inalcanzable en el mundo real.
Sostenían que los cimientos del poder de los trabajadores requerían un enfoque metódico y, por esa razón, deseaban que la CNT volviese a ser un sindicato «efectivo». Ese objetivo sólo podía alcanzarse mediante la colaboración entre las clases y el distanciamiento del sindicato de la influencia «ideológica» de los anarquistas, y atrayendo a trabajadores de todas las creencias y convicciones políticas. Los pestañistas querían relegar y limitar a los militantes anarquistas a un papel educativo e «idealista» en el seno de la organización, en vez de animarlos a ejercer el liderazgo con el ejemplo –la única auténtica clase de liderazgo revolucionario. Eso permitiría a los pestañistas construir y controlar una estructura de mando permanente en la CNT.
Pestaña y sus colegas de orientación sindicalista del grupo Solidaridad creían firmemente en los efectos beneficiosos sobre los trabajadores de la armonía de clases y de la incorporación de las clases medias, «la fuente de cultura», al movimiento sindical. Esa opinión la compartían, aunque por diferentes razones, los elementos políticos más tradicionales, que confiaban garantizar la estabilidad del capitalismo incorporando a los trabajadores al sistema ofreciéndoles a cambio una parte de los excedentes de la producción.
La distorsión del proceso revolucionario por parte de los bolcheviques parece ser que desencadenó la pérdida de la fe de Pestaña en la capacidad creativa de los trabajadores para organizar y dirigir sus propias vidas. Aunque siguió definiéndose como anarquista desde su regreso de Rusia, estaba convencido de que la revolución sería imposible mientras la gran masa de los trabajadores siguiese «sin preparación» y «sin educación». Desilusionado, Pestaña modificó su anarquismo, como muchos anarquistas antes y después «confesaron» que habían hecho, para hacer frente a las «conveniencias» y «aspectos prácticos» de un mundo imperfecto. Al hacerlo, su anarquismo dejó de ser un conjunto de teoría y práctica para convertirse en un mero código de valores subjetivos éticos y abstractos, que tenían poco o nada que ver con su comportamiento real. El gradualismo y el colaboracionismo de clase eran los medios con que Pestaña y sus seguidores negaron la posibilidad de una revolución masiva y, por lo tanto, la misión revolucionaria de la CNT.
Pestaña y otros miembros de su grupo Solidaridad empezaron a plantear abiertamente la cuestión del reconocimiento legal (es decir, del reconocimiento por parte del Estado) de la CNT. En marzo de 1925, hizo su primer ataque, apenas velado, a la influencia anarquista en el sindicato utilizando las columnas de su periódico Solidaridad Proletaria. Con el objetivo de agrupar a socialistas y sindicalistas en la CNT, el artículo, titulado «Los grupos anarquistas y los sindicatos», abordaba su teoría de la confederación como «contenedor» más que como «contenido»:
Para empezar, el sindicato sólo es un instrumento de reivindicaciones económicas, subordinado a la lucha de clases y carente de adscripción ideológica. Sus objetivos, definidos por el grupo, son clasistas, económicos y materialistas, y no tienen nada que ver con cuestiones de moral o ética colectiva, ni de sectas o partidos.
Y añadía,
Repetimos, lo que los sindicatos y la CNT necesitan no es la etiqueta ornamental de la anarquía, sino la influencia moral, espiritual e intelectual de los anarquistas.[2]
El segundo grupo estaba representado por Joan Peiró, otro miembro del grupo reformista Solidaridad. Su postura no era muy distinta de la de Pestaña, pero él creía que ocupaba una especie de terreno intermedio entre el reformismo «puro», por una parte, y el anarquismo revolucionario «puro» por otra. Peiró pensaba que los sindicatos debían tener un papel independiente, pero en el que esperaba que predominase la influencia ética del anarquismo. Eso era igualmente reformista, ya que tergiversaba la naturaleza y el papel del anarquismo.
La trayectoria posterior de Peiró lo confirma como reformista. El anarquismo que él adoptó era una especie de teoría social, un conjunto de creencias que confiaba que con el tiempo abrazarían los trabajadores; mientras que de hecho es la expresión de la conciencia revolucionaria de la clase trabajadora. El movimiento anarcosindicalista era, en realidad, el intento de dar una expresión organizada a esa conciencia revolucionaria. La «acción directa» y el «antiparlamentarismo» que Peiró mantenía no eran principios para la defensa fructuosa de puestos de trabajo y de condiciones laborales –ni siquiera su mejora– sino principios básicos de la actividad de la clase obrera: «La emancipación de los trabajadores es una tarea de los mismos trabajadores», el eslogan de la Primera Internacional. Peiró era contrario a la «guerra de clases», un término que no sólo expresa la intensidad de los sentimientos y la escala del conflicto que la lucha de clases ocasionalmente provocaba, sino también la necesidad de considerar la lucha de clases algo que no se resolvería hasta el triunfo final de los trabajadores, es decir, hasta la revolución social.
Peiró intentó adaptar la organización para afrontar los diversos y constantes problemas planteados por los rápidos cambios que tenían lugar en el capitalismo español. Él definió y defendió su postura contra Pestaña en las páginas de Acción Social Obrera:
Aspiramos a que los sindicatos se vean influenciados por los anarquistas, a que la actividad sindical tenga un fin determinado, de acuerdo con la concepción económica de los comunistas anarquistas; pero todo eso sin que los anarquistas actúen en los sindicatos como agentes de grupos y colectivos distantes... sin ningún otro objetivo que el de llevar al sindicalismo... la precisión y la eficiencia revolucionaria... Si los sindicatos han tenido eso alguna vez ha sido a causa de los anarquistas.
Peiró seguía poniendo el énfasis en lo que consideraba el papel adecuado y correcto de los anarquistas en los sindicatos:
Queremos la anarquización del sindicalismo y de las multitudes proletarias, pero mediante el previo consentimiento voluntario de éstas y manteniendo la independencia de la personalidad colectiva del sindicalismo.[3]
El tercer grupo, el de la «minoría concienciada» de trabajadores anarquistas, representado por exiliados como los del grupo de afinidad Los Treinta (que se formó entorno a Durruti y Ascaso, del para entonces ya desaparecido grupo Los Solidarios), y coordinado a través del comité de enlace anarquista, constituía el núcleo anarquista de la Confederación. Enemigos de toda clase de poder, se oponían firmemente al establecimiento de relaciones con los empresarios y el Estado que no fueran claramente hostiles. Para ese grupo de activistas sindicalistas, su oposición práctica al Estado armonizaba perfectamente con su teoría; era esa armonía entre teoría y práctica lo que los diferenciaba del resto de agrupaciones políticas.
Para los anarquistas, los argumentos legalistas sostenidos por los sindicalistas como Pestaña, que buscaban el éxito de las negociaciones con los empresarios y el Estado, implicaban poner en peligro los principios fundamentales y supeditar grandes oportunidades futuras para toda la humanidad a ilusorios beneficios parciales a corto plazo –por no hablar de perpetuar la miseria y la explotación de los pobres.
La misión de los anarquistas no era resolver los problemas del capitalismo o negociar soluciones mutuamente aceptadas por jefes y empleados, sino preservar el abismo entre opresor y oprimido y alimentar el espíritu de revuelta contra la explotación y todo tipo de autoridad coercitiva.
La adaptación de Pestaña a un mundo injusto era errónea, sostenían ellos, aunque sólo fuera porque es imposible prever el rumbo que seguirán los acontecimientos. Elegir una dirección que parece moralmente incorrecta, en base a inciertas previsiones futuras, conduciría, inevitablemente, al desastre –un desastre del que serian responsables ya que conocían previamente el error fundamental que asumían.
Una voz influyente en el movimiento de habla hispana de la época fue la del periódico publicado en Buenos Aires La Protesta, editado por Diego Abad de Santillán y López Arangó, dos anarquistas con experiencia en el sindicato anarcosindicalista argentino FORA, la Federación Obrera Regional Argentina.
A diferencia de la mayoría de los anarquistas españoles, de Santillán era más un bohemio que un trabajador. Mientras estudiaba filosofía en Madrid, se vio involucrado en los sucesos revolucionarios del otoño de 1917 y en el anarquismo. Amnistiado en 1918, volvió a su país adoptivo, Argentina, en donde colaboró con La Protesta y con la agrupación anarcosindicalista argentina FORA, que él representó en el congreso fundacional de la AIT de Berlín en 1921. De Santillán, que en esa época se definía como kropotkinista, criticó a voces al sindicalismo reformista en las columnas de la publicación quincenal Suplemento que él editaba, difundiendo la idea de una organización nacional específicamente anarquista. A partir de 1926, de Santillán se alió con Manuel Buenacasa, editor del influyente periódico confederal El Productor, publicado en Blanes, que defendía la creación de un movimiento sindicalista específicamente anarquista basado en la FORA argentina.
En un importante estudio publicado en 1925, de Santillán y López Arangó esbozaron los que ellos consideraban que debía ser la postura anarquista: «No confundimos caprichosamente el movimiento laboral con el sindicalismo: para nosotros, el sindicalismo no es más que una teoría revolucionaria de entre las muchas que surgen a lo largo del camino de la revolución para frustrar sus fines o cortar las alas al idealismo combativo de las masas. Y claramente enfrentados al dilema de tener que elegir entre esa teoría y el anarquismo, no podemos dudar ni por un instante a la hora de escoger, ya que sostenemos que la libertad sólo se consigue con la libertad y que la revolución será anarquista, que es lo mismo que decir libertaria, o no será...
La revolución anarquista redimirá a los hombres del pecado cardinal de la abdicación de la personalidad, pero la revolución anarquista no es una revolución hecha de acuerdo con este o aquel programa, con independencia del grado de libertarismo de uno u otro, sino mediante la destrucción de todo el poder del Estado y de toda autoridad. Nos importa muy poco que la futura revolución se base en la familia, en el grupo social, en la rama de la industria, en la comuna, o en el individuo: lo que nos importa es que la construcción del orden social sea un esfuerzo colectivo en que los hombres no empeñen su libertad, ni voluntariamente ni bajo coacción. Hoy en día, la revolución anarquista es la revolución natural, la que no se deja desviar ni confiscar por grupos, partidos, ni clases de autoridad.[4]
[1] Julián Casanova: Anarquismo y revolución en la sociedad rural aragonesa, 1936-1938, Madrid, 1985, p. 15.
[2] Solidaridad Proletaria, 21-3-1925.
[3] «Sentido de Independencia», 25-9-1925.
[4] E. López Arango y Diego Abad de Santillán: El anarquismo en el movimiento obrero, Barcelona, 1925, pp. 10, 37, 38, 47, 57 y 136.