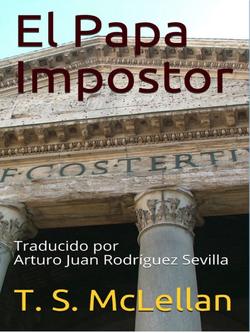Читать книгу El Papa Impostor - T. McLellan S., T. S. McLellan - Страница 3
ОглавлениеCarl se rascó su paté calvo. —No lo sé, Dorotea. Teóricamente supongo que es posible, pero ¿cómo se juzgará mi mandato? Quiero decir, el noventa por ciento de la fe católica se basa sólo en la tradición, en lugar de cualquier adhesión justificable a las Escrituras puras. Uno de los votos matrimoniales es: "Hasta que la muerte nos separe". ¿Quién soy yo para cambiar eso?
—No eres tú quien cambiaría eso—, explicó Dorotea excitada, dándole un vaso. —La sociedad ya ha hecho esa parte por ti. Simplemente estarían reconociendo que la incompatibilidad es un error que cometen los humanos, o que el matrimonio no siempre es una promesa que se pueda cumplir. Usted estaría admitiendo que un error no es un pecado, e incluso si lo fuera, todavía puede ser perdonado. Los divorciados no necesitan ser excomulgados por sus errores—. Sorbió su vino como un camello sediento.
Carl tomó un sorbo. —Has sido excomulgado, ¿verdad?
Dorotea brillaba bastante. —Ni siquiera soy católico.
Carl asintió. —Eso es un pecado. Supongo que Donald no es la razón de tu exuberancia.
—No. Peleé con Donald. La pasé fatal. Y yo lo abandoné—, bostezó.
—Lo dejaste, ¿así que estás contento? — Carl asintió pensativo, tomando otro sorbo de su vino.
Dorotea se recostó en el sofá. —Uh-huh. Fui a un bar y conocí a un gran tipo.
Carl volvió a asentir pensativo. —Ya veo. Así que déjame ver si entiendo las cosas correctamente: Conociste a Donald, peleaste con Donald, y ahora conociste a otro hombre, convirtiendo todo tu matrimonio con Donald en un enlace sin sentido del pasado, el cual deseas olvidar por completo. Usted me pide que reconozca formalmente que el divorcio no es un pecado y que debe ser tolerado por la Iglesia. ¿Y a dónde crees que nos llevará esta tolerancia? A Sodoma y Gomorra, ahí es dónde. Muy pronto los buenos católicos se casarán y se divorciarán con ligereza, o ni siquiera se molestarán en tomar los votos. Tendrán una aventura sin sentido después de otra sin sentido, y el adulterio tendrá que ser eliminado de los Mandamientos. Ya nadie se casará con nadie. Lo siguiente que sabrás es que todo el mundo estará robando bases! — Carl miró hacia abajo desde donde estaba ahora, sobre el cuerpo de su hermana dormida. —Tendré que pensarlo.
Carl bajó los escalones hacia el callejón y comenzó a caminar por la calle. Se adentró en las vistas, sonidos y olores de la ciudad. Brooklyn, donde los hombres eran hombres la mayor parte del tiempo, e incluso algunas de las mujeres eran hombres. Donde los ladrones, prostitutas y traficantes de drogas tomaron plástico, siempre y cuando pudieran recibir un código de autorización. El aire se cernía sobre él, y podía escuchar la conspiración de las palomas planeando otra incursión en Manhattan. Podía saborear los olores de los gases de escape y el progreso industrial y la muerte y renacimiento de especies marinas desconocidas en el puerto de Nueva York. Podía ver la arquitectura de ladrillo de terracota que se asomaba junto a él como espectros de una época pasada. Podía ver los árboles marchitos plantados a lo largo de las aceras, pintura blanca arrastrándose por la mitad de sus troncos para protegerse de cualquier insecto que pudiera sobrevivir en la jungla de hormigón. Graffiti profanos decoraban los edificios, los árboles, las aceras, los botes de basura y los autos estacionados a lo largo de las aceras. Entre los montones de basura, los carroñeros urbanos cavaban en busca de lo que podían encontrar; las cucarachas, las ratas y los gatos. En las esquinas se reunían pequeños grupos de personas que realizaban sus actividades nocturnas.
Esto no era la Ciudad del Vaticano. Esto nunca podría ser la Ciudad del Vaticano. Esto era Brooklyn, Nueva York. ¿Por qué se sentía como en casa?
Una limusina negra se detuvo a su lado. Reconoció al hombre que estaba en el asiento trasero, hablando por la ventana. —Disculpe, Su Excelencia. ¿Necesitas que te lleve?
—Bendito seas, hijo mío—, dijo Carl, entrando en el asiento trasero.
—Llévanos a algún lugar donde podamos hablar—, le dijo García al conductor.
Capítulo 12
Bob se inclinó sobre la barbacoa y apiló cuidadosamente las briquetas de carbón en una pirámide limpia. Luego agarró el líquido del encendedor de carbón y roció las briquetas a fondo. Revisó sus bolsillos en busca de fósforos, y al no encontrar ninguno, deambuló por la cocina.
—¿Tenemos cerillas? —, preguntó.
Betty levantó la vista de las chuletas de cerdo que estaba tratando de rellenar, —Segundo cajón al lado del fregadero. No estarás fumando otra vez, ¿verdad?
—Por supuesto que no volveré a fumar. ¿Crees que soy estúpido? Me tomó veinte años dejar ese desagradable hábito. No voy a hacer nada que ponga en peligro mi vida ahora.
—Ojalá las chuletas de cerdo tuvieran aberturas como un pavo.
Miró lo que ella estaba haciendo. —Si fueran un pavo, podrías metérselos por el culo.
—Sí, Bob—. Betty volvió a concentrarse en las chuletas de cerdo.
Bob regresó a la sala y encendió las briquetas, que ardían con un explosivo "Foof". El humo negro se enrolló hacia arriba, manchando el techo blanco. La alarma de incendios sonó con un quejido desgarrador.
—¡Bob! — gritó Betty, corriendo desde la cocina. —¿Qué estás haciendo?
—¡Empezando la barbacoa! — Bob le gritó. —Tal vez debería abrir las puertas, ¿eh?
—¿Por qué no lo hiciste afuera?
—¿Estás loco? Si lo llevo a la calle, alguien me lo robaría.
—Lo que tú digas—, dijo Betty, volviendo a la cocina.
En ese momento, sonó el teléfono. Bob levantó el auricular. —¿Hola? —, gritó.
—¿Qué? —, gritó.
—¿Quién? —, gritó.
—¡No puedo oírte! La alarma de incendios se está apagando. Llama en unos minutos, ¿sí? — Bob sugirió colgar el receptor.
Con la agilidad de un florista geriátrico, tiró de una silla a un lugar bajo la alarma ofensiva y se levantó cuidadosamente. Agarró el detector de humo, que saltó de sus monturas, aún gritando, y aterrizó en el suelo. Bob pensó por un momento, y luego saltó de la silla él mismo, aterrizando directamente en el detector de humo, rompiéndolo en centenares de pedazos de plástico, mientras que al mismo tiempo tiraba de una cadera fuera de la articulación. Los componentes todavía unidos entre sí continuaron su zumbido. Bob levantó una palmera en una maceta y la dejó caer directamente sobre la ruidosa masa. Finalmente, hubo un cierto silencio en la casa Rosetti.
Betty volvió de la cocina. —¿Quién era, querida? —, preguntó.
—Fue la alarma de incendios, ¿quién creías que era? ¿Quizás una soprano de la ópera metropolitana?
—Me refería al teléfono, querida. Me pareció oír el teléfono.
—Yo también creí oír el teléfono, pero no sabía si había alguien al otro lado por todo el ruido que hacía.
Betty asintió. —Dime cuando la barbacoa esté lista para cocinar algo.
El teléfono sonó de nuevo. Betty lo recogió. —¿Hola? Sí, estamos bien. Tu padre sólo encendió la barbacoa, eso es todo. Sí, está aquí mismo. De acuerdo—. Ella le ofreció el receptor a Bob. —Es para ti.
Bob cogió el teléfono. —¿Qué? ¿Qué? Bueno, ¿dónde está? ¿Qué quieres decir con que no lo sabes? ¿No deberías estar vigilándolo? No estoy gritando. Bueno, encuéntralo. Ya voy para allá—. Reemplazó el receptor del gancho y se volvió hacia Betty. —Carl se ha ido. Vamos a su apartamento y ayudemos a Dot a buscarlo.
—¿Pero qué hay de la barbacoa?
Bob se encogió de hombros. —Tendrá que esperar hasta más tarde.
Betty cogió su abrigo del armario delantero. —¿Deberíamos dejar que arda mientras estamos fuera?
Bob miró a su alrededor. —Supongo que tienes razón. Tírale un cubo de agua encima.
—No en mi sala de estar.
—Entonces tiraré un cubo de agua sobre él.
—Bob, no.
Bob desapareció en la cocina y sacó el cubo de la fregona lleno de agua.
—Bob,...
—¿Quieres callarte? Sé lo que estoy haciendo—. Vertió el agua sobre las briquetas ardientes, que siseaban, chisporroteaban y humeaban. El agua corría a través de la rejilla de ventilación debajo y hacia la alfombra, esparciendo carbón negro y ceniza por todos los pisos de madera dura. —Ahí. Vamos.
Betty agitó la cabeza. —Odio las barbacoas.
Capítulo 13
Carl caminó por el apartamento, oliendo las plantas de plástico. Miró la gran pintura de Al Capone montada sobre el escritorio. Recogió y examinó el jarrón de imitación genuina de Ming. Olfateó las colillas de cigarro posadas en el cenicero. Pensó en el gato de las nueve colas que colgaba de la pared. Las grandes puertas dobles se abrieron.
—¿Qué te parece? — preguntó John García.
—¿Por qué aquí?
—Le dije, Su Excelencia, que el Vaticano no cree que el apartamento en el que estaba era seguro, así que querían que se mudara aquí, donde podría vigilarlo.
—¿Pero qué hay de Dorotea?
García sonrió. —Ella ha sido informada. Es usted un hombre muy importante, Su Excelencia. Estuvo de acuerdo con nosotros en que sería muy malo que te pasara algo.
Carl asintió. —Entiendo. ¿Cuándo regreso a la Ciudad del Vaticano?
—La Iglesia no cree que sea una buena idea que usted vaya a la Ciudad del Vaticano ahora mismo. Puedes tomar todas las decisiones desde aquí.
Carl asintió. —Tráeme algo de comida.
García se volvió hacia uno de sus brutales guardaespaldas. —Ya oíste al hombre, Lyle. Quiere comida.
Lyle asintió con la cabeza y salió de la habitación hacia atrás.
—Dorotea también prometió que hoy podríamos jugar a la pista.
García sonrió. —Lyle estará más que feliz de jugar a la pista contigo.
—Bendito seas—, dijo Carl, formando una cruz frente a él. —No sé si soy tan bueno como el padre Dowling, pero Dorotea dijo que podría serlo.
—Piensas muy bien de tu hermana, Dorotea, ¿verdad?
—Dorotea no es una monja. Ni siquiera es católica. ¿Alguna vez la has visto con un hábito?
García sonrió. —Sé que no es una monja, pero es tu hermana. ¿No lo sabías?
Carl se frotó la cabeza, como si estuviera cepillándose los pelos de la espalda que no estaban ahí. —No. Ni siquiera habla polaco. A veces me confundo.
—Beba un trago, Su Excelencia—, sonrió García, sirviendo dos vasos de whisky del bar. —¿Por qué crees que le pidieron que fuera tu asistente personal? Porque es una persona muy especial para ti. Es tu hermana.
—Ya veo—, asintió Carl, sorbiendo su whisky. —He sido engañado.
García continuó sonriendo. —Así es, Su Excelencia. Te engañaron alojándote con tu hermana para que te influenciara. Pero ahora estás a salvo.
—Pero me gusta Dorotea.
—Está bien, Su Excelencia. Podemos encontrarte otra dama.
Lyle volvió con el almuerzo. —No sé qué les gusta comer. Pero yo no le puse cerdo. Espero que esté bien.
García abofeteó a Lyle en el estómago. —¡Esa es la fe judía, idiota!
—Oh, no parece judío. Tienes una visita.
—Envíenlo a mi oficina. Estaré allí en un minuto—. Lyle salió de la habitación otra vez, hacia atrás de nuevo. García se volvió hacia Carl. —Lo siento por eso. El hermano Lyle no tiene toda la razón, si sabes a lo que me refiero—, dijo, haciendo círculos al lado de su cabeza con su dedo índice.
Carl sonrió, aproximándose al sándwich. —Rezaré una oración especial por él.
—Si me disculpan ahora, tengo una visita. El bar está por allí. Si necesitas algo, pulsa el botón del intercomunicador del escritorio. El Hermano Lyle estará justo afuera de la puerta.
—Gracias—, dijo Carl.
El visitante estaba solo en la oficina de García cuando García entró. El visitante era un extranjero que no hablaba ni una palabra de inglés, pero se parecía sorprendentemente a un pastor de cabras albanés. —Veamos tu pasaporte, Amigo—, dijo García.
El visitante se encogió de hombros interrogativamente.
García intentó hacer pantomima, hacer un pase de fútbol y tratar de imitar un puerto marítimo muy concurrido. Cuando ambos métodos no funcionaron, llamó a Lyle a la oficina e hizo que lo registraran. —Aquí está su pasaporte, jefe—, dijo Lyle, abriendo el pasaporte, —Aquí dice que este hombre es....
—Dame eso—, dijo García, cogiendo el pasaporte. —Aquí dice que es Howard Johnson, de Nueva Jersey. Hola, Amigo. ¿Eres Howard Johnson?
—Dmitri Dmitrivich—, contestó el pastor de cabras.
—¿No habla inglés, Sr. Johnson?
—Inglés, sí—, sonrió Dmitrivich, dándole la nota a García.
García no le prestó atención a la nota. —¿Cuál es la primera persona que presenta una forma progresiva de 'ser'?
Dmitri Dmitrivich se encogió de hombros. —Inglés, sí—, dijo, señalando la nota.
—Me encanta lo que han hecho con sus hoteles.
—Sí. Inglés, sí—, sonrió Dmitrivich.
García miró la nota. —Bien, bien, bien. ¿Qué tenemos aquí?
Lyle se encogió de hombros. —No lo sé.
—Es un comunicado del Obispo José. Dice que todo fue bien en Europa.
—¿Qué significa eso?
—Significa que el interruptor está encendido—. García arrugó la nota y la puso en el cenicero. —Cuando el verdadero Papa llegue la próxima semana para su tercera gira por EE.UU., lo reemplazaremos con nuestro amigo, Carl Rosetti.
Lyle se encogió de hombros. —¿Por qué vamos a hacer eso?
—Porque ciertas facciones de la Iglesia nos pagan bien por hacer eso. Y piensen en las infinitas posibilidades si finalmente estamos moviendo todos los hilos en el Vaticano. Piensa en todos esos católicos de los que podemos beneficiarnos. ¡Johnson! — García dijo, dirigiéndose a Dimitri: —Dile al Obispo José que todo está arreglado en Nueva York. Dígale que puede contar con nosotros para entregar la mercancía. Y dígale que esperamos una pronta compensación por nuestros servicios. ¿Tienes alguna pregunta?
Dmitri Dmitrivich sonrió y señaló el cenicero. —Inglés, sí.
—Te lo escribiré—, suspiró García.
Capítulo 14
Stan Woodridge estaba sentado solo en su apartamento, pisoteando uvas en una tina de lavar a sus pies mientras veía una telenovela en la televisión cuando sonó el teléfono. Apagó el sonido de la televisión y levantó el auricular. —Gracias por llamar al 900-332-COMPRA, grandes compras de grandes monumentos. Tenemos una gran selección para sus inversiones, a sólo tres dólares por minuto. En este momento—, dijo Stan, recogiendo sus fichas de la mesa de café, —tenemos las escrituras de la antorcha de la Estatua de la Libertad, que ofrece una vista magnífica del horizonte de Manhattan, así como de la mayor parte del puerto de Nueva York. Tenemos una hermosa propiedad con jardín en Central Park, donde se puede ver el césped y las flores durante los meses de verano, así como la recreación de invierno. Tenemos..... Oh, hola Dorotea. Claro que me acuerdo de ti. Eres la hermana de Carl Rosetti. ¿Cómo está Carl? Quería hablar contigo sobre que Carl me diera un número de teléfono. Absolutamente ningún riesgo involucrado. ¿Él qué? Bueno, ¿dónde está? Sí, sé que si supieras dónde está… No estaría perdido, pero ¿dónde lo perdiste? Ahora mismo voy para allá. No hay problema, sólo dame la oportunidad de lavarme los pies. Te veré en media hora.
Stan reemplazó el receptor en el gancho y tomó el control remoto. Luego volvió a mirar la televisión y subió el volumen. Era la noticia de la próxima visita del Papa a los Estados Unidos. —No—, dijo Stan, y apagó la televisión.
Cuando Stan llegó al apartamento de Brooklyn, estaba lleno de gente. —Hola, Dorotea—, dijo Stan, viéndola.
—Gracias por venir, Stan—, dijo Dorotea. Tenía una toallita húmeda en la cabeza y sus ojos parecían inyectados de sangre. Se volvió hacia Bob y Betty y luego hacia Stan. —Stan Woodridge, estos son mis padres, Bob y Betty Rosetti. Mamá, papá, este es un amigo de Carl, Stan Woodridge.
Stan estrechó cada una de las manos a su vez. —¿Dónde has mirado ya? —, preguntó.
Bob tomó un sorbo de café. —Revisamos todos los hospitales y morgues, y nadie ha visto al Papa hoy.
—Lo vi en las noticias—, dijo Stan.
—¿Dónde estaba?
—El Vaticano.
—Entonces no pudo haber sido Carl. Está en algún lugar de Nueva York, si aún está vivo.
Stan se torció el bigote y tomó la taza de café que Dorotea le ofreció. —Carl es un tipo duro. Siempre fue duro. No le pasó nada, estoy seguro. A menos que—, se encogió de hombros Stan, —los Mariners se apoderaron de él para el partido que convocó en 'setenta y cinco'.
Dorotea se frotó los ojos. —La razón por la que te llamé, Stan, fue porque pensé que ya que tenías muchos amigos, y conocías a muchos de los amigos de Carl, que tal vez podrías revisar algunos de sus viejos cuelgues y averiguar si ha estado en algún lado.
—Si hay un pontífice suelto en Nueva York, Stan Woodridge puede encontrarlo.
—Gracias, Stan—, dijo Dorotea, dándole un beso en la mejilla.
—Caray. ¿Qué obtengo si lo encuentro?
Dorotea sonrió débilmente. —Tendrás que encontrarlo para averiguarlo.
—En camino.
Stan se detuvo primero en la sala de billar de Lui Hwan, una de las principales actividades de Carl cuando estaba en la ciudad. Desafortunadamente, Carl pudo haber tomado un avión a cualquier parte, ya que tenía lugares de reunión en cada ciudad con un estadio de béisbol de la liga mayor. Aún así, fue su mejor opción probar los lugares de reunión de Nueva York primero. —Oye, Lui—,dijo en saludo, —¿Cómo te va?
—No tan alto como lo será si los hermanos Kim te encuentran aquí.
—Les pagaré cuando pueda. Ahora mismo no puedo. ¿De acuerdo?
—Tal vez prefieras decírselo tú mismo—, dijo Lui Hwan, cogiendo el teléfono.
—Deja eso—, rogó Stan moviendo las cejas implorando, —Vengo aquí buscando a Carl. ¿Lo has visto?
—No desde ese accidente en Chicago. ¿Cómo le está yendo?
—Ha desaparecido. Así que probablemente podría estar mejor. Te diré algo, Lui. ¿Podrías llamarme si aparece por aquí?
Lui se encogió de hombros oscuramente. Tenía una cara muy severa, como si siempre estuviera enojado con el mundo, o conspirando contra él. —No lo sé—, dijo, —¿Tienes un número local? ¿Llamada gratuita?