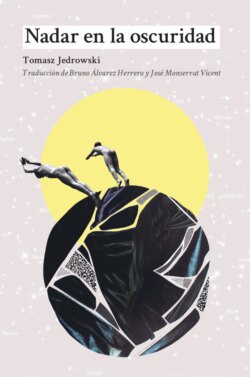Читать книгу Nadar en la oscuridad - Tomasz Jedrowski - Страница 10
Capítulo 1
ОглавлениеConocía a Beniek de casi toda la vida. Vivía a la vuelta de la esquina, en nuestro barrio de Breslavia, compuesto por calles curvadas y edificios de apartamentos de tres plantas que, vistos desde el aire, formaban un águila gigante, el símbolo de nuestra nación. Había setos y patios amplios con un pequeño jardín para cada piso, sótanos fríos y húmedos y áticos polvorientos. Nuestras familias no llevaban ni veinte años viviendo allí. En nuestros buzones todavía ponía «Briefe», en alemán. Todos —quienes habían vivido allí antes y quienes los habían sustituido— se habían visto obligados a abandonar su hogar. De un día para otro, las fronteras del continente habían cambiado, redibujadas como las líneas de tiza de la rayuela cuando jugábamos en la calle. Al final de la guerra, el este de Alemania se convirtió en Polonia, y el este de Polonia, en la Unión Soviética. La familia de mi abuela se vio obligada a abandonar su tierra, cerca de Leópolis. Los soviéticos se apropiaron de su casa y se los llevaron en los mismos trenes de ganado que habían transportado a los judíos a los campos un año o dos antes. Acabaron en Breslavia, una ciudad habitada por los alemanes desde hacía cientos de años, en un apartamento que acababa de abandonar una familia que nunca llegaríamos a conocer, con los platos aún en el fregadero y las migas de pan sobre la mesa. Ahí es donde crecí.
En las amplias calles, bordeadas de árboles y bancos, jugábamos juntos todos los niños del barrio. Jugábamos al pillapilla y a la comba con las niñas, y correteábamos por los patios, gritando y saltando por las barras dobles que recordaban a postes de rugby en las que las mujeres colgaban y sacudían las alfombras. Los adultos nos regañaban y salíamos corriendo. Éramos niños polvorientos. En verano corríamos por las calles con pantalones cortos, calcetines hasta la rodilla y tirantes, y con abrigos finos de lana cuando el suelo se cubría de hojas en otoño, y seguíamos corriendo después de que la escarcha invadiera el suelo y el aire nos arañara los pulmones y se nos convirtiera el aliento en nubes ante nuestros ojos. En primavera, el día de Śmigus-Dyngus1, tirábamos cubos de agua sobre cualquier chica que no fuera lo bastante rápida para escapar, y luego nos perseguíamos y nos empapábamos los unos a los otros y volvíamos a casa calados hasta los huesos. Los domingos lanzábamos piedras a las botellas de leche que había en los alféizares de las ventanas, en lo alto, donde nadie pudiera robarlas, y huíamos con auténtico miedo cuando rompíamos alguna y la leche bajaba despacio por el edificio, chorros blancos que recorrían como lágrimas la fachada cubierta de hollín.
Beniek formaba parte de ese grupo de chicos. Era uno de los más atrevidos. Por entonces, creo que no habíamos hablado nunca, pero yo ya me había fijado en él. Era más alto que la mayoría de nosotros, y algo más moreno, con unas pestañas largas y una mirada rebelde. Y era amable. Una vez, cuando estábamos escapándonos de un adulto, después de alguna travesura que ya no recuerdo, me tropecé y me caí sobre la gravilla hiriente. Los demás me adelantaron levantando el polvo a su paso e intenté ponerme de pie. Me sangraba la rodilla.
—¿Estás bien?
Beniek estaba de pie junto a mí, tendiéndome la mano. La cogí y sentí la fuerza de su cuerpo al tirar de mí.
—Gracias —murmuré, y él me dirigió una sonrisa alentadora antes de salir corriendo. Lo seguí tan rápido como pude, feliz, olvidando el dolor de la rodilla.
Más adelante, Beniek se cambió de colegio y dejé de verlo. Pero volvimos a encontrarnos para nuestra primera comunión.
La iglesia de la comunidad estaba a un tiro de piedra de nuestra calle, pasado el parquecito en el que nunca jugábamos por culpa de los borrachos y más allá del cementerio en el que enterrarían a mi madre años después. Íbamos a la iglesia todos los domingos. Mi abuela decía que había familias que solo iban para las festividades religiosas, o nunca, y a mí me daban envidia los niños que no tenían que ir tan a menudo como yo.
Cuando empezó la catequesis para la primera comunión, nos reuníamos todos dos veces por semana en la cripta. El padre Klaszewski era quien dirigía las clases, un sacerdote pequeño y viejo pero rápido cuyos ojos azules casi habían perdido su color. Era paciente, al menos casi siempre: juntaba las manos y las apoyaba sobre la sotana negra mientras hablaba y nos observaba con esos ojos pequeños y descoloridos. Pero a veces, ante alguna tontería, como cuando nos poníamos a charlar o nos hacíamos muecas, estallaba y, aparentemente al azar, nos agarraba de la oreja, apretaba con fuerza el lóbulo, con un pulgar y un índice cálidos, y tiraba hasta que lo veíamos todo negro y lleno de estrellas. Casi nunca ocurría cuando nos portábamos mal de verdad. Era un arma arbitraria, más temible aún por su carácter aleatorio e imprevisible, como la ira de algún dios irracional.
Allí fue donde volví a ver a Beniek. Me sorprendió que estuviera allí, porque nunca lo había visto en la iglesia. Había cambiado. El niño delgado que recordaba se estaba convirtiendo en un hombre —o eso pensaba yo— y, aunque tuviéramos solo nueve años, ya se veía la virilidad floreciendo en su interior: un cuello fuerte con un espacio destinado a la nuez, unas piernas largas y robustas que asomaban de sus pantalones cortos mientras nos sentábamos en círculo en la sacristía, con los músculos visibles bajo la piel y el vello fino que le empezaba a brotar por encima de las rodillas. Seguía teniendo el mismo pelo revuelto, rizado y negro; y los mismos ojos, oscuros y algo traviesos. Creo que ambos nos reconocimos, aunque no dijimos nada al respecto. Pero, tras los primeros encuentros, empezamos a hablar. No recuerdo sobre qué. Cuando eres un niño, ¿cómo entablas amistad con otro niño? Quizás sea tan solo a través de intereses comunes. O quizás sea algo más profundo, según lo cual todo lo que dices y haces es un código involuntario. Pero el caso es que empezamos a llevarnos bien. De manera natural. Y después de catequesis, los martes y los jueves por la tarde, cogíamos el tranvía hasta el centro de la ciudad, pasando por el zoo y su león de neón encaramado en lo alto de la puerta de entrada, pasando por el edificio abovedado del Centro del Centenario que los alemanes habían construido para conmemorar el aniversario de algo que a nadie le importaba recordar. Atravesamos los puentes de hierro sobre el río Odra, en calma, marrón. Había muchos solares vacíos a lo largo del recorrido; la ciudad era como una boca a la que le faltaban dientes. En algunas manzanas tan solo se alzaba un edificio solitario y cubierto de hollín, como una isla sucia en un mar negro.
No le hablamos a nadie de nuestras escapadas; nuestros padres no lo habrían permitido. Mi madre se habría preocupado por los veteranos de rostros colorados que vendían baratijas en la plaza del mercado con los miembros amputados al descubierto y por los «pervertidos», palabra que emergía de sus labios como una serpiente de dos cabezas, peligrosa y fascinante. Así que nos escabullíamos sin decir nada y nos imaginábamos que éramos piratas recorriendo la ciudad por nuestra cuenta. Me sentía a la vez libre y protegido en su compañía. Íbamos a los quioscos y pasábamos los dedos por las páginas grandes y lisas de las revistas caras, señalando cosas que apenas comprendíamos —monjes asiáticos, miembros de tribus africanas, clavadistas de México— y maravillándonos ante la inmensidad del mundo y los colores que brillaban tras el blanco y negro de las páginas.
Empezamos a vernos también otros días, después de clase. Casi siempre íbamos a mi casa. Jugábamos a las cartas en el suelo de mi minúscula habitación, del ancho de un radiador, mientras mi madre estaba trabajando, y mi abuela venía a traernos leche y pan espolvoreado con azúcar. Solo fuimos a su casa una vez. La escalera del edificio era igual que la nuestra, húmeda y oscura, pero por alguna razón parecía más fría y sucia. Dentro, el apartamento era diferente: había más libros y no había cruces por ningún lado. Nos sentamos en el cuarto de Beniek, del mismo tamaño que el mío, y escuchamos los discos que le habían enviado sus familiares desde el extranjero. Fue allí donde escuché por primera vez a los Beatles, cantando Help! y I Want to Hold Your Hand, canciones que me transportaban al instante a un mundo que me encantaba. Su padre estaba sentado en el sofá del salón leyendo un libro, con la camisa blanca más brillante que había visto nunca. Era tranquilo y afable, y yo envidiaba a Beniek. Lo envidiaba porque yo nunca había tenido un padre de verdad, porque el mío se había ido cuando yo era todavía un niño y no se había preocupado demasiado por verme desde entonces. A su madre apenas la recuerdo. Nos preparó pescado a la plancha y nos sentamos juntos en la mesa de la cocina. El pescado estaba salado y seco, y me pinché el interior de las mejillas con las espinas. Ella también tenía el pelo negro y, aunque tenía los mismos ojos que Beniek, cuando sonreía parecían ausentes de un modo extraño. Aun por aquel entonces me pareció raro que yo, un niño, sintiera lástima por un adulto.
Una noche, cuando mi madre volvió del trabajo, le pregunté si Beniek podía venir a vivir con nosotros. Quería que fuera como mi hermano, que estuviera siempre a mi lado. Mi madre se quitó el abrigo largo y lo colgó en el gancho de la puerta. Se le veía en la cara que no estaba de buen humor.
—Sabes que Beniek no es como nosotros —me dijo con una mueca despectiva—. No podría formar parte de la familia.
—¿A qué te refieres? —le pregunté confuso.
Mi abuela apareció por la puerta de la cocina, con una alfombra en las manos.
—Déjalo, Gosia. Beniek es un buen chico y va a tomar la comunión. Y venid los dos, que la comida se enfría.
Un sábado por la tarde, Beniek y yo estábamos jugando a la pelota en la calle con otros niños del barrio, al lado de nuestro edificio. Recuerdo que era un día cálido y húmedo, en el que el sol se asomaba solo a veces entre las nubes. Jugábamos y corríamos, animados por el aire cada vez más caliente, sintiéndonos protegidos bajo el techo que formaban los castaños. Estábamos tan concentrados en el juego que apenas nos dimos cuenta de que había empezado a oscurecer y a llover. El asfalto se ennegreció con la lluvia, y disfrutamos de la humedad después de un día abrasador, con el pelo pegado a la cara como si fueran algas. Recuerdo con claridad a Beniek así, corriendo, sin ser consciente de nada más que del juego, alegre, completamente libre. Cuando estábamos ya agotados y con la ropa calada, corrimos hacia mi apartamento. Mi abuela estaba en la ventana, llamándonos para que volviéramos a casa, gritándonos que nos íbamos a resfriar. Una vez dentro, nos llevó al cuarto de baño y nos hizo desvestirnos y secarnos. Me di cuenta de que quería ver a Beniek desnudo, y me sorprendió la celeridad de ese deseo, y me dio un vuelco el corazón cuando se quitó la ropa. Tenía un cuerpo robusto y lleno de misterios, blanco, plano y fuerte, como el de un hombre —o eso creía yo—. Tenía los pezones más grandes y oscuros que los míos, y el pene más grande, más largo. Pero lo más confuso era que tenía la punta al descubierto, como las bellotas con las que jugábamos en otoño. Nunca le había visto el pene a nadie más, y me preguntaba si el mío tendría algún problema, si a eso se referiría mi madre cuando decía que Beniek era diferente. En cualquier caso, esa diferencia me excitaba. Después de secarnos, mi abuela nos envolvió en unas mantas grandes y me sentí como si hubiésemos vuelto de un viaje a una tierra maravillosa.
—Venid a la cocina —nos dijo con una alegría inusual. Nos sentamos a la mesa y tomamos té negro caliente y gofres. No recuerdo haber comido nunca nada que supiera tan bien. Estaba embriagado; sentía un cosquilleo en mi interior, como un dolor muy leve.
Llegó la excursión que hacíamos los que íbamos a tomar la comunión. Fuimos al norte, hacia Sopot. Era principios de verano, esa época que te hace olvidar cualquier recuerdo de las demás estaciones, cuando la luz y el calor te abrazan y te alimentan hasta la plenitud. Fuimos en autobús, unos cuarenta niños, a un centro de ocio acordonado cerca de un bosque tras el que se encontraba el mar. Compartía habitación con Beniek y otros dos niños; dormíamos en literas, yo encima de él. Dábamos paseos, cantábamos y rezábamos. Jugábamos a juegos bíblicos que organizaba el padre Klaszewski. Visitamos una vieja capilla de madera en el bosque, oculta entre arboledas de pinos, y rezamos con rosarios como un ejército de ángeles obedientes.
Por las tardes éramos libres. Beniek, algunos chicos y yo solíamos ir a la playa, a nadar en las aguas frías y revueltas del Báltico. Después Beniek y yo nos secábamos y nos separábamos de los demás. Trepábamos por las dunas de la playa y recorríamos el paisaje lunar hasta que encontrábamos una cresta perfecta: alta y escondida como el cráter de un volcán inactivo. Allí nos acurrucábamos como cigüeñas cansadas después de una travesía marítima y nos dormíamos con el agradable viento veraniego en la espalda.
Los monitores nos organizaron un baile la última noche de nuestra estancia, una celebración de la ceremonia que estaba por llegar. Convirtieron el comedor del centro en una especie de discoteca. Había kompot de fruta muy azucarado y palitos salados y música que provenía de una radio. Al principio todos parecíamos tímidos; sentíamos que nos estaban empujando hacia la adultez. Los chicos nos quedamos en un extremo de la sala, con nuestros pantalones cortos y nuestros calcetines hasta las rodillas; y las chicas en el otro, con sus faldas y sus blusas blancas. Después de que una chica le pidiera salir a bailar a su hermano, todos empezamos a movernos hacia la pista de baile, algunos en parejas, otros en grupos, meciéndonos y saltando, excitados por la bebida y la música y saber que habían montado todo aquello para nosotros.
Beniek y yo estábamos bailando en un grupo desperdigado formado por los chicos de nuestro cuarto cuando, sin previo aviso, se apagaron las luces. Fuera ya había caído la noche, y de repente también había inundado la sala. Las chicas gritaron y la música continuó. Me sentí eufórico, embriagado de repente por las posibilidades de la oscuridad, y una barrera que no sabía que existía se replegó en mi mente. Vislumbré la silueta de Beniek cerca de mí, y la necesidad de besarlo surgió arrastrándose de la noche como un lobo. Era la primera vez que era consciente del deseo de acercar a alguien hacia mí. Y ese deseo me llegó como un mensaje claro desde lo más profundo de mi ser, de un lugar que nunca había sentido antes pero que reconocí de inmediato. Me moví hacia él como si estuviera en trance. Su cuerpo no opuso resistencia cuando lo atraje hacia el mío y lo abracé, sintiendo la dureza de sus huesos, mi cara contra la suya y el calor de su respiración. Fue entonces cuando las luces volvieron a encenderse. Nos miramos con los ojos llenos de temor, conscientes de que había gente a nuestro alrededor, mirándonos. Nos separamos. Y, aunque seguimos bailando, yo ya no escuchaba la música. Me transporté a una visión de mi vida que me mareó tanto que me empezó a dar vueltas la cabeza. La vergüenza, pesada y viva, se había materializado, conformada a partir de miedos y deseos enterrados.
Aquella noche me tumbé en la cama a oscuras, en la litera de encima de Beniek, y traté de estudiar esa vergüenza. Era como un órgano que acababa de aparecer, monstruoso y palpitante, que de repente formaba parte de mí. No se me pasó por la cabeza la idea de que Beniek pudiera estar pensando lo mismo. Me resultaba imposible creer que otra persona pudiera estar en mi misma situación. Repasé mentalmente ese momento una y otra vez; me vi atrayéndolo hacia mí, mientras giraba la cabeza de un lado a otro sobre la almohada, deseando que desapareciera. Casi había empezado a amanecer cuando el sueño al fin me liberó.
A la mañana siguiente les quitamos las sábanas a las camas e hicimos la maleta. Los chicos estaban todos entusiasmados, hablando de la discoteca, de las chicas más guapas, de sus casas y de la comida de verdad.
—Me muero de ganas de comerme una tortilla de cuatro huevos —dijo un chico regordete.
Otro le hizo una mueca.
—Pedazo de tragón insaciable.
Todo el mundo se rio, incluso Beniek, con la boca abierta y mostrando todos los dientes. Pude verle hasta las amígdalas, colgando en la parte posterior de la garganta, moviéndose al ritmo de su risa. Y, a pesar de la oleada de alegría compartida, no pude unirme a ella. Era como si hubiera un muro que me separaba de los otros chicos, uno que no había visto antes pero que ahora era evidente e irreversible. Beniek trató de mirarme a los ojos y yo me giré avergonzado. Cuando llegamos a Breslavia y nos recogieron nuestros padres, sentí que volvía como una persona diferente, pútrida, y que nunca podría volver a ser quien había sido antes.
A la semana siguiente ya no tuvimos catequesis, y mi madre y mi abuela terminaron de coserme la túnica blanca para la ceremonia. Empezaron a cocinar y a prepararlo todo para las visitas de los familiares. En casa era palpable la emoción, pero yo no compartía ni una pizca de ella. Para mí, Beniek constituía el recuerdo de que había desatado algo terrible y lo había liberado al mundo, algo precioso pero peligroso. Sin embargo, seguía queriendo verlo. No me atrevía a ir a su casa, pero esperaba a que llamaran a la puerta con la esperanza de que fuera él. Pero no vino. Lo que sí llegó fue el día de la comunión. Apenas pude dormir la noche anterior, sabiendo que volvería a verlo. Por la mañana, me levanté y me lavé la cara con agua fría. Era un día soleado, en esa semana del verano en la que las bolas de semillas, blancas y etéreas, vuelan por las calles y cubren las aceras, y la luz de la mañana es radiante, casi cegadora. Me puse la túnica blanca de cuello alto que me llegaba hasta los tobillos. Era difícil moverse con ella. Tenía que mantenerme erguido y serio como un monje. Llegamos temprano a la iglesia y me quedé en la escalinata que daba a la calle. Las familias pasaban a mi lado a toda prisa; las chicas, con sus túnicas blancas de encaje y con coronas de flores en la cabeza. El padre Klaszewski estaba allí, con una casulla larga de mangas rojas e hilos dorados, hablando con los padres emocionados. Todo el mundo estaba allí, excepto Beniek. Me levanté y lo busqué entre la multitud. Las campanas de la iglesia empezaron a sonar, anunciando el comienzo de la ceremonia, y sentí un vacío en el estómago.
—Entra, cariño —me dijo mi abuela cogiéndome del hombro—. Que está a punto de empezar.
—Pero Beniek…
—Debe de estar dentro —respondió seria. Sabía que estaba mintiendo. Me arrastró de la mano y me dejé llevar.
En la iglesia hacía fresco, y el órgano empezó a sonar mientras mi abuela me llevaba hacia Halina, una chica impasible con guantes de encaje y trenzas gruesas, y ambos avanzamos por el pasillo de la mano, en una procesión de parejas, niños y niñas juntos, todos vestidos de blanco. El padre Klaszewski se situó al frente y habló de nuestras almas, de nuestra inocencia y del comienzo de un viaje junto a Dios. El incienso, denso y pesado, hacía que me diera vueltas la cabeza. Por el rabillo del ojo vi los bancos llenos de familias y divisé a mi abuela, a sus hermanas y a mi madre, que me miraban con un orgullo tenso. Sentía la mano de Halina caliente y sudorosa en la mía, como un animalillo. Seguía sin haber ni rastro de Beniek. El padre Klaszewski abrió el sagrario y sacó un cuenco de plata lleno de hostias. La música se convirtió en truenos; el órgano sonaba con fuerza, como un lamento. Y, uno a uno, los chicos y chicas se iban acercando al padre Klaszewski para ponerse de rodillas mientras él les colocaba la hostia en la boca, en la lengua; y, uno a uno, se iban alejando y saliendo de la iglesia. La cola que tenía delante iba disminuyendo, y no tardó en llegar mi turno. Me arrodillé sobre la alfombra roja. Los dedos viejos del padre me colocaron la lámina en la lengua, seca en la humedad de mi boca. Me levanté y salí a la luz cegadora del sol, confundido y asustado, tragándome la mezcla amarga que tenía en la boca.
Al día siguiente fui a casa de Beniek y llamé a la puerta con una mano temblorosa. No conseguía que me dejaran de sudar las palmas. Unos instantes después, oí pasos al otro lado y se abrió la puerta. Apareció una mujer que no había visto nunca.
—¿Qué? —preguntó con brusquedad. Era corpulenta, con una cara que parecía papel gris arrugado. Le colgaba un cigarrillo de la boca.
Estaba desconcertado, y le pregunté, consciente de la futilidad de mi voz, si estaba Beniek. Se quitó el cigarrillo de la boca.
—¿Es que no ves el apellido en la puerta? —Golpeó el cuadradito que había junto al timbre: «KOWALSKI», decía en letras mayúsculas—. Esos judíos ya no viven aquí. ¿Te queda claro? —Sonaba como si estuviera regañando a un perro—. Y no vuelvas a molestarnos o mi marido te dará una paliza que no se te olvidará.
Me cerró la puerta en las narices.
Me quedé allí de pie, atónito. Después subí y bajé las escaleras corriendo, en busca del cartel de los Eisensztein en las puertas de los vecinos, llamando a los demás timbres, preguntándome si estaría en el edificio equivocado.
—Se han ido —susurró una voz a través de una puerta entreabierta. Era una señora que conocía de la iglesia.
—¿Adónde? —le pregunté reprimiendo la desesperación durante un instante.
Miró a un lado y al otro del rellano, como para ver si alguien nos estaba escuchando.
—A Israel —dijo en un susurro. Una palabra que no significaba nada para mí, aunque su sonido vibrante y ominoso me resultó inquietante.
—¿Cuándo van a volver?
La señora, aferrada a la puerta, sacudió la cabeza despacio.
—Será mejor que encuentres a otro chico con quien jugar, pequeño. —Asintió y cerró la puerta.
Me quedé de pie en el silencio del hueco de la escalera y sentí cómo brotaba el terror de mi ombligo, me ahogaba la garganta y me apretaba los ojos. Las lágrimas empezaron a recorrerme las mejillas como mantequilla derretida. Durante mucho tiempo, no sentí nada más que su calor.
¿Tuviste tú a alguien así, alguien a quien amaste en vano de joven? ¿Sentiste alguna vez algo parecido a la vergüenza que sentí yo? Siempre di por hecho que sí, que era imposible que fueras por la vida tan a la ligera como les hacías creer a los demás. Pero ahora empiezo a pensar que no todo el mundo sufre de la misma manera; que, de hecho, no todo el mundo sufre. O, al menos, no por las mismas cosas. Y, en cierto modo, eso es lo que ha hecho que lo nuestro fuera posible.
1 Śmigus-Dyngus es una jornada de celebración en Polonia que tiene lugar el primer lunes después del Domingo de Resurrección. Tradicionalmente, los jóvenes tiraban cubos de agua a las chicas, y la que recibiera mayor cantidad de agua tendría más posibilidades de casarse. Como es de esperar, hoy en día esta costumbre está desapareciendo en las ciudades (N. de los T.).