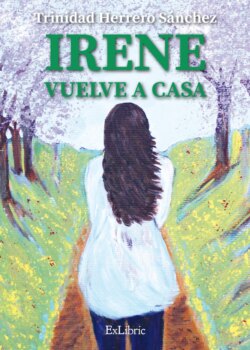Читать книгу Irene vuelve a casa - Trinidad Herrero Sánchez - Страница 7
ОглавлениеÉl tomó su mano sin pedir permiso y la volteó, dejando al descubierto sus líneas de la vida, del destino y del corazón. Se sintió casi desnuda ante aquel descarado pirata de barba gris y pies descalzos. A pesar de su indumentaria, había intuido que era un caballero. ¿Fallaba su intuición?
La miró profundamente, estableciendo una conexión mágica, y volvió sus ojos a la mano de ella, que aún sostenía con su mano derecha, mientras repasaba con los dedos de su mano izquierda aquellas líneas. Se detuvo en una de ellas.
La abrazó con ternura, observando su sorpresa, y le dijo al oído:
—Es un milagro que vivas, dos veces podías haber muerto... Él quiere que vivas.
El desconcierto de Irene iba en aumento por instantes. Primero, su insolencia; más tarde, su mirada penetrante, y, después, la caricia de sus dedos sobre las líneas de su mano, el abrazo —este gesto la había serenado— y aquellas palabras: «Él quiere que vivas». ¿Cómo sabía eso?, ¿cómo podía comprender aquél desconocido lo que estaba sucediéndole?
Antes de marcharse, aquel tierno pirata puso un libro en sus manos después de escribirle una dedicatoria: «Te deseo lo mismo que deseo para mí».
—Es un regalo para ti. Acabo de leerlo.
En los últimos meses, era tal la desesperación, el desaliento y la tristeza que parecía que ya todo había acabado para ella.
Entonces, recordó que más allá de la vida, más allá de este cuerpo que habitaba, estaba su alma, aunque parecía fragmentada, ausente. Quizá la había abandonado de nuevo, y la última vez, le había pedido, por favor, que se quedara a su lado; le había rogado desesperadamente que no se marchara. No podía vivir sin ella, no deseaba vivir a medias, porque, sin alma, no se puede vivir, es vivir sin vida.
En ese momento, decidió que viviría, no sabía cómo, pero había tomado la decisión, una vez más, de continuar en la vida. Si aquel pirata de barba gris le había dicho «Él quiere que vivas», ella no iba a llevarle la contraria a Dios.
Todos los días de la última semana, al irse a dormir, recordaba la imagen de El hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci, y se extendía en el centro de la cama, abriendo las piernas y los brazos hasta suponer que estaba en la misma posición, aquella en la que se sentía una estrella y elevaba sus ojos al techo, traspasándolo y llegando mucho más allá de cualquier techo humano hasta el mismo centro del universo, donde suponía que Dios, de existir, debía encontrarse.
Irene repetía para sus adentros:
—Guía mis pasos y sostenme. Acepto lo que me envías y permito que tus designios para mí se realicen. Muéstrame el camino a seguir.
No contenía su emoción al decirlo, imaginaba que, allá donde Él estuviera, la escucharía.
—Por favor, envíame una señal.
Y en el calor de esa emoción, se dormía.
Dos días antes, al despertar, al tiempo que abría los ojos, dijo:
—¡Ya está bien! ¡Hasta aquí! ¡Se acabó!
Se levantó y, tras una refrescante ducha, salió a la calle. Aun habiendo tomado esa decisión, se encontraba sin fuerzas y sintió que necesitaba un abrazo. Se dirigió hasta el lugar donde sabía que encontraría a Miguel, uno de esos amigos de corazón grande que la vida le había regalado.
—Vengo a que me des un abrazo, lo necesito —le dijo al encontrarlo.
Miguel dejó lo que estaba haciendo y la abrazó tierna y amorosamente. Irene lloró desesperada en su pecho. Él, en silencio, preguntó y ella, entre sollozos, respondió:
—No sé qué hacer con mi vida. No encuentro mi lugar en el mundo y ya no salgo de casa. No puedo más.
Él la abrazó más fuerte y le sostuvo el llanto sin hablar. En esos brazos amigos, encontró la paz.
Sabía que tenía amigos a quienes recurrir cuando su desaliento la llevaba a un pozo en el que no encontraba la salida, donde no veía la luz. Eran personas que la amaban y a las que ella amaba. Se sabía una mujer de suerte, pero, en su interior, tenía grabado a fuego que los malos momentos había que pasarlos a solas. Siempre le había ocurrido así.
Cuando se sentía plena y feliz, salía a compartir su bienestar con sus amigos, con sus vecinos, con cada persona que se cruzaba por la calle. Sonreía al caminar y recibía un saludo, una sonrisa, un gesto amable de cada persona con la que se encontraba, aun sin conocerlos, porque sabía que la felicidad se contagia, se comparte, se transmite, vuela hasta el otro y le penetra. Y eso a Irene la hacía feliz.
También sabía que la queja genera más queja, que la pesadumbre constantemente compartida llega a ser una carga demasiado pesada para los demás, que hablar continuamente de lo que te molesta, de lo que te daña, de lo que te atasca, llega a convertirse en una rueda que gira y gira, y en su girar, te agarra y no te suelta. Está bien hablarlo, compartirlo, sacarlo de dentro, pero girar sin parar en torno a la rueda del dolor y de la queja solo genera sufrimiento y te arrastra hasta el fondo del río como si tuvieras una piedra atada a los tobillos.
Había pasado otras veces por todas esas emociones y sabía que si las alimentaba con su pensamiento, penetraban como una sanguijuela hasta chuparle toda la energía y se quedaba vacía. Entonces, el pensamiento negativo tomaba el poder sobre ella y la hundía cada vez más.
También sabía que podía salirse de ahí, lo había experimentado en muchas ocasiones. En cada momento en el que tenía que superar o transcender algo de su pasado, alguna de las creencias o patrones impuestos, aprendidos o heredados, se producían estos estados en los que parecía acabarse el mundo para ella. Por esa razón, podía, a veces, salir de la película que rodaba en su cabeza, sentarse en la última fila de la sala de cine y contemplar la escena, como una atenta espectadora, no sin antes haberla vivido con la emoción del protagonista.
Conocía bien su forma de aprender. Hacía tiempo que había descodificado el lenguaje con el que le hablaba la vida, en forma de mensajes subliminales —aquellos que están ocultos— y tenía que desarrollar su intuición para comprender que, cuando llegaba uno de esos mensajes, siempre venía precedido de señales, preñado de casualidades.
Cuando se presta atención a todo ello, como hacía Irene, algo en su interior le decía que era la tempestad que precede a la calma, el movimiento convulso que precede a un cambio; que, cuanto más grande es el desorden que se produce, mayor es la transformación que está por llegar. Eran muchos los años que llevaba viviendo un cambio tras otro, una situación conflictiva, una dificultad tras otra, que nos advierten que hay algo que solucionar, dónde tenemos que mirar para que salga a la luz lo que, hasta el momento, está oculto. Mensajes subliminales, vacíos y preñados al mismo tiempo; vacíos para quien no supiera, pudiera o quisiera leerlos y preñados de oportunidad para quienes estaban atentos.
Ella lo estaba, por eso, a pesar de su tristeza, desconcierto y ganas de morir, seguía con vida. Algo le decía que aquello que había experimentado de tanto en tanto, la alegría, el amor, la confianza, la compasión, eran solo el destello de lo que podía ser una vida permanentemente plena y llena de luz, una vida de agradecimiento por el simple hecho de estar viva.
Identificar los momentos que rodean un cambio supone que su proceso será menos agresivo, más ligero y liviano y que podrá vivirse con mayor conciencia y, por tanto, con mayor serenidad. A estas alturas, Irene casi podía considerarse una experta.
Cada uno tiene un código para comunicarse con la vida o, más bien, la vida tiene un código especial para cada uno. Algunos mueren sin saberlo o sin descifrarlo, pero, realmente, ese código es único para cada persona y solo depende de uno mismo aprender a leerlo. Para esto, no hay escuela, es puro aprendizaje personal y depende de las inquietudes de cada cual.
Aprender a escuchar. Ella, que era una mujer muy habladora y dicharachera, se dio cuenta un día de que oía, pero no escuchaba. Se hacía tal ruido a sí misma con tantas palabras y pensamientos que no podía escuchar cuando la vida le hablaba con esa sutileza que solo se puede percibir en el silencio.
Y mejor que la vida nos hable de forma sutil y mejor aún que aprendamos a escucharla, porque, cuando no lo hacemos, nos grita de una forma tan sonora que nos paraliza por completo. Había observado en muchas personas que, cuando necesitaban pararse y no lo hacían, consumiendo la vida con tal celeridad que se saltaban todos los semáforos en rojo, la vida misma, de un grito, los paraba, en forma de enfermedad o de accidente. Ese no había sido su caso, afortunadamente. Aunque, a veces, escuchaba poco, estaba aprendiendo a callar y mantenerse en silencio como antes no podía.
Cuando aprendió a callar, comenzó a escuchar y pudo empezar a leer las señales y a prestar atención a los mensajes que, a veces, le llegaban desde esa parte interna, que está conectada con nuestra propia sabiduría, a la que ella llamaba su voz interior. Solo cuando el sonido de las palabras cesa, el sentir del corazón puede expresarse en plenitud y el pensamiento puede caminar por las amplias vías del conocimiento.
Cuando comprendía el mensaje que le era transmitido, lo agradecía y lo colocaba en algún lugar de su casa donde pudiera verlo con facilidad para recordarlo, tenerlo presente y grabárselo donde no pudiera volver a borrarse. A veces, antes de escribirlo en un folio y colgarlo en el lugar elegido, le añadía algún dibujo, algún color que asociaba a su mensaje.
Entonces, cuando estaba fuera de su hogar y la vida tenía que recordarle el mensaje, lo hacía simplemente mostrándole muchas cosas del color con el que lo había decorado o aparecían ante su vista imágenes parecidas a las que había dibujado. Esa era la forma en que la vida le hablaba y esa era la forma en que había aprendido a escucharla.
Quien entraba en su casa, enseguida, podía tener acceso visual a la cocina, que estaba incorporada a la sala, y siempre iban al frigorífico; en su puerta, un mensaje que resumía su filosofía de vida les llamaba la atención. Había pegado en él unas flores de gelatina, de esas que se adhieren a los espejos, y nunca las había retirado de allí, habían encontrado su lugar y formaban parte intrínseca de ese mensaje. Era un mensaje visual. Desteñidas, extendían su efecto al papel, en el que creaban una especie de aura envolvente, que contenía en su centro una exhortación profunda y clara. No era de ella, ni cosecha de su mente, sino que le había sido dada por una mano que, a su vez, la recibió de otra, como todas esas cosas sabias e inmateriales que son nuestras y, a un tiempo, de todos.
Solo por hoy
no te enojes,
no te preocupes,
sé agradecido,
trabaja honestamente,
sé amable con los demás.
Era muy fácil leerlo, sencillo decirlo y ¿hacerlo? Cuando no estaba enfrascada, como en este momento, en resolver alguna cuestión interna que la tuviera abstraída, se enojaba poco. Había aprendido a sacudirse la preocupación, agradecía al despertar el nuevo día y agradecía al acostarse todas las experiencias que le había regalado esa jornada, fueran buenas o malas, pues todas traían su enseñanza. Trabajaba en lo que podía, de buena gana, honestamente, y, en general, era amable.
No te enojes
No tenía muchos motivos para enojarse, y este no era un rasgo de su carácter. Cuando se enojaba, le duraba poco, era tremendamente aburrido y cansado. Prefería poner su atención en las cosas positivas, sin embargo, había observado que, cuando sentía enojo, venía fundamentalmente por no aceptar las cosas tal como llegaban o a su familia tal como era.
No te preocupes
¿Qué era la preocupación para Irene? Había aprendido mucho sobre esta cuestión en los últimos años. Estaba acostumbrada a trabajar desde muy temprana edad. No le había faltado nunca el trabajo y, en los últimos años, esta tremenda crisis, cruel para muchos, para otros como para ella, se había convertido en la oportunidad de realizar aquello que amaba. Esta fatídica crisis la obligaba a reinventarse. Pero, de eso, se dio cuenta cuando dejó de preocuparse y comenzó a ocuparse.
Un día, paseando por la playa, mirando el cielo y el mar revuelto, se oyó decir en voz alta:
—¿A qué me voy a dedicar ahora?
Y esa voz interior que, a veces, acudía a dar respuesta a sus preguntas, desde un punto exacto de su corazón, respondió: «¿Para qué has estado preparándote todos estos años?».
¿Para qué se había preparado los últimos años? Sonrió al pensar en la recién terminada formación, que, con tanta pasión, había realizado. La pregunta que había lanzado al aire, sin darse cuenta, traía en sí misma la respuesta: «Todo conocimiento que no se pone al servicio de los demás es baldío. El conocimiento se adquiere para utilizarlo, para compartirlo, para el servicio a la vida».
Tanto la pregunta como la respuesta prendieron como una semilla en Irene y dormirían en su interior por un breve tiempo, pues eran una semilla viva y su corazón era terreno fértil. Algún día, daría su fruto. Sin embargo, en ese momento, se hizo presente la necesidad de ocuparse de forma inmediata del día a día y confiaba en que, si había tenido trabajo los últimos treinta y cuatro años, este nunca le faltaría.
La vida siempre le ofrecía alguna oportunidad, pidió favores para trabajar y hubo quienes estuvieron dispuestos a echarle una mano, siempre había tenido suerte en eso. Se sentía querida y respetada por sus amigos y conocidos, y también apoyada por ellos.
En unos días, terminaría su prestación de desempleo y, ante la preocupación de cómo iba a poner el plato de comida en su mesa, no tanto por ella sino por su hija María, que aún tenía trece años, Susi la recomendó en un invernadero de tomates. Suponía que, con su currículo, sería perfecta para trabajar en la oficina, ya que tenía experiencia con clientes, proveedores y personal y, aunque no tenía mucha experiencia en ese sector, a la persona que la recomendó, le pareció que podría realizar un buen trabajo.
Llegó a la entrevista pactada con el jefe de personal. Estaba en una reunión y no pudo atenderla más que unos pocos minutos, de pie, en el aparcamiento, al final de la reunión. Allí estaba, esperando verle a la salida. No lo conocía personalmente, pero se había ocupado de recabar información por internet y había visto su fotografía. No tenía ningún puesto de trabajo vacante en la oficina, pero se interesó por su situación —que ella, escuetamente, le describió— y, entonces, le ofreció un trabajo de campo, era todo lo que podía hacer. Irene le dio las gracias y aceptó.
A la mañana siguiente, su indumentaria era completamente diferente: dejó el impecable traje de chaqueta en el armario y se presentó con unos vaqueros, camiseta, deportivas y una mochila con agua, dos bocadillos y una buena dosis de agradecimiento. No tenía ni idea de qué le habían ofrecido, pero tendría la oportunidad de ganar un sueldo. Al fin y al cabo, era un trabajo.
Cuando el encargado la recibió, la miró de arriba abajo, no sin cierta sorpresa, y le dijo:
—Usted nunca ha trabajado en el campo, ¿verdad?
—No, señor, pero puedo aprender.
Mientras le mostraba las instalaciones y le enseñaba la forma de fichar en la máquina que estaba en el cruce de caminos de aquel lugar repleto de tomateras, volvió a mirarla con mucho respeto y le dijo:
—Usted siempre ha trabajado de oficinista, ¿verdad?
—¿Cómo lo sabe?
—Ha entendido a la primera la máquina de fichar y mira demasiado el cultivo, pero no se preocupe, yo la ayudaré. Cuando oiga el sonido de este silbato una vez —dijo, señalando el silbato que tenía colgado al cuello—, tiene que parar para tomar el bocadillo y, cuando lo oiga dos veces, tiene que parar para comer. Allí, a lo lejos, está el comedor.
Fueron juntos hasta el camino donde tenía que trabajar y le enseñó cómo tenía que cortar los primeros tallos de la tomatera y, luego, pasar a la siguiente planta. Cuando hubiera acabado ese camino, habría de volver por el lado opuesto y, acabados los dos lados, ir al camino siguiente después de fichar nuevamente en la máquina del centro.
—Tómelo con calma y no se preocupe, vendré a verla por si necesita algo. Siga su propio ritmo. No quiera seguir el de los demás, ellos tienen otra experiencia. Hay un ritmo propio para cada uno. Siga el suyo.
Se subió a la bicicleta y continuó la ronda por los inmensos pasillos donde se perdía la vista en el cultivo.
Le sorprendió la educación y el respeto que mostraba en el trato con todos los empleados, además de la forma agradable de tratarlos. Le sorprendió no porque no fuera lo correcto, sino porque le habían contado en más de una ocasión cómo se trataba al personal en alguna otra empresa agrícola y nunca lo hubiera imaginado. Pensaba que el trato vejatorio e insultante había acabado en países que se llamaban avanzados.
Entendió por qué esta empresa agrícola era ejemplar en toda Europa. La había investigado en internet antes de ir a la entrevista para conocerla, saber a qué se dedicaba, a que países exportaba, cuál era la política de la empresa, etc., para conseguir la máxima información y demostrar en la entrevista que sabía dónde estaba. También le habían dicho que contrataban a personas expuestas a exclusión social. Ahora, ella era candidata a esa exclusión; quizá, por ello, fue contratada.
Comenzó su trabajo dando gracias por tenerlo, contenta y cantando interiormente: «Gracias a la vida». También agradecía que las plantas estuvieran a la altura de sus brazos, así estaba segura de que podría hacer el trabajo sin problema alguno.
Cuando sonó el primer silbato, Irene ya tenía dolor en el hombro izquierdo, se resentía de una tendinitis padecida recientemente, y le dolían los dedos por tener que cortar las ramitas con cuidado de no rasgar el tallo principal, como le había advertido el encargado. Eso era lo más importante. Salió del camino teniendo mucho cuidado de recordar su número, también se lo había advertido aquel buen hombre de la bicicleta y el silbato. Era tan grande aquel lugar que sería fácil perderse; parecía un laberinto.
No hubiera sabido cómo llegar al lugar de descanso si no se hubiera internado en la marea humana que escupía los pasillos. Se mezcló entre ellos como si supiera adónde iba. Se sentó en un banco, casi todos se conocían, y atisbó a algunos compañeros que habían comenzado con ella su primer día de trabajo. Sacó un bocadillo y una botella de agua de su mochila y dio buena cuenta de ello, reponiendo fuerzas para el resto de la jornada —que terminaría a las cinco de la tarde—. Aún eran las doce del mediodía.
El hombro le molestaba lo suficiente como para empezar a preocuparse y olvidarse de seguir dando las gracias por aquel trabajo. Miraba a los compañeros y, por lo que podía observar, había personas de muchas nacionalidades, incluidos muchos españoles. En aquella zona del sur, la agricultura representaba casi la cuarta parte de la economía de la región y estaban acostumbrados a este trabajo, se los veía con buen semblante, contentos y relajados.
Al volver al trabajo tras el descanso, el encargado fue a su encuentro. Todos los pasillos y caminos le parecían iguales y, aunque recordaba el número, estaba desorientada; suerte que aquel hombre estaba atento: ese día, su camino era el once. Once era la suma de su fecha de nacimiento —el número del coraje, de la fuerza en momentos de flaqueza, de la dedicación y del compromiso, el número de las personas que buscan su propio perfeccionamiento interior y se entregan sin reservas al servicio de sus semejantes, los nacidos con este número de vida tienen que enfrentarse a numerosos desafíos—. Ese día, su camino no era fácil y coincidía con el número de su camino de vida.
Miró la labor que estaba haciendo y le recomendó nuevamente tener mayor cuidado, era muy importante para la planta mantener intacto su tallo principal.
Notaba que, cada vez, iba más despacio, mientras que los demás compañeros, sin embargo, parecía que volaban. ¡Qué habilidad! Observándolos, se preguntaba si sería capaz algún día de hacer lo mismo. Antes de haber recorrido un cuarto de camino, ellos habían recorrido el camino entero. Se fijó en un compañero africano para el que también era su primer día allí, aunque, evidentemente, no en el campo, y vio que el encargado llegaba con su bicicleta para mirar el trabajo que estaba haciendo. De nuevo, se sorprendió con agrado por el trato amable y delicado de ese hombre para con aquel otro hombre africano, un trato de hombre a hombre, desde el respeto y el reconocimiento, de igual a igual.
Cuando acabó, se acercó otra vez a ella. Debía de tener el rostro compungido por el dolor del hombro, pues le preguntó cómo se encontraba y ella le habló de su dolor. Entonces, la animó a que se lo tomara con calma, solo era el primer día y, poco a poco, iría acostumbrándose. Volvió a repetir:
—Yo la ayudaré.
Irene le preguntó cuánto quedaba para la hora de la comida y, cuando fue a mirar el reloj, vio las manos de ella y, con sorpresa, le preguntó:
—¿Es que no le han dado guantes?
—No, no sabía que los necesitara.
—No puede trabajar sin guantes. Ahora le traigo unos.
Volvió a los pocos minutos con un par de guantes, que Irene se puso con dificultad. Tenía los dedos negros del contacto con los tallos y las uñas rotas de partir ramitas, doloridos sería decir muy poco, casi no tenía fuerzas para seguir cortando. Además, el utensilio que le habían dado la entorpecía, no sabía bien cómo utilizarlo.
Estaba a punto de llorar, él lo adivinó y volvió a darle ánimos; después de mirarse fijamente a los ojos, dio media vuelta y se marchó. Lo que pasara por la cabeza de aquel hombre nunca lo sabría Irene, si hubiese podido adivinarlo, diría que había sentido compasión. Ambos tendrían la misma edad, muy cercanos a los cincuenta.
Hubo de dejar estos pensamientos y atender su tarea: «No te distraigas», se dijo, tenía suficiente con tolerar como podía el dolor de su hombro y de sus dedos, aparte de seguir esforzándose por no llorar. Sin embargo, al observar de nuevo a su compañero africano en el camino cercano, un pinchazo le traspasó el pecho y se sintió culpable. Sintió que estaba ocupando un lugar que no le correspondía y que estaba quitando una oportunidad de trabajo a otra persona más necesitada que ella, pues había quienes solo podían optar por esa labor y, además, la realizaban mucho mejor de lo que ella lo haría nunca.
Tenía otros recursos y seguro que también otras oportunidades, y, sin lugar a dudas, esta no era la suya. No podría volver al trabajo después de la comida, ya que tenía mucha dificultad para mantener sus brazos extendidos.
La salvó el silbato, salió de entre la nube de compañeros y se dirigió a la oficina, preguntó por el jefe de personal y tuvo suerte de encontrarlo en la puerta. Iba con mucha prisa, pero, allí mismo, pidió hablar con él, así que solo pudo hacerlo delante de todos. Le dio las gracias por la oportunidad que le había brindado, y le dijo que no podía responder en este trabajo, tenía una dificultad física que se lo impedía, su tendinitis. Cuando él le preguntó si quería completar el día y pensárselo, ella le dijo que no podría hacerlo, ya que, de intentarlo, al día siguiente, tendría que pedir la baja laboral y no le parecía correcto actuar así. Se había dado cuenta de que era imposible para ella continuar, aunque se avergonzaba por no poder hacerlo. También sentía que estaba defraudando a la persona que la había recomendado, aunque esto último se lo calló.
Él la comprendió y le pidió que pasara por la mesa del contable para que le pagara la mañana de trabajo; Irene rehusó y él insistió, habían de abonarle el salario de la media jornada. Se dirigió a la mesa, donde el empleado ya preparaba los documentos necesarios para la firma de baja y los treinta euros correspondientes a su media jornada.
Al salir de la oficina, fue en busca del encargado y, antes de que se diera cuenta, él la había encontrado. Entonces, le explicó que no podía continuar y le dio las gracias por su ayuda y su buen trato. Aquel hombre le deseó buena suerte.
Mientras se alejaba de allí, Irene podía adivinar que la miraba marchar y procuró caminar erguida —trató de buscar en su memoria cómo caminaba cuando se sentía feliz y procuró caminar de aquella manera—. No tenía a nadie delante, así que pudo dejar salir todas aquellas lágrimas que llevaban horas esperando, atascadas en sus ojos. Resbalaron por sus mejillas mientras sentía la incongruencia de su actitud; tanto dolor, tanta vergüenza y el caminar erguido, tan erguido como caminaría alguien con éxito, y, sin embargo, había fracasado. Se sentía mal, pero su caminar era el caminar del triunfador. Ella aún no sabía si algún día lo sería.
Renunciar a hacer algo que la enfermaba era un síntoma de estar en el camino correcto del triunfo. También formaba parte del aprendizaje del vencedor saber enfrentar los fracasos. Y estaba estrechamente relacionado con lo que ponía en su cartel del frigorífico: «Trabaja honestamente».
Ante todo, ser honesto con uno mismo, porque solo de ese modo se puede ser honesto en el trabajo y con los demás. Diría que ser honesta con la vida es darle lo que tienes, no puedes intentar darle aquello de lo que careces.
Cada persona tiene algo especial que la vida le ha dado, cada uno de nosotros posee unas habilidades especiales. Si somos agradecidos por recibirlas y las desarrollamos, podremos devolverlas convertidas en dones, porque solo las habilidades que ponemos al servicio de los demás, al servicio de la vida y del amor, pueden convertirse en dones.
Fue directa al centro de salud y le inyectaron algo que ya conocía. Cuando la tendinitis llegaba a su umbral del dolor, le ponían aquella inyección y siempre pensaba lo mismo: que era para un caballo no para una mujer, menos mal que era una mujer fuerte.
Nada más entrar en casa, pidió a su hija que pusiera agua caliente con sal en una palangana. Cuando María fue a preguntar, solo con mirar las manos de su madre, hizo lo que le pedía y la vio llorar mientras metía las manos en aquella bendita agua caliente. Le dolían tanto los dedos, le dolía tanto el hombro, le dolía tanto el fracaso que ya no podía preocuparse, solo era capaz de ocuparse de sí misma. Irene no sabía qué pensaba María, pero no importaba. ¿Para qué ocultar el dolor? Esto era lo que sucedía y ver lo real era mejor que hacer vivir a su hija una mentira, porque no sirve de nada. Al menos, la verdad te hace fuerte y libre. Y también mostrarse es ser honesta con una misma y con los demás.
Tardaron en curarse sus dedos más de lo que tardó en remitir la tendinitis. En aquellos días, conoció nuevos amigos, Pedro y Gonzalo, lo recordaba porque, en los primeros cafés con ellos, escondía sus manos, que aún estaban agrietadas y oscuras.
Sé agradecido
La vida siempre responde dándonos otra oportunidad y, en esta ocasión, sí podría dar a la vida lo que tenía, acompañaría a una anciana a la hora de dormir. Este trabajo sí podía realizarlo, así que ganaría un salario para su casa y volvería a cantar alto «Gracias a la vida... que me ha dado tanto...», aunque, a menudo, cambiaba el tiempo verbal —«Gracias a la vida... que siempre me da tanto...»— porque creía firmemente que la vida seguiría dándole lo que necesitara. Le gustaba prestar atención a la forma de expresarse y hablar de forma positiva y clara, creía en el gran poder de las palabras.
Las palabras curan y también enferman, crean y destruyen, estaba segura de que podemos elegir muchas de nuestras experiencias presentes y futuras eligiendo la forma de expresarnos. En este acto, estamos siendo conscientes de lo que queremos para nosotros mismos. Seamos cuidadosos con nuestro lenguaje. Si podemos crear nuestra vida, elijamos bien lo que queremos crear.
Las palabras, una vez dichas, no pueden volver a guardarse, no puedes volver a tragártelas, así que es mejor cuidar lo que se expresa. Aun sabiendo todo esto, seguía expuesta y transitando por sus pensamientos y emociones como una montaña rusa en numerosas ocasiones.
Sin embargo, tenía algo claro: cuando hay agradecimiento, algo cambia en el interior. Aunque la vida te traiga experiencias que no esperabas, como a ella ahora. Nunca hubiera imaginado tener escasez económica y le sorprendían los trabajos que la vida le traía, sin embargo, tenía la seguridad de que algo tendría que aprender de todo aquello, alguna lección importante para ella. Así que lo recibía todo de buen grado, agradecida.
Este último trabajo podía realizarlo más que bien, con excelencia: le daba masajes a Dolores en las piernas mientras le extendía crema hidratante, le hacía la manicura... Siempre recordaría su expresión cuando, por primera vez, se vio las uñas pintadas, con brillo; se pasó horas mirándoselas. Procuraba hacerle el rato agradable hasta la hora de dormir, ella tenía un carácter serio, pero, a veces, reían juntas con verdaderas ganas. ¡Ah, Dolores, que Dios te tenga en su gloria!
Trabajaba con honestidad, sabiendo que no hay unos trabajos más importantes que otros, que cada uno tiene que hacer el suyo, el que le toca en cada momento de la vida. Al fin y al cabo, estaba segura de que lo importante no era QUÉ trabajo se hace, sino CÓMO se hace y DESDE DÓNDE se hace. Eso lo sabía bien, había comenzado a trabajar con quince años.
Tenía la certeza de que, si el trabajo, fuera cual fuese, se realizaba con amor y desde el corazón, dando siempre lo mejor de sí misma, llegaría a la excelencia. Y desde luego, buscaba la excelencia en su vida, con su trabajo, con su familia, con sus amigos y con todo lo que había sobre la Tierra, este hogar grande que nos acoge a todos, donde todos somos iguales y únicos a la vez, donde todos cabemos, donde no hay excluidos.
Soñaba ese mundo, creía en ese mundo y tenía una seguridad cada vez mayor de que llegaría a conocerlo: un mundo donde no habría fronteras, donde todos seríamos iguales y, a la vez, únicos, donde nos respetaríamos y nos amaríamos, donde la paz sería la forma de vivir, ya cesadas las guerras. Se acabaría aquella pregunta que le parecía absurda, ¿de dónde eres, dónde naciste? Si el mundo es uno para todos, ¿cabe preguntar de dónde es cada persona? Del mundo, claramente. ¿Dónde está la diferencia entre unos y otros? ¿Qué hace la guerra, además de fomentar los intereses económicos de unos cuantos? La guerra también es producto de sentirse diferente del otro, de creer que somos mejores, que tenemos más derechos, mejor tono de piel, mayor inteligencia. ¡Qué cómodo! ¡Preguntar qué cosa hace la guerra! ¿Y si preguntamos quién hace la guerra? En este punto, como en otros aún más controvertidos, no callaba lo que pensaba, lo proclamaba a los cuatro vientos, qué cómodo es decir que la guerra la hacen los que mandan en los poderosos gobiernos de las poderosas naciones del mundo, qué fácil es decir que la guerra la hacen quienes quieren enriquecerse por la venta de armas, qué bien que hubiera siempre a quien echarle la culpa, mientras que nosotros, ovejitas del rebaño de los que obedecen, no tenemos ninguna responsabilidad. ¡Maravilloso! No mandamos, así que no tenemos responsabilidad, otros ya lo hacen por nosotros, otros ya gobiernan, ya organizan, ya deciden... Nosotros, ver, oír y callar. Pero... ¿y nuestra responsabilidad? ¿Vamos a seguir diciendo «sí» a todo lo que quieran quienes nos gobiernan sin escrúpulos? Si comenzamos por utilizar nuestro poder personal en nuestro pequeño mundo, terminaremos por utilizar un buen poder en el gran mundo que es de todos. O quizá, entonces, ya no se necesite el poder porque el poder que gobernará será el poder del Amor. Tal vez, ya no necesitaremos gobernantes porque viviremos en paz, con armonía. Los gestores lo serán para el servicio a los demás. Entendía la política como «el arte de gobernar» y a los políticos como «aquellos que practicaban dicho arte con vocación de servicio a los ciudadanos, no con vocación de servirse a sí mismos».
En los últimos tiempos, había un retroceso abrumador en las libertades personales y en el bienestar de la población y le parecía que los medios de comunicación cada vez estaban más dirigidos y manipulados. Querían meternos a todos en una caja tonta y no nos dábamos cuenta de que el mando que enciende y apaga la caja estaba en nuestras manos.
Yo mato cuando condeno a alguien, yo robo cuando compro un objeto robado, yo desahucio a una familia de su hogar cuando especulo con la vivienda para enriquecerme, yo no tengo escrúpulos cuando juzgo a los demás por su aspecto, yo soy agresor cuando soy víctima y me convierto en víctima cuando agredo a otro.
Sé amable con los demás
Quizá era lo más fácil para ella, le gustaba la amabilidad, la educación y el buen trato con los que la rodeaban. Aun así, había observado que era más amable fuera de casa que dentro de ella.
A veces, cuando las preocupaciones y las amarguras de la vida la atenazaban, no era amable con sus hijas, cargaba sobre ellas con reproches, que, en el fondo, eran los reproches que se hacía a sí misma, y se enfadaba por cosas que, en realidad, no le gustaban de ella misma, sin darse cuenta de que eran el espejo que le mostraba lo que no toleraba en sí misma. Enjuiciaba su actitud ante el desorden en la casa cuando este se producía y, en su casa, había desorden cuando algo en su interior estaba desordenado, pero, en este juzgar a sus hijas, lo que hacía era juzgarse a sí misma.
Cuando se daba cuenta de su error, se sentía mal y pedía disculpas a María, que era quien aún vivía con ella en la casa familiar. Alma se había independizado pronto y, aunque también le había ocurrido con ella en edad más temprana, no había sido tan consciente como lo era ahora; no había tenido la capacidad de análisis y de observación que tenía ahora sobre sus propias emociones. Con María, podía cortar antes la situación y podía parar a tiempo antes de llegar a mayores.
Parar su impulso de enfado, darse media vuelta unas veces, ponerse a llorar otras, pedirle disculpas y retirarse a solas era lo siguiente. En esa soledad, observaba qué le había pasado, qué cosas la habían descontrolado, de dónde nacían esas emociones negativas, y se daba cuenta de que casi nunca tenían nada que ver con su hija, chivo expiatorio de sus enfados, sino que afloraban del juicio que hacía sobre lo que consideraba sus propios fracasos. Se daba cuenta de lo cruel que se puede llegar a ser con una sola mirada, con una sola palabra o con un solo gesto.
Se miraba y se desconocía, no reconocía su parte oscura, no quería verla, prefería pensar que había alguna razón del exterior que hacía aparecer esa sombra que oscurecía su buen carácter y su gesto amable, cuando, en definitiva, esa falta de reconocimiento lo único que hacía era aumentar su sombra; el rechazo a esa parte suya que no quería ver la hacía más grande.
Poco a poco, fue capaz de pararse a observar esos momentos que producían dolor a sus hijas y también a ella misma. Comenzó a ser más cuidadosa en sus maneras y a poner más atención. A veces, le decía que sería bueno que pudieran tratarse dentro de casa como ambas trataban a la gente de fuera porque, al igual que ella era cuidadosa en su trato con los demás, María lo era aún más, ya que la dulzura era una parte visible de su carácter, un rasgo muy acentuado en ella.
Ahora, casi siempre, antes de enfadarse, paraba unos segundos y se hacía consciente de su forma de hablar. Sin gritar, utilizando un tono de voz en el que no hubiera juicio y un vocabulario que no descalificara, como hacía cuando no controlaba su enfado, podía dirigirse a su hija en un tono y de una manera adecuada. Reconocer esto no era fácil, porque hubiera deseado no hacerlo nunca, pero dejar de reconocerlo hubiera sido peor, rechazarlo o negarlo hubiese significado continuar con su error.
Algunas veces, se sentía culpable y pensaba que Alma y María tendrían mucho que reprocharle en el futuro por su comportamiento, pero tras darle alguna que otra vuelta en su cabeza, llegaba a la conclusión de que la culpabilidad no sirve para nada, solo para empeorar las cosas, para victimizarse o victimizar a otros. El sentimiento de culpabilidad es una pesada carga que nos debilita emocionalmente y nos paraliza impidiéndonos actuar. Sin embargo, aceptar la responsabilidad de nuestras acciones y asumir nuestra culpa cuando nuestros actos han causado dolor en otros nos da fuerza y nos deja libres para ponernos en movimiento y en acción.
Por fortuna, para ella y su familia, esto había cambiado de forma positiva hacía tiempo. El cambio en la vida de Irene estaba acelerándose en los últimos meses, la envolvía, y podía sentirlo.
Pensaba que los errores sirven para aprender, son la voz de alarma que nos indica que algo anda mal y nos da la oportunidad de cambiar las cosas hacia algo mejor.
Si cometes un error, obsérvalo sin juzgarte. Si puedes, rectifícalo con humildad y, en este acto, la vida te traerá un regalo: el error era necesario para la comprensión de alguna cuestión importante.
En el terreno laboral, siempre lo había tenido muy claro. Ante un error, lo primero es buscar una solución y, después, más que buscar un culpable, hay que mirar hacia la causa que lo ha provocado y encontrar la forma de mejorarlo para que no vuelva a repetirse. Listo, no hay mucho más. Buscar la causa es mirar hacia la solución, buscar el culpable es mirar hacia el problema.
En el terreno personal, parece más complicado porque están en danza muchas emociones, pero, realmente, no lo es; es igual, buscar solución y ya. Para ello, basta con mirar aquello que produce el error y, al verlo, muchas veces, desaparece. Al mirarlo, podemos integrarlo de forma más rápida y fácil de lo que creemos, depende de nuestra disposición para el aprendizaje y de la responsabilidad que asumamos ante nuestros propios actos, ante nuestro bienestar y el de los nuestros.
En estos últimos años, había vivido un proceso duro del que había aprendido mucho, y pensó que, en realidad, esto es lo que les había tocado vivir a sus hijas, el proceso de una madre que estaba conociéndose profundamente, que estaba averiguando dónde estaban sus miedos, a qué momento se remontaban sus creencias limitadoras, cuáles habían sido las experiencias en la niñez que habían hecho mella en ella, qué herencia emocional traía de las mujeres de su clan familiar y cuyos efectos reconocía —aunque no fueran visibles como lo eran las características físicas—, qué implicaciones la unían con sus antepasados, en especial con su abuela paterna, a la que no conoció y de la que sin embargo repitió muchas vivencias sin saberlo. ¡Tanto la conocía, tanto la amaba!
Hacía unos años, había realizado un árbol genealógico y, poco después, un genograma. Esto le había dado mucha información sobre sí misma, sobre las dificultades de su sistema familiar y sobre la dureza con la que habían tenido que enfrentar la vida las mujeres de tantas generaciones en su familia. Entonces, comprendió que ella creía, de manera inconsciente y consciente a la vez, que la vida era extremadamente dura. La información que venía en su código genético era que la vida es una dura batalla y que todo se consigue con muchísimo esfuerzo, si es que se puede conseguir. Eso era precisamente lo que, en algunos momentos de su vida, había vivido, y lo que ahora vivía.
Recordó a su madre refiriéndose a la vida como un duro viaje. Aunque siempre había sido una mujer resuelta, alegre, dicharachera y valiente, por su propia experiencia, entendía la vida como un campo de batalla, de lucha.
Nacida pocos años antes de la guerra civil, vivió una cruel posguerra llena de miseria y de hambre, con dolorosas vivencias en su juventud, y, a pesar de ello, tenía mucha fortaleza y buen carácter. Había vivido con júbilo su vida hasta hacía pocos meses, cuando la enfermedad le había mermado la capacidad de expresarse y de moverse, hasta ese momento, había sido una mujer alegre, cantarina, siempre con ganas de bailar. Este era un regalo hermoso que le ofrecía su madre en herencia, y ella lo recibía agradecida. Y ahora, el gesto de su rostro y su mirada hablaban de aceptación. De vez en cuando, simplemente, hacía un gesto de encoger los hombros, aceptando lo que había.
Hacía tan solo unos meses, tras el taller de trabajo en el que se había reunido un numeroso grupo, como tantos otros que había dirigido, donde se trabajaba para resolver las dificultades personales, familiares o empresariales y ver la raíz de nuestros conflictos y los patrones que nos limitan, se sentó en silencio y dio las gracias por tener la oportunidad de realizar este trabajo, de asistir a algo tan bello y tan profundo, donde, muchas veces, el dolor era el combustible que nos hacía llegar al amor. Y en ese silencio, sintió que el trabajo de cada persona era también su propio trabajo, que cualquier dificultad resuelta para otros también lo era para ella, que ayudar a cambiar los patrones y soltar las limitaciones era ayudarse a sí misma a soltar sus propias limitaciones y que, cuando decía «Somos alegría y vivimos en la amargura, somos amor y vivimos en el sufrimiento, somos abundancia y no nos atrevemos a manifestarla, somos libres y vivimos dentro de una jaula sin ver que la puerta está abierta. Solo necesitamos un ligero aliento para salir fuera y volar hacia la libertad que supone romper los viejos patrones y creencias que nos tienen atados a antiguas formas de pensar, de sentir, de actuar, de amar. Un pequeño paso es el inicio de un gran cambio.
Permítete ocupar el lugar que, por derecho, te pertenece, vivir la vida plena para la que has nacido, la libertad inherente al ser único e irrepetible que eres», en realidad, se lo decía a sí misma, se escuchaba con su propia voz y resonaba en su propio corazón.
Una hermosa forma de alcanzar la paz y la plenitud era acompañar a otros a lograr sus propios éxitos y alegrarse por ello, sabiendo siempre que solo podemos hacerlo desde la humildad, que, en nosotros, solo está el actuar y que los resultados no nos pertenecen. Ello nos permite trabajar desde la esencia de nuestro ser al servicio de la esencia del otro ser.
Comprendió que solo el agradecimiento a quienes nos han dado la vida permite conseguir los logros y éxitos que, efectivamente, nos pertenecen y están disponibles para nosotros; tesoros que están esperando ser descubiertos y recogidos. Y una cosa es la comprensión intelectual de ello y otra muy diferente es la comprensión interna que integra este agradecimiento, tras el cual, podemos inclinar la cabeza ante nuestros padres, ante los padres de nuestros padres y ante todos los que nos anteceden; este pequeño gesto es el indicador de haber tomado nuestro lugar y de estar en condiciones de tomar la vida con todo lo que nos trae.
Una parte de la vida de su madre había sido muy dura, como la de tantas personas en su generación, pero más de la mitad de su vida había transcurrido cálida, feliz, sin escasez, disfrutada; con una familia sana, ninguno de sus hijos y nietos habían tenido desgracias, problemas de salud o cualquier otra circunstancia grave; más bien, al contrario, habían gozado de prosperidad, de salud, de alegría. Pero, aun así, había quedado prendido en ella el sentir que la vida es muy dura. Este sentimiento, en realidad, no era solo suyo, era un sentimiento adoptado de su madre, de su abuela, su bisabuela... a saber de cuántas generaciones de mujeres atrás.
A veces, ocurre que, aunque nuestra vida tenga las circunstancias adecuadas para ser una buena vida, mejor de lo que fue la de nuestros antepasados, por lealtad, no nos atrevemos a ser más felices y más prósperos de lo que ellos lo fueron sin tener cierto sentimiento de culpa. A veces, somos inconscientemente leales a las dificultades familiares hasta hacer de nuestra vida una desgracia solo porque ellos pasaron momentos desgraciados.
Todo lo que Irene traía de su sistema familiar lo convirtió en un regalo; hallar el valor y el amor de las dificultades de tantas mujeres hizo que comprendiera que su coraje, fortaleza y capacidad de trabajo formaban parte de su herencia, así como la alegría, la generosidad y la bondad que corría por sus venas y por las de sus hijas, como antes por las de sus antepasadas. Veía en sus hijas no solo su belleza, sino también su valía. Alma se había independizado a los dieciocho años, algo inusual en esos momentos. Había comenzado a trabajar y seguía estudiando. Desde entonces, no le había faltado el trabajo, un bien escaso en la profunda crisis que parecía no tener fin, y decía tener la seguridad de que jamás le faltaría. Irene tenía la misma seguridad y estaba tranquila por su hija, se había convertido en una mujer con muchos recursos, con una gran seguridad. Le iría muy bien en la vida. Su secreto: siempre daba el cien por cien en lo que hacía, con una sonrisa, y estaba aprendiendo a gestionar sus emociones cada vez mejor. Otra ventaja era que creía en sí misma, lo que le permitía empezar a perder el miedo, y esto jugaba a su favor.
Intuía que había pasado por más dificultades de las que le mostraba, y se lo había confirmado en alguna de sus últimas conversaciones. Se sentía orgullosa y satisfecha de ella. Valoraba su generosidad, nunca se había sentido juzgada por ella, ni había hecho el más mínimo comentario respecto a sus decisiones; como madre, se había sentido siempre respetada. La única preocupación de Alma era si había sido buena hija: siempre lo fue y seguía siéndolo.
Algunas veces, los hijos se sienten culpables por los momentos de infelicidad de sus padres y quieren llevar sus cargas y sus dificultades, pero eso no es posible, esa no es una ley de la vida. La vida siempre mira hacia adelante, nunca hacia atrás, y, cuando un hijo mira hacia las dificultades de sus mayores, comienza a dejar de mirar hacia la vida misma y, así, comienzan sus dificultades en la escuela, sus problemas de carácter o de cualquier otra índole, porque quieren cargar inconscientemente con aquello que no les corresponde.
Los padres dan y los hijos reciben, cada uno tiene que tomar su lugar para el buen orden y el bienestar de toda la familia. Querer devolver a los padres lo que nos dieron es imposible, la vida no puede devolverse; la compensación es que los hijos puedan dar a sus propios hijos lo que recibieron de sus padres y, si no los tienen, darlo a la vida a través de su trabajo o de la forma que elijan. En esto, Irene había tenido que tener cuidado con Alma, quien, a veces, quería tomar el papel de madre. Ahora, ya había comprendido.
Tampoco sirve querer de los padres más de lo que nos han dado, porque ellos nos dieron todo lo que pudieron, todo lo que tenían para dar. A veces, hay personas que, aun en edad de jubilarse, creen que los padres están en deuda con ellos, que tenían que haberles dado más cariño, más cuidados, más atención, más amor, más dinero, más, más, siempre más. Y los culpan de sus vidas desgraciadas porque recibieron poco. Sin embargo, les han dado algo que nadie más pudo darles: la vida. Eso es suficiente. La vida misma nos cuida y, si somos agradecidos con nuestros padres, la propia existencia nos da todo lo que necesitamos, incluso más de lo que le pidamos, porque el agradecimiento tiene un efecto multiplicador.
Irene experimentaba que el agradecimiento es el hilo conductor hacia una vida feliz y plena, hacia el amor incondicional, hacia la unidad con todo lo que existe y todo lo que es. No podía recordar un solo instante en el que, mientras estuviese sintiendo agradecimiento, le hubiese faltado algo o hubiese tenido carencia de algo material o emocional. Porque, cuando se sentía agradecida, se sentía completa.
De la misma forma, cuando una persona acepta y ama a los padres tal como han sido y toma la vida de ellos tal como se la han dado, se siente completa y puede tomar de la vida todo lo que esta tiene para darle.
El agradecimiento te conecta con una amplia esfera de posibilidades, donde los milagros se suceden.
Había algo esencial en Alma: su sonrisa, que, junto con su enorme corazón y sensibilidad, hacían de ella una mujer tan bella por dentro como por fuera. A pesar de estar lejos, la sentía cerca; quizá le hubiera hecho falta su presencia en algunas ocasiones, pero Alma nunca pedía nada. Irene, a pesar de la distancia, seguía la vida de su hija con interés, estaba atenta a lo que le acontecía y sabía esas cosas que saben las madres, simplemente, por ser madres. La amaba profundamente.
Procurando no interferir si no se lo pedía, observaba su buen hacer, su sentido común y cómo resolvía sus cuestiones con diligencia y madurez. Si veía dudas en ella, creaba el ambiente propicio para que Alma pudiera expresarse y, si no decía nada, se limitaba a callar y observar; había aprendido que los consejos no pedidos casi nunca resultan bien recibidos. Y su hija sabía que podía pedirle opinión siempre, aunque también que iba a decirle lo que pensaba, no lo que ella quisiera oír. Y a veces, coincidía y, a veces, no.
Había observado en los últimos años que sus movimientos tenían un efecto inmediato en su hija, un paso suyo era un paso de Alma. Aunque ambas no hubieran hablado de asuntos personales que le fueran propios, y no quería ni era bueno mezclar a sus hijas en ellos, comprobó la prontitud con que su hija daba un giro hacia un mayor bienestar en su vida casi inmediatamente después de que ella hubiera abandonado una actitud que le producía malestar o sufrimiento. La información parecía estar en el aire y llegar allí donde era necesaria. Así son los campos de información, la información se transmite por resonancia.
No había sido fácil para Alma el divorcio de sus padres en la adolescencia, el cambio de ciudad, de amistades, de escuela. A veces, se sintió culpable, esto era injustificado, incluso había llegado a preguntarle si ella había sido la causa de su separación. Esta pregunta causó sorpresa a Irene. Simplemente, le dijo que los hijos nunca separan a los padres, al contrario, los hijos unen a los padres. Ambos tienen que ser sensatos y no utilizarlos en el proceso de separación para hacerse daño mutuamente. Ella, como ningún otro hijo, no era culpable de lo que les había ocurrido; eso era un asunto suyo como adultos, como pareja, y no como padres de sus hijas.
Los hijos son un vínculo indisoluble entre los padres. Pueden dejar de ser pareja, pero jamás dejarán de ser padres y, como tales, deben ocuparse del bienestar de sus hijos.
Al mirar a sus hijas, sentía que, en ellas, seguía amando a su padre, porque podía ver lo que tenían de él y le parecían hermosas. Amaba todo en ellas, absolutamente todo, y eso solo era posible amando la parte que tenían de ella y también la parte que tenían de su padre. Eran el mayor regalo que un hombre le había dado. Le estaba muy agradecida, no solo por sus hijas, sino, antes que por ellas, por los años de amor compartidos como pareja, que habían sido muchos. Se habían conocido muy jóvenes y habían crecido juntos.
Cuando hay conflictos, separaciones, divorcios, situaciones dolorosas en las relaciones de pareja, sea cual sea la causa, los hijos quedan expuestos a la rabia de los padres, al dolor, a la queja de una parte hacia la otra, a las faltas de respeto, al maltrato de uno hacia el otro y, a veces, cuando el que parece más débil no puede devolver el maltrato recibido, lo vuelca contra los hijos, que son más vulnerables. Otras veces, se los convierte en oyentes de los reproches, tienen que escuchar lo que el padre o la madre, a juicio del otro, han hecho mal en la relación y se los involucra de forma nefasta hasta llevarlos a ser jueces y parte.
Esto produce un enorme dolor en los hijos, que, unido al propio dolor de ver a los padres separados, de ver su familia quebrada, de perder el sostén de sus mayores en algunas ocasiones, se ven comprometidos en circunstancias que tendrían que serles ajenas, como tener que elegir entre uno de los padres cuando, no en muchas ocasiones, se les niega abierta o veladamente el derecho de amar a uno de ellos por parte del otro.
Esto divide al hijo, porque su amor es completo hacia los dos. En su corazón, no puede separarlos y, en su corazón, anhela ser amado también por los dos. Teme perder el amor de aquel con el que no está al mismo tiempo que teme perder el amor de aquel con el que se queda si no toma partido contra el otro.
Los padres que se muestran respeto aun en sus conflictos están mostrando respeto a sus hijos y al amor que los unió. Los adultos deberíamos comprender que los hijos no se divorcian, que solo la pareja se divorcia, y los hijos siguen perteneciendo siempre a los dos, con sus derechos y sus deberes. Así sucede también con la familia de ambos, que pueden ser el sostén que necesiten mientras los padres se ocupan de resolver sus asuntos.
Cuando miras a tus hijos, míralos bien. Ellos tienen la mitad de la madre y la mitad del padre. Cuando, en ellos, ves la parte que tienen tuya y te gusta y miras la parte que tienen del otro y la rechazas, no estás amando a tus hijos, ni siquiera puedes amarlos la mitad, porque no puedes amar a tu hijo dividido. Tu hijo es completo y, solo de esta manera, puede ser amado. Rechazar la parte que tienen del otro es rechazarlos a ellos. Rechazar igualmente la parte que tienen tuya y que no aceptas en ti es rechazarlos de la misma forma.
Irene estaba recibiendo un regalo hermoso: la dulzura, la paz y la serenidad que su madre mostraba ante su enfermedad. Había perdido la capacidad de recordar —la mayoría de las veces, ya no la reconocía como hija—, pero lo cierto era que no había olvidado que la amaba y que amaba a sus nietas y a toda su familia; podía cambiarles los nombres, podía no saber si era hija, hermana o nieta, pero sabía siempre quién pertenecía a la familia y el sentimiento que los unía. Mientras conservó la capacidad de hablar, las miraba con una sonrisa y decía:
—Tú eres mía.
Cuando alguna otra persona ajena a la familia le preguntaba, respondía:
—A ti te quiero, pero no eres mía.
En lo más profundo de nosotros, reconocemos la pertenencia como un derecho propio. En ese «Tú eres mía», estaba diciendo «Tú perteneces». Irene se emocionaba al oírlo.
No faltaron tampoco, en estos últimos años, momentos dolorosos. Su madre había sido consciente de la enfermedad y eso se traducía en cortos, pero frecuentes periodos de mucha tristeza; podía expresar lo que estaba pasándole, su inseguridad, su falta de recuerdos, y, al mismo tiempo, podía ponerse a llorar sin saber por qué. Consciente por momentos de su dificultad, se sentía una carga y expresaba constante agradecimiento a sus hijos. Fue consciente de su proceso hasta ese mismo momento; aunque ya no hablaba, a veces, sus ojos decían muchas cosas y asentía con la cabeza y con gestos de forma muy coherente. Quizá fuese siempre consciente de su proceso, aunque fuera por momentos. ¿Cómo podíamos saber qué parte en ella lo era y qué parte no?
A Irene le faltaron las fuerzas, las ganas y la alegría en muchas ocasiones. El cuidado de sus padres, a veces, supuso para ella una carga insoportable, difícil de llevar, y pensó que la vida no era justa ni para ellos ni para ella; pero, en definitiva, eso es lo que había, no fue una situación impuesta, en parte, había sido elegida y, en todo caso, era la situación a la que había que hacer frente. «Es lo que es, todo está bien.» Esto la tranquilizaba.
Otras veces, sin embargo, esa misma situación generó en ella una ternura que nunca había sospechado tener; sus reservas de dulzura despertaban y salían a la luz de una forma sorprendente incluso para sí misma.
Irene podía haber elegido enojarse con la vida por ello, y se enojó en algunos momentos, pero, finalmente, eligió aceptarlo como parte de la experiencia de su madre, de ella misma y de sus hijas, y esto le permitió disfrutar de las caricias y los abrazos de su madre cuando ya no podía ni tan siquiera hablar, como un regalo que le ofrecía en su infinita generosidad. Cuando la visitaba en el centro donde vivía los últimos años, se echaba a su lado en la cama y la abrazaba, ponía la cabeza en su pecho y permitía que su madre le acariciara el rostro, el cabello y la espalda; las fuerzas no le daban para más, pero aún eran suficientes para unas caricias, unos abrazos suaves y, a veces, hasta para unos besos. Poco tiempo después, se alegró de haber hecho esto en muchas ocasiones, porque sus fuerzas ya no la acompañarían ni tan siquiera para mover sus manos.
Se sentía como una niña pequeña en los brazos amorosos de su madre. Luego, se levantaba, la incorporaba y, ayudada por las trabajadoras del centro, la cogía en brazos para sentarla en la silla de ruedas —pesaba muy poco, estaba apagándose como una vela, suavemente— y la llevaba al jardín a pasear.
En sus paseos le hablaba, le contaba que estaba contenta con el trabajo, que estaban yéndole bien las cosas —mejor de lo que en realidad era— y, en los últimos días, viendo, quizá, que a su madre le quedaba poco tiempo de vida, le hablaba de lo que admiraba en ella, no solo como madre, sino lo que admiraba en ella como mujer y como esposa —un acertado consejo de Fina, una amiga—. Le agradecía la vida que le había dado, los cuidados recibidos, lo importante que había sido su vida para la familia y para todos los que la rodeaban y le prometía que su herencia la llevaría con satisfacción, porque recibir tanta fortaleza, coraje, humildad, alegría y generosidad era una herencia para estar más que agradecida. También le prometía hacer más grande esa fortuna, fortuna que también llevaban sus nietas.
Convencida de que su madre la entendía, el día que habló con ella de todo esto, le preguntó:
—¿Has comprendido lo que te he dicho, mamá?
Su madre sonrió, levantó su brazo hasta que su mano llegó a la barbilla de Irene y la acarició, al mismo tiempo que hacía un gesto afirmativo con la cabeza. ¡Estaba en lo cierto! Su madre la escuchaba y la comprendía. En su gesto y en su sonrisa, se mostraba contenta de oír que su vida había servido de mucho, que había valido la pena vivirla y que dejaría una gran herencia el día que ya no estuviera. Y, sorprendentemente, pudo extender su brazo lo suficiente y mover su mano para acariciarla. Irene también sonrió y cerró los ojos para grabar en su corazón el sentimiento que le produjo este regalo. Cuando los abrió, dirigió su mirada al cielo que aparecía entre las ramas del olivo que, esa mañana, las cobijaba del sol. Después, miró a su madre —otra vez, en su rostro, aparecía ese gesto indeterminado— y le dijo:
—Te quiero, mamá.