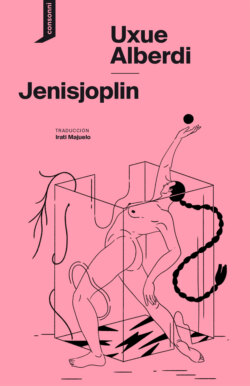Читать книгу Jenisjoplin - Uxue Alberdi - Страница 7
1
ОглавлениеEra un lunes por la mañana y nos dirigíamos en coche a Artxanda. Transcurrían los últimos días del verano de 2010.
—Igual que el alcalde Azkuna, ¡a ver cómo está Bilbo sin nosotros!
El humor era la vía de escape para la inquietud de Irantzu. Las dos chicas detrás, delante los chicos: Karra de chófer y Luka a su lado. Parecíamos cuatro jóvenes con intención de dar una vuelta por el monte; el olor a la tortilla de patatas que había preparado Luka acentuaba esa sensación.
—A una no la pueden detener con el tupper de tortilla entre las piernas, es antiestético. —Irantzu llevaba el paquete entre las botas.
—Intentad meter tupperware y detención en la misma frase. ¡A que no podéis! ¿Le has puesto cebolla?
—Un poco.
—Entonces estamos a salvo.
Karra aprovechó para subir el volumen de la música.
—«¡No pasarán! Los venceremos, amor, ¡no pasarán!» —seguimos todos a coro el canto de Carlos Mejía Godoy—: «Aunque no estemos juntos, te lo juro: ¡no pasarán!».
Era la sintonía del programa de Luka, que aquel día nos evocaba resonancias más profundas que de costumbre. Llegamos cantando a Artxanda. Allí estábamos, los compañeros de la radio Libre, mientras el sol le calentaba los tobillos a la ciudad. El temblor de la hoja en septiembre es también un modo de espera.
Habíamos hablado de todo lo que había que hablar. Cuando me llevaran presa, Karra retomaría la responsabilidad de mi programa y la dirección de la radio, y la sustituta de Irantzu estaba dispuesta a dirigir la tertulia política. Acordamos en asamblea no escondernos y seguir haciendo nuestro trabajo periodístico.
Luka quizás tendría suerte, podía no estar fichado. Llevaba alrededor de cinco meses con nosotros, tratando información sobre el conflicto vasco en la televisión que habíamos puesto en marcha en la red. Era un híbrido tímido y políglota al que llamábamos el Transatlántico. Sin rumbo en la ciudad, lo acogí en mi casa, a cambio de que colaborara en la radio. Le ofrecí el sofá cama de la sala de estar, porque yo ocupaba el cuarto de invitados desde que mi madre se metió en el mío «por una temporada», para recuperarse de su última relación frustrada.
En muy poco tiempo, pasamos de ser un medio de comunicación minoritario y marginal que a nadie le importaba a ser «la radio de Segi*» para los periódicos españoles y, en una sola zancada, un medio que colaboraba estrechamente con ETA. Se nos multiplicaron los oyentes y los adversarios. Un columnista sin demasiado carisma nos acusó de enaltecer el terrorismo. En las últimas semanas nos acechaban con descaro, Irantzu y yo soportábamos seguimientos de policías de paisano. Luces y sombras en la noche.
—He comprado el billete de autobús para mañana —dijo Luka.
Visitaría a un primo en Madrid y volvería a La Habana, donde lo esperaban su madre y su novia.
—¡A no ser que te lleven los txakurras* por la cara! —Karra le dio una palmada en el muslo.
Pusimos las cervezas y la tortilla de patatas sobre una mesa para domingueros.
Miré a mis compañeros. La cercanía de la detención los hacía más bellos a mis ojos, aunque hacía ya tiempo que me lo parecían.
Karra e Irantzu habían sido mis amantes, él de modo esporádico durante largos años y ella durante una etapa corta pero intensa; y estaba convencida de que eso nos daba una especie de parentesco. No esperaba hijos a cambio de sexo, buscaba hermanos y hermanas, tantos como fuera posible. Para mí, el sexo era una especie de pacto para que siguiéramos cuidándonos más allá de la cama. Entendía que, en las noches de seducción compartidas con exclusividad, construíamos puentes a partir de mí hasta cada uno de los amantes y viceversa, puentes que nadie además de nosotros podía transitar: el de La Salve, el de la Merced, el de la Ribera. Puentes cómplices. Puentes siempre emparejados. Nuestra redacción era de naturaleza bastante endogámica.
—Por tu culpa, claro está —afirmaba Karra.
Él era el hermano mayor, el primer liberado de la radio, el más veterano de todos, el que había dejado de lado los trabajos asalariados desde que el año anterior fuera padre. En el estudio aparecía solo de vez en cuando. Lo conocía desde que me mudé a Bilbo.
Luka, cámara fotográfica en mano, se alejó hacia el mirador. Pronto esa foto sería un recuerdo lejano en alguna habitación sofocante de La Habana.
Irantzu y Karra empezaron a correr; parecían perros nerviosos a los que se les acaba de abrir la puerta del coche, desbocados en todas direcciones y sin lógica alguna. Me lie un cigarro mientras los observaba. Vi a Irantzu de pie sobre los hombros de Karra, intentando encaramarse a un viejo roble; agarrada a una rama con las dos manos, consiguió subirse solo con la fuerza de los brazos. Karra abrazó la cintura del roble, dio un pequeño salto y fijó las plantas de los pies a ambos lados del tronco, cerca del suelo; luego, con un rápido movimiento, abrazó el árbol desde más arriba, dio otro salto y, con piernas de rana, le ganó veinte centímetros más al suelo.
—¡Arrivederci! —nos gritó Irantzu desde las ramas—. ¡Nos quedamos a vivir aquí arriba!
Como si fuera una réplica de la realidad, Karra cayó a la hierba de golpe.
—¿Estás tranquila? —me preguntó.
—Mucho más que vosotros, so monos —bromeé.
—No van a ser detenciones violentas, Nagore.
—¿Acaso existen de algún otro tipo?
No había ni una sola razón objetiva para mantener la calma; un porcentaje muy elevado de los detenidos denunciaban torturas en los últimos tiempos. En la propia radio recopilamos testimonios estremecedores de boca de jóvenes destrozados. Palizas. Violaciones. Vejaciones. Asombrosamente, yo no tenía miedo. Me sentía segura entre mis compañeros y creía, de manera tan irracional como la niña que va de la mano de su padre, que nada malo podría sucederme mientras estuviera con ellos.
Irantzu abrió la botella de vino y partió la tortilla.
—Come —me ordenó—, ¡que vas a desaparecer!
Había pasado mes y medio con fiebre y casi sin tragar bocado por culpa de una infección en el esófago que los médicos no habían podido diagnosticar durante largo tiempo. Si ya estaba delgada de antes, tras la enfermedad en mis pantalones había espacio para dos como yo. Para cuando empecé a recuperarme, comenzar a trabajar en la perfumería y encadenar turnos de noche en las txosnas* de Aste Nagusia no me había ayudado a acumular mucha chicha en la cintura, y probablemente tampoco lo habían hecho las filtraciones ni la alargada sombra de la redada.
—Que vengan hoy mismo —dije del todo convencida—. A ver si pasamos este trámite y volvemos a la normalidad.
Le di una calada al cigarro. Tras un silencio se pusieron los tres a reír.
Luka propuso sacar la foto de grupo en el mirador, con el trípode. El sol iluminaba las partículas de polvo, que bailaban al viento. Me transportaban a la infancia, cuando intentaba atrapar aquellos destellos en la calle desolada junto a la vía del tren y se me escapaban en cuanto yo cerraba la mano.
Cuando llegué a la perfumería encontré a mi madre empaquetando las antiarrugas. Parecía una tabernera que acabara de empezar a vender cosméticos. Tras el mostrador, se movía con reflejos de camarera: demasiado rápida, demasiado brusca, sin sofisticación. Ponía la música demasiado alta. En ese paulatino desvestir, bajo la camarera disfrazada de esteticista, habitaba una torpe campesina llena de complejos en su último intento de disimular el olor a estiércol.
—Las vamos a devolver.
Las ventas no eran del todo malas, pero no nos alcanzaba para pagar las deudas. No levantábamos cabeza, yo lo achacaba a la negatividad de mi madre, pero no le decía nada. Estaba acostumbrada a vivir con la soga al cuello: éramos el tipo de gente con el bolsillo medio lleno y la cuenta corriente vacía, programada para pasar el día derrochando y el año resollando; gente desastre, gente de fiar.
La despaché a descansar. A las cinco, había de venir una clienta a hacerse el tratamiento exfoliante y mi intención era cerrar la tienda a las siete. Ama* encendió el cigarro antes de abrir la puerta.
—Han llamado del hospital —me dijo mientras con la mano empujaba el humo hacia la calle—. Que pases a las once para hacerte las pruebas.
—¿Mañana?
—¿Te viene mal?
Me venía genial, tanto como a Luka su viaje a Madrid.
La mujer del tratamiento facial tenía una cara porosa. Era nueva. La hice tumbar en la camilla y preparé la mascarilla de barro verde, aloe vera y aceite de argán. «¿El tiempo?», le envié un mensaje a Karra, dejando secar el barro en la cara de piel de naranja de aquella mujer. «Mar en calma».
Tras veinte minutos, le retiré la mascarilla y le vendí dos botes de crema antiarrugas de los que mi madre había preparado para devolver al proveedor.
Me llegó un mensaje de un teléfono desconocido: «Txakurrak».
—Convendría hacerte otra sesión más la semana que viene —le dije—. Después podrás seguir en casa.
Apunté la cita. Cuanto más llenas estuvieran las páginas de la agenda durante los próximos días, más improbables parecerían las detenciones. En el caso de que me llevaran, sería mejor mantener a mi madre ocupada hasta que yo volviera. La llamé por teléfono para insinuarle que aquella noche durmiese fuera de casa.
—Tengo planes, ama.
No me apetecía que mi madre estuviera en casa cuando la policía echara la puerta abajo.
—Voy a colgar, tengo gente.
Ya eran las siete y media cuando cerré la tienda. Quise dejar la contabilidad actualizada, por si acaso. Compraría algo para cenar y subiría a casa.
El supermercado estaba hasta arriba de clientes de último momento. Cogí huevos, jamón, pan, dos botellas de vino y, tras dudar por el precio, un queso de Irati. Mientras hacía cola para pasar por caja, me pareció que al otro lado de las puertas automáticas de la tienda había alguien vigilándome. Avisté a dos hombres que me observaban. Dejé el carro y les devolví la mirada. «¿Qué?», les pregunté con un solo gesto, alzando la cabeza y las cejas. Para cuando pagué la compra y salí a la calle, habían desaparecido. El juego, por lo tanto, había empezado. Me encontraba a unos escasos doscientos metros cuesta arriba de casa, pero tuve que dejar la bolsa de la compra en el suelo tres veces. Aún no me había recuperado del todo, enseguida me venía la flojera. Fue en una de esas veces en que paré a descansar cuando lo vi al otro lado de la calle: un armario de metro noventa, joven, un secreta, apoyado en un portal. Hizo amago de ofrecerme ayuda para llevar la compra. Ardí en cólera al pensar que había advertido mi momento de debilidad. Agarré el asa, me levanté y me paré enfrente, consciente de que la bolsa de los recados añadía a la escena una domesticidad ridícula. Lo miré fijamente. No mudó el gesto ni lo más mínimo. Sostuve con calma aquella soberbia mirada de desprecio y me fui.
Encontré a Luka de pie en el pasillo.
—Los tenemos encima.
—Lo sé.
Me siguió hasta la cocina. Descorché la botella de vino y lo serví en dos copas. Le pedí que me ayudara a cortar el queso, acerqué la copa para brindar:
—Haremos un trato.
—Dime.
—Apagaremos los teléfonos y vaciaremos estas dos botellas con tranquilidad.
—Con una será suficiente, guarda la otra para alguna ocasión especial.
Saqué el tabaco. Le pregunté por su novia cubana.
—Se llama Lilian. Lili.
—Pronto estarás en La Habana.
—Echaré de menos nuestras noches de series.
En los cuatro meses que llevaba en casa, nos habíamos tragado Mad Men, Breaking Bad y Carnivale una detrás de otra. Al anochecer, nos distraíamos juntos en el sofá, ya que aun siendo socialista nos había contagiado fácilmente su filia por las series yanquis a mi madre y a mí. A partir de entonces tendría que resignarse a la telenovela cubana.
—Acostumbrado a este jaleo, te vas a desesperar con el ritmo cubano.
—No creas, soy un tío bastante calmado.
Llenamos las copas de nuevo.
—Y tú, ¿qué tal con Igor?
Tuve que golpearme el pecho para ayudar a pasar el trozo de pan que se me había quedado trabado.
—¿Con Igor?
Era un colaborador que vivía en Donostia, un analista político que, por lo visto, me atraía de manera más evidente de la que yo creía.
—Una pena: es monógamo convencido —sorbí el vino—… por ahora.
Era cuestión de tiempo, pero ya se me estaba haciendo largo. Llevábamos semanas acordando reuniones absurdas en bares de Bilbo o Donostia con la excusa de decidir el tema y el hilo político de las próximas colaboraciones. Como el emparejado era él, yo asumía que le tocaba dar el primer paso, aunque lo de esperar no se me daba demasiado bien. Si no resolvía pronto la tensión sexual y demás guerras, perdía la dignidad poco a poco. Era más hábil sobreviviendo en el campo de batalla y aceptando cualquier daño colateral del fuego que gestionando la incertidumbre de la tregua. Igor, sin embargo, llevaba la dilación con estoicidad.
—La espera es un arte —Luka alzó la copa—, otro tipo de placer.
—Que pase lo que tenga que pasar; pero que pase ya —le dije, dejando en duda si hablaba sobre la detención o sobre el encuentro con Igor.
Ambas cosas me causaban una sensación parecida. A principios de verano, tras la comida con los colaboradores en Zarautz, después de que todos se marcharan a casa, acabamos bañándonos en el mar de noche y medio desnudos. Sin toalla, nos tumbamos a secarnos en la cálida arena. No llegamos a tocarnos, no hablamos. Contuvimos el deseo que palpitaba en los labios y las yemas de los dedos, nos miramos durante dos horas, fumamos cigarros, probando hasta dónde podía tensarse aquella cuerda.
Hice café tras la cena; estábamos medio aturdidos con el vino.
—Tengo que ducharme —le dije a Luka.
Me lavé el pelo y me vestí con ropa de calle. Pasé un buen rato eligiendo el atuendo. Ya era medianoche. Vi a Luka tumbándose en el sofá cama, en vaqueros y con un jersey de deporte. Le temblaban las rodillas.
—¿Quieres dormir conmigo?
Le tomé la mano y lo llevé a la cama de mi madre. Dejamos los zapatos preparados junto a la puerta. No era nada cómodo acostarse con ropa de calle, el roce de las sábanas contra los vaqueros era desagradable, pero nos tumbamos y tiramos de la colcha. Me dio la mano.
—No pasará nada.
Se lo decía a sí mismo. Lo abracé y le acaricié la espalda por encima del jersey. El miedo en los hombres me resultaba excitante.
Nos desvestimos despacio y acabamos desnudos bajo las sábanas, con los pantalones y las camisetas, los calcetines y las bragas escogidos para el momento del arresto desparramados por el suelo. No sé en qué momento nos venció el sueño, pero cuando nos despertamos ya era de día.
Lo despabilé.
—¡No han venido!
Tenía ganas de rendir cuentas con alguien. Nos habían tomado el pelo. Recuperé mis ropas del suelo y me vestí deprisa. Luka me siguió a medio vestir.
—¿Hago café?
No le contesté, un montón de mensajes estaban entrando a mi teléfono.
—Se han llevado a Karra.
Abrí la ventana, ni rastro de los txakurras debajo de casa. La operación había sido cuatro horas antes, mientras Luka y yo dormíamos enmarañados.
La calle latía con su pulso habitual. Una señora entró al portal de enfrente con el periódico y la barra de pan bajo el brazo.
Era una mañana absurda, como el día posterior a una muerte o a un enamoramiento. Una tan conmovida y el universo tan ordinario, impasible al temblor, en absoluta discordancia con la realidad propia, colisionando torpemente, como si un hecho quisiera negar el otro.
—Los hemos tenido cerca —dijo Luka.
Éramos libres y la rabia me tensaba los músculos. Me había preparado para ser detenida, para medirme cara a cara con ellos. El bajón de la adrenalina desperdiciada era un insulto. Me sentí dueña de un privilegio que no me correspondía de ninguna manera. Volvía, otra vez, el lastre de la impunidad que me perseguía desde la infancia: mientras castigaban injustamente a mi gente, yo tenía que gestionar mi privilegio como mejor pudiera.
«¿Vamos a mirar ropa?», le escribí a Irantzu.
Nos encontramos a las diez en la puerta del Zara. Le di un beso, entramos. Nos paramos frente a unas camisas floridas.
—Solo se han llevado a Karra —sostuvo una percha en el aire—; ha sido una detención sin incidentes.
—¿La radio?
—La han registrado. Está patas arriba.
Pasamos a la sección de chaquetas.
—¿Has estado allá?
—He hablado con los vecinos.
—¿Y los ordenadores?
—Confiscados.
—¿Todos?
—Creo que sí.
Les echamos un vistazo a los zapatos.
—Tendremos que dar una rueda de prensa —le dije.
—¿Te encargas tú del texto?
—Bien.
Eran las diez y media.
—Me tengo que ir —le dije.
—¿A dónde?
—Al médico.
Irantzu tomó las escaleras mecánicas. Yo pasé por el detector de alarmas sin llamar la atención, el agente de seguridad no se molestó en mirarme. Subí al hospital con el sentimiento de culpa de poder coger un autobús, en deuda con Osakidetza por haberme ofrecido un trámite de repuesto para sortear la mañana. No sabía con exactitud qué tipo de pruebas iban a hacerme, tampoco me importaba, me bastaba con que me sirvieran de distracción durante unas pocas horas. Tenía la sensación de que, con un poco de pausa, los hechos se ordenarían por sí solos. En aquel momento no me preocupaba mi salud, tenía problemas mayores.
Recibí un mensaje de Luka: «De camino a Madrid». Me lo imaginé con la ropa que le había quitado la víspera. «En el médico, de mañaneo».
El autobús era un carraspeo, estornudo y cansancio colectivo. La multitud desprendía olor a sudor. Me sentía aparte de ellos, joven, limpia, sana.
Vislumbraba el cercano agosto como algo remoto. Habían sido veinte días febriles que recordaba como un solo y largo día. Me quedé con mi madre en la ciudad de los que no tienen vacaciones. También ella convalecía tras romperse la clavícula en una caída tonta. Aquello era un querer y no poder cuidarnos.
El mal cuerpo y el dolor de garganta del principio se fueron convirtiendo en una fiebre con delirios, y cuando empecé a quejarme de dolor en los pulmones ama decidió llevarme al ambulatorio. A mí me faltaban fuerzas para negarme. Ella sin permiso de conducir, yo sin poder levantarme de la cama, al final tuvo que llamar a una ambulancia. «¿A quién tenemos que atender?», preguntó el enfermero mientras mi madre, de mala manera, me ayudaba con una sola mano a ponerme la ropa por encima del pijama.
Hicimos tres viajes al ambulatorio y, tras algunas pruebas, nos mandaron a casa las tres veces, la tullida madre y la desfallecida hija, la extraña pareja. Tuvo que aparecer mi padre —tarde pero deprisa— y llevarme a Cruces para que, tras amenazar a un médico y sin coger cita previa, este, en nombre de la paz, me hiciera abrir la boca de una vez y dijera que tenía cándidas. En quince días, los hongos se habían expandido desde la garganta hasta el esófago: era la infección la que me producía aquello que yo creía un dolor de pulmones. Querían hacerme más pruebas para comprobar cómo me había surgido una infección de tal calibre.
El autobús se estaba llenando de gente.
Teníamos que preparar la rueda de prensa para denunciar la detención y el cierre provisional de Libre. Escribiría un primer borrador del texto al salir de la consulta.
Presenté el papel médico en el mostrador de la entrada y me enviaron a la unidad de enfermedades infecciosas. Una enfermera me explicó que tenía que sacarme sangre.
—¿Te mareas?
—Solo en el coche.
—Tienes buenas venas. Ven a por los resultados dentro de dos horas.
Al salir del hospital, intenté encontrar un bar sin olor a enfermo. Localicé uno de estilo irlandés allí cerca. Estaba acostumbrada a componer textos, las palabras me brotaban casi sin esfuerzo, más desde las manos que desde la cabeza, automáticamente. Encendí un cigarro. Los restos del sol de verano me calentaron la espalda por encima de la chupa de cuero, una sensación de bienestar que se expandía se apoderó de mí; la impresión de tener el viento a favor. Respiré hondo queriendo ahuyentar el remordimiento que me producía aquel momento de placer. Había terminado la espera del inminente arresto, se acabó aquella angustia encubierta; por lo que parecía, pronto soltarían a Karra: no tenían nada en su contra. Dos o tres días y todo habría pasado. «Estoy con la hoja de reclamación», le mandé a Irantzu.
Un chico que venía calle abajo me sonrió tímidamente, al parecer, cautivado por la imagen de la chica que escribe en su cuaderno. Un romántico, pensé, y le devolví la sonrisa. Estaba contenta. Al fin y al cabo, era el martes por la mañana posterior a una noche de sexo.
Me acerqué al hospital a la hora acordada. No había nadie más en la sala de espera. Un hombre barbudo que al parecer era el médico me indicó con un gesto que entrara. Empezó a rebuscar entre los papeles dándome la espalda. Puso los resultados de las analíticas sobre la mesa.
—Nagore Vargas.
—Sí.
—¿Edad?
—Veintiocho.
Me miró como si estuviera buscando algo en mí.
—¿Qué?
—Has dado positivo.
Me quedé a la espera.
—¿No te han explicado nada?
No sabía de qué me estaba hablando.
—Te hemos hecho la prueba del VIH.
—¿Qué?
—Te hemos hecho la prueba del VIH y has dado positivo.
—Me estás vacilando.
—Nunca bromeo con estos temas.
Es la última frase que recuerdo de manera ordenada. En vez de deshacerme, me ocurrió lo contrario, me concentré, me recogí en un punto concreto de mí misma y una especie de transformación se apoderó de mi entendimiento: comencé a registrar todos los detalles con sumo cuidado. Su barba había comenzado a blanquear a los lados, en la parte de la mandíbula, y entre los pelos negros y blancos se le intercalaban algunos rojizos. Llevaba unas pequeñas gafas doradas sobre su arqueada nariz. Tenía ojos de ciervo, cejas de gaviota. Arrugas todavía discretas en el borde de los ojos. Bajo la barbilla, una papada en disonancia con la cara alargada. La respiración levantaba levemente su bata almidonada. Estaba delante de un médico, no de un juez. Reconocí el olor de su colonia: Bleu, Chanel.
—Hoy en día… las cosas han cambiado mucho; no te preocupes, estarás bien.
Perdí la concentración. Perdí la cara y el olor del médico. Los colores y las formas que me rodeaban ya no formaban una realidad. Sida, escuché. Mi tía. Adiós, lucerito mío. Paredes empapeladas, una sucesión de flores ocres, el sintasol. Olor a sopa. Amama* Rosa. La lluvia de la infancia rompiéndose sobre el asfalto. El río amplio, espeso, sucio. El tren de cercanías. Aita*. Ama. Ángel. Los colores y las líneas formaron de nuevo la cara del médico.
—¿Pero soy seropositiva o tengo sida?
—Has venido enferma.
—Yo estoy bien.
—Tienes sida. La infección de cándidas fue consecuencia de eso.
Había dibujos de niños enganchados en la pared.
—¡No puede ser!
Esperó a que me tranquilizara un poco. Me hundí en la silla.
—No te vas a morir.
—Todos morimos.
—Hemos conseguido que se convierta en una enfermedad crónica. Eso sí: con todas las complicaciones que acarrea una enfermedad crónica de transmisión sexual. Os cuesta encajar que sois contagiosos.
Recogí el bolso y me levanté para irme.
—Permíteme un consejo: llévalo con discreción.
Me tendió la mano.
—Vuelve mañana a las once. Te haré otras pruebas.
Mi tía Karmen Vargas murió de sida en mayo de 1987. Tenía veinte años. Siete años antes, una mañana de 1980, Rosa Moreno, mi amama, encontró una jeringa en el paragüero. Estaba haciendo limpieza cuando vio aquel objeto entre las varillas del paraguas a cuadros. Lo tomó entre las manos y lo miró, sin poder entender cómo había llegado una jeringa al paragüero. La dejó encima de la mesa de la cocina, al lado del frutero, hasta que mi padre, Rafa Vargas, llegó del trabajo. Fue la primera vez que escuchó de boca de su hijo aquella palabra: heroína.
Karmen había empezado a pincharse detrás de la portería rojiblanca, en el campo de fútbol de cemento de la escuela, en un recreo tonto, cuando la amama todavía le cosía muñecas de trapo, con once años.
La niña que jugaba a las muñecas pasó a comunicarse a gritos y portazos. Les hablaba a sus padres como si tuviera la rabia, la amama temía que algún día le fuera a morder.
Aitita* y amama no sospechaban lo que se les venía encima. No tenían ni idea de qué eran los yonquis. Cuando mi padre le explicó la función de la jeringa, amama se sulfuró: «Ya voy yo a traerla por buen camino». Pero para su ignorante pesar, Karmen, con el hombro apoyado en el hombro de algún amigo, tumbada en algún callejón, viajaba a través de mundos perdidos.
En el año 1980 Karmen llevaba dos años enganchada a la droga. Fue mi padre quien presagió los primeros malos augurios: veía a su hermana por la calle con chavales mayores con los que no tenía casi nada en común, excepto el ansia por el próximo chute. Sin embargo, decidió ocultárselo a sus padres. El caballo todavía cabalgaba sin toque derrotista, antes de correr por las venas de los perdedores, los marginados, los que iban a morir. Por aquel entonces, se le llamaba la dama blanca y tenía voz de Lou Reed, Janis Joplin y Jimmy Hendrix, evocaba nuevas formas de quererse y relacionarse sexualmente, aires de paz, reivindicaciones contra el sistema y la burguesía. Parques de los Estados Unidos de América, largas cabelleras, flores, música; el movimiento contracultural de Londres.
La amama tuvo la inquietante sensación de haberse olvidado durante una temporada de mirar a Karmen y de encontrársela, al observarla de nuevo, convertida en otra, en una fiera imposible de amansar. La mirada de su pequeña se oscureció y se alejó de todo lo perceptible.
Robó primero en casa: un reloj, unos pendientes, una jarra… No poseían muchas cosas de valor, les faltaba más que les sobraba. Karmen los vendía para comprar caballo. Engañaba fácilmente a su madre, le juraba que no lo volvería a hacer, se ponía de rodillas. Se disculpaba hasta la próxima vez. Con el paso del tiempo, dejó de mentir y pasó a hacer crudas confesiones. La amama hubiese preferido las mentiras.
Despertarse dentro del mundo de la heroína fue un duro golpe para ella. Su hija le decía que necesitaba la droga de la misma manera que una máquina necesita combustible para funcionar. Que no podía levantarse de la cama a no ser por el chute. Acabó desayunando, comiendo, cenando y acostándose con la jeringa.
Cuando se le acabaron los castigos, los encierros, las amenazas, las declaraciones de amor y las súplicas, la amama empezó a darle dinero para comprarse la droga. Sabía que si se lo negaba ella empezaría a robar fuera de casa, en la farmacia de Maritxu, en el estanco de Jose, en cualquier bolso que tuviera a mano. Tendría problemas con la policía y los camellos la zurrarían por no pagar a tiempo. Se dio por vencida, sobre todo, porque no era capaz de soportar el dolor de Karmen. Un vacío desgarrador que nada más que la heroína podía llenar.
Los esfuerzos de la amama fueron en vano. La policía vino más de una vez en busca de Karmen mientras ella gemía de abstinencia en la cama. La acusaban de robos, de daños contra la propiedad. Con tan solo quince años, la amama veía una niña en pleno sufrimiento; la policía, un desperdicio de yonqui. Prometía a los agentes que llevaría a su hija a comisaría al día siguiente, que se la entregaría a las nueve de la mañana en punto, pero que, por favor, no se la llevaran así.
Encerraron a Karmen en un reformatorio de Madrid durante tres meses y, al convertirse en mayor de edad, la metieron dos veces a la cárcel, aunque se le agotaron las fuerzas hasta para robar. A duras penas se levantaba para ir en busca de su dosis. Pasaba cada vez más tiempo en casa, en cama, bajo la manta. Le suplicaba a su madre que la cogiera en su regazo. Y ella la tomaba sobre su falda, le cantaba, le acariciaba los pies.
—Era tan joven cuando se enganchó a la heroína que siendo yonqui creció más de diez centímetros… —solía decir la amama.
La amama Rosa llegó a ayudar a la tía Karmen a inyectarse heroína. Al tener que chutarse todos los días, cada vez se le hacía más difícil encontrar las venas; tenía bloqueadas todas las partes del cuerpo que había utilizado para pincharse, el pulso le temblaba. Su hija le explicó cómo preparar la dosis, cómo absorberla con la jeringa para que no entrara aire, cómo limpiar la aguja, cómo meterla en la vena. La amama la atendía con alma de enfermera.
En casa se derrumbaron. El aitita le pedía a la amama que echara de casa a Karmen, Rosa lo amenazaba con irse junto con ella.
La amama bajó las persianas y en tres meses ni le abrió la puerta ni le cogió el teléfono a nadie. El único pensamiento que tranquilizaba su mente era acabar con ese infierno junto a su hija. Si pasaban más de doce horas desde que tomaba la última dosis, Karmen empezaba a sudar y a vomitar, las pupilas se le dilataban hasta que el iris se le volvía completamente negro, tenía violentos escalofríos, convulsiones, calambres en brazos y piernas, taquicardias. Mientras todos los demás dormían, algunas noches, la amama encendía el butano y se metía en la cama con ella, que temblaba y gemía de frío. Abrazaba con fuerza a la tía Karmen, pero el cuerpo de la madre no servía ya para calmar a su hija. La carne de la hija dañaba la de la madre. Demasiado tarde. A Karmen el cuerpo le pedía heroína; para entonces era imposible que la ternura traspasara la piel de aquella niña. A los pocos minutos, arrepentida, se levantaba de la cama, iba a la cocina, respiraba la última bocanada del aire envenenado, cerraba el butano y los ojos, y abría la puerta del balcón.
Mi madre, Arantzazu Alkorta, llegó al pueblo en 1979. Originaria de algún perdido rincón de Goierri, vino al mundo en una familia pobre en un caserío llamado Bernarats. La más joven de once hermanos, fue concebida por descuido y demasiado tarde. Cuando nació, sus progenitores ya eran muy mayores. El padre no se levantaba de la cama desde que las piernas le habían dicho basta y la madre tenía más que suficiente con gobernar el caserío. Eran los hermanos mayores quienes se hacían cargo de la pequeña. La obligaban a trabajar duro; sus piernas aún guardan las caricias de la vara de avellano. Aprendió a ser resignada y obediente, a no expresar sus sentimientos.
El día que leyó en el periódico que en el bar Zirimiri de aquel pueblo necesitaban una camarera, se escapó del caserío en el primer autobús que vio pasar y no volvió nunca más. La herrumbre del pueblo industrial, el color gris, el hedor a aceite y a cerrado, el ruido de las fábricas, las sirenas, el agobiante paisaje que formaban las hileras de casas amontonadas unas sobre otras… fueron un soplo de aire fresco para aquella mujer joven que huía del ambiente rural.
Conoció a mi padre en el Zirimiri. Un joven al que llamaban «el sindicalista». Trabajaba de tornero en el taller más grande del valle y era una de las personalidades del consejo obrero. Supongo que él hablaría con pasión sobre huelgas generales, encierros, reuniones y asambleas mientras apresuraba chiquitos y fumaba cigarros, y que mi madre quedaría cautivada por aquel chico moreno y melenudo al que se le llenaba la boca con palabras como proletariado y clase trabajadora, lo miraría con una mueca sumisa endulzada por la idealización, mientras él parloteaba en plural y con el tono martilleante de la revolución.
Hacían buena pareja: ambos altos y morenos, irrisoriamente jóvenes, sin heridas a simple vista, guapos. Ama, seria y flaca; aita, risueño y despreocupado. Cuando se casaron en 1980, no tenían ni un duro en el bolsillo, porque un mes antes de la celebración mi tía Karmen les había mangado las cincuenta mil pesetas que habían ahorrado para la boda, y porque acababan de despedir a mi padre del taller por armarla gorda en unas protestas. En la foto nupcial salen todos sonrientes: aita y ama, en el centro; la amama Rosa y el aitita Manuel, a la vera de mi madre; Karmen, del brazo de su hermano. Sin pasta, se mudaron a casa de los abuelos, al número 21 del barrio Lasalde.
Karmen comenzó el proceso de desintoxicación al poco de que mi madre se quedara embarazada. La habían detenido por un delito contra la propiedad. Le impusieron una pena de tres meses de cárcel por robar en una joyería del pueblo. La policía la pilló en la misma tienda, cuando volvió a recoger la chupa que había olvidado dentro. La encerraron en Martutene. Cuando la amama fue a visitarla, la encontró fuera de sí, tan flaca, temblorosa y asustada como un perro callejero. Dentro consumía más heroína, de peor calidad y más cara.
—Estoy muy cansada, ama —le dijo.
Le suplicó que la llevara a cualquier lado. Pero mis abuelos no tenían dinero para pagar el centro de desintoxicación; costaba ochenta mil pesetas al mes, y ya arrastraban deudas. Los hermanos de mi amama tuvieron que vender unas áridas tierras que poseían en Granada para poder pagar el tratamiento de El Patriarca.
La llevaron al Cortijo de Santa Helena en Valencia. Allá redactó las primeras cartas para la amama. Decía que le dolía el cuerpo de pies a cabeza, que vomitaba a menudo.
Somos ochenta y seis. No hacemos nada más: comer y trabajar. Nos sacan de la cama a las seis de la mañana y pronto nos ponen en marcha: aramos la tierra, transportamos carretillas, descargamos ladrillos para unas duchas que estamos construyendo. La casa está bastante dejada y necesita muchos arreglos. A los que no pueden trabajar porque están con el mono los llevan a hacer la «maratón»: les ponen mochilas llenas de piedras y les hacen andar hasta que caen al suelo hechos polvo. Los responsables son gente como nosotros, yonquis que ya han dejado la droga. Manejan el dinero, nos quitan el tabaco, nos dan solo cinco cigarros al día. No me gusta esto, ama.
Yo nací mientras la tía Karmen estaba en el Cortijo de Santa Helena, el 15 de marzo de 1982. Preguntaba por mí en las cartas. Le pedía a la amama que le mandara fotos mías. Se preocupaba por mi peso, solía querer saber si había cogido un resfriado o si era de buen apetito, si me había salido algún diente. Pasó año y medio en la comunidad del Cortijo de Santa Helena y, además de fortalecer su salud, consiguió dejar la heroína.
Volvió en agosto de 1984, recuperada, al menos en apariencia. Lucía hermosa, resplandeciente, guapa y sonriente. Yo tenía dos años.
Nada más entrar a casa me cogió en brazos. Había tenido un apego especial hacia mí desde el principio y, como mis padres tenían que trabajar en el bar, se ofreció para cuidarme. Se encargaba de alimentarme, dormirme y limpiarme. Me sacaba a pasear. Los conocidos la paraban para darle la bienvenida, le hacían comentarios bonitos sobre mí. Le decían que nos parecíamos mucho.
La amama decía que hacía una vida normal, serena, sin otro objetivo que vivir. No solía querer alejarse, no solía querer hacer nada especial. Nada más que seguir despierta. Comer, pasear, descansar… Había renacido su amor por las personas y la naturaleza, sin más exigencias ni desprecios: intentar percatarse del momento en el que el verano se convierte en otoño, dejar que la lluvia le mojara la piel, sentir la calidez del resto de cuerpos, escuchar de cerca los pasos de sus padres, apretar la cara contra los tiernos mofletes de una niña, respirar… No le pedía nada extraordinario a la vida.
Las fotos que nos sacaron juntas en aquella época quedaron inmortalizadas en casa de la amama. Había una de la nevada de 1985: la tía haciendo el ángel sobre la nieve que embellecía el barrio. En una foto veraniega, salíamos las dos sacándole la lengua a la cámara al lado de las vías del tren, yo con tres años, ella con diecinueve.
Al poco de hacernos esas fotos empezó a perder peso. Sus mejillas palidecieron y se vaciaron. Se le profundizaron las ojeras. El invierno siguiente le fallaron las piernas. De repente vomitó el primer bocado de la comida… Le pasó lo mismo en la cena.
—No puedo tragar —le dijo a la amama.
Fueron al médico de familia y le recetó vitaminas. Al ver que empeoraba, la dirigieron a la Residencia de Donostia. Allá los médicos no titubearon: tenía sida.
Le dijeron que moriría y, al parecer, no lloró. Una joven de dieciocho años de la comarca acababa de morir de sida. El bicho ya se había llevado a tres chicos del pueblo. Le rogó a la amama que la perdonara.
Durante la enfermedad, siguió encargándose de mí en la medida que pudo. El tratamiento de retrovirales la dejaba exhausta, tanto que en casa dudaban de qué era lo que se la llevaría antes, si el sida o la propia medicación. Después de tomar las medicinas, a duras penas conseguía andar. La tenían que llevar al baño en brazos.
A mi madre le molestaba que yo pasara demasiado tiempo con Karmen. Le asustaba que mostrara tanto apego por la tía. En el pueblo había mucha confusión sobre los medios de transmisión del sida, corrían rumores: que era peligroso bañarse en la misma piscina con los enfermos, beber del mismo vaso, calzarse las mismas zapatillas… Mi madre criticaba el comadreo de la calle; decía que la gente hablaba por hablar, pero no sabía cuál era la distancia prudente en el caso de su hija. Que Karmen me acariciara, me besara, que respiráramos el mismo aire día tras día en aquel cuarto cerrado… le parecía arriesgarse demasiado. Se peleó varias veces con mi padre a causa de ello. También tuvo alguna que otra discusión con la amama. Ella sabía que otras madres que estaban en su misma situación habían tomado medidas de prevención más rigurosas, tales como apartar los cubiertos y la vajilla del enfermo o lavar su ropa aparte y con lejía; bien sabía que se acercaban a ellos lo menos posible, pero se negaba a tratar a su hija como a una apestada.
El aitita Manuel se cambió a la pequeña cama del cuarto de Karmen para que mi tía durmiera con la amama. A principios del año 1987, madre e hija compartieron cama durante cuatro meses. La tía solía tener muchísimo frío, aunque la amama la cubriera con mantas y con el calentador eléctrico. Karmen quería estar solo con ella y conmigo. La calmaba sentir cerca la voz del aitita, pero no se atrevía a llamarle. Tampoco Manuel osaba acercarse a su hija. Karmen nos suplicaba que nos metiéramos en la cama con ella, necesitaba que la tocáramos constantemente. Recuerdo que me pedía que la rodeara con los brazos.
En los últimos meses pasé mucho tiempo junto a ella. Ponía música e imitaba las sevillanas, la hacía reír. Dice la amama que fui yo quien reconcilié a la tía y al aitita. Una tarde, llamé al aitita desde la cama de Karmen. Le pedí que cantara una de sus canciones para que yo pudiera bailar. Hice que entrara en el cuarto tirándole de la camisa. Arrastré una silla desde la cocina y le monté el tablao flamenco delante de la cama. El aitita Manuel, tras vacilar un instante, dio unas palmas y comenzó a cantar. Para aquel entonces Karmen estaba devastada. Cantó Adiós lucerito mío, mientras yo daba vueltas sin parar, con los brazos en alto y clac, clac, clac, zapateando fuerte el suelo.
La amama y la tía nunca hablaron sobre la muerte. Cuando empezó a agonizar, la ingresaron en el Hospital de Arantzazu. Los sanitarios le organizaron una pequeña fiesta para celebrar su cumpleaños: era el 5 de mayo de 1987, cumplía veinte años. Le llevamos regalos y tartas, le sacamos una sonrisa. La tía Karmen no tenía fuerzas ni para apagar las velas. Me asusté. Fue la última vez que la vi. Debí de estar distante, pese a que ella hizo lo imposible por sentirme cerca.
—Vámonos a casa —le pedí a mi madre.
Karmen murió cuatro días después, un lunes por la tarde, con el aitita y la amama cogiéndola cada uno de una mano.
—Jenisjoplin, despierta.
Llevaba horas en la cama, días quizás. Mi padre levantó la persiana y abrió la ventana. La habitación olía a cerrado. Afuera estaba oscuro.
—Pronto amanecerá. ¡Arriba!
—Pero… ¿cómo has venido?
—Hemos llegado de A Coruña a Bilbo en cinco horas. Me han pillado por lo menos tres radares.
—¿Te has traído a Josune?
—Duerme en el coche. Los viajes largos la dejan molida.
—¿Qué le has dicho?
—¿Qué le iba a decir? Era la primera vez que estábamos juntos en un hotel a pensión completa. Hemos tenido que coger las maletas y marcharnos cuando estábamos a punto de entrar al bufé libre.
—Joder, aita.
—Es mi pareja.
—Apenas la conozco. No sabe quién soy.
—Sabes que me gusta la verdad.
—Eres un sincericida.
—Lo que tú quieras, vete a la ducha.
Era la primera vez que veía mi cuerpo desnudo desde que me diagnosticaron. Mujer alunarada, mujer afortunada, solía decirme la amama de pequeña.
Salí al salón envuelta en el albornoz y con el pelo mojado. Mi padre estaba sentado en el sillón, con el Ducados humeando. Hizo gesto de peinarse el pelo hacia atrás.
—Tienes el bicho.
—Eso dicen.
—Así que todavía vive ese cabrón.
—¿Dónde está ama?
—En la cocina.
—¿Cómo está?
—Hecha polvo, la vamos a matar a disgustos. Ayer, cuando entraste en la tienda de vuelta del hospital, se le cayó el mundo. Lo sabía todo antes de que se lo dijeras. Me jugaría el cuello a que sospechaba algo.
Hizo un dibujo en el aire con el humo del cigarro, no tenía forma de nada, solo de ausencia.
—¿Te acuerdas de la foto de comunión de la tía?
La recordaba, estaba en el hall de la casa de la amama. «¡Sí que te queda bien el hábito!», me decían los amigos que venían de visita, aunque bien sabían que yo no había hecho la comunión.
—Es la forma de mirar.
—¿Qué?
—La forma de mirar a cámara es lo que os hace tan iguales. Esa risa medio tímida, medio desafiante, y la mirada también partida: como si guardarais las preguntas en un ojo y las respuestas en el otro. Janis Joplin y Amy Winehouse.
Hizo dos círculos de humo, uno más pequeño que el otro, que se desdibujaron con la tercera bocanada.
—No te vas a morir. No te puedes morir.
—Lo sé.
—La medicación ha avanzado.
—Sigue siendo la misma mierda. ¿Cómo están tus amigos que toman antirretrovirales?
—Mejor que los que no pudieron tomarlos.
Me miró fijamente.
—Eras la niña de tu tía.
—Voy a hacer café, aita.
Fui a la cocina y puse en marcha la italiana. En la radio, consejos para la huerta; la apagué.
—¿Sabes lo que decía? «A esta niña y a mí nos corre el mismo río por dentro».
Apoyé la espalda contra la puerta de la cocina. Aita seguía tumbado en el sillón, no le veía más que las botas y el humo del cigarro.
—La lombriz —le dije; así es como llamábamos al río marrón que divisábamos desde la ventana de casa de la amama.
—Siempre a punto de desbordarse. Siempre a un tris de estar limpio. Y siempre sucio.
—Aita…
—Es la verdad.
—Aita.
—Somos el lumpen vasco.
—¿Y qué más?
Me parecía que estaba contento, o que dentro del dolor brillaba en él una oscura satisfacción. Lo adivinaba en su modo de fumar.
—A veces las cosas encajan, qué quieres que te diga: prefiero lo difícil con sentido a lo fácil sin fundamento. Tú siempre has sido coherente.
—¿Me estás diciendo que que yo tenga sida te parece coherente?
—No saques las cosas de quicio.
—¿Te das cuenta de lo que estás diciendo?
—Esto no entraba en mis planes. No mereces algo así…
—¿Entonces?
—Me tenía que haber dado cuenta.
La italiana estaba hirviendo. No veía la cara de mi padre, pero me la podía imaginar: mirando la mano que sostenía el piti como delante de un espejo.
—Esta ha sido tu lucha. Ahora puedes vengar a tu tía desde tu propia piel. Quizás sea una oportunidad para ti. Y para nosotros también. Nos estábamos aburguesando, ¿sabes? Vacaciones, hipoteca, la perfumería… Esto nos devolverá a nuestro sitio. Lucharemos desde el barro. Y ganaremos.
—Solo falta que me des las gracias.
Una bocanada de humo salió desde lo alto del respaldo gris del sillón: una vieja ballena.
—Parece que estás orgulloso de mí.
Se sentó dándome la espalda. Encendió otro Ducados.
—¿Qué planes tienes para hoy?
Entré en la cocina. Le hablé levantando la voz.
—Tengo que dar una rueda de prensa. ¿Qué te parece?
—Mejor imposible.
—Ah, y luego tengo que pasar por la consulta del doctor Puertas. Nada importante. Un trámite: me medirá las defensas y la carga viral.
—El sarcasmo mata.
—¿Y me lo dices tú?
Se levantó del sofá y vino hacia mí, al fin.
—No me has ofrecido café. Huele bien.
—¿Quieres tomar un café?
—No, gracias.
—Sin azúcar, entonces.
—Me voy. Andaré cerca. Llámame si necesitas algo.
—De acuerdo.
—¿Me llamarás?
—Puede.
—Prométeme que andarás con la cabeza bien alta.
—Sí, claro.
—Prométemelo, Jenisjoplin.
—Te lo prometo.
Salí por primera vez a la calle en mi cuerpo diagnosticado, como quien lleva una bomba en el bolsillo. La calle, la gente, la luz del día tenían un tinte nuevo. Me acordé de la mañana que aborté: recorrí las calles con una brizna de vida en el vientre, escondida del mundo y consciente de que pronto desaparecería. Ahora portaba una brizna de muerte en alguna parte del cuerpo que no sabía identificar.
Aun siendo pronto, tomé el autobús del hospital. Me sentía más cerca que en la víspera de la fealdad general que llenaba el vehículo. Al otro lado de la ventanilla, la gente sana iba de camino al trabajo. Sentí la necesidad de hablar con Luka.
—¡Nagore!
—Luka.
Me sentaba bien pronunciar aquel nombre.
—Estoy en el bar de enfrente del tribunal esperando a la abogada.
—¿La ha visto?
—Todavía no. Pero le aseguraron que declararía con ella.
—¿Hoy mismo?
—No se puede saber. Mientras tanto anda por los pasillos: es donde se resuelven los casos.
—El periódico trae la foto de Karra.
—Lo tengo delante. ¿Tú que tal estás?
—Bien, bien.
Pareció que la llamada se había cortado.
—¿Luka?
Su voz volvió de repente.
—Fue una linda noche.
—¿Cómo?
—Que fue una noche hermosa.
—Policial.
—Tierna.
En el asiento de al lado, un anciano no acababa de poder aclararse la voz. Carraspeaba una y otra vez. No me dejaba escuchar bien.
—Me ha llamado Irantzu: andas desaparecida desde ayer.
—Ya me juntaré con ella.
El anciano resfriado, de ojos saltones, me hizo un gesto con la mano para que me alejara. Un ruidoso estornudo propulsó su cuerpo hacia delante.
—¡No quiero contagiarte nada, niña! —me dijo tapándose la boca con el pañuelo.
Me levanté.
—¿Dónde estás?
—De camino al médico.
—¿Otra vez?
El autobús se paró y aproveché para bajarme. La parada estaba vacía. Parecía un decorado de cine esperando la frase de la protagonista. Encendí un cigarro y lo dejé ir junto con el humo:
—Tengo el bicho, Luka.
Silencio.
—Sida.
No dijo nada, o el ruido del autobús tapó su voz.
—No sabía nada, te lo juro. Tendrás que hacerte la prueba.
Esa sensación de estar actuando según el guion que alguien había escrito para mí. No suficiente con contar la verdad, quería resultar creíble.
Una mujer se me acercó corriendo.
—¿El autobús?
Le señalé que se estaba yendo. Se sentó refunfuñando en la silla de la marquesina.
—Ahora no puedo hablar, Luka. Luego te llamo.
—Volveré a Bilbo.
—No.
—En serio.
Ese intento de parecer verosímil, otra vez:
—Tienes que estar ahí con Karra.
—Pues ven tú entonces.
—No puedo.
—Te estaré esperando.
Me colgó.
En letras de neón: Ataka. El tercer bar que tenían mis padres a su cargo, después del Zazpi y del Media Luna. Lo habían cogido cuatro años atrás, en el verano del 87, tras la muerte de mi tía, en una esquina de la plazuela de cemento situada en el sucio corazón del pueblo.
Contrataron a dos amigos, como ellos, jóvenes, larguiruchos, de izquierdas y pusieron en marcha un bar de dos pisos en aquel callejón donde nunca salía el sol. La barra principal, la cabina de música y la pista de baile en el piso de abajo, junto al billar, el pinball y la barra pequeña. Al principio, la barra de arriba la llevaban Ángel y mi padre. Zipi y Zape. Ángel era un músico madrileño, su amigo del alma. Tenía un pelo envidiable, rubio y suave, y pintas de buen chico, en contraste con su amigo enfant terrible. Era bajista sustituto en algunos grupos de la movida, aunque soñaba con fichar por un grupo de rock vasco.
—¡Lo de Madrid es pura fachada! —decía.
Mi padre le hacía de mánager y bajaban juntos a Madrid cada vez que tenía concierto. Volvían sonrientes y con ojeras. «Bien jodidos», resumía Ángel, porque además de los bolos, también tenía a sus amantes en la capital española. El cuarto socio se encargaba de la catacumba, pero lo mandaron a tomar viento en cuanto se dieron cuenta de que, no contento de quemar el dinero de la caja en speed, traficaba bajo la escalera. Decidieron apañarse entre los tres.
—¡Mi niña! —me saludó ama.
Llevaba puesta una camiseta de Hertzainak.
—¿Has comido?
—Son las seis de la tarde.
—Le acabo de dar la merienda —dijo la amama.
Ángel me sacó un Kas de limón.
—¿Qué es eso? —señalé la pared.
Cada mes hacían exposiciones de fotos y, aquella vez, la pared de detrás de la barra estaba forrada con instantáneas de cuerpos desnudos: pechos, pollas, espaldas, bocas, ombligos, lenguas, dedos, muslos, coños y culos. Carne y pelos.
—¡Cosas de tu padre! —rio Ángel—. ¡Adivina quién es quién!
Intenté disimular mi rubor. Conté siete u ocho penes diferentes.
—¿Son vuestros?
—De currantes y colegas del bar. Estamos para comernos, ¿eh?
—¡Serás cerdo! —le frenó la amama.
—¿Qué, echamos una al billar? —me preguntó Ángel.
Era mi profesor particular.
Mi madre encendió un cigarro.
—¿Y los deberes?
—¡Ya los hará luego! —la cortó Ángel—. ¡Vamos!
Bajamos a la catacumba. Pusimos la caña y el refresco de limón encima de la mesa de billar. Ángel enfiló tres bolas al agujero de un solo golpe. Era un puto crac. Yo seguía sin poder decidir por dónde darle a la bola rayada número 13.
—Tienes que imaginarte una bola invisible al lado de la bola que quieras meter en el hoyo, alinéalas, y apunta la bola blanca hacia la invisible.
Pasó al otro lado de la mesa y dibujó una bola imaginaria con el dedo. Apunté hacia allí.
—¡De lleno!
Decidí intentarlo con la bola número 9.
—Han organizado un karaoke para jóvenes en la casa de cultura.
Ya había escuchado algo. En los pasillos de la escuela había unos carteles pegados y nuestro profesor nos había pasado el aviso de la asociación por el euskera de nuestro pueblo.
—¡Bah! —le dije, indiferente —. Esas cosas son para los de la ikastola*.
—¿No quieres participar?
Dejó el taco apoyado en la mesa. Me encogí de hombros.
—Hay tres canciones para elegir: Lau teilatu, de Itoiz; Aitormena, de Hertzainak; o Iñaki, ze urrun dago Kamerun, de Zarama.
No conocía ni una.
—¿Cuál es la mejor?
—Aitormena.
Al subir, me llevó directo a la cabina. Tenían más de dos mil vinilos clasificados por estilos. Era el único bar del pueblo que contaba con cabina de música. El rock vasco solía estar en la balda de abajo. Ángel sacó un vinilo.
—Apréndetela —me ordenó—. Y de paso me cuentas qué es lo que dice.
Saqué los ejercicios de caligrafía y los puse encima de la mesa. Empecé con las fichas para aprender a escribir corrido. Se abrió la puerta, entró la luz de la calle. La tarde avanzaba y, aunque la claridad comenzaba a atenuarse, contrastaba con la oscuridad del bar. Era aita, las sábanas marcadas en la cara. Me envolvió la cintura por detrás del taburete.
—¿Qué haces?
Alcé las manos, señalando lo evidente.
—Así solo escriben los curas, las monjas y los críos —se enfadó.
Me explicó que tenía que hacer cada letra por separado, levantando el lápiz del papel cada vez que terminaba una. Me guio la mano, sentí el calor del pecho de mi padre contra la espalda, mientras escribíamos «cangrejo» letra a letra.
—Tú no eres una cría.
La verdad es que quedaba mejor. Era el cangrejo de una persona adulta, sin lugar a duda. Al día siguiente me caería una bronca en la escuela, pero a mí eso me daba igual. Vi que ama se ponía la chupa de cuero.
—Se acabó lo que se daba, mi amor. Vámonos a casa.
Metí las fichas en la mochila y salté hacia mi madre desde el taburete.
—¡Hasta mañana! —le dije al aita.
—¡Agur, guapa! —se despidió Ángel desde el almacén, y se tapó las orejas con las palmas de las manos recordándome que escuchara la canción.
La amama agarró una bolsa llena de trapos y delantales sucios para limpiar en casa. Me hizo un gesto para que me acercara.
—El de tu padre es ese feo de ahí —me dijo señalando una instantánea.
Estaba delante de las puertas automáticas del hospital buscando el papel que me había dado el médico la víspera. Lo encontré entre los apuntes de la rueda de prensa y los albaranes de la perfumería. «Diagnóstico: VIH». Un soplo de viento otoñal me lo arrancó casi de las manos. Solo me faltaba salir corriendo detrás del diagnóstico.
Vi como se me acercaba un joven. Enderecé la espalda y avivé la mirada por inercia. Doblé y guardé el papel.
—¿Tienes fuego?
Yo misma encendí el cigarro que sostenía entre sus labios.
—¿De visita?
Ese segundo en el que decides que te acostarías con quien tienes enfrente.
—Sí.
Ese instante en el que sabes que te diría que sí.
Intenté alargar el momento.
—¿Cómo te llamas?
—Nagore.
Fumando un cigarro al lado de aquel desconocido, esperé a que la recepción quedara vacía. Pisé el cigarro y despedí al joven con la mirada. La puerta automática se cerró tras de mí: un rumor apenas. Me acerqué a la mesa y le enseñé el papel al recepcionista.
—Enfermería. Planta baja. Bloque C.
La sala de espera estaba a rebosar. Me senté en el único asiento libre. Divisé un bote de orina en el bolso entreabierto de la maquilladísima mujer que tenía al lado.
—¿Para sacar sangre?
Levantamos la mano cinco o seis. La auxiliar nos pidió los papeles. Apartó el mío.
—Buenos días —me saludó la enfermera.
En la mesa, pude leer «carga viral» en los tubos para la sangre. Los dejó delante de mí con la pegatina a la vista.
—Súbete la manga, por favor.
Le acerqué el brazo. Un hombre gordo se soltó los botones del puño de la camisa a cuadros y le ofreció a otro enfermero un brazo del tamaño de un muslo.
—He hecho una dieta estricta contra el colesterol, ¡vas a ver!
Hizo reír a toda la enfermería. Todos mirábamos la cara roja y el cuerpo comprimido de aquel hombre rechoncho: blando e inocente; tan inofensivo como aficionado a la morcilla.
Nos apretaron los antebrazos con gomas.
—Tienes buenas venas.
Llamó a una enfermera joven.
—¿Se la sacas tú?
La enfermera, que sería de mi edad, se me sentó enfrente.
—Cuidado, sin pincharte —le avisó la veterana, señalando el diagnóstico con el disimulo justo.
El morcillero me miró. Tenía la nariz y las mejillas moradas de capilares rotos.
—El médico te llamará dentro de una hora.
No había sentido el pinchazo. Vi los botecitos llenos de sangre.
Bajé la manga y me preparé para salir. El barrigudo me cerró el paso; arrastró la silla hacia atrás e, impulsándose con los brazos, se levantó con estrépito y a duras penas. Se puso la txapela*.
—¡Cuídate! —le dijo el enfermero.
—¡Aúpa Athletic! —respondió él contento.
Tomé el ascensor a la planta número 11. Encontrarme conmigo misma en el espejo me inquietó: una vieja conocida que me analizaba desde lejos. El ascensor se detuvo en casi todas las plantas; la gente entraba y salía. Al llegar al piso número 11, solo me bajé yo.
Una sala llena de yonquis, gente afligida, alguna gitana embarazada… Es el cuadro que esperaba, una muestra de la marginalidad bilbaína. Me encontré con un pasillo vacío. Al contrario del resto de espacios del hospital, me percaté de que en la unidad de enfermedades infecciosas la sala de espera estaba escondida, oculta; ningún asiento en el pasillo. Abrí la puerta con cuidado, con miedo a lo que pudiera ver y a que pudieran verme. Había solo un chico de unos treinta sentado en la luminosa habitación. Vestido de americana, trabajaba concentrado con su tablet. Pasó a consulta antes que yo. Salió a los diez minutos junto con el doctor Puertas, sonriente. Parecían viejos conocidos.
—Hasta la próxima. Cuídate —lo despidió el médico—. Nagore —me llamó para que lo siguiera.
Miré a los ojos de ciervo del doctor Puertas desde el otro lado de la mesa.
—¿Qué tal estás?
Descarté todas las respuestas posibles que se me pasaron por la cabeza. El perfume del médico no era el de la víspera. Jean Paul Gaultier. Reconocía olores que no correspondían a mi clase.
—Los resultados no son buenos.
Fuera llovía.
—Ayer tenías los linfocitos cd4 casi a setecientos y hoy no llegan a quinientos.
Siguió moviendo el dedo en el papel y recitando números en voz alta.
—Todos los indicadores que corresponden al sistema inmunológico han descendido.
Aparté la mirada de las gotas de agua que jugaban a atraparse en la ventana.
—¿En un solo día?
—Suele pasar después del diagnóstico.
Redondeó una cifra con el bolígrafo y le dio la vuelta al informe para enseñármelo.
—La carga viral es alta. En este momento el riesgo de contagio es grave.
Se quitó las gafas.
—¿Has tenido prácticas de riesgo?
Recordé el instante en el que dejé resbalar la mano por debajo del jersey deportivo de Luka. La temperatura exacta de su piel. La iniciativa había sido mía.
—No sé.
Me empezó a doler la tripa.
—Es importante.
Estaba infectada. Era contagiosa.
—Te estás poniendo pálida.
Puse las manos debajo del vientre y me encogí.
—¿Estás bien?
Ahuyenté la esquina de un recuerdo: aquel olor.
—¿Por qué está escondida la sala de espera?
Me miró por encima de las gafas.
—Para proteger vuestra intimidad.
Hasta la arquitectura nos recordaba que teníamos algo que ocultar.
—El noventa por ciento de los pacientes que acudís a esta consulta venís por lo mismo.
Me acordé del chico de la americana.
—No me lo creo.
No le dije la frase exacta que había pasado por mi cabeza: no me creo que el sexo haya acabado para mí. Fue una punzada, el pensamiento y su reflejo físico, en la vagina, y el dolor, concentrado en los genitales. Contemplé al médico como a un policía, a un juez, a un funcionario. Ganas de decirle: ¡si tú supieras! Necesidad de decirle: lo he pasado tan bien. Deseo de hacerle entender: he amado tan bien. Me concedí permiso para llorar.
—Tenemos que hablar de los medicamentos que debes tomar.
Sacó unos libretos del cajón del escritorio. Eran publicaciones coloridas que mostraban en la portada a jóvenes sonrientes con aspecto de deportistas. Leí: «Ficha de seguimiento». «Control del tratamiento antirretroviral»; «Control de síntomas». «Fármaco A», «Fármaco B», «Fármaco C», «Fármaco D»…
—Querría atrasar la medicación lo más posible.
Sabía que no tenían información fiable sobre los daños de los antirretrovirales a largo plazo. Me miró asombrado.
—Te recomiendo empezar cuanto antes.
—No quiero.
—No nos conviene propagar la infección.
Quise ahuyentar la evocación de aquel hedor.
—Tienes que hacerlo por ti y por los demás.
—Tengo náuseas.
Me dio una bolsa. Cuando empecé a vomitar, se levantó y me trajo pañuelos de papel. Él mismo se encargó de hacer desaparecer la bolsa de vómito. Salió de la consulta.
Lo esperé de pie.
—¿A dónde vas?
—Tengo cosas que hacer, ya vendré otro día.
Se sentó.
—El orgullo no te ayudará en lo más mínimo.
—La sumisión tampoco.
—Estás equivocada.
—Eso es problema mío.
—Está claro: eres tú quien está en apuros.
Cogí el abrigo y el bolso. A punto de salir, lo miré.
—¿Te puedo hacer una pregunta?
—Para eso estoy.
—¿Se puede saber cuándo me contagié?
—En tu caso sí. Es reciente.
Vi el coche, la cama, el chico. El pene flácido. El olor.
—¿Cómo lo sabes?
—Has dado un «positivo débil»; te estás seroconvirtiendo.
Lo murmuré como si fuera una confesión.
—Fue hace dos meses.
—Sí, puede ser.
—Es culpa mía.
Cuando el ascensor me dejó en recepción, el fantasma de la muerte me pisaba los talones, pero las puertas automáticas del hospital me arrojaron a la vida. El hombre que se había acercado a pedirme fuego había desaparecido. Colillas mojadas en el suelo de la entrada del hospital. Fumé sola. Dejé caer las cenizas, abrí el paraguas y empecé a caminar.
De vez en cuando, mi padre libraba los martes por la tarde. Me llamó mientras comía en casa de la amama.
—Hace buen tiempo, ¿vamos al puerto de Mutriku?
Me levanté de la mesa sin acabar el postre.
Ahí estaba el Ford Escort negro con la ventanilla del techo abierta.
—¡Qué pasa, Jenisjoplin!
En cuanto perdimos de vista el barrio, me puse de pie en el asiento trasero e hice los kilómetros hasta Mutriku con la cabeza fuera, el pelo al viento. En los semáforos, me gustaba ponerme de rodillas contra la ventana posterior y jugar a aguantarle la mirada al chófer del coche que nos seguía. Siempre ganaba.
Aita paró el Ford delante de un bar, en la entrada del pueblo, y me pidió que esperara un poco. Yo tenía prisa por bañarme. Aunque no quedaba demasiado lejos, me llevaban a la playa pocas veces. Ama disfrutaba del hogar y la sombra, aita prefería ir a las fiestas de los pueblos de alrededor. No se quedaba tranquilo hasta que me conseguía el muñeco más grande de todo el tiropichón. Con cinco o seis años, solía llevarme a las fiestas de las ciudades, a las barracas, y me hacía subir a las atracciones más altas, a las montañas rusas, los balancés, las águilas y demás diversiones para adultos. Discutía con el feriante por querer montar a una niña tan pequeña, pero les contestaba con firmeza que él era el padre y que no le tocaran los huevos, y yo me sentía del todo segura mientras él me agarrara de la cintura, a pesar de que la tierra me quedase por encima de la cabeza y el cielo me rozara los pies. Ama nos esperaba espantada. Asimismo, en las pocas veces que habíamos estado en la playa, fuera cual fuese el color de la bandera, me hacía entrar en aguas profundas, siempre agarrada a su mano, y avanzábamos juntos contra las olas, aunque la respiración se me apurara, hasta que una ola nos rebasaba y me revolcaba hacia la orilla dando volteretas, con el bañador, el pelo y la boca llenos de arena.
Aita regresó pronto. Bajamos andando al puerto, vimos a unos niños que se quitaban la ropa al borde de la piscina natural. Fui corriendo tras ellos, pero aita me silbó.
—¡Sigue a esos otros!
Se refería a los jóvenes que, dejando atrás la piscina, se dirigían hacía el dique rompeolas. Había oído hablar de él, pero nunca había estado en «el tambor». La marea estaba baja, caminé con mucho cuidado por el borde del muelle, con miedo a caerme a aquel mar que distaba un buen trozo del morro del espigón. Subí las últimas escaleras para llegar al tambor. Mi padre, sentado en el suelo, me mandó con el cigarrillo en la boca:
—¡Salta!
Lo miré asustada.
—Nagore, ¡salta! —me repitió.
Empecé a quitarme la ropa despacio. Me aproximé dos pasos hacia el borde del muelle y nada más mirar hacia abajo, comencé a sentir un leve mareo. Se me nubló la vista: al principio me pareció que los dos diques que tenía enfrente se acercaban el uno al otro, para después volver a alejarse. Di un paso atrás. Me giré y, cuando estaba a punto de decirle a mi padre que no me atrevía, una mano firme me empujó por la espalda y sentí mi cuerpo caer. Me hundí agitando las piernas y los brazos con fuerza. La caída y el tiempo que necesité para salir del agua me parecieron eternos. Emergí a la superficie con los ojos abiertos de par en par, aterrada, pero en pocos segundos las ganas de llorar se convirtieron en una alegría loca, me puse a reír a carcajadas en el agua, mientras sacudía los brazos y las piernas para no ahogarme. Divisé la cabeza de mi padre observándome desde lo alto. Aplaudía.
Caminé de vuelta al tambor orgullosa; casi podía oler la admiración de los jóvenes fumadores que estaban sentados contra la pared de la escalera. Subí los peldaños del tambor jadeando y con ansias de encontrarme con mi padre. Estaría arriba esperándome, con la toalla abierta, dispuesto a envolverme contra su cuerpo.
—¡Venga, otra vez!
La segunda vez me tiré sin necesidad de empujón. Todo me pareció más breve: la altura del muelle, el tiempo de caída y hasta los aplausos de después del salto. Los jóvenes de las escaleras no me miraban. Le dije a mi padre que prefería volver a casa.
—Por supuesto —me dijo tras hacerme saltar cinco o seis veces más.
El barrio Lasalde, que se extendía longitudinalmente entre la Lombriz y las vías del tren, había sido edificado al norte del pueblo tras la guerra, a toda prisa y de mala manera, para amontonar a la oleada de trabajadores que venía del sur de España a trabajar en las fábricas del valle. Estaba, al mismo tiempo, cerca y aparte del pueblo. Cruzando las vías del tren, la naturaleza le ganaba terreno a lo construido; campos de hierba basta, gateras, piedras y árboles bautizados según la imaginación infantil: el caballero, la bruja, el submarino. A comienzos del curso escolar, las moras crecían en las zarzas de la orilla del río, los patitos nacían a finales de curso.
El balcón del segundo piso de la casa de mis abuelos daba a la calle. Por dentro, la vivienda era una caja de cerillas. Allá vivían todos antes de que yo naciera. Para ganarse la vida, mis padres arrendaron el bar Zazpi en el pueblo más grande del valle, y ama trabajó duro mientras se le iba hinchando la tripa. Se alojaron en casa de unos colegas durante algunos meses. Zazpi era un antro de la época, con olor a tabaco y a moho, nocturno las veinticuatro horas, sin ventanas ni sistemas de ventilación, que contaba con unos codiciados largos sillones contra la pared. Debía de ser un lánguido agujero, el habitual punto de partida y la pista de aterrizaje para los placenteros viajes de los heroinómanos. Mi madre iba a trabajar en compañía de un mastín. Generalmente, los clientes eran amables con ella, pero apaciguar a los jóvenes con el mono, vigilar constantemente la caja, limpiar los vómitos, reanimar a los que habían perdido el conocimiento en el retrete… formaba parte del trabajo. Una vez que se dispuso a cambiar una baldosa rota en el baño, se percató de que era ahí donde los heroinómanos del bar guardaban la única jeringa que compartían. No se atrevió a retirarla.