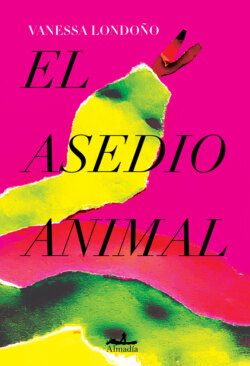Читать книгу El asedio animal - Vanessa Londoño - Страница 8
UNO
ОглавлениеDurante años hubo un cementerio de barcos que se instaló frente a la casa y ocupó todo el ámbito de la ventana. Mirarlos me producía un dolor físico, casi, parecido al del vaso o al del calambre que desvía imprevisiblemente la curvatura estable del músculo; y me ponía nervioso. Yo miraba a los barcos morir, dejarse devorar por el salitre; con la superficie llena de úlceras, de la escamación que le sacaba el óxido; y recordaba en cambio los viajes en cayuco por el Don Diego, viajes que habría podido hacer nadando pero en los que yo prefería embarcar, por el simple placer de lo móvil, de la locomoción, de sentirme flotar. Recordaba también el registro de los otros trayectos, más largos y en lancha, con los remanentes del salitre en la cara y resistiendo la interminable crueldad del sol; sentado al frente, entre la carga y las gallinas, mientras el cuerpo de la lancha atravesaba la sal, arrasaba el campo plano del agua, rompía al océano en virutas como si fuera parafina devastada. Del viaje me gustaba todo, incluso el reposo, incluso los saltos entre las olas, y la sensación de que el barco restauraba su lugar entre el océano con un antiguo sentido de la proporción; y me gustaba también el ruido de la banderita golpeada por el viento, incapaz de describir algún curso, y sencillamente turbada. Siempre me pareció que en los viajes los días empiezan a marchar para atrás como en una vieja máquina de microfilme que recoge lentamente el paisaje hacia un nudo; y que la memoria desempolva sus monumentos y los saca a la calle, y que no se tiene más opción que andar para encontrarlos y reconocerlos. A mí me persiguen todos, todas las cosas, incluso la gente, incluso sus posturas, los anillos sobre los dedos; todo tipo de memorias y hasta aquellas vagas que apenas me rozan la palabra y que no puedo retener; pero sobre todo dos. Una viene de un suministro probablemente artificial, creada por el apetito desordenado de querer recordar, o por una belleza inútil que no estriba; la imagen incierta de algo que se escurre, un recuerdo que suda mentira: dos conejos atraviesan el potrero, pero yo tengo los brazos demasiado cortos para agarrarlos. Y cuando en la cabeza me baja esa imagen rota, tan pequeña como una esquirla de la memoria, escucho al tiempo a mi madre decir una cosa dura y plástica, unas palabras honradas dichas con toda sencillez: El sol este no calienta malo o bueno, no. Todo se calienta. Él no dice: voy a calentar nomás este a bueno, no. Malo también. El otro es un recuerdo más fijo, implacable, sedentario; a menudo reconstruible, creo, por la cruel influencia que ejercen los hábitos: Lásides está tumbado sobre el colchón, vestido solamente con unos calzoncillos mareados, transparentes como una mezclilla; y me pide que me suba encima suyo. Yo me paro y trato de correr; y busco entre los escondites de la casa a la tortuga.
Antes de Lásides yo ignoraba que los sobacos están puestos entre los brazos para ser repasados por el tacto puntual de la lengua; y que no solo se resignaban a los juegos, o a una forma indefinida de producir sebo y de picar. Cuando regresaba de su casa andaba el camino de vuelta sorprendido por la novedad inesperada del sexo; con la sensación de que sus manos seguían lamiéndome por horas, como cuando al salir del océano uno sigue percibiendo el pulso de la marea. En las noches la casa se dividía entre hombres y mujeres; los hombres dormíamos en el patio y sobre los chinchorros, arropados por la niebla y por los ruidos de los animales; y las mujeres en el interior, acumuladas sobre las esteras de ratán en el piso. Para nosotros estaba prohibida la entrada en las noches, pero a mí me gustaba escurrirme y esperaba a que todos se quedaran dormidos para nutrirme de la temperatura del aire concentrado; o refregar la cara y los brazos fríos contra las maderas capaces de retener el calor. En la oscuridad las colas y las pieles de los animales que colgaban del techo adquirían una forma siniestra, y mutaban con las otras mochilas; suspendidas en formas más feroces que los propios animales de la selva. A veces jugaba a salir para esperar al viento, y volvía a entrar para producir la ficción de que el calor era mayor; como cuando corría por fuera del río para que luego me tapara la sensación de que el agua ganaba tibieza. La casa le daba la cara al mar; montada sobre una loma alta y puntiaguda, pero el patio se descolgaba en línea recta hasta el río Don Diego, que es la nieve derretida que baja por la pendiente de la sierra. Si Lásides quería verme me mandaba el recado con alguno de los pelados del Bajo Mamey, una invitación a una de sus clases de dibujo; y yo sabía que esa noche inmediata tenía que ir a visitarlo. Antes de salir, las tripas se me torcían como cuerdas; y sentía en el cuerpo una especie de desgano, de náusea. Tenía una casa de bareque con dos celosías colgadas en vez de ventanas; de esas en que el estaño deja ver sin que se pueda mirar para adentro. Cerca de mi casa y por la vía del camino, yo tenía un escondite debajo de un bejuco, entre la maleza, y ahí guardaba el yakna que me cambiaba por una camisa y un pantalón; ahora pienso que por el pudor de usar con él la misma ropa que usaba cerca de mis lugares. Del hueco también sacaba una linterna oxidada que me servía para repudiar la niebla y despejar a los animales del camino; y al regreso escondía ahí los dulces o las monedas que me daba. A la distancia me parecía que sobre los chinchorros se vertía una oscuridad masiva, solo comparable a la que ocurría cuando los hombres eran lombrices, y por orden de Seránkua la luz no ocupaba todavía los predios de la noche. Si era época de lluvias las botas se volvían excesivamente pesadas de levantar barro y el interior se llenaba de agua, haciendo un ruido pegachento. Hubo noches enteras en que caminé sin luz porque las pilas de la linterna se gastaban y había que esperar días para que llegaran al pueblo; pero yo me sabía el camino de memoria, la posición relativa de las piedras, las curvas, las inclinaciones que a muchos les parecían imperceptibles, el lugar exacto de la cascada que desplegaba el agua como una sábana.
Me tocaba con la palma de la mano abierta, extendida primero sobre la tráquea; y desde ahí deslizaba el tacto, me embadurnaba con la lengua los oídos; y me decía, con la voz vaporosa, muévete que tú eres ya apto; y luego, señalando hacia la ventana el cementerio, gritaba, esa mancha somos tú y yo, doscientos kilos de carroña empujando hacia abajo, tocando con las puntillas del pie el fondo del océano y haciendo maromas para poder respirar. Cuando quería estar solo en medio de esa cama tenía que resignarme a estar callado y a dejar que el cuerpo aisladamente se ocupara de recaudar el tacto y los recorridos pastosos de la lengua, mientras con la mano yo trataba de buscar los huecos de la sábana y los atravesaba con los dedos. Lásides había inventado el método de dejar a los cerdos sin comida, para que se levantaran a la madrugada, hambrientos, y yo pudiera despertarme con los ruidos suyos por todos los rincones de la casa. A eso de las tres de la mañana regresaba, el carrete del camino daba un giro, las subidas se hacían bajadas y las bajadas subían. Lo último que miraba desde mi chinchorro era el amanecer cayendo, y a los barcos podridos hamacarse sobre el agua, a esa hora en que el mar se esparce libre de las costuras de las olas.
* * *
Mientras conversaban yo trataba de establecer la legalidad de esa memoria; de comparar mi historia con esa frágil realidad suya que se exiliaba de todo sentimiento, de evitar que el nombre de mi madre se convirtiera en un simple recuerdo para ellos repetido y confuso, como si fuera una tragedia de segunda mano. Caminaba hacia la casa de Lásides y me parecía que la maleza había crecido más de la cuenta; que había crecido apretada y mullida como restregándose entre las horquillas de los palos, para manifestar por fin esa belleza oblicua que tiene la naturaleza cuando nos traiciona. El camino empezaba a oscurecerse y eso aumentaba mi miedo a la represalia que me esperaba al llegar a su casa después de la escuela, porque me había retrasado jugando con otros niños a la salida y él me había pedido que llegara mucho antes del anochecer. Desde la esquina reconocí el reflejo de esa silueta suya que se proyectaba inaprensible sobre el vidrio tembloroso; y a medida que me acercaba me inquietaba reconocer que se traslucía además otro reflejo de alguien que yo no estaba esperando. Cuando me acerqué distinguí el perfil del finquero que tenía casa al otro lado del río, y que nunca se habría arriesgado a venir sin un motivo a esta hora para evitar los rumores que eso generaba en el pueblo. Como me vieron también a la distancia no tuve más remedio que entrar y sentarme en una silla, y me enrosqué callado y triste como un perro de esos que esperan hambrientos el rodar de las migajas por el pantalón de su amo. Hablaron de mi madre, del día en que la pusieron a cargar esas piedras arrodillada sobre semillas de algodón como castigo para después cortarle las piernas con una motosierra; y de la desaparición de Rosa Kunchala que no les pareció relevante, como tampoco les pareció importante la historia del campesino cuatrero que nos robó las reses a los indios. Terminaron luego hablando de sus asuntos de vecindad sobre los predios que dan contra esa playa que ellos llamaban de arenas dormidas, y solo me llamaron cuando quisieron hablar de los linderos de las tierras que nos había heredado mi mamá.
Oíste Lásides, un poquito nada más, con un poquito tengo, gracias. Acabo de enjuagar la copa, entonces, puedes beber ahí, en esa está bien, lo que pasa es que esto lo tengo pa’lavar los platos luego. Yo creo que aquí en esta taza que acabo de lavar, sí, esta está enjuagada con agua y jabón; está limpia. Pero tenés muy bonita la casa Lásides, está muy organizada, la veo con mucho más…, ¿y los poliedros los estás volviendo a trabajar?, ¿o qué? Los poliedros, el trabajo de los poliedros…, ahí nomás, ahí nomás. El trabajo de los poliedros, el trabajo de los poliedros está detenido. Hablé con Carlos y él dice que a él le interesaría, por ejemplo, fabricar los poliedros esos, pero esa es otra rama de la investigación, con una inyectora, con una resina plástica, hacer unos moldes, fabricar los poliedros, patentarlos; distribuirlos. Eso requiere un grupo de personas, eso requiere un grupo, requiere sobre todo recursos, capital. El Padre que me regaló el computador, él me ha invitado, ya, cada vez que viene de vacaciones, hace tres años, él le habló de mi trabajo a un grupo de rectores de colegios privados en Medellín. Entonces la idea era que yo viajara allá a dictar tres charlas para crear una microempresa, reunir a unos artesanos y fabricar unos poliedros, pero lo que pasa es que a mí eso me sacaría de mi trabajo. Para mí lo más importante es el libro. Del libro se desprenden consecuencias amplísimas, mejor dicho, el libro mío... las implicaciones humanas que eso tiene. Es que si se demuestra que el universo es armónico en la concordia, ¿por qué el ser humano vive en la discordia?, entonces eso ya da tema para discutir en aulas de filosofía, de antropología, de sociología, de derecho, pero el enfoque mío va a demostrar que en el sistema solar se puede plantear un sistema de referencia establecido en la escala musical, y en la divina proporción que han utilizado los artistas pa’medir las proporciones de los cuadros, que esas proporciones están en la naturaleza, y que aplicando esos parámetros de armonía se pueden explicar las leyes de la mecánica celeste; entonces si la casa nuestra, el universo en que vivimos está regido por un canon de armonía y de musicalidad, ¿por qué la discordia, y por qué vivir en el ruido, en la estridencia, por qué en el odio, y en todo lo que destruye?, porque ya, ya llega el momento en que la ciudad crece tanto que es un monstruo que destruye y contamina todos los recursos ¿por qué?, porque la ciencia, en su aplicación práctica que es la tecnología, está huérfana de un principio de armonía que opera en la naturaleza y que, si se desconoce, inevitablemente destruye. La naturaleza se rige por la armonía, entonces si no hay un principio general de la armonía en la física, las consecuencias tecnológicas tienen que producir discordancia, ruido, basura, envenenamiento; todo lo que estamos viendo que es la ciudad moderna, ¿no? Y no solamente allá en la ciudad ¿no viste aquí arriba lo que pasó con la Drummond?, ¿los escombros?, dijeron que una embarcación de puerto Drummond, de esas de cargue fue la que naufragó: chocó y el derrame le hizo un roto al mar. Dejaron abandonado ese buque y ayer por la mañana ya trajeron otro y lo amontonaron ahí. Si siguen tirando barcos viejos eso se va a volver un basurero, es como la cuarta vez que pasa, y los descarados no hacen nada… Quería aprovechar para presentarle a Alaín. Alaín es hermano de Harold. ¿Usted es hermano de Harold?, se parece harto sí, ¿ambos hablan español? No, solo yo y nada más un poco. ¡Anda!, ¡este pelado pa’modesto! Habla español muy bien, yo le prometí que cuando se graduara del colegio le conseguía un cupo en la universidad de Sincelejo. El que no habla nada de español es Harold. ¿Ah sí?, ¿Y qué quiere estudiar? Letras, o cine, no sé. ¿Y Harold dónde anda? Aquí en la casa, ¿ya llegó de Bogotá? Sí. Ah qué bien, ¿pero sigue trabajando con pinturas y cosas?, ¿o no? No, él estuvo aquí la semana pasada, y yo le dije que no está haciendo nada, le dije, venga pa’acá y sigue trabajando sus dibujos, sus pinturas, pero la cuestión es que se les murió la mamá y eso es una carga que él siente. ¿Falleció tu mamá? Sí. Ve, yo no sabía. Sí, la mamá murió en julio, ¿no?, a comienzos de junio. De junio. Entonces él ya no tiene la estabilidad que tenía antes. Él venía acá, ponía su mente en blanco, dibujaba y todo. Ahora está allá más estresado por la ausencia de la mamá en la casa. Sí, más estresado, sí. ¿De qué murió la mamá? La mamá era la tal Fernanda Huanci. La india que empelotaron dos días seguidos amarrada a un totumo y que la pusieron a cargar piedras arrodillada sobre semillas de algodón. Le cortaron las piernas con una motosierra, dizque para aleccionarla. Ah, sí me acuerdo, fue horrible. La azotaron con escobillas y ramas de guayabos. La llevamos al escondido hasta una clínica en Cartagena y allá se murió. ¿La cogieron robando? No. Robando no. La procesaron por usar botas de caucho. A ella y a la Rosa Kunchala; pero esa se escapó. Usted sabe que eso para los indios es una cuestión delicada. Las mujeres no pueden usar zapatos: van descalzas, y por eso fue que le quitaron las piernas, para que no pudiera andar. Ese mismo día le pusieron sentencia a un guerrillero que mató a unos indios; y a un campesino que se robó unas reses y que del susto de ser cogido les tiró la carne a los perros. ¿Y a esos que les hicieron? Al guerrillero le metieron sesenta años. Al campesino le dieron cepo. A todos los condenó el mamo Romualdo, el que tiene la jeta torcida y que usa un gorro de pico, como un chupo ¿lo distingue? Sí, lo he visto pasar. El juicio duró tres horas, el mamo también quiere juzgar a los de la Drummond, y puede. Lo que dijo mientras el juicio salió en el periódico: teníamos que dar ejemplo a los retoñantes porque un día se arrebató y salió al pueblo, compró una corta con dieciséis tiros de sellao y nos amenazó, y empezaron los muchachos: que ya no sirve la autoridad indígena, que puedo matar. En fin, le estaba diciendo a Alaín hoy que la mamá les dejó un lote por allá por la población comunal que no lo ha cercado, y le dije que tiene que cerciorarse si eso está registrado en la oficina de Instrumentos Públicos o no, porque si no, él puede tener escritura, pero puede haber otro que tiene escritura también, y si no le ha puesto cerca, el de al lado puede decir, no, este es el patio mío, o lo venden, o hacen cualquier cosa. O lo venden, sí, si no lo han vendido ya. Ah, pero Alaín, ¿usted nos puede hacer el favor, ahoritica y yo le doy pal fresquito así me toque volver enseguida?, pa’que me ayude a montar unos palitos ahí al carro, ¿vale?, ahora que repose. Y los que le sobren si quiere los coge pa’montar su cerca. No, ya, de una de una, que está caliente. Yo no lo ayudo porque tengo esta rodilla que no puedo. Entonces vení, ¿cuáles serían Lásides?, ¿son estos que son como de…? Llévese todo, todo lo que necesite, porque yo de momento no les tengo utilidad. ¿Son estos que son como triangulares, que tienen esa veta? Esta madera no sirve tanto, sino esta, la que es como pino canadiense. Y allí hay otros. ¿Dónde? Allá por la parte interna de la casa. Todo eso se lo puede llevar, yo de momento no le estoy dando utilidad, yo le abro la compuerta del jeep, pero es que esto no me va a dejar hacer nada, hombre.
* * *
En ese punto del Bajo Mamey donde se parquean los cayucos, el agua es pandita y lisa parecida a la piel de un estanque quieto. Los pescadores bajan con las caretas y los arpones buscando a las cachamas que se dispersan entre la corriente y que se imponen al efecto reversible del agua; confundiendo a los novatos que le disparan al espacio vacante. A veces se lastiman, pero a veces también atraviesan a los peces con sus flechas y los mandan al fondo, como si de repente cayeran congelados, vueltos piedra. Ese día yo venía en la Maye, una lancha que fue a parar luego al cementerio cuando el río se terminó de secar junto con las demás, Esther, Teté, la Perdición. Yo recordaba sus nombres de mujer y los repetía siempre desde la ventana de mi casa, aunque por efecto del sol la pintura se había desmarcado y no se dejaban leer; anegadas bajo el resto de la basura, entre las bicicletas de mar que usaban los turistas, con figuras de cisnes resistiendo oxidadas y con los toldos desinflados. Traía el cucharón de plástico al hombro para llenar el agua y subirlo de vuelta a la casa porque allá cerca solo teníamos la empozada que no se dejaba beber. Recuerdo que era época de mal tiempo, que Torero y Fraudes estaban en el río porque el camarón estaba en veda, y la chucumita estaba en veda, y estaba también en veda el róbalo en el mar; y me senté a mirarlos pescar; todavía con el porrón de agua lleno al hombro para subirlo a la casa. Torero traía una camiseta de futbol con varias cadenas desteñidas sobre el pecho y empezó a gritarles a los demás, miren, ahí está el indio Alaín, el hijo de la perra, tu madre es una perra, la vi el otro día en el billar de Tres Esquinas; los turistas se la clavan completa y ahora está loquita dizque usando botas. Saltaron del agua, me arrastraron del pelo y me jalaron para arriba la cabeza mientras me daban puntazos en la espalda, tantos puñetazos que caían indistintamente como granizo por todas partes; cachetadas y una muñequera en la nariz. Esa tarde me fui, ni siquiera por el camino marcado sino atravesando la maleza corta y las piedras; con la impresión de que yo era un fantasma y de que sobre la arena mis pies no habían quedado marcados. No sé cuánto estuve perdido entre la selva cerrada, a pesar de que conozco cada una de sus esquinas remotas; ni sé cómo pude atravesar la vasta nómina de árboles tupidos que ocupan esa tierra impenetrable; pero cuando me compuse reconocí que estaba por el lado del río que le llaman Deotama. Subí al trapiche, donde ella debía estar trabajando a esa hora, pero no estaba; y supe que si era cierto lo de las botas, seguro andaba lejos; caminando por donde no lo había hecho antes.
Me parecía raro. Mi madre se encargaba del trapiche y de arriar las mulas, y todas esas tareas físicas le habían tensado la planta de los pies a la jornada como manos. Como el resto de mujeres, se amarraba el yakna con un nudo al hombro, mientras el otro le sobresalía calvo; y el pelo liso le colgaba inerte hasta media res. Yo la reconocía de antemano por el modo de andar, por la postura; por el gesto que ponían sus pies cuando caminan; y también por el modo trágico que tenía en la cojera de echarse para un lado. La vi a lo lejos, en una zona pantanosa por la que nadie nunca camina; con unas botas de las que les dicen machitas, azules, nuevas; brillantes como lunas; iguales a las que usaba Romualdo, el Mamo, aunque las suyas eran un par compuesto de dos botas derechas y andaban siempre sucias. Ni mi padre tenía entonces botas tan nuevas. Tampoco los guerrilleros que a veces uno miraba pasar.
La casa de Lásides era famosa. Trabajaba de agregado en una finca que se llamaba El Salado a pesar de que todos sabíamos que en Cartagena era de una familia importante. Había rumores de que se había peleado con sus hermanos por un libro que estaba escribiendo, que estaba de retiro aquí mientras lo terminaba; pero otros decían que la familia se había enterado de que tenía afición por los niños, por los pelados. Los Paras se habían tomado la finca tres años antes de que llegara a vivir ahí, y en esa casa habían matado a muchos. Lásides había sido el único capaz de vivir entre los muertos: decían que a uno le habían mochado la cabeza y que a otro le habían vaciado la metralleta en el cuerpo; y que a todos los habían matado por azar, que a cada uno lo habían señalado diciéndole ven tú que a ti te cayó el número; como si fuera verdad eso que dicen de que la suerte cae derogada por los dados. También que había un niño que se había despedido de su madre con la mano, y que le había dicho yo me voy de esta vida madre, pa’ajuera. La casa era de bareque aburdajado y blanco; y tenía la forma de un rectángulo con la fachada comida por los limos de la tierra. De ambos lados de la puerta colgaban dos celosías con las formas geométricas de una flor, pero una estaba tapada de cemento con puñetazos burdos. Al frente tenía un pozo de mampostería cubierto por una lata de zinc, pero hacia adentro, la casa era distinta. Estaba pintada de verde y como habitada por una domesticidad, sin embargo, huérfana, incompleta. Las lámparas estaban adornadas con lágrimas de caracolas de mar sobre los focos, pero la cocina, en cambio, por la imparidad de los artefactos, reflejaba una soledad absoluta. Al fondo tenía una pizarra que estaba siempre llena de números redondos, escritos con cuidado y una nube de tiza encerraba las palabras philosophiae naturalis, principia mathematica, harmoniae naturalis, principia cosmographica. En el piso y contra las paredes había dibujos pegados a pedazos de cartón, y pilas de libros, y cerros de revistas viejas. Lásides daba clases de dibujo, hasta se decía que dos indios venían desde el Zaíno, en lancha, dos veces por semana. Un estante de madera azul, hecho a cuatro pisos, guardaba documentos escritos a mano; y sobre la tapa de la mesa descansaban cuatro series de compilaciones largas, agrupadas cada una por un gancho y escritas sobre papel milimetrado: Principios cosmográficos de armonía natural en el octaedro, en el dodecaedro, en el cilindro, en el tetraedro. Pero en las visitas, lo que más me entretenía eran los poliedros que reproducían el modelo del universo y en los que yo veía desplegarse cada vértebra, cada hueso, cada músculo del cuerpo detenido de Seránkua, o la musculatura de un buey, el tendón de un cuartinajo, las plumas de un águila; todo lo que de antemano resumía la circulación perpetua y la belleza reorganizada e inamovible del cielo.
* * *
En Hukuméiji se llamó a Luis Napoleón Torres porque para él no había ley y solo emberracándose; amenazándonos, retaba por tierra, animales tenía presos y hasta al agua la tenía presa; hasta con chuzo envenenado impedía. Decía pendejo, que yo soy macho, trabajo, yo tengo plata; y todos consejábamos a él: guarde plata, no borrache. Así no es, carajo. Bebía aguardiente con calzón de vieja, del que la negra echó bicarbonato, basuco y verdolaga, y bebía de eso malo. No lo queríamos castigar porque daba lástima, él no participaba de reuniones, decía que perdía tiempo y no nos daban ni ganas de castigarlo. Ya no decía ni los buenos días, ni contestaba el saludo y trabajaba con motosierra, no respetaba a nadie y parecía animal esa gente, no quería andar sino con cuchillo. Papá y hermano pedían castigo y la hermana puso queja, pero dijo que antes de venir a consejo quebraba a tres y se presentaba con la guerrilla, porque a él nadie lo iba a coger. Pero teníamos que dar ejemplo a los retoñantes porque un día se arrebató y salió al pueblo, compró una corta con dieciséis tiros de sellao y nos amenazó, y empezaron los muchachos: que ya no sirve la autoridad indígena, que puedo matar. Hicimos cambuche de madera basta y de hoja en pampa sin piso cerca de su casa y montamos guardia, vamos a agarrarlo a las claras, dijimos. Fuimos a las cuatro de la mañana, pero él vivía con escopeta y le mandó mano; se fureció y se guapió y se dio mañas de volarse de nosotros. Dos días estuvimos sin verlo, pero nos llegaron chismes, que en la carretera habló con la guerrilla y que decía que consejo castigaba sin tener motivo, sin tener delito, que eran malos. Esa misma tarde lo cogimos en su propia casa cuando volvía por despojos, y dijimos que tenía que ir a consejo, y gritaba no voy a ir porque no he matado. Pero aquí en consejo si usted se guapea, lleva su castigo; y en ese momento se le dio siete latigazos, y él se lloraba. Autoridad da consejo, látigo y consejo; pero ahora debe otro delito que hizo después cuando se desapareció dos años. Unos hermanos kabagga amanecieron plomados, con las caras rotas y remitimos a Santa Marta. Cometió el error de matar a propios hermanos kabagga y entre hermanos no debemos matarnos. Por eso decimos vivamos bien como hermanos no es justo peliar entre nosotros, tratarse bien, compartir cacería, si no cría problema algunas familias viven bien unidas, no peliar por tonterías. Pero él no bastó con los latigazos y siguió dilinquiendo. No fue sorpresa cuando el ejército dijo que el responsable Luis Napoleón Torres, y dijo que porque los guardias kabagga habían dicho que no colgaban la valla de la guerrilla de Alfonso Cano. El castigo es de sesenta años mínimo, según como vaya portándose, debe capacitarse y cada año en consejo se irá mirando cómo puede seguir.
También en Hukuméiji se llamó a Fernanda Huanci y a Rosa Kunchala, pero de Kunchala no dan razón ni las piedras. Denuncian que rebelión porque no ha seguido la conducta y el rompimiento las normas ¿y cómo vamos vivir? Tiene que respetar y las mujeres ya no respetan. Coge a zapatos y vendrá a coger el poporo; pero la única autorizada así fue Sintána, la Madre, que parecía entonces un hombre, tenía barba y bigote y llevaba mochilas, poporo y sandalias como los hombres. Esa es la historia que ellas olvidan aun cuando la hemos contado nosotros los kabaggas, que somos la gente del jaguar. Sintána ordenó a sus hijos hacer oficios de mujer como traer agua, cocinar y lavar ropa. Eso no estaba bien. Así los hijos no la respetaban. Se burlaban de ella. Pero un día, la Madre entregó sus poporos y sus mochilas a sus hijos y también bigote y barba. Se puso a traer agua ella misma, a cocinar y a lavar ropa. Así estaba bien. Así sus hijos la respetaban. Entonces aún no había mujeres. Los hijos de la madre no tenían mujeres y cada uno estaba casado con una cosa: el uno con una olla, el otro con un telar, el otro con la piedra de moler. Sintána cogió el palito de su poporo y puso en el ombligo un pelo, una uña de ella y una piedra chiquita, y nació mujer. Y mujer hizo los oficios y se le dio un vestido, pero en cambio de mochilas, y poporo y sandalias; ollas y telar. Al orden primordial no puede oponerse. El Mamo le dijo el otro día a las dos mujeres Fernanda Huanci y Bernarda Kunchala que dejaran de usar las botas porque estaban creando chismes y bochinches. Pero no hicieron caso y dijeron que preferían castigo. Fundamenta su pedimento de piedad así: El sol este no calienta malo o bueno, no. Todo se calienta. Él no dice: voy a calentar nomás este a bueno, no. Malo también. Puede ayudar. Le seca camisa. Le seca potreros. Lo mismo. Tenemos que pensar cerca del pensamiento del sol. Cargamos lo cabeza. Grabado a cabeza. ¿No cierto? No dice, este use zapatos. Este no. No. Eso no dice. Lo marido ya no es gente de yuca. Ya no es gente de plátano. Ya no es gente de agua. Lo marido dice: hay que trajar las yuntas. Lo marido dice: hay que caminar. Pero lo marido tiene zapatos. Y lo marido no es como el sol. Lo marido dice: ustedes van descalzas. Es lo mismo que si el sol dijera: ustedes van frías. Eso no dice el sol.
* * *
Lásides me preguntó una noche si yo había probado mujer. Me dijo que en el billar de Tres Esquinas había varias que estaban siempre desnudas pero actuaban como si no. Me habló de los baldosines blancos y negros que trenzaban el piso, salvo el de las letrinas que se resignaban a la obra negra, al adobe bajo el sudor del cresopinol. En la cama se cortaba las uñas de los pies porque el filo de la del meñique había empezado a embutírsele en el otro dedo, entre la carne. Lo que más me gusta es mirarme en las paredes cubiertas de espejos, el reflejo de la cara indecisa en el preciso instante en que a uno le surge el vértigo del vicio, la contradicción; y la estridencia de la cumbia que va cayendo sobre la gente que se soba en el suelo. Según él, Torero era el mejor jugador de billar del Bajo Mamey; aunque allá lo que más se jugaba era ping pong. Allá he visto a todo el mundo, guerrillos, paras, turistas, ejército, hasta los mamos van. Adentro hay una pista de baile y en cada mesa está puesta la raqueta. Al lado izquierdo hay una tarima que compensa el estado deteriorado de los azulejos con unos tubos brillantes, y desde el piso se levantan unas bombas infladas con helio. La mayoría de mujeres tiene los brazos robustos y tienen figuras nervudas. Yo me sé la rutina. Primero sube una que se cubre con una toalla del tamaño de un pañuelo. Se acuesta sobre el piso. El travesti de la esquina y la mujer del fondo nunca se mueven, siempre están pasmados. Se echa en el suelo y al lado tiene una canasta llena de bolas de ping pong que parecen huevos. Entre los ping pones esconde una botella transparente y riega ese líquido sobre las bolas. Se mete dos bolas dentro y se tapa con el trapito. Dispara. Las pelotas rebotan en la mesa, y uno tiene que agarrar la raqueta para responder. Ella hace solo dos lanzamientos por turno: dos es el número de ping pones que le caben adentro. Las demás mujeres, que tienen cada una brasier y toalla, pasan pescando los ping pones, recogiéndolos con un balde y una pinza. Cuando las mujeres acaban de recoger las bolas, cambian de turno. Ahí le toca el turno a su mamá; ella es la que hace el show de dardos que revientan las bombas de helio; que es lo que le ha dado plata para comprar las botas machita, las nuevas.
* * *
Recuerdo que venía yo bajando de la escuela y como era verano, el río apenas me rebasaba los talones. De entre la maleza surgió un hombre viejo y calvo con un pantalón de traje y una camisa formal del color de la amatista. Esa misma tarde me contó de las nueve piedras que gravitan alrededor del sol; como las nueve tierras de arriba que surgieron al tiempo que la Madre Sintána. Me dijo que una de esas piedras heladas se había caído y entonces aprovechó para tocarme por primera vez la barriga, buscando entre cosquillas a Plutón entre el hueco abstracto de mi ombligo. Me ayudó a cargar la mochila llena de cuadernos y me dijo: niño, ven, tengo una tortuga escondida en mi casa que quiero regalarte.