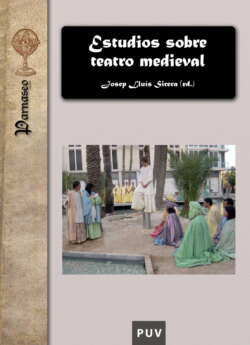Читать книгу Estudios sobre teatro medieval - Varios autores - Страница 7
ОглавлениеLa pena de muerte como espectáculo de masas en la Valencia del Quinientos
Vicente Adelantado Soriano
Se ha hablado hasta la saciedad del didactismo medieval en todas sus manifestaciones artísticas, tanto de las perennes como del efímero. La medieval es una sociedad en la que tan sólo una minoría sabe leer; y que, en consecuencia, necesita del poder de las imágenes: tapices, esculturas, pinturas o arquitectura, y representaciones plásticas y vivas, para retransmitir y hacer comprensible aquello que el poder o la Iglesia quiere dar a conocer a súbditos o fieles. Esa transmisión también se va a realizar a través de los ritos y espectáculos que dimanan del mismo poder, como pueden ser las entradas reales o la liturgia y otras manifestaciones dentro de la iglesia. Podemos decir, por lo tanto, desde este punto de vista, que no hay espectáculo ingenuo o vacío de contenido; no hay representación que, dejando aparte su belleza o estética, no lleve también una clara carga ideológica. No se hace por lo tanto ningún espectáculo que no aproveche el poder para reforzarse y afianzarse como tal. O para lanzar mensajes sobre las pautas a seguir.
Hay, además, un claro deseo por convertir en espectáculo toda realidad, tal como sucede en nuestra época, aunque en ésta se busca el aspecto comercial, y en aquélla la participación, la fiesta, la comunión. Así la liturgia ilustra muy bien esta tendencia, pues con el esplendor de sus edificios, trajes, y con su música, cánticos y lecturas, significa la verdad de la fe. Una fe que también necesita del cuerpo, del mártir que sufre, y en cuyos miembros atormentados se hace perpetuo el misterio salvador. No olvidemos la gran afición medieval a las reliquias, donde una gota de leche de la Virgen o el prepucio de Jesús van a subrayar la omnipresencia del cuerpo.1 Un cuerpo a través del cual, atormentado y destrozado, se podrá lograr la salvación, o dar testimonio de una fe; o cuyo sufrimiento servirá para llegar a la desesperación, y al máximo castigo posible al no concederle el poder al desesperado la confesión, absolución final, con lo cual la pena y el castigo será doble. Un cuerpo que, lacerado, ya sin vida, puede descansar en sagrado, reflejo de un alma que ha encontrado la paz y el descanso eterno, o ser arrojado, tras negar el consuelo de la Iglesia, a los caminos para pasto de bestias o pasteleros. Así ocurrió en 1559 con un preso al que iban a ajusticiar por varios asesinatos.
Se suicidó en la cárcel dejando escrito antes, con su propia sangre, que lo enterraran en sagrado porque moría como cristiano. No le hicieron caso: lo arrojaron al mar. Luego, en la orilla de la playa, excavaron un hoyo, donde lo enterraron.2
Fue mucho antes, en 1456, cuando se alcanzó ya un cierto refinamiento. Entonces el conde de Corella, el lunes 27 de mayo, hizo ahorcar en la ventana de la casa de mosén Gauderich a un joven tejedor, justo en el momento de la consagración, y sin concederle la confesión.3
La pena de muerte, lógicamente, y como ya hemos comenzado a vislumbrar, no va a ser ajena a esta carga ideológica dimanada del poder. Todo lo contrario: es una palmaria muestra de la justicia, es el espectáculo que de forma más clara y contundente va a plasmar el fin de los disidentes y marginados, de los que traspasan lo que el poder o las leyes consideran justo y recomendable. Los cuerpos de los reos, atormentados y mutilados, se convertirán en su redención y en el aviso a sus congéneres. También en una válvula de escape para una sociedad atemorizada por pestes y guerras.
La pena de muerte a fin de que sea efectiva, si se toma como un castigo ejemplar, tiene que ser pública. De lo contrario dicha ejemplaridad quedaría reducida a una mera venganza, o a un protegerse contra unas determinadas personas, que ni siquiera se merecen nuestra compasión. La mentalidad medieval es posible que viera en la pena de muerte un castigo, una venganza, al menos en ciertas ocasiones; pero también veía en ella, sobre todo, una advertencia. Advertencia que se hacía pública, tanto en su ejecución como en la exposición del cadáver del reo o de sus restos. No se entiende, de otra forma, el descuartizamiento de los ejecutados ni la distribución de sus miembros por puertas de entrada a la ciudad y cruces de caminos, los lugares más concurridos. Ni las burlas que tales prácticas generaron. Son de sobras conocidos los cuentos macabros sobre los restos de los ejecutados, el más famoso de los cuales lo hallamos en el capítulo VII de El buscón:
Cayó sin encoger las piernas ni hacer gesto; quedó con una gravedad que no había más que pedir. Hícele cuartos, y dile por sepultura los caminos. Dios sabe lo que a mí me pesa verle en ellos, haciendo mesa franca a los grajos. Pero yo entiendo que los pasteleros desta tierra nos consolarán, acomodándole en los de a cuatro.4
Bromas macabras aparte, la pena de muerte estaba considerada como un castigo ejemplar, y, por lo tanto, de visión obligada. Como veremos por los testimonios aportados, no hacía falta obligar a la gente a asistir a estos espectáculos justicieros. Cabe considerar, por otra parte, que durante la Edad Media fueron muchos los libros que se compusieron sobre el arte de bien morir. La buena muerte era aquella que se anunciaba, que se veía venir, y que daba tiempo a disponerse, a despedirse de deudos y parientes, y a hacer de la misma un espectáculo público. Nada más aleccionador, al respecto, que las coplas de Jorge Manrique a la muerte de su padre. O, en el caso contrario, el grave problema que se generó en la Corona de Aragón cuando el rey Joan II murió de repente, propiciando así que Bernat Metge, su secretario de cartas latinas, compusiera Lo somni, obra mediante la cual trata de demostrar la buena muerte, pese a lo imprevista de la misma, del rey. En manos de Metge lo que se consideraba un castigo, se convierte en una prueba que ha puesto Dios a los súbditos de dicha corona.
Ante una ejecución capital, por lo tanto, el espectáculo podía ser doble: se trataría, por una parte, de asistir a él sencillamente como a un castigo ejemplar, para ver lo que le sucede a quien se enfrenta contra el poder establecido. Y, por otra; de comprobar hasta qué punto la iglesia o los predicadores han tenido éxito y han sido capaces de ablandar o rendir al que va a perecer. El padre de Pablos, el buscón, es muy consciente de su papel, y ofrece todo el valor del que es capaz: se percata de que falta un escalón para llegar al cadalso, y lo advierte, se limpia las barbas, se ajusta la soga a la nuez, y le dice al confesor, a fin de abreviar, que da las oraciones por dichas.5
Suponiendo que el espectador necesitara de alguna justificación para estar al pie del cadalso, el primer sentimiento que se crearía, por lo tanto, ante un ajusticiamiento, sería el de saber si aquélla era una buena muerte o no. Hubo consideraciones contrapuestas al respecto. Para Martínez Gil ese titubeo es bien perceptible en la ambivalencia que despertaba en el público, en el que se mezclaba la atracción y el rechazo, la complacencia y el horror.6 Sea como fuere, nunca faltaban espectadores en las penas de muerte:
Por la rueda o por la horca, por degüello o por hoguera, la ejecución se desarrolla como una auténtica interpretación dramática, donde el patíbulo es el escenario, el verdugo y el condenado, los dos actores principales, los mirones en turbamulta, los espectadores.7
A estos castigos ejemplares se había llegado, al parecer, por un cambio de mentalidad. Si en un principio se había considerado que el pecado y el delito se podían redimir, se pasó luego a considerarlos, y juzgarlos, como un crimen contra el estado y la divinidad.
No podemos olvidar, por otra parte, que era ese concepto de crimen o de rebelión el que estaba presente en el castigo de la época clásica, la pagana, y aún antes. Al fin y al cabo nada cuesta más de erradicar de un país o de una civilización que sus costumbres.
El sentido de la justicia era todavía pagano en sus tres cuartas partes. Era necesidad de venganza. La Iglesia había tratado, ciertamente, de endulzar los usos jurídicos, impulsando a la mansedumbre, a la paz y al carácter conciliador; pero el sentido del derecho propiamente dicho no se había modificado por ello. Al contrario, se había hecho aún más extremado, incorporando a la necesidad de sanción el odio al pecado. Mas el pecado era con harta frecuencia, para aquel vehemente espíritu, aquello que hace el enemigo. El sentido de la justicia había ido extremándose poco a poco, hasta llegar a ser un puro saltar del polo de un bárbaro concepto del ojo por ojo y diente por diente, al polo de la aversión religiosa por el pecado. Simultáneamente se sentía más y más la urgente necesidad de que el Estado castigase con rigor. El sentimiento de inseguridad, el exagerado temor, que implora el poder público en toda crisis una política terrorista, se había hecho crónico en la última Edad Media. La idea de que hay que purgar todo crimen fue retrocediendo paulatinamente, para convertirse en una supervivencia casi idílica de antigua ingenuidad, a medida que se consolidaba la idea de que el crimen significa al mismo tiempo un peligro para la sociedad y un ataque a la majestad divina. De esa suerte fue el final de la Edad Media una época de florecimiento embriagador de una justicia minuciosa y cruel. No se paraba mientes ni un momento en si el malhechor había merecido su castigo. Se experimentaba la más íntima satisfacción ante los actos ejemplares de justicia, que practicaban los príncipes por sí mismos. De tiempo en tiempo iniciaban las autoridades campañas de rigurosa justicia, ya contra los ladrones y bandoleros ya contra las brujas y encantadores, ya contra la sodomía. Lo que nos sorprende en la crueldad de la administración de justicia en la última Edad Media, no es una perversidad morbosa, sino el regocijo animal y grosero, el placer de espectáculo de feria que el pueblo experimenta con ella.8
Estos espectáculos se realizaban al aire libre. Algunos, como veremos, con una coreografía tan aparentemente moderna que exigía que reo, verdugo y público, se fueran desplazando por la ciudad, con sus estaciones, o escenarios diversos, a fin de dar cumplida sentencia de la pena impuesta. Por regla general iban desde el tribunal a la plaza pública, al mercado.
Pronunciada la sentencia se le daba a ésta la máxima publicidad posible, ya que se trataba de mostrar la ejemplaridad del castigo. Era lo que se ha llamado la pedagogía del terror, la forma de luchar contra la violencia y la delincuencia, y que distaba mucho de considerar si el reo se merecía la pena o no. La vida tenía poco valor, y el castigo era, además, una forma de descargar la ira: la fiesta de la justicia se convirtió así en la fiesta de la atrocidad.9
Las penas que se imponían eran pecuniarias, castigos corporales como azotes y mutilaciones; y, por supuesto, la pena de muerte. Las ejecutaba un funcionario conocido con el nombre de Morro de Vaques. Entre las penas corporales, la más ordinaria de todas era los azotes. Se azotaba al reo llevándolo por calles y plazas. Ahora bien, la forma de conducirlo estaba en consonancia con la falta cometida. Así unos eran llevados encima de un asno, desnudos, recibiendo su castigo en medio de la gritería de los desocupados. Otros eran obligados a correr delante del verdugo, yendo ellos con bragas y ellas con un paño alrededor de la cintura para tapar sus vergüenzas. Algunos recibían el castigo atados a un poste.10
No podía faltar, ya que el castigo se ejecutaba por las plazas, el trompeta. Era, en realidad, el juglar de la ciudad, quien anunciaba, entre otras cosas, las muertes y exequias de los reyes; y las penas de los reos, tanto de meros azotes como capitales. Dicho trompeta, en los lugares más concurridos, cuando había conseguido reunir a un buen número de espectadores, leía la sentencia, que, inmediatamente, era ejecutada por el verdugo. El reo podía recibir entre cien y trescientos azotes. La escena, por lo tanto, se iba repitiendo a lo largo y ancho de la ciudad. Al parecer todavía asistía más gente a estos castigos cuando se ejecutaban por un adulterio, pues entonces a los azotes en sí se añadía el morbo y una malsana curiosidad11 por saber qué había pasado y cómo había sucedido. A veces era suficiente con dejar a los adúlteros, desnudos, expuestos a la vergüenza pública. No obstante, el castigo que más expectación despertaba era la pena de muerte.
Sabiéndolo, las autoridades elevaban los patíbulos en los lugares más concurridos, o en los próximos adonde habitaba el reo. La pena que se aplicaba era la horca y la decapitación. Esta última estaba reservada para los nobles. Los reos de adulterio, homosexualismo y herejía, eran condenados a la hoguera.
Parece ser que las horcas, en un principio, no eran permanentes. Se elevaban cuando se tenía que ejecutar a alguien. Se emplazaban en el mercado, en la puerta de la mancebía, en la plaza de Predicadores, en la de las Cortes, o bajo el puente de Serranos. Más tarde se hizo una horca de mampostería que se ubicó en el mercado, frente a la Lonja. Se derribó en el siglo XVII.
A los nobles, para ser ejecutados, por decapitación, se les elevaba el cadalso en la plaza de la Catedral, frente a la calle de Caballeros o frente al Real. Los autos de fe se ejecutaban también en la plaza de la Catedral o en sus alrededores, es decir, en la plaza de la Almoina. Los herejes y los acusados de crímenes nefandos eran ejecutados, quemados vivos, en la Pechina, frente al jardín Botánico.12
Se buscaban, pues, los lugares más concurridos para ejecutar las penas. Máxime si se trataba de autos de fe, que tenían sus propias características: participación de las autoridades religiosas, civiles y personal del Santo Oficio, así como el uso de una vestimenta especial, con los clásicos capirotes para los acusados, y un lenguaje muy elaborado con el que se informaba al pueblo de los pecados de los condenados.13
Se podía condenar a muerte por los motivos más diversos. Básicamente los castigos se producían cuando había faltas de tipo político, asesinatos, o éstas se cometían contra la ortodoxia y la moralidad. Germana de Foix fue una de las grandes promotoras de estos espectáculos, dada su saña en ejecutar a cuantos agermanados caían en sus manos.14 De éstos, cabe destacar la ejecución de mosén Joan, el portugués, el 9 de agosto de 1524. No fue entonces la muerte en sí en donde recayó la espectacularidad, sino en la degradación que tuvo que padecer dicho sacerdote. Se organizó todo con sumo cuidado: en la plaza de la seo, donde se producían los autos de fe, se elevó un catafalco. Sobre éste colocaron una gran tarima y una mesa con todo lo necesario para decir misa: dalmáticas, cáliz, vinajeras de plata, misal, breviario, tijeras, cuchillo, un candelabro de plata con un cirio apagado, una campana y unas llaves.
A las nueve de la mañana subieron al catafalco el arzobispo y el sacristán. Aquél se colocó en la parte más alta, estando rodeado de todos los jueces. Poco después llegó el reo, rodeado por cinco o seis maestros de Teología. Lo hicieron subir a lo alto de la tarima. Allí le leyeron la sentencia, tras lo cual lo vistieron como si fuera a decir misa. Se colocó entonces el reo al lado del arzobispo, quien lo degradó despojándolo, una por una, de todas sus vestiduras sacerdotales. Luego subió el barbero, quien le cortó el cabello, deshaciendo así su tonsura. Antes, con el cuchillo, le habían raspado los dedos, dado que estos eran los que elevaban la Forma en el momento de la consagración. El arzobispo lo exhortó a bien morir, lo confesó y lo absolvió de la excomunión. Llegados a este punto abandonaron el lugar los jueces, los comisarios y los curas, condenándolo los representantes de la Rota a ser descuartizado. Su cabeza se expondría en la plaza de Játiva. Al reo, entonces, le quitaron las ropas, le pusieron las de la cofradía de los Inocentes, le colocaron una cadena alrededor del cuello, e hizo el recorrido de costumbre, aunque fue a pie, y no lo llevaron arrastrando, como era preceptivo.15
Los espectáculos medievales y renacentistas rara vez fueron unos espectáculos estáticos. Desde las entradas reales hasta las procesiones o los funerales, se exige de los participantes un movimiento continuo a fin de poder disfrutar de todo el espectáculo en todas y cada una de sus manifestaciones. El estatismo quedará reservado para los rituales dentro de la catedral. Al menos, para alguno de ellos. Los demás tendrán la calle o la plaza, o plazas, como escenarios, lo cual impondrá un movimiento continuo, tanto de «actores» como de espectadores. No podía dejar de suceder lo mismo con las penas de muerte. Tenemos un primer ejemplo de este movimiento en la ejecución de Joan Canamás, quien atentó contra la vida de Fernando el Católico. Condenaron al reo no a la pena que merece, sino a la máxima que se le pueda aplicar. La ejecución se realizó en Barcelona, sobre un patíbulo móvil en el que iba el reo atenazado con tenazas ardientes. En primer lugar en la plaza del Blat le cortaron la mano derecha; a continuación en la calle o plaza del Born le sacaron un ojo. Delante de la Lonja le cortaron la otra mano; en la Plaza Nueva le cortaron la nariz. En el Portal Nou le vaciaron el ojo que todavía conservaba. Después en la calle, o plaza, Canyet, le fue sacado el corazón en vivo siendo después descuartizado, echando sus cuartos a los perros. Se le niega, por lo tanto, como última pena, descansar en tierra sagrada.
En el bando en el cual se anuncia la ejecución se tiene un especial cuidado en advertir a la gente, de la condición y estado que sea, bajo pena de muerte, que no tire piedras
o pretenda herir al reo con arma o cuchillo, a fin de que la ejecución se pueda realizar cumplidamente y por quien debe ejecutarla. El público, pues, no sólo asistía a estas ejecuciones, sino que, a veces, hasta intervenía en las mismas.16
También de forma itinerante, en Valencia, en 1529, ejecutaron al segundo Encubert paseándolo por la ciudad. Sobre un carro pusieron una tarima con dos fuegos, donde se calentaban las tenazas. El reo iba atado a una cruz en forma de aspa, como la de San Vicente Mártir. Sentado sobre una viga. Este hombre tuvo más suerte que Canamás, pues le dieron garrote vil a fin de que no desesperase y no se condenase al fuego eterno. Así, ya muerto, lo fueron atenazando, con tenazas ardientes, hasta llegar al mercado, donde lo quemaron a él y al carro. Antes le cortaron la cabeza, que fue clavada en la horca del mercado.17
El que estas ejecuciones fueran itinerantes se debía, sin duda, al deseo del poder de mostrar la justicia a toda la ciudad, a que nadie pudiera alegar desconocimiento o ignorancia. O a hacer más solemne el castigo.
Había otras ejecuciones que, necesariamente, tenían que ser itinerantes. Eran las de los uxoricidas o parricidas, pues en ese caso se ordenaba que el muerto fuera colocado sobre el vivo, y viceversa, antes de la ejecución, boca con boca, lo que obligaba a llevar a éste al cementerio, donde era desenterrado el cadáver a fin de cumplir con tan macabro ritual.18
En marzo de 1453 un tal Riudaura mató a su mujer, a su padre y a su madre, junto con sus suegros y cuñada, envenenándolos. Lo introdujeron vivo en el sepulcro de su padre y en el de su madre antes de ahorcarlo.19
En 1527 igualmente se produjo una sentencia que terminó por convertirse en un espectáculo verdaderamente espeluznante. El reo fue un tabernero que mató a su mujer. Lo sentenciaron a muerte. Para ello le dieron la vuelta acostumbrada, es decir, de la cárcel al patíbulo; pero antes lo hicieron pasar por la iglesia de Santa Catalina, en cuyo cementerio estaba enterrada su mujer. Una vez allí, en medio de una gran expectación, sacaron a la mujer del sepulcro, en el que llevaba tres o cuatro días, colocándola en el suelo con la cara descubierta. A él lo tumbaron sobre el cadáver, boca con boca. Luego lo hicieron al contrario: el tabernero sobre el suelo, y el cadáver encima de él. El reo no lo pudo soportar: comenzó a gritar clamando misericordia a Dios y pidiendo perdón a su mujer y a todos los presentes. Luego, seguramente con gran alivio del reo, lo ahorcaron.20
El lunes 31 de julio de 1542 también ajusticiaron a un tal Vicent Ferrer Alapont por el asesinato de Joan Dolç. Antes de hacerlo cuartos lo condujeron a la iglesia de San Francisco, donde estaba enterrada su víctima, a la que tuvo que besar las manos y pedirle perdón. Al día siguiente fue quemada viva la mujer del tal Dolç como instigadora del asesinato. Antes de quemarla vestida, fue llevada a la iglesia a pedir perdón en la boca del sepulcro de su marido.21
No cabe duda de que semejantes castigos llevaban sus acompañantes. El tabernero, tal como nos dice el mismo dietarista, terminó por pedir perdón a todos los presentes, quienes, dada la proximidad al reo, no debieron ser ajenos al cadáver y a su más que posible hedor.
Uno de los «crímenes» más castigados a lo largo de la historia de Occidente, hasta fechas muy recientes, ha sido todo aquello que ha atentado contra la moral establecida. Dentro de la posible gama de atentados a la moral, el que se ha llevado la palma ha sido el homosexualismo. Siempre se ha condenado al homosexual sin ningún tipo de paliativos. En la época que nos ocupa su persecución y condena incluso podía estar bien considerada, o tolerada, por las autoridades. Más en épocas de peste o sequía, que eran vistas, interesada o desinteresadamente, como un castigo divino por los pecados cometidos por unos y la pasividad de los otros. A través de la muerte del que se desviaba de la ortodoxia, moral o religiosa, se buscaba el regreso al camino perfecto y el perdón divino. Judíos y herejes, junto con los homosexuales, van a propiciar, pues, y en su contra, no pocos espectáculos en plazas y cadalsos. La pena para todos ellos, según los Fueros, es la misma: la hoguera. El castigo a determinados herejes, sin embargo, no tendrá un fin sangriento.
Algunos de estos espectáculos, no cruentos, se desarrollaron dentro de la propia iglesia. Pedro de Cesplanes, por ejemplo, fue condenado a abjurar de su cédula, fi rmada ante notario, en la cual defendía que en Cristo hay tres naturalezas: humana, espiritual y divina. La primera abjuración tuvo lugar en la cámara episcopal un sábado. Al domingo siguiente tuvo que abjurar en la iglesia, teniendo en la mano una vela de cera, siendo azotado al finalizar la misa por un sacerdote con una correa.22
Un instrumento muy poderoso para luchar contra la herejía y otras desviaciones fue la Inquisición. En Valencia comenzó a actuar durante las últimas décadas del siglo XV. En un principio actuó contra los grupos minoritarios de judaizantes, encargándose más tarde de los grupos de erasmistas.23 Con anterioridad, en agosto de 1484, llegó a Valencia el primer inquisidor, el dominico Joan Epila. Cuatro años después fue el rey quien se presentó en la ciudad con la finalidad de clausurar las cortes. Valencia le ofreció a Fernando II un espectáculo justiciero en el que sentenciaron a nueve personas a la pena capital por robo.24 Lo mismo sucedió en 1507 y en 1528 con su nieto el emperador Carlos. Quemaron entonces a trece personas entre hombres y mujeres; a otros lo hicieron en efigie. Poco después, tras la comida, el emperador, el duque de Calabria, el de Gandía y unas cuantas personas más, ochenta en total, jugaron a cañas en la plaza del Mercado. La sentencia, pues, era una parte del espectáculo.25
No todas las penas, sin embargo, como se ha dicho, tenían un final tan desdichado. Había otras en las que el reo era llevado al patíbulo con un cirio verde en la mano, sin sombrero, y con una cuerda de esparto ceñida a la cintura. En esos casos, sencillamente, se les condenaba al destierro, como sucedió en 1528 y 1531.26 Un reo incluso llegó a salvar la vida en 1537, pues cuando estaban a punto de quemarlo pidió misericordia. Obsérvese el diálogo entre el inquisidor y el reo, quien era un converso llamado Solanes:
[...] E lavos lo dit Solanes torna a cridar misericordia, dix lenquisidor: loays y aprovays lo que disen los testimonis, dix dit Solanes: si senyor y mucho mas, torna a dir lo enquisidor resebime acte como lo torno a cobrar del braso secular y de fet lo sentornaren ab los altres de les penitençies als carser de la Santa inquisiçio.27
La inquisición no solamente quemó personas en vivo y en efigie sino que también condenó al fuego Biblias que consideraba falsas. En el año 1447 en la plaza de la Almoina se quemaron bastantes. Algunas de ellas muy bellas y de gran valía, dice el dietarista, que era un hombre de iglesia. Fue un espectáculo público, puesto que hubo sermón a cargo de mosén Gauderich.28
Pareja suerte que las Biblias iban a tener los homosexuales, muchos de los cuales, perseguidos con saña, huyeron de Valencia en 1452, ante la quema de cinco de sus compañeros. El didactismo de estas penas de muerte quedó muy claro el lunes 28 de julio de 1460 cuando ejecutaron a Margarita o Miquel Borras. Era hijo de un notario de Mallorca, y le gustaba ir vestido de mujer. Sufrió el tormento inquisitorial, delatando a algunos compañeros. La tal Margarita, tras el tormento de rigor, fue ahorcada llevando una camisa de hombre, bien corta y sin paños, es decir, sin nada de ropa interior debajo, para que mostrara sus vergüenzas y se viera de forma clara y patente que, fi siológicamente al menos, era un hombre.29
A veces fue el mismo público el que pidió los homosexuales a la justicia para poder ajusticiarlos por su cuenta y riesgo, o se los arrancó de sus manos, como sucedió en 1519, tras otro funesto período de peste.30 El público se convertía, así, en algo más que en un mero espectador pasivo, como sucedía con los reos itinerantes.
Vistas, pues, las penas de muerte como un espectáculo al que asistía la gente de buena gana, el autor de El dietari del capellà d’Anfos el Magnànim habla de 300.000 personas en la ejecución de D. Álvaro de Luna en 1453 en Valladolid, y para terminar, nos gustaría recalcar la importancia de estos espectáculos en la sociedad de aquel momento, pero haciéndolo con dos ejemplos que son dos auténticas puestas en escena. En éste, como en otros casos, no solamente se trataba de presentar el tormento y el castigo, sino la muerte en sí, pero la muerte convertida en una explicación de cuanto había sucedido. El viernes 2 de mayo de 1459 Jaume Roís mató a un carnicero llamado Esparrech. El gobernador Don Pedro de Urrea hizo ahorcar al asesino, poniendo bajo sus pies a su víctima. En tal postura los mantuvieron todo el día, como ilustración de una especie de crimen y castigo medieval.31
Más efectista, sin duda, iba a resultar el mismo espectáculo, pero realizado por la noche. En 1472 se le dio garrote a mosén Diego Hurtado, de Toledo, acusado de falsificar moneda, a las dos de la noche, siendo colocado su cadáver en medio de dos antorchas, ante la corte del gobernador, donde estuvo hasta las cuatro del día siguiente, momento en que fue enterrado.32
No menos efectivo iba a resultar a veces el perdón. Es posible que se produjera o bien por falta de pruebas, o porque la justicia quería dar la impresión de que también sabía reconocer sus limitaciones, y que nada tenía que temer quien estuviera sin culpa. Sea como fuere, y es lo que nos interesa desde el punto de vista de la recepción, tanto una como la otra se hacían en público, dado que, como hemos visto, las penas capitales eran un espectáculo público de muy buena aceptación.
El 7 de marzo de 1521 condenaron a la horca a Pere Cantí, acusado de haber asesinado a Moles, barbero. Lo sacaron de la cárcel yendo acompañado por el Gobernador, y por mucha gente a caballo y a pie. Cuando lo hicieron subir al cadalso, y con la soga puesta ya al cuello, el reo tomó la palabra y dijo que entregaba su alma al diablo si era el autor de tal crimen, que no conocía al tal Moles, maestro barbero, y que sus pecados cayeran sobre el gobernador, los jurados y el asesor del gobernador. Mandaron entonces quitarle la soga perdonándole la vida. El reo, muy contento como es de suponer, se fue a Santa María de Gracia a darle las gracias por la merced que le había hecho.33 Fue sin duda un espectáculo catártico que, a decir verdad, no se prodigó mucho.
1 ZUMTHOR, Paul, La letra y la voz de la «literatura» medieval, Madrid, 1989, pp. 294 y ss. y 313 y ss.
2 SORIA, Jeroni, Dietari, Valencia, 1960, pp. 232-233.
3 Dietari del Capellà d’Anfos el Magnànim. Valencia, 1932, p. 195. Hay una edición moderna: Dietari del capellà d’Alfons el Magnànim (Selecció), Valencia, Edicions Alfons el Magnànim, 1988.
4 QUEVEDO, Francisco de, El buscón. Edición de Domingo Ynduráin, Madrid, Cátedra, 1983, p. 143.
5 QUEVEDO, Francisco de, op.cit., p. 143.
6 MARTÍNEZ GIL, Fernando, Muerte y sociedad en la España de los Austrias, Madrid, Siglo XXI, 1993, p. 152.
7 LEBRUN, François, Les hommes et la mort en Anjou aux XVIIe et XVIIIe siècles. Essai de démographie et de psychologie historiques, París, Mouton, 1971. Cita y traducción de MARTÍNEZ GIL en op. cit., p. 152.
8 HUIZINGA, J., El otoño de la edad media, Madrid, 1978, Alianza, pp. 34-35.
9 SALAVERT I FABIANI, Vicent Lluís y Vicent GRAULLERA I SANZ, Professió, ciència i societat a la València del segle XVI, Barcelona, Curial, 1990, p. 234.
10 SANCHIS SIVERA, José, Vida íntima de los valencianos en la época foral, Valencia, 1935, p. 60. Hay una edición moderna en Ediciones Aitana, Altea (Alicante), 1993.
11 SALAVERT-GRAULLERA, op. cit., p. 235.
12 SANCHIS SIVERA, op. cit., pp.63-65.
13 SALAVERT-GRAULLERA, op. cit., p 241.
14 Para una visión más amplia del tema véase, ADELANTADO SORIANO, Vicente, Rituales, procesiones, espectáculos y fi estas en el nacimiento del teatro. Tesis doctoral, Valencia, 1995, V. I, pp. 459-542.
15 Libre de Antiquitats, Valencia, 1926, pp.48-50 y SORIA, Jeroni, Dietari, Valencia, 1960, pp. 87-88. Hay una edición moderna del Libre de Antiquitats, Valencia-Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana-Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1994.
16 SORIA, J., op. cit., pp. 39-40.
17 SORIA, J., op. cit., p. 130.
18 Sobre explicaciones e interpretaciones de esta pena, véase ADELANTADO SORIANO, V., op cit., v. I, pp. 492 y ss.
19 Dietari del Capellà d’Anfos el Magnànim, p. 192.
20 SORIA, J., op. cit., p. 116.
21 SORIA, J., op. cit., pp. 207-208.
22 MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, Historia de los heterodoxos españoles, Madrid, BAC, 1978, I, p. 523.
23 CÁRCEL ORTÍ, Vicente, Historia de la Iglesia en Valencia, Valencia, Arzobispado de Valencia, 1986 I, p. 144 y GARCÍA CÁRCEL, Ricardo, Orígenes de la Inquisición española. El tribunal de Valencia (1478-1530), Barcelona, Península, 1976.
24 PÉREZ GARCÍA, Pablo, La comparsa de los malhechores, Valencia 1479-1518, Valencia, Centre d’Estudis d’Història Local, 1990, p. 70.
25 Libre de Antiquitats, p. 192 y SORIA, J., Dietari, pp. 121-122.
26 SORIA, J., op. cit,, pp. 124-125.
27 SORIA, J., op. cit., p, 178.
28 Dietari del capellà d’Anfos el Magnànim, p. 187.
29 Dietari del capellà d’Anfos el Magnànim, pp 191 y 243.
30 Libre de Antiquitats, pp. 21-23.
31 Dietari del capellà d’Anfos el Magnànim, p. 241.
32 Dietari del capellà d’Anfos el Magnànim, p. 379.
33 SORIA, J., op. cit., p. 53.