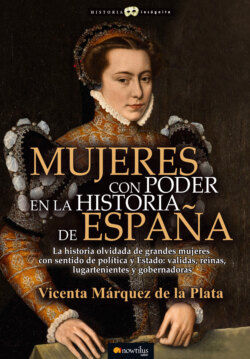Читать книгу Mujeres con poder en la historia de España - Vicenta Marquez de la Plata - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 2 La monja de Ágreda, una valida en la sombra
ОглавлениеMaría Coronel Arana nació en Ágreda (Soria) el 2 de abril de 1602 del matrimonio formado por Francisco Coronel y Catalina de Arana. Curiosamente para una mujer que se escribió durante largos años con el rey más poderoso de Europa, no salió nunca de esa villa en donde había nacido. Falleció el 24 de mayo de 1665.
Las mujeres del siglo XVII, como en los siglos anteriores y aún en los posteriores, no tuvieron en su tiempo biógrafos propiamente dichos. Si acaso se escribió acerca de algo muy puntual en relación con alguna de ellas o se relataba algo que habían hecho o padecido para ejemplo o escarmiento de otros, pero nunca en relación con ellas mismas. Es por ello que no contamos con biografías de doña María Coronel, especialmente, como desearíamos, por parte de algún coetáneo y lo que de ella podamos saber proviene de sus propios escritos, que si bien tendrán el mérito de venir de una fuente de primera mano, también adolecerán de la falta de datos que interesan en una biografía, ya que estos los recopiló una mujer dedicada a la vida religiosa y fue una mística cuyos intereses eran muy distintos de los que puedan atraer al estudioso de hoy en día. No obstante, con la ayuda de su correspondencia y sus propias notas, intentaremos rehacer su vida o al menos resaltar la importancia que esta monja tuvo en la historia de España.
María Coronel, la monja de Ágreda
En cierto modo se puede decir que lo maravilloso rodea y trasciende la vida de María Coronel, ella ve la mano de Dios en todo y él transforma ese todo de modo que lo divino se hace casero, diario. Ella conoce a un Dios personal que está atento a sus criaturas y escucha sus quejas y peticiones. Gracias a esta fe sencilla todo se diviniza y se transforma, cada suceso se convierte en una manifestación de la voluntad de ese a quien ella invoca, e incluso una respuesta directa a las oraciones de los fieles.
Detalle de La Creación. Capilla Sixtina. Vaticano.
Cuenta doña María Coronel que su padre, Francisco Coronel, cuando mozo, se acercaba a Yanguas para pedir a la Virgen de los Milagros «que le diera una mujer con quien tomar estado, virtuosa y temerosa de Dios y de buena sangre, aunque fuese pobre. También y al mismo tiempo puso en el corazón de mi madre los mismos pensamientos devotos de acudir a Nuestra Señora de los Milagros». Tenía la madre de María Coronel, doña Catalina de Arana, una hermana y tanto una como la otra estuvieron a punto de casarse con hombres ricos y de buena posición, aunque de «poca limpieza de sangre por intercesión de la Santísima Virgen terminaron casándose las dos hermanas (que eran huérfanas) con dos hermanos también huérfanos».
Un expediente de limpieza de sangre positivo exigía que, por lo menos, los padres, abuelos y bisabuelos no tuvieran sangre de moro, ni judío, aunque fuera converso; ni que alguno de aquellos antepasados hubiere estado sentenciado por el Santo Oficio. Se empezaron a exigir los expedientes de limpieza de sangre en los inicios del siglo XVI cuando el cardenal Silíceo los introdujo para evitar que la Iglesia se permease de falsos conversos, pues los grandes personajes (nobles) que ocupaban todos los oficios importantes dentro de las jerarquías eclesiásticas tenían casi siempre sangre judía o mora y llegaron a despreciar a Silíceo, que era de origen humilde. Él, en cambio, era de una familia en donde no habían existido moros ni judíos: en pocas palabras, era cristiano viejo, y exigió que todos los que quisiesen ocupar cargos en la Iglesia probasen ser, asimismo, cristianos viejos. Luego se extendió esta nueva práctica a otros oficios y cargos hasta hacerse general.
Del matrimonio de Catalina y Francisco nacieron once hijos, los cuales, según sucedía en la época, murieron casi todos en edad temprana. Tan solo sobrevivieron cuatro, todos devotos como sus padres, en una casa en donde incluso los criados rezaban varias horas al día. Aparte de esta piedad, la casa debió de haber sido tranquila y bien avenida, pues según María en ella jamás «ni riñas, ni discordias, ni alborotos, ni enojos se oyeron».
Así pues, por lo que sabemos, porque ella lo relata, nació en el seno de una familia noble (los Coronel, aunque pobres, lo fueron siempre a lo largo de la historia) y profundamente piadosa. Doña Catalina, la madre, debió de haber sido mujer de decisiones fuertes y carácter templado, pues sor María de Jesús dice que fue ella la que convenció a la familia de que se apartasen del mundo y viviesen una vida conventual. Adujo la piadosa señora haber tenido una revelación del Altísimo y por esa razón, el 13 de enero de 1619, se fundó en su misma casa un convento de la Concepción, de la rama recoleta o descalza. La joven María Coronel contaba a la sazón diecisiete años.
La figura de la madre es muy importante en la vida de María Coronel, tanto que los estudiosos de ella opinan que la figura del padre queda desdibujada por comparación con la de doña Catalina. No había tenido una educación demasiado esmerada, aunque su hija nos puntualiza que «sabía un poco leer, con lo que se consolaba». Suponemos que leería principalmente lecturas pías, vidas de santos y libros de meditación como lo hacían las personas piadosas de la época.
Estaba un día doña Catalina haciendo oración cuando el Señor le manifestó su voluntad de que ella fundase un monasterio en el que había de profesar. Quedó más convencida de la veracidad de su inspiración cuando al ir a comentar con su confesor lo que le había sucedido, él le manifestó que ya sabía de qué quería hablarle, pues el Señor también se lo había dicho a él. Convencida de la perfección de su voluntad, que para ella no era otra que la de Dios, se lo manifestó a su esposo. Él, al principio, se opuso, pues juzgó un disparate deshacerse de toda su herencia y patrimonio para fundar un monasterio, los cuales por otra parte ya sobraban en la sociedad del siglo XVII, tanto era así que la misma Iglesia había prohibido la fundación de ninguno nuevo, sobre todo de mujeres. Además, arguyó el bueno de don Francisco que él tenía ya sesenta años y que padecía de una enfermedad crónica que se le manifestaba con dolores de estómago que no le daban tregua ni de día ni de noche.
Pero Catalina era porfiada y al fin convenció a su esposo de la necesidad de cumplir el mandato divino e incluso, finalmente, contó con la aprobación eclesiástica de modo que el 13 de enero de 1619 profesaron en el convento de la Concepción —que había sido su propia casa— la madre y las dos hijas: María y Jerónima. En cuanto a los varones de la casa, los dos hijos mayores habían profesado ya en la orden franciscana y hasta el padre, don Francisco Coronel, lo hizo como simple hermano lego el 24 de enero de 1619 en el convento de San Antonio de Nalda.
Muy pronto la joven María se hizo notar en la vida conventual por su especial modo de vida austero y ascético. En 1620 tomó sus hábitos definitivos y empezó una vida de piedad que la llevaron a tener arrobos místicos.
Como era una mujer activa no se contentó con estas muestras piadosas que le hubiesen dado fama de santidad, al menos en su entorno, sino que se dedicó a fundar otras casas piadosas en donde se podía, y debía, servir y adorar al Señor. Quizá era la labor fundacional una de las pocas actividades más allá de las puramente domésticas y piadosas que se les permitía a las mujeres, y muchas mujeres con empuje se concentraron en esta labor, con gran éxito en la mejora de las costumbres. Sin educación especialmente esmerada, sor María de Jesús empezó a mostrar una altura mística que ella misma atribuía a inspiración divina: «se constituyó el Altísimo por mi maestro, norte y guía». Reconoce que todo su conocimiento le viene de Dios, gracias a él, confiesa, pudo escribir su obra máxima: La mística ciudad de Dios.
La mística ciudad de Dios de sor María de Jesús de Ágreda
En todo caso, sor María amaba la escritura. Empezó con su obra a los veintiún años, fue siempre fiel a la ortodoxia de la Contrarreforma teñida con un fuerte sentimiento inmaculista. En su libro reivindica la figura de María sobre todo bajo la advocación de la Inmaculada Concepción, tema repetido y amado por las místicas y religiosas españolas, tales como Isabel de Villena y Beatriz de Silva, notable dama que fundó la orden concepcionista a principios del siglo XVI.
Para acceder al mundo de la creación, María Coronel recurre al tópico de presentarse ella misma como una pobre mujer a quien Dios le ha ordenado escribir. Atribuye su conocimiento a la ciencia infusa antes que confesar, o creer ella misma, que su obra es enteramente suya, fruto de sus meditaciones y de su fe. Aparece como una escritura por mandato y no fruto de su orgullo o de su sapiencia. No intenta, no debe intentar, irrumpir en un mundo exclusivamente masculino: el de la creación y el de la teología.
En su libro se alternan los capítulos dedicados a la vida de la Virgen con otros dedicados a la reflexión sobre la figura de María Inmaculada. Reivindica la figura de María como Corredentora del género humano por su participación en los misterios de la Encarnación y de la Redención. Trae a colación una puesta al día de la genealogía femenina de Cristo y la importancia de la Madre del Redentor, casi olvidada en el Nuevo Testamento.
Este libro reavivó la polémica sobre la Inmaculada Concepción y mereció la atención de la Inquisición, tanto es así que en 1681 fue incluido en el Índice de Libros Prohibidos. Ya por sus arrobamientos y misticismo había sido observada por la Inquisición desde 1635 y su producción escrita solo vino a añadir más leña al fuego.
En todo caso la fama de la monja creció rápidamente y en 1627 fue nombrada prelada de la comunidad, aunque para ello necesitó dispensa papal porque solo tenía veinticinco años y se pedía más edad y experiencia para ser la superiora de un monasterio concepcionista. Con gran ímpetu, María de Jesús emprendió la construcción de una nueva casa, la cual vio terminada seis años más tarde en 1633. De esta casa salieron monjas que a su vez fundaron otros establecimientos piadosos: el de la Concepción en Borja y el de Tafalla.
En general las paredes del convento significaban para la mujer un ámbito de independencia en donde podían dedicarse a menesteres que les satisfacían a ellas y no a la familia o la sociedad. En este ámbito se hallaba a gusto nuestra monja y ella dio rienda suelta a sus experiencias místicas, como ya hemos explicado, en forma literaria, la cual a su vez le llevó a una maduración espiritual.
Satisfizo su vocación literaria en variados modos, no solo mediante sus tratados espirituales, sino también en una copiosa correspondencia que la avalan como una escritora de primera línea. Por otro lado sus epístolas le permitieron influir en la sociedad de su tiempo, pues mantuvo activa correspondencia con personajes de la mayor importancia, como don Francisco y don Fernando de Borja, lo cual, a pesar de su encierro monacal, le permitió tener un gran campo de acción social, pero sin duda la correspondencia más interesante y la que más influyó en la vida de otros fue la que sostuvo durante largos años con el rey de las Españas, don Felipe IV. Esta relación epistolar se inició el 4 de octubre de 1643 y se mantuvo durante veintidós años, hasta la muerte de ambos.
La primera parte de La ciudad mística de Dios la escribió entre 1636 y 1643, y la segunda la comenzó el 8 de diciembre de 1655 y la acabó el 6 de mayo de 1660
Don Francisco de Borja y Aragón nació en 1582 probablemente en Italia. Descendiente de los reyes de Aragón, caballero de la Orden de Montesa, gentilhombre de cámara de Felipe III, amigo de los Argensola, poeta y príncipe de Esquilache él mismo por su matrimonio con doña Ana de Borja. En 1614 fue nombrado virrey del Perú. Durante su mandato fundó el Colegio del Príncipe para Indios Nobles y el de San Francisco de Borja para Hijos de Conquistadores, mejoró las defensas, reprimió los abusos de los corregidores e impulsó la vida cultural desde su palacio virreinal. Regresó a España en 1632. Fue una de las personas con las que sostuvo correspondencia la monja de Ágreda y uno de los que la mantuvieron informada de los sucesos y personajes de la Corte. Falleció en Madrid en 1658.
El 17 de enero de 1643 Felipe IV otorgó al conde-duque de Olivares el descanso que él le había pedido, pero se lo otorgó con la idea de volver a utilizar sus servicios si la real persona lo necesitase más adelante. De momento no pensaba llamar a ningún otro valido ni ayudarse de ningún favorito, más bien parece que su intención era gobernar por sí mismo con la cooperación normal de sus consejos. El 24 de enero se le comunicó al Consejo de la Cámara el cese del conde-duque y su salida de Madrid.
Si bien Felipe IV había sido sincero en su intención de gobernar por sí mismo, pronto llegó a la conclusión de que sin ayuda de otro u otros no le sería posible. Por ello, muy pronto, aunque sin reconocerlo como tal, tomó como valido al discreto don Luis de Haro, sobrino del conde-duque, y como este pareció no bastarle, buscó, quizá, ayuda divina en las palabras y consejos de una monja cuya fama de santa se extendía por el reino, pero que al ser monja era necesariamente inexperta. Primero decidió conocerla personalmente y luego se decidió a escribirla y le ordenó que le contestase por ver si su reconocida santidad podía ayudarle a él, cuyas culpas, sentía, eran la razón de las desgracias de la nación; sobre todo en relación con los pecados de la carne, ante los que se reconocía sumamente débil.
Retrato de Felipe IV, Velázquez. National Gallery of London.
El rey, como hijo de su tiempo, era intensamente piadoso y pensaba que la santa señora intercedería ante Dios por él y por la corona de España. «Os encargo que me ayudéis con vuestras oraciones a defenderme de mí mismo y de esta flaca naturaleza, pues sin duda la temo más que a todos los enemigos que aprietan a la Corona…». El profesor Aguado Bleye dice que sor María de Jesús fue no solo consejera espiritual, sino política, le aconsejaba en la corrección de costumbres, en la preparación de los ejércitos, en la designación de capitanes, y hasta en la misma táctica guerrera. Sor María daba al rey la certeza de que sus consejos se los revelaba Dios por medio de la Virgen, quien se le había aparecido en diversas ocasiones.
Sor María de Jesús recordaba así el inicio de su correspondencia: «Pasó por este lugar y entró en nuestro convento el Rey nuestro señor, a 10 de julio de 1643, y dejóme mandado que le escribiese; y obedecile, y en seis o siete cartas le dije que oyese a los siervos de Dios y atendiese a la Voluntad divina…».
Deseaba el rey que la correspondencia fuera, si no totalmente secreta, al menos confidencial, y así se lo manifestó a la monja de Ágreda. Y para asegurarse de ello le mandó sus instrucciones imperativas de cómo debía realizarse el intercambio de misivas «para hablar en la forma que puedo o hablar en la forma que lo permite la distancia». Hacía bien el rey en preocuparse, pues si sus cartas caían en manos interesadas, podían ser manipuladas con consecuencias impensables. «Escriboos en media margen porque la respuesta vuestra venga en este mismo papel y os encargo y mando que esto no pase de vos a nadie…». La correspondencia, en último término, no era de igual a igual, el rey escribía y preguntaba y ella debía responderle y no tomar iniciativa, aunque con el tiempo su contacto vía correo fue desembocando en una auténtica amistad. En 1647 el rey escribió, con cierta tristeza: «Espero que me habéis de hacer oficio de buena amiga…». Ella también, imperceptiblemente, cambió su tono y le habla con cariño: «Ea, señor mío de mi alma, dilate el ánimo Su Majestad…».
La correspondencia era privada pero no libre, había una gran ausencia de nombres propios, sobre todo cuando se hablaba de personajes de la Corte, como quien habla y teme que lo escuchen. Cuando era necesario enviar algún documento para entender un asunto en particular, ello se hacía por correo aparte, de modo que nadie pudiese tener todos los cabos del acertijo. Más de seiscientas cartas constituyen el cuerpo de la correspondencia entre la monja de Ágreda y Felipe IV.
Seguramente la monja quedó sobrecogida al serle pedida de parte del rey una correspondencia cuasisecreta en la que le pediría apoyo y oraciones: «Señor, agradecida quiero vencer el encogimiento y valerme del permiso de Vuestra Majestad…». En aquellos momentos era imprescindible que la Flota de Indias llegase incólume a puerto, pues las entradas de numerario dependían en gran parte de la feliz venida de los barcos con las remesas de oro y plata. ¿Había el soberano manifestado su preocupación sobre ese asunto? ¿Le había pedido sus oraciones en este sentido? Seguramente. Ella escribe en la misma carta: «Del buen suceso de la flota y todo lo demás de Vuestra Majestad me dejó mandado, quedo atenta, y puesta a los pies del Altísimo se lo pediré…».
La flota llegó bien, fuese por las súplicas de la buena monja o porque los piratas no se esmeraron en los ataques. Gracias a esta feliz llegada de los barcos pudieron ser pagados veinte mil hombres que eran necesarios en la frontera de Aragón y Cataluña, luego el rey partió para Aragón y dejó el Gobierno en manos de su esposa.
Hacía poco que había sucedido el desastre de Rocroi en donde se perdieron ocho mil hombres, se dejaron en manos enemigas seis mil prisioneros, veinticuatro piezas de artillería, doscientas banderas y sesenta estandartes. Con todo, lo peor había sido la pérdida de la fama de invencibles de la que gozaban en toda Europa los Tercios de España. Nuevamente optimista el rey partió al frente del norte de España, pero ello le obligaba a dejar sin respuesta el levantamiento en la frontera con Portugal.
El ejército de Cataluña estaba tan desmoralizado que se pudo comprobar su estado en la vergonzosa acción de Fli (1643), pero cuando tomó su mando don Felipe de Silva las cosas comenzaron a cambiar. El animoso Felipe IV marchó hasta Fraga, casi en la línea de fuego pues Silva había recuperado ya Monzón, estaba sitiando a Lérida (marzo, 1644). La plaza, estrechamente sitiada resistió durante cuatro meses hasta que capituló el 6 de agosto de 1644. Al día siguiente entró el rey en Lérida entre las aclamaciones del pueblo, don Felipe juró respetar los fueros catalanes, lo que indujo a que obedeciesen al rey pueblos tan importantes como Solsona, Ager y Agramunt.
Los franceses, buscando una compensación por las pérdidas de Monzón y Lérida, intentaron apoderarse de Tarragona, pero todo terminó favorablemente para los españoles. La campaña comenzó con poca fortuna para España. El virrey francés de Cataluña había llegado con tropas de refresco y su primer objetivo fue la plaza de Rosas, el defensor de la ciudad se rindió a los dos meses y medio, injustificadamente, y fue preso primero en Valencia y luego en Madrid. Entonces el virrey francés avanzó por tierras catalanas hasta cerca de Balaguer y las tropas españolas se dispersaron vergonzosamente.
El virrey catalán no siguió adelante porque fue informado de que una conspiración en Barcelona iba a entregar la ciudad a los españoles; todos los conspiradores fueron condenados a muerte. En vista de los malos resultados obtenidos, Felipe abandonó el frente y se dirigió a Zaragoza, pues las cortes aragonesas, valencianas y castellanas estaban convocadas. Estuvo en Zaragoza del 20 de septiembre al 3 de noviembre, en Valencia del 13 de noviembre hasta el 4 de diciembre y llegó a Madrid, donde se abrieron las Cortes el 22 de febrero de 1646.
No perdió tiempo en comunicar todos estos sucesos a la monja de Ágreda. En Aragón habían jurado al príncipe Baltasar Carlos y ella le contestó al recibir la noticia: «Prospérala el Altísimo y la del príncipe Nuestro Señor. Heme consolado de que le hayan jurado en Aragón, que deseaba se concluyese».
Pero entre guerra y guerra muchas otras cosas habían sucedido, las cuales habían generado mucha correspondencia entre don Felipe y doña María Coronel.
En el año de 1644 tuvo la monja noticias, a través de su amigo don Fernando de Borja, de la enfermedad de la reina doña Isabel de Borbón. Vista la gravedad de la señora, le suplicaba que rezase por ella, cosa que ella confiesa hizo de todo corazón:
Hice esta diligencia con todo cuidado […] y al fin, agravándose su enfermedad, llegó su dichosa muerte, que fue Jueves a seis de octubre.
El sábado siguiente, estando en maitines, a medianoche, vi como si la tierra se dividiera. Se me manifestó una profunda caverna y muy dilatada, llena de fuego en que estaban padeciendo muchas almas, y saliendo una de ellas se llegó a mí y me dijo:
—Madre María, vengo a pedirte limosna.
Conocí que era el alma de la Reina, de cuya muerte no había podido haber aviso desde Madrid, y nada sabía entonces.
—¿Pues cómo una tan gran Reina pide limosna a una pobre como yo? Respondióme diciendo
—Pídotela por que los poderosos y ricos del mundo somos de ordinario los más pobres en la otra vid y es gran dicha que lleguemos a las puertas de los que profesan la virtud y la religión…
Texto procedente de un documento
de Santo Domingo de la Calzada.
Notad que el alma de la reina tutea a la monja. El tuteo se hacía esencialmente entre iguales, mientras el vos era expresión de respeto y diferencia social. El mismo trato tiene la monja con el alma del príncipe Baltasar Carlos. Ya advertimos que este tipo de escritos no se confiaron a una correspondencia regular, por lo tanto no se hallan archivados con el resto de las cartas.
En el curso de los diez días siguientes, confesó la monja que la reina se le apareció varias veces insistiendo en que necesitaba plegarias. Ella no se atrevía a creer las visiones y como su confesor estaba ausente se abstuvo de decir nada a nadie. Por fin llegó el confesor y llegaron noticias ciertas de que la reina había muerto el día de la primera aparición.
Llegó el día de las ánimas, de este año de 1645, y estando aquella noche en los maitines […] se me manifestó el purgatorio con gran multitud de almas que estaban padeciendo […] conocí muchas y a la de la Reina. […] Conocí luego que el alma de la Reina estaba próxima a salir, pidióme que la ayudase para ver ese día dichoso para ella […] Ese día pedí a las religiosas una limosna (oraciones) para ella. Y llegada la noche al tiempo que me iba a recoger ví algunos ángeles en la celda, con grande hermosura y que iban como de paso. Pregúnteles a donde y a qué iban y me respondieron que iban al purgatorio a sacar de él el alma de la Reina…
Probablemente el rey fue informado por medio de documento aparte de estas nuevas, pero no figura en la correspondencia ordinaria noticia alguna sobre hecho tan singular. Ellos, con toda seguridad, comentaban estos hechos sobrenaturales, y el hombre piadoso que era don Felipe encontraría, de seguro, gran consuelo y aliento al saber que su esposa ya estaba en el Cielo. El 17 de junio de 1646, desde Zaragoza, escribió don Felipe a la monja: «Si no viera yo los trabajos que me envía Nuestro Señor son avisos Suyos […] para ir asegurando mi salvación, con dificultad se pudieran tolerar; particularmente este de la pérdida de mi hermana […]». Se refiere el soberano a la infanta María, nacida el 18 de agosto de 1606, la cual había contraído matrimonio con su primo Fernando y fue reina de Hungría y emperatriz de Alemania. Murió en Linz el 13 de mayo de 1646. Sigue la carta: «… y tengo casi por infalible que está gozando de Dios y que ha llegado a alcanzar el descanso eterno […]». Luego continúa su misiva comentando con su corresponsal las nuevas de índole política:
De Lérida no hay novedad, el enemigo se está quieto y los dentro están de buen ánimo, pero si Nuestro Señor no dispone el socorro de esta plaza como dispuso (antes) su conquista […] se vendrá a perder […] estoy muy cierto que vos apretaréis en la materia (que rezaréis) pues al parecer se puede tener la petición por justa […] Estas Cortes […] no han de conceder a tiempo el servicio (el dinero) que se les pide solo para su propia defensa. De la Armada tengo aviso de que partió de Mahón, […] tengo gran esperanza han de ser felices los sucesos. Vos se lo pedid así a Dios nuestro Señor. Mi hijo se ha holgado mucho con vuestra carta y yo os respondo lo que va aquí.
De todo ello respondió la monja de Ágreda, a vuelta de correo. Contaban con postas especiales entre ambos. Solo dos días más tarde salió la carta de sor María de Jesús: «Señor: Todos los trabajos que nos envía Dios de su mano son beneficiosos […] yo tengo grande confianza que la Señora Emperatriz y las demás prendas que S.M. tiene en el cielo […]».
La monja de Ágreda daba por supuesto que la reina (que ya había fallecido) estaba en el cielo, en sus sueños la veía gloriosa quizá para consolar al piadoso Felipe, cuya hermana, junto con otros parientes y deudos (prendas) está en el cielo, cosa que interesaba al rey sobre todas las otras cosas. En cuanto al asunto del cerco a Lérida:
Grande ansia tengo de que todo se ajuste y el ejército se anime para socorrer a Lérida antes de que el enemigo se fortifique más; […] lloraré por ella en la presencia del Señor.
De la Armada tengo gran memoria, quiera el Altísimo darle buen suceso, y al príncipe N. S. larga vida […]
Desgraciadamente para el infeliz padre y para España, no quiso Dios darle larga vida al príncipe.
Del Rey. Zaragoza, 7 de octubre de 1646:
Ayer recibí vuestra carta, pero os confieso que no me hallo en estado de poder responderos ahora a ella, pues me tiene Nuestro Señor en estado que hago mucho en estar vivo. Desde ayer acá tengo a mi hijo muy apretado de una gran calentura; empezóle con grandes dolores del cuerpo que le duraron todo ayer, y hoy está delirando todo el día, y llegamos a estar en estado que deseamos pare en viruelas esta borrasca, para lo cual dicen los médicos que hay algunas señales […].
Ahora es tiempo, Sor María, en que se luzga la amistad; espero que vuestras oraciones y peticiones me han de librar deste cuidado. Pero si acaso la divina justicia ha dado ya la sentencia, os pido que en este lance ayudéis a mijo para que acierte en lo que tanto le importa, y a mí para que tenga fuerzas para llevar este golpe. Yo, el Rey.
No hallamos la respuesta de la monja de Ágreda, seguramente ni le dio tiempo de responder cuando ya otra misiva real llegó a sus manos:
Zaragoza, 10 de octubre de 1646
Pues no movieron el ánimo de Nuestro Señor las peticiones que se le hicieron por la salud de mi hijo, que ya goza de Su gloria, no le debió convenir ni a él ni a nosotros […] Anoche, entre ocho y nueve, expiró, rendido en cuatro días a la más violenta enfermedad que dicen los médicos han visto nunca.
Como don Felipe era cristiano fervoroso le preocupaba sobre todas las cosas la salvación del alma de su hijo, por ello en medio de su tristeza añade en su carta:
Lo que me tiene con gran aliento en medio de la pena es que […] ayer por la mañana estuviese por más de una hora tan quieto y sosegado que pudo confesarse y reconciliarse tres o cuatro veces a satisfacción de su confesor […].
Yo quedo en el estado que podéis juzgar, pues he perdido un solo hijo que tenía [...] Todo lo que podía he hecho para ofrecer a Dios este golpe, que os confieso me tiene traspasado el corazón […] Sor María, encomendadme muy de veras a Nuestro Señor, que me veo muy afligido y he menester consuelo. Yo el Rey.
Sin duda todo este intercambio de intimidades y de tristezas del alma llevaron a ambos a una creciente amistad y a valorar al otro también en su lado humano. Llevado por su tragedia, el padre clama: «Os confieso que me tiene traspasado el corazón. [...] me veo muy afligido y he menester consuelo». Y María Coronel le contestó el 12 de octubre, apenas recibida la carta del rey:
… No considere S. M. a su hijo muerto o ausente para siempre, si no trasladado a aquella patria celestial donde no hay llanto, clamor, angustia, ni dolor. Ha ido a donde S.M. desea ir [...] Y luego añade en un impulso de su corazón y quisieran que todos los golpes de la pena dieran en mi y que no tocara a S. M.
—En la Concepción Descalza de Ágreda. Besa la Mano de V. M., su menor sierva. Sor María de Jesús.
Ya se había aparecido el espíritu de la reina Isabel de Borbón la cual le había pedido oraciones para salir del purgatorio. Entre tantas preocupaciones que tenía el rey en esos años, al menos tuvo el consuelo de que la monja le pudiera confirmar la salvación eterna de su hijo. Le había mandado el rey que pusiera por escrito la relación de la enfermedad y muerte del príncipe Baltasar Carlos, tal y como él se lo había contado, cosa que obedeció sor María de Jesús. Curiosamente en el relato de la muerte del heredero intercala unos comentarios acerca de que ella ya sabía que alguna terrible desgracia iba a acaecer en el reino:
[…] y por espacio de un mes que precedió a la muerte del príncipe, tuve conocimiento de que amenazaba a estos reinos y monarquía un nuevo azote y castigo muy sensible para todos sus vasallos… [con estas noticias] …quedé despavorida, contristada y llena de discursos temerosos… sin saber adonde caería o a quién heriría (el castigo divino). En esta ocasión se disponía el socorro de Lérida, que había cuatro o cinco meses que estaba sitiada por los franceses y discurría sobre la importancia de la pérdida (de esa ciudad) y llegué a temer que se perdiese y si ese era el castigo que nos amenazaba.
[Entonces clamaba] al Todopoderoso por que nos diese victoria y felices sucesos a las armas de Su Majestad y una paz universal […] y que nos castigase con otro azote que no fuese ocasión de perderse tantas almas… me manifestó el Señor muchos secretos del estado de estos reinos… que vendría por esto otro azote que tocaría en las personas reales porque así convenía.
Tuve ese aviso el 6 de octubre después de la comunión y fue ese mismo día que sobrevino al príncipe la enfermedad…
Al final de una larga disertación en que describe cómo tuvo múltiples visiones del príncipe y de su ángel de la guarda, llega al día en que se le manifestó el alma de Baltasar Carlos en la beatitud de la gloria, el cual le habló largo y tendido sobre muchos asuntos y sobre todo sobre la conveniencia de que el rey gobernase por sí mismo. En esto coincidía el alma del difunto con el parecer de la monja de Ágreda, parecer que ella ya había manifestado al rey desde luengo tiempo ha.
En todo momento, sor María de Jesús vio con malos ojos el valimiento de Haro. Incluso en los primeros tiempos, cuando el conde-duque aún vivía, aunque retirado en Loeches y ajeno a las responsabilidades que antes tuvo, supo la monja que la esposa de don Gaspar, doña Inés de Zúñiga, aún continuaba siendo dama de la reina y por ello escribió al soberano:
[…] y como tan apriesa no se ven los buenos sucesos y aciertos, paréceles que gobierna quien gobernó antes, pues han de favorecer los que están a la vista de Vuestra Majestad al que los puso en ella, y también la carne y la sangre hacen su oficio; y no fuese desacertado dar una prudente satisfacción al mundo que la pide, porque Su Majestad necesita de él.
Dicho en román paladino la monja aconsejaba a don Felipe que se retirase de la Corte a doña Inés de Zúñiga porque la gente creía que a través de ella seguía gobernando quien gobernó antes. Acertado sería, dice ella, dar satisfacción a los que la quieren lejos. Siguió don Felipe el consejo de su valida en la sombra y alejó a doña Inés a principios del mes siguiente con toda discreción, habiendo escrito a la monja respecto a ello que saldría la dama «apriesa, tan sin ruido y con tanto secreto…».
Ahora, el alma misma de Baltasar Carlos venía a incidir en esto, que su padre gobernase solo, conminando a la monja:
Adviértele pues, con instancia y cuidado, que vuelva sobre sí y se levante y desahogue, desembarazándose de estas cadenas… aunque sea a costa de grandes trabajos y sacudiendo de sí a todos…
De las emulaciones y envidias que tienen en palacio sobre quien alcanzará más la voluntad y gracia del Rey, se disgusta el Altísimo… porque buscan sus fines y comodidades ambiciosas y por conseguirlas y conservarlas proceden injustamente en la justicia distributiva y en la equidad del gobierno… Para atajar estos y otros males […] Dios dará a conocer a mi padre le conviene que con ninguno se particularice ni se señale para el gobierno, porque alzarse alguno con él es causa de muchos desórdenes.
Es en este tipo de manifestaciones cuando podemos ver la intención de la monja de Ágreda de influir en la voluntad del rey, bien que no lo hace motu proprio, sino que lo manifiesta por ser voluntad divina o haberle sido manifestado por las almas benditas. La monja no suele decir directamente qué se debería hacer o no respecto a asuntos de gobierno, sino que más bien manifiesta intereses de orden general como que reza constantemente a Dios para que «el ejército se aplique con toda diligencia en el rescate de Lérida» o cosas similares.
La situación en España era difícil y a veces crítica. Sin duda el rey no podía confesar sus dudas y temores a muchas personas, el mismo sentido de la dignidad real se lo prohibía, pero durante toda la correspondencia y a lo largo de más de veinte años, una y otra vez, con gran ingenuidad se permitía confesar sus penas y miedos a sor María de Jesús y pedirle sus oraciones para ayudarle, casi como si invocase a un cirineo. Con estas expansiones el soberano debió de hallar algún consuelo y desahogo, aunque una sombra de desconfianza no lo abandonó, pues una y otra vez le recomendaba todo sigilo y reserva. Ella no solo levanta el espíritu apocado de don Felipe, sino que le habla constantemente de perfección espiritual y con sentido común le hablaba a veces de arduos problemas de Estado. Ella no es aguda conocedora de la política y su mérito, si es que lo queremos buscar, es que su obra consiste en hacer llegar al rey la voz del pueblo o lo que cualquier persona con buen sentido y cordura opinaría. El rey no siempre hacía caso de lo que ella decía, aunque la escuchaba con paciencia y muchas veces atendió sus sugerencias. Por ejemplo, a las sugerencias de que «le conviene que con ninguno se particularice ni se señale para el gobierno» él contestó con cierto pesar y como disculpándose, aunque obviamente sin intención de seguir las indicaciones que le hacía el alma de su hijo:
Este modo de Gobierno ha corrido en todas cuantas Monarquías, así antiguas como modernas, ha habido en todos los tiempos, pues ninguno ha dejado de haber un ministro principal o criado confidente [y se excusa] porque ellos no pueden por sí solos obrar todo lo necesario […] no es lícito [a la dignidad real] andar de casa en casa de ministros y secretarios por ver si ejecutan con puntualidad lo que les mandan…
Carta CXIV del rey. Madrid, 30 de enero de 1647.
Cuando en la guerra de Cataluña a punto estuvo don Felipe de indisponerse con Aragón por la jurisdicción del Tribunal de la Fe, la monja de Ágreda le aconsejó con gran prudencia que evitase a toda costa el negocio de la Inquisición «por ser de mucho peso y preciso resolverlo con tiento y tomando medios y arbitrios para ajustarse a todos». En todo caso, explica don Felipe a su destinataria que él, aunque tenga valido no por eso deja de trabajar todo lo que su cuerpo le permite:
Yo, Sor María, no rehúso trabajo alguno, pues, como todos pueden decir, estoy continuamente sentado en esta silla con los papeles y la pluma en la mano, viendo y pasando por ella todas cuantas consultas se me hacen en esta Corte y los Despachos que vienen de fuera, resolviéndolas más materias allí inmediatamente, procurando se ajuste el dictamen que tengo por más ajustado a la razón. Otros negocios de mayor peso me piden más inspección…
Sin querer otorgarle dotes de mujer sagaz en asuntos internacionales, la monja en política exterior estaba claramente a favor de la paz. Pero en realidad ello es solo muestra de su sentido común, de sabiduría popular, pues el pueblo siempre prefiere la paz a la guerra y ve más inconvenientes en las hostilidades que los dirigentes que a veces se ven literalmente obligados a defender algo. Durante las negociaciones de la paz en Münster y Osnabruck que habían de culminar en la Paz de Westfalia, trató de inclinar a Felipe IV a terminar la guerra con Francia, para concentrarse en el problema de Portugal. «En las materias generales no hay nada nuevo. El emperador y el Imperio han hecho la Paz con Francia, harto trabajosa, y al parecer poco durable, dejándome a mí fuera y con todos los enemigos a cuestas» (CCI. Del rey a sor María, 8 de diciembre de 1648). El rey se lo comunica a la monja, pues conoce su interés por la paz, aunque le advierte que parece «poco durable». La Paz de Westfalia significó el fin de la guerra de los Treinta Años, y España hubo de reconocer la independencia de Holanda.
Decidida como estaba a contribuir en la paz que tanto deseaba con el vecino país, optó por escribir al papa Alejandro VII para solicitar su mediación entre los príncipes cristianos. Esta petición se inscribe en la mejor tradición medieval, cuando las autoridades religiosas fueron imponiendo obligaciones tales como la tregua de Dios o respetar la sagrera (treinta pasos alrededor de las iglesias), en donde no se podía combatir ni tomar preso a nadie, aunque fuese un maleante. El papa no vio con malos ojos la recomendación de la monja, aunque tampoco se puede decir que actuase en consecuencia. En todo caso, la mayoría de los estudiosos de esta interesante mujer están de acuerdo en que no conviene suponer demasiado grande el alcance efectivo de su influencia; sus consejos, cuando no brotan del buen sentido popular, son lugares comunes, tanto en política, como en teología o moral y que el rey hubiese podido escuchar de cualquier otra persona, si hubiese escuchado a cualquier otra, pero el caso es que él oía (leía) con atención solo a sor María de Jesús, fuera de su valido, sus ministros y consejeros de oficio.
La guerra con Cataluña, que tanto había importado a la monja, después de varios años de batallas y asedios en que se perdían o ganaban plazas, terminó en el año 1659, año de la paz; pero ya desde 1648 el Gobierno decidió afrontar con decisión la lucha portuguesa. Al frente de los ejércitos estaba el marqués de Leganés, opción que resultó no muy acertada, quizá porque no había mucho en donde escoger en cuanto a generales, el 29 de julio de 1648, el rey escribió a sor María:
[…] cuando Dios quiere castigar a una monarquía le quita los medios humanos; estos son ministros, así militares como políticos que la gobiernen, pues el Rey, sin ellos, no puede acudir a todo, ni hay medios con que sustentar los ejércitos. Esto ha obrado con nosotros, pues hallamos con solas dos cabezas militares de primera clase en España…
El 8 de noviembre se desposó Felipe IV con su sobrina la archiduquesa de Austria y enseguida (el 29 de diciembre) se lo comunicó a la monja:
Ya he tenido aviso que se celebró mi desposorio a 8 del pasado y que a 13 partió mi sobrina, pero hasta abril no se podrá embarcar, por no aventurar tal prenda en el invierno y en el mar. Espero en Dios estará por mayo en mi compañía; vos le pedid que la de buen viaje y que se sirva bendecir este nuevo matrimonio, para que de él se vean los efectos que le pedimos y deseamos…
Era asunto de la mayor importancia que Felipe tuviese un heredero, pues no lo había varón y el rey ya no era joven.
De sor María, 8 de enero de 1649:
[…] doy a V.M. gozosísimas enhorabuenas de haberse efectuado su desposorio de V.M. con la Reina nuestra señora, buen día ha sido para mí que ha traído tan gran nueva. Suplicaré al Todopoderoso con veras y afecto que conceda muchas bendiciones a Su diestra a este matrimonio y dé feliz jornada a la Reina nuestra señora…
Es como un intercambio de felices noticias entre dos amigos más que de cumplidos entre un vasallo y su señor.
Las cosas no iban bien, en 1650 la peste se presentó sobre todo en Andalucía, lo que produjo gran mortandad, las grandes deudas y los gastos inherentes a todas las guerras llevaron al Estado al borde de la quiebra, se reselló la moneda de plata por varias veces su valor o se fundió añadiéndole cobre y luego se puso en circulación una enorme masa dineraria con poca plata, pero con el mismo valor que tenía antes. Naturalmente esto produjo un alza inmediata de precios y luego deflaciones catastróficas. Todo ello afectó violentamente a productos de subsistencia, como la sal, el pan y otros. En mayo de 1652 las revueltas fueron generales en Andalucía. En Córdoba estalló un motín popular y a los pocos días se repitió en Sevilla. Se pedía la baja de la moneda de vellón y de los tributos. El estado de las cosas se reflejó en una carta del rey a la monja:
Hospital de las Cinco Llagas en pleno brote de peste en el siglo XVII (Sevilla)
[…] el alboroto de Córdoba se sosegó por la infinita misericordia de Nuestro Señor, […] el miércoles 22 deste se alteró el pueblo de Sevilla con gran furia. Llegaron a innovar la moneda y a bajar los tributos […] el regente ordenó que se diera un pregón anunciando la baja de la moneda y la supresión de los millones…
Sor María, aun dentro del convento, comprendía a los alborotadores. El 1 de junio de 1652 escribió: «[…] Heme sosegado mucho de que el alboroto de Córdoba se sosegase […] Solo suplico a V.M. por amor de Dios, que lo menos que se pueda se innoven cosas y se evite la opresión de los pobres porque, afligidos, no se alboroten…». Y en esto quizá tenía razón doña María, los pobres no veían salida a tanta exacción y se rebelaban, no tenían nada que perder: «[…] Ya veo cuan pobre está el caudal desta Corona y que es preciso sacar algunos medios para sacarle, pero que sean los más ajustados y suaves, y de manera que concurran también los ricos y poderosos, que siendo la carga general no pesará ni molestará tanto…».
Las cosas no habían ido bien desde hacía tiempo, la gran fase inflacionista del vellón abarcó los años 1634-1656 y coincidió con los mayores esfuerzos en el despliegue de la política internacional de Olivares, la crisis de 1640 y la derrota militar y diplomática de Westfalia. A todo esto le siguió la continuación de la guerra en dos frentes: Portugal y Francia hicieron a la postre que las tensiones inflacionistas fuesen particularmente intensas y como remedio se acudió al resello de la moneda por el doble y el triple de su valor nominal, respectivamente, de las piezas de cuatro y de dos maravedís. Ello provocó un brusco tirón de los precios y la fabulosa subida del premio de plata del orden del 190 %. La consecuencia fue la casi inmediata deflación (que ayuda a explicar la caída de Olivares): las piezas de doce y ocho maravedís quedaron reducidas a dos maravedís, y las de seis y cuatro a uno. Obligado por el peso de la guerra, Felipe se vio obligado a recurrir de nuevo a la inflación en 1651. Las piezas de dos maravedís fueron reselladas por el cuádruple de su valor nominal, mientras se acuñaban cien mil ducados de cobre en piezas de dos maravedís, que pesaban la cuarta parte de las antiguas de ese valor que ahora se resellaron. Al año siguiente hubo una nueva deflación.
Entre 1656 y 1680 hubo una verdadera catástrofe monetaria. Firmada la paz con Francia en 1659 se intentó una deflación consistente en retirar el cobre que no hubiese circulado a la par en cuarenta años y reacuñarlo en vellón rico para poner fin al caos.
En cuanto a la sucesión, en 1654 seguía sin aparecer el ansiado varón; el 30 de julio de ese año la monja escribió a su señor: «clamaré al Señor por que desvanezca los designios del enemigo, nos defienda y asista, y por la sucesión de varón, que es lo que más vivamente deseo, trabajaré (rezaré) por ese fin con todas veras…».
Para entonces la correspondencia era mucho más cercana, ella le escribió: «señor mío carísimo, no he de tener secreto reservado para V. M. porque le amo y le estimo» y él, en una carta en relación con el duque de Híjar, le contesta a una petición que le hiciese la monja: «… y aseguroos que lo que vos habéis confiado en mí, ni ha salido ni saldrá jamás de mi corazón, que sé ser buen amigo de mis amigas».
En 1657 nació, entre el regocijo general, el príncipe Felipe Próspero. Desde Francia el cardenal Richelieu había hecho a España unas exigencias a cambio de firmar la paz, exigencias que habían sido imposibles de asumir durante años. Una de sus peticiones había sido que para asegurar esta paz la infanta María Teresa contrajese matrimonio con el joven Luis XIV, el Rey Sol; esto no era posible, pues por aquellos años la infanta era la heredera de la corona, sobre todo si el rey no llegaba a engendrar hijos varones, como parecía. Nacido Felipe Próspero este impedimento desaparecía, con un heredero varón el valor de la infanta pasaba a ser menor y se podía casar con el rey de Francia sin que este llegase a ser, eventualmente, el rey de España.
Doña María Teresa de Austria fue hija de Felipe IV y de su primera esposa doña Isabel de Borbón (fallecida esta en 1644). Nació la infanta en Madrid, el 20 de septiembre de 1638. La bautizó el cardenal de Borja y fueron sus padrinos el duque de Módena y la princesa de Carignan.
Con estos supuestos, en 1658, se reanudaron las conversaciones y al menos se firmó una tregua entre ambos reinos (París, 8 de mayo de 1658). El francés deseaba casarse con la infanta y para animar a la indecisa Corte española invitó a la duquesa de Saboya con sus hijas a que le hicieran una visita en Lyon. Sabedor de esto, el rey de España envió a Pimentel para que negociase el matrimonio de la princesa. La duquesa de Saboya se dio cuenta de que el rey de Francia le había reservado el papel de comparsa y de que nunca había considerado la idea de matrimoniar a ninguna de sus hijas, sumamente ofendida y, con razón, abandonó la corte del francés.
Don Luis de Haro con brillante comitiva se dirigió a la frontera con Francia, el punto de encuentro con la delegación francesa era la Isla de los Faisanes, en el Bidasoa. Por Francia vino el mismo Mazarino y las sesiones y conversaciones duraron nada menos que tres meses (del 28 de agosto al 17 de noviembre de 1659). Francia obtuvo las mayores ventajas, a cambio de la paz España hubo de ceder importantes territorios.
Las sesiones fueron 24 y los artículos de la paz, 124. Quedó acordada la boda de la infanta y del rey Luis XIV, la princesa renunciaba a la corona de España pero indemnizaba al rey de Francia con quinientos mil escudos. España renunció a los condados de Rosellón y Conflent, todo el Artois, a excepción de algunas ciudades (Saint-Omer y Ayre); en Flandes las ciudades de Gravelinas, Bourgbourg y Saint Venaut, etc. Renunció también España a Rocroy, Chatelet y Limchamp, asimismo cedió Dunkerque (ocupado por los ingleses). En cuanto a Portugal, Francia prometió no ayudar a los rebeldes, cosa que por cierto, no cumplió.
Del rey. Madrid, 6 de julio de 1660:
Nuestro Señor […] ha oído vuestras oraciones, pues, como habéis entendido llegué a mi casa con buena salud a 26 del pasado, y con sumo gozo de hallar en ella las prendas que tanto deseaba ver, de lo que he dado infinitas gracias a Dios. Y nunca acabaré de dárselas de que haya permitido que se venciesen las nuevas dificultades que se habían ofrecido para la paz, y que quedase ajustada a nuestra entera satisfacción, jurada y ratificada personalmente por el Rey mi sobrino y por mi. […] Por bien empleadas dí las descomodidades del camino por el gusto que tuve cuando llegué a ver a mi hermana; hállela muy buena y harto entera y estuvimos muy contentos de vernos juntos tras cuarenta y cinco años de ausencia. También estuve con el Rey que me pareció muy gentil mozo.
Al fin de los tres días que nos vimos, llegó el plazo de entregarles a mi hija. Hízose con harta ternura de todos, aunque yo fui en el que menos se reconoció, pero en el interior bien lo padecí y bien tuve que ofrecer a Dios haciéndole sacrificio de tal prenda por alcanzar el bien de la paz […] .
Firmada la Paz de los Pirineos se vio libre España de todas sus guerras, y se dedicó a la reconquista de Portugal. Francia, enseguida olvidó su solemne promesa de no ayudar a los portugueses y envió un contingente de tropas al mando del General Schomberg.
En marzo de 1661 murió el cardenal Mazarino y poco después, el 17 de noviembre, también falleció don Luis de Haro, el Rey estaba vencido, once días antes había muerto Felipe Próspero y una vez más el trono de España quedaba descabezado.
Del rey. Madrid, 8 de noviembre de 1661:
Con la larga enfermedad de mi hijo y continua asistencia que tenía en su aposento, no me ha sido posible responder a vuestra carta del 7 del pasado, ni la ternura me ha dado lugar para hacerlo hasta ahora. Confiésoos Sor María, que ha sido grande, pues haber perdido tal prenda lo pide así […] Ayudadme como amiga con vuestras oraciones a aplacar la justa ira de Dios y a suplicar a Nuestro Señor que, ya que ha sido servido de quitarme este hijo, lo sea (también) de alumbrar con bien a la Reina, cuyo parto aguardamos cada hora.
El niño tan deseado nació con vida, pero fue enfermizo y nunca sano del todo. No hubiera vivido si no hubiera sido por los continuos cuidados de su madre que se alargaron durante su niñez y juventud. Fue a poco de la carta del rey cuando nació el que había de ser el último de la dinastía de los Austrias, al que la historia conoce como Carlos II el Hechizado.
De sor María, 25 de noviembre, 1661:
[…] con lágrimas y ternura me compadezco mucho de lo que V. M. padece. Suplícole, señor mío, carísimo, se anime y dilate en la consideración de que no hay mayor trabajo que el mal llevado y que a golpe de tribulaciones se labra la Corona del descanso eterno.
[…] Señor mío de mi alma, no hay duda si no que Dios está ofendido del pueblo porque hay muchos vicios y pecados que irritan a la justicia divina […] Señor mío, si en esta Corona hubiere enmienda, y se hiciere penitencia, los castigos severos que experimentamos se tornarían en misericordias, los rigores en beneficios, los azotes en regalos […] Mande V.M. expresamente a sus ministros que castiguen lo que los ricos y poderosos supeditan a los pobres, tomándoles y usurpándoles sus haciendas, que los ministros inferiores hagan justicia con igualdad y equidad; […] que el Gobierno de esta Corte tome buena forma [Acababa de fallecer don Luis de Haro, lo que dice la monja, es una alusión a que el rey no debe tomar nuevo valido. Ella siempre estuvo en contra del validado] y, por amor de Dios, que se moderen algunos tributos de los pobres, que me consta que han abandonado algunos lugares y que con pan de cebada y yerbas del campo se sustentan y se despechan mucho…
[…] Tantas mudanzas de monedas1 son dañosísimas, por que como es el tesoro de los hombres, que le granjean [que lo ganan] con el sudor de su rostro, le tienen muy asido, y se aíran [se enfadan] en tocándole en él, con que se inmutan o hay grandes peligros de que se inmuten [se rebelen].
La guerra de Portugal proseguía. El 6 de mayo de 1663, don Juan José de Austria llevaba al salir de Badajoz doce mil infantes, seis mil quinientos caballos, dieciocho cañones y tres morteros. Por Portugal, el conde de Peñaflor, don Sancho Manuel, tenía unas fuerzas análogas.
En un primer momento don Juan obtuvo una victoria y se pudo apoderar de Évora y Alcácer. El conde cambió su táctica y buscó una batalla campal, aun a riesgo de perderlo todo, don Juan no deseaba tal confrontación y empezó a retirarse pero fue perseguido por Sancho Manuel y al final hubo un encuentro que fue combate furioso entre ambos ejércitos. Allí luchó como uno más don Juan José de Austria y duró lo que la luz del día de esa fecha, 8 de mayo de 1663. Al día siguiente se hicieron cuentas de las bajas. De Portugal había cinco mil muertos, de España las bajas eran más de ocho mil entre muertos, heridos y prisioneros. En resumen: un gran triunfo para Portugal y una pérdida funesta para España.
Juan José de Austria fue el hijo bastardo más famoso de Felipe IV. Hijo del soberano y de la comediante María Calderón, nació en 1629 y falleció en 1679. Por un tiempo gozó de la confianza del monarca, pero la perdió por haberle insinuado un matrimonio entre él mismo y su hermana, por lo cual el rey no quiso verle más. A la muerte de don Felipe los españoles pusieron muchas esperanzas en la acción de Juan de Austria, pero la tarea que se impuso de ayudar a su hermano Carlos II fue superior a sus fuerzas y a sus capacidades.
Juan José de Austria. Anónimo madrileño del siglo XVII. Museo del Prado.
Pero lo peor estaba aún por llegar. En 1664 el resultado de las confrontaciones bélicas fue en su conjunto negativo para España y en 1665 se sostuvo la última campaña. Durante ella el marqués de Caracena, nuevo generalísimo de los ejércitos, fue derrotado en la batalla de Montes Claros. España perdió definitivamente Portugal y sus colonias. El rey, que había nacido en 1621, tenía ya cuarenta y cuatro años. No es que esta edad fuera excesiva, sino que estaba avejentado por los trabajos y disgustos y, seguramente, padecía alguna enfermedad venérea. Su salud hacía un año que había empezado a dar señales de un desenlace próximo. Tampoco la monja tenía la lozanía de antes.
Del rey. Madrid, 28 de mayo de 1664:
Por lo que estimo vuestras cartas y el consuelo que me causan he sentido la falta de ella, y más el que haya sido el motivo la poca salud con que habéis estado, como decís en la del 28 del pasado…
Estos días me ha maltratado un dolor de ijada [se refiere a un dolor renal, un cólico nefrítico] aunque no me veo obligado a hacer [guardar] cama de día; y a los 26 de este eché una piedra pequeña…
Hasta el 29 de enero de 1665 se le repitieron al rey los cólicos nefríticos y pasó algunas otras piedras, sor María, por su parte, espacia su correspondencia por no tener cumplida salud. A partir de enero de 1665 ya no hallamos correspondencia del rey a la monja, quizá es porque no sabía cómo justificar a esas alturas sus últimas aventuras amorosas.
Muchos bastardos tuvo el rey y desde muy pronto. En su mocedad tuvo un hijo del cual se ignora la identidad de la madre (los últimos estudios dicen que puede tratarse de una hija del conde de Chirel) y que llevó por nombre Francisco Fernando de Austria, nacido cuando el soberano estaba ya casado con su primera mujer, doña Isabel de Borbón. Murió el niño en la villa de Isasi a 12 de marzo de 1634, cuando apenas contaba ocho años. Cuando se supo su muerte unos días más tarde, se llevó su cuerpo al Escorial.
Otra hija tuvo, la cual generalmente no es mencionada por los autores. Se llamó Ana Margarita, tomó los hábitos a la edad de doce años como agustina en el convento de la Encarnación de Madrid. Esto era común entre las bastardas reales, pues se trataba de evitar la proliferación de personas de la real casa. Ingresándolas en un convento se les aseguraba una vida digna, incluso lujosa, y se evitaba que tuviesen hijos. Nuestra Ana Margarita falleció a los veintiséis años, siendo madre superiora de su convento.
Varias hijas solteras dejó Felipe IV a su muerte. Una se llamaba Margarita de Austria, la cual a la edad de seis años entró de religiosa en las Descalzas Reales y profesó a los dieciséis. En 1666 tomó el nombre de Margarita de la Cruz.
Una religiosa que profesó en las Agustinas de Madrigal se llamó Anne Marie Juana Ambrosia Vicenta, a la que suelen mencionar como hija de Felipe IV. Sin embargo, la interesada declaró el día de su profesión que era «hija del serenísimo señor D. Juan Joseph de Austria, hijo de nuestro señor D. Phelipe IV». Es decir, fue nieta, que no hija, de don Felipe.
Hija del soberano fue Catalina, que murió religiosa en Bruselas en donde falleció a los cincuenta y tres años en 1714.
En la obra Soberanos del Mundo se mencionan otros hijos de Felipe IV: don Alfonso, que profesó en la Orden de Santo Domingo y que llegó a obispo de Málaga; don Carlos y don Fernando, que se apellidaron Valdés; otro se llamó don Alfonso Antonio de San Martín (llamado así porque don Juan de Sanmartín lo crio y aprohijó) y llegó a ser obispo de Oviedo y de Cuenca. Este fue hijo de una dama de la reina, llamada Thomasa Aldana. Otro, poco conocido, fue un segundo don Juan, a quien crio don Francisco Cosío, cuyo apellido tomó. También ingresó en la vida religiosa y fue famoso predicador.
Al parecer, don Francisco de Borja en su correspondencia enviaba noticias a la monja de Ágreda sobre estas y otras ligerezas del rey. Los originales que se copiaron hace unos cincuenta años por don Eduardo Royo, capellán de las concepcionistas de Ágreda, guardan siete cuadernos con particulares sobre el asunto que interesa al lector curioso. Los manuscritos primitivos se hallan en las Descalzas Reales.
Poco se puede hallar tocante a críticas que haga la monja de una manera directa al rey ni a sus otros corresponsales en relación con la vida disipada y los galanteos de S. M. De manera harto hiperbólica, le ruega al rey una y otra vez «conversión, arrepentimiento, enmienda», etc. El rey deseaba no caer en tales tentaciones, pero lo hacía demasiado a menudo. Hasta sus últimos días escribió con pesar la monja a su amigo don Francisco: «me han dicho que el Rey está con sus mocedades antiguas». De esta manera dice que se ha enterado de que el rey tenía nueva amante. Pero esta vez ya era demasiado tarde para rogar arrepentimiento o arreglo.
Enfermo de alma y de cuerpo, el rey hizo su testamento. Tenía el ánimo aniquilado porque veía el difícil porvenir del reino, con un hijo enclenque y poco inteligente y una madre inexperta y demasiado devota. Murió cristianamente el 17 de septiembre de 1665.
Los consejos y consuelos de sor María de Ágreda levantaron, más de una vez, las suspicacias de la Santa Inquisición, que veía con gran recelo la proliferación del misticismo femenino, por lo que la interrogó en 1650, y aunque no halló motivo de enjuiciamiento, siguió cuidadosamente la evolución de sus escritos y su propia vida.
Falleció la monja de Ágreda, nacida María Coronel, el 24 de mayo de 1665, apenas unos meses antes que su amigo el rey de todas las Españas, Felipe IV, cuya vida, alegrías y desdichas había seguido paso a paso desde hacía muchísimos años.
Aparte de su correspondencia con el rey, cosa que nos ha interesado hasta ahora, esta notable mujer fue una mística relevante y una escritora de gran mérito. De su pluma salió La mística ciudad de Dios. Defensora de la figura de María y del dogma de la Purísima Concepción, no vio su libro editado, pues se publicó después de su muerte. No se había hecho hasta entonces ningún intento de ahondar en la genealogía femenina de Cristo y los teólogos vieron con recelo su obra al tiempo que la obra, desde su publicación, gozó de fama inmediata entre el pueblo por sus reflexiones de tipo espiritual. Muy pronto su libro fue perseguido por la Inquisición, bástenos saber que la orden franciscana a la que pertenecía la monja de Ágreda al año de su muerte inició su proceso de beatificación, pero con La mística ciudad de Dios se había reanudado la polémica en torno al dogma de la Concepción y en 1681 la Iglesia incluyó su obra en el Índice de libros prohibidos por la Inquisición española y por ello a partir de entonces su proceso de beatificación se vio entorpecido. En 1695 el libro, tan apreciado por los devotos, fue prohibido por los teólogos de la Sorbona de París, aunque hay que decir que esto provocó que en la mayoría de las universidades católicas se desencadenase una ola de opiniones a favor de la obra de sor María de Jesús.
En todo caso, las cosas fueron de mal en peor y en el siglo XVIII, Benedicto XIV elaboró un documento en el que advertía a los papas del futuro sobre «el inconveniente de aprobar dicha obra» y para evitarlo promulgó un decreto de perpetuo silencio, con lo que la aprobación quedaba paralizada para siempre. Con ello también dejó de hablarse de una posible canonización de la mística.
Fue además una notabilísima escritora: de su pluma salió un gran número de nuevos términos lingüísticos, con lo que enriqueció el acervo común de todos los españoles de aquende y allende los océanos. En el siglo XVIII, mientras Benedicto condenaba su obra al silencio perpetuo, la Real Academia Española escogió La mística ciudad de Dios para documentar las voces del Diccionario de autoridades.
El papa Benedicto XIV, quien incluyó La mística ciudad de Dios en el Índice de libros prohibidos por la Inquisición española. Grabado original del siglo XVIII.
En cuanto a la discusión nunca resuelta de si fue o no una verdadera valida, dejaremos al lector que forme su propia opinión; ella no tenía ambiciones de poder, tal y como lo entendería una persona del mundo. Sí deseaba, en cambio, influir en el rey para realizar cambios morales y políticos. Nosotros nos contentamos con calificarla de cuasi valida o de valida en la sombra. Y en todo caso sirvió de soporte y apoyo a un rey afligido por sucesivas desgracias, por muertes y guerras, quiebras del Estado e insurrecciones, y además indeciso, tímido y pacato pero siempre deseoso de hacer lo mejor, al menos para su alma. Sin duda, ante ella, como ante un espejo, se permitía desnudar su alma: «tengo miedo… estoy afligido…», y olvidaba algunas veces su dignidad real por la que se sentía tan constreñido y obligado. Solo por eso la historia debe a la monja de Ágreda algún agradecimiento.
1 Una vez más alude a las continuas depreciaciones de la moneda, aunque el rey prometía que no se repetiría tal operación, se hizo hasta cuatro veces. Era la ruina de los particulares, de las ferias y del comercio. La pérdida de confianza en las finanzas del Estado y promesa segura de inflación en todos los órdenes.