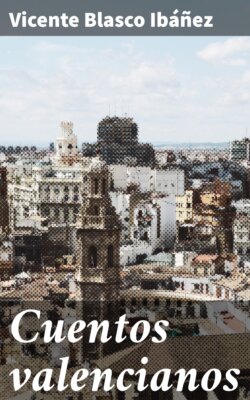Читать книгу Cuentos valencianos - Vicente Blasco Ibáñez - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III
ОглавлениеÍndice
Ella no fue madre. Cuando llegó el momento, arrancaron en pedazos, de sus entrañas ardientes, aquel infeliz engendro de la embriaguez.
Y tras el feto monstruoso y sin vida, murió la madre ante la mirada asombrada de Dimòni, que, al ver extinguirse aquella vida sin agonía ni convulsiones, no sabía si su compañera se había ido para siempre o si acababa de dormirse como cuando rodaba a sus pies la botella vacía.
El suceso tuvo resonancia, y las comadres de Benicófar se agrupaban a la puerta de la casucha para ver de lejos a La Borracha tendida en el ataúd de los pobres y a Dimòni en cuclillas junto a la muerta, voluminoso, lloriqueando y con la cerviz inclinada, como un buey melancólico.
Nadie del pueblo se dignó entrar en la casa. El duelo se componía de media docena de amigos de Dimòni, haraposos y tan borrachos como este, que pordioseaban por los caminos, y del sepulturero de Benicófar.
Pasaron la noche velando a la difunta, yendo por turno cada dos horas a aporrear la puerta de la taberna pidiendo que les llenasen una enorme bota, y cuando el sol entró por las brechas del tejado, despertaron todos, tendidos en torno de la difunta, ni más ni menos que los domingos por la noche cuando en fraternal confianza caían en algún pajar a la salida de la taberna.
¡Cómo lloraban todos!... Y ahora la pobrecita estaba allí en el cajón de los pobres, tranquila como si durmiera, y sin poder levantarse a pedir su parte. ¡Oh, lo que es la vida!... ¡Y en esto hemos de parar todos!
Y los borrachos lloraron tanto, que al conducir el cadáver al cementerio todavía les duraba la emoción y la embriaguez.
Todo el vecindario presenció de lejos el entierro. Las buenas almas reían como locas ante espectáculo tan grotesco.
Los amigotes de Dimòni marchaban con el ataúd al hombro, dando traspiés que hacían mecerse rudamente la fúnebre caja como un buque viejo y desarbolado. Y detrás de aquellos mendigos iba Dimòni con su inseparable instrumento bajo el sobaco, siempre con aquel aspecto de buey moribundo que acababa de recibir un tremendo golpe en la cerviz.
Los chiquillos gritaban y daban cabriolas ante el ataúd, como si aquello fuese una fiesta, y la gente reía, asegurando que lo del parto era una farsa y que La Borracha había muerto de un hartazgo de aguardiente.
Los lagrimones de Dimòni también hacían reír. ¡Valiente pillo! Aún le duraba el cañamón de la noche anterior y lloraba lágrimas de vino al pensar que ya no tendría una compañera en sus borracheras nocturnas.
Todos le vieron volver del cementerio, donde por compasión habían permitido el entierro de aquella gran perdida, y le vieron también cómo con sus amigotes, incluso el enterrador, se metía en la taberna para agarrar el porrón con las manos sucias de la tierra de las tumbas.
Desde aquel día, el cambio fue radical. ¡Adiós, excursiones gloriosas, triunfos alcanzados en las tabernas, serenatas en las plazas y toques estruendosos en las procesiones! Dimòni no quería salir de Benicófar, ni tocar en las fiestas. ¿Trabajar?... eso para los imbéciles. Que no contasen con él los clavarios; y para afirmarse más en esta resolución, despidió al último tamborilero, cuya presencia le irritaba.
Tal vez en sus ensueños de borracho melancólico había pensado, mirando el hinchado vientre de La Borracha, en la posibilidad de que con el tiempo un muchacho panzudo con cara de pillo, un Dimoniet, acompañase golpeando el parche las escalas vibrantes de su dulzaina. Ahora sí que estaba solo. Había conocido la dicha para que después su situación fuese más triste. Había sabido lo que era amor para conocer el desconsuelo; dos cosas cuya existencia ignoraba antes de tropezar con La Borracha.
Entregose al aguardiente con el mismo fervor que si rindiera un tributo fúnebre a la muerta; iba roto, mugriento, y no podía revolverse en su casucha sin notar la falta de aquellas manos de bruja, secas y afiladas como garras, que tenían para él cuidados maternales.
Como un búho, permanecía en el fondo de su guarida mientras brillaba el sol, y a la caída de la tarde salía del pueblo cautelosamente, como ladrón que va al acecho, y por una brecha del muro se colaba en el cementerio, un corral de suelo ondulado que la Naturaleza igualaba con matorrales, en los que pululaban las mariposas.
Y por la noche, cuando los jornaleros retrasados volvían al pueblo con la azada al hombro, oían una musiquilla dulce e interminable que parecía salir de las tumbas.
—¡Dimòni!... ¿Eres tú?
La musiquilla callaba ante los gritos de aquella gente supersticiosa, que preguntaba por ahuyentar su miedo.
Y luego, cuando los pasos se alejaban, cuando se restablecía en la inmensa vega el susurrante silencio de la noche, volvía a sonar la musiquilla, triste como un lamento, como el lloriqueo lejano de una criatura llamando a la madre que jamás había de volver.