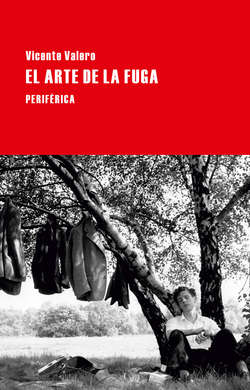Читать книгу El arte de la fuga - Vicente Valero - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VEN, HERMANA MÍA ESPOSA
ОглавлениеEn verdad ninguno de los frailes apiñados en aquella celdilla fría y oscura consiguió ver que el alma saliera de su boca, sólo puntos amarillos de saliva expulsados de la lengua llagada, cuando el estertor se transformó en un suspiro último, negro como el crujido de un álamo en la noche de invierno. Así pues, pensaron todos entonces, el alma de los santos enamorados también era invisible; es decir, que se escurría como cualquier otra entre los labios resecos, casi azules, sin ser vista ni oída, para buscar inmediatamente después, ansiosa, la frente ungida con los óleos y poder de esta manera tomar impulso hacia lo más alto, deslizarse por fin hacia una paz definitiva. Hubieran dado todo cuanto poseían —aunque esto es, por supuesto, sólo un decir, pues nada poseían aquellos pobres rezadores— por contemplar el cuerpo moreno y entregado de la Amada, incluso sospechando que aquel deseo pudiera ser impuro, como tantos otros deseos del hombre, si bien las sagradas escrituras nada decían sobre aquel asunto. Pero Juan acababa de morir, se trataba ya de un hecho indiscutible, y en aquella covacha desnuda ni los descalzos de Úbeda ni aquellos otros llegados de Baeza y La Peñuela habían conseguido vislumbrar el vuelo último del alma, aunque Dios ya andaba por todas partes en aquella hora nocturna, nadie podía dudarlo, Dios era un olor bendito que emanaba de la carne podrida y de sus vapores todavía cálidos, una luz húmeda, casi irrespirable. Hacinados e inquietos, aquellos hombres flacos y devotos de la Virgen del Carmen se habían asomado a la boca del moribundo con la esperanza de ver. Allí buscaron, con los ojos bien abiertos, emocionados, unidos en el mirar, un último rescoldo, una sombra palpitante, la mariposa de la fe. El poeta, el santo, el místico, aquel fraile distraído y un poco loco —¿cuál de todos ellos era entonces o a cuál se le esperaba más allá de la vida y la muerte?— se había consumido entre estertores, después de haber escuchado una vez más las preciosas margaritas de Salomón, el canto perfecto del amor perfecto, y sus ojos empezaban a divisar una oscuridad nueva, todas las llagas de su cuerpo ardían como antorchas en la noche —¿a qué esperaba entonces el Amado?—, mientras los frailes besaban sus manos y sus pies, esperaban la salida fulgurante de la esposa.
Dejaremos dicho aquí para empezar que durante aquel largo otoño andaluz del año 1591 hubo sol y hubo tormentas, después de los últimos sudores empezaron a caer las hojas de los árboles, llegó por fin un día la nieve a las cimas serranas, el cielo se llenó de nubes grises. Nadie sabe cómo serán sus últimos días, si hará frío o calor, si lloverá y los ríos inundarán calles y sembrados, si habrá sequía y enfermarán los animales, o si la luz del sol, como una mano de madre imperecedera, acariciará una a una todas las palabras de la despedida. Puede que Juan supiera, sin embargo, cuando escogió Úbeda y no quiso ir a Baeza ni a Linares, como le suplicaron los frailes campesinos de La Peñuela —aquel lugar silvestre donde comenzaron sus heridas—, que en su morir habría cielos de otoño cada vez más fríos y solitarios, como los que su alma deseaba, pero el abrazo también de los hermanos descalzos y la fe no menos cálida de los vecinos que nada sabían de él, que nunca habían oído hablar de sus canciones, y que su cuerpo imploraba tal vez como el de un niño desamparado. Durante aquellos casi ochenta días últimos que pasó Juan en el convento ubetense, las noches fueron haciéndose cada vez más largas y oscuras, como el dolor de la carne y la soledad del sacrificio, pero no por ello la dulzura del otoño estuvo ausente en aquella celdilla con su plenitud de estación profunda y generosa. Así, durante aquellos días, hubo pájaros también en la ciudad, estorninos y petirrojos, grullas de paso, zorzales y codornices. Hubo un repetido runrún de aguas sobre las piedras de las murallas y de las iglesias, que Juan podía oír tendido en su camastro, tal vez con cierto placer, o al menos con el alivio que la lluvia concede siempre a los sedientos, y un viento que soplaba y batía las ramas de chopos y naranjos. Pudo beber el zumo rojo de la granada, morder la carne amarga del membrillo. Y por el estrecho ventanuco es posible que entraran alguna vez también el aroma de los limoneros y la ráfaga candente del relámpago.
Que al padre Crisóstomo, prior del convento, no le viniera nadie con monsergas de milagros ni de versos, él era un hombre de púlpito y de tratados gruesos. No había visto nunca a un santo, pero sí a muchos extraviados que se decían poetas, incluso a algunos herejes alumbrados que habían merecido el castigo riguroso pero justo de Roma. Lo mejor era hablar poco con el enfermo y, a ser posible, que nadie supiera que estaba allí con ellos. No era este prior, a decir verdad, un hombre envidioso, pero sí un fraile asustadizo, cumplidor y obediente, que maldecía la hora en la que a Juan se le había ocurrido ir a morirse a su convento. Cuando lo vio llegar, aquel anochecer caluroso de septiembre, a lomos de un burro fatigado, ya se temió lo peor. Y lo peor era entonces solamente que aquel hombre a quien su propia orden había perseguido, encarcelado y ahora también desterrado, cuyas cartas habían sembrado las clausuras de palabras dudosas y de sofocos místicos, llegara ahora a Úbeda para repartir rimas y milagros. Se prometió entonces a sí mismo, mientras Juan se bajaba con dificultad del pollino, que no se lo permitiría y, sobre todo, que no se dejaría engañar por él, por su hábito raído y sucio, por su ya célebre jerigonza de nadas y desiertos, y menos aún por sus jaculatorias contra incendios y tormentas. Qué había venido a buscar exactamente el perseguido, sin embargo, lo sabría el prior muy pronto, cuando Juan cayó desmayado en la puerta del convento, con sus llagas y sus calenturas, porque aquella debilidad tan cierta —con aquel rostro suplicante y famélico, con aquel temblor de piernas— le dio a entender que el enfermo lo había elegido precisamente a él para que guiara su alma por el sendero último de la noche y se compadeciera de su cuerpo en los dolores terribles, y con ello tal vez para ser seducido también, oh Virgen piadosa, por aquellas métricas italianas del demonio.
Para los hermanos aquellas heridas inmensas y aquel morir en la celda más oscura del convento pronto se transformaron en pura alegría, una gracia especial del Amado, la música presentida y tantas veces solicitada. Se lloraba por los pasillos y, a hurtadillas del prior, cantaban las canciones de Juan, se abrazaban y se besaban; la felicidad era entonces aquello, un ir y venir entre lágrimas incontenibles, traer las vendas limpias y dar a lavar las sucias, lamer las sucias por el camino, llevarse a la boca el pus, la sangre negra, la saliva del poeta, agradecerle a Dios aquellos líquidos, aquel enfermo único. Una y otra vez por los pasillos se oían las canciones del alma y el esposo, que tan bien se sabían todos, aprendidas en otros conventos lúgubres —tan oscuros y fríos como aquella mazmorra toledana donde habían sido compuestas casi quince años atrás—, dichas y repetidas muchas veces, calladas también otras muchas, según soplara el viento de la regla o del prior, favorable u hostil a la música amatoria y al cantor de Ávila, pero siempre luminosas en el corazón secreto de los humildes. Ah, el coro de descalzos, voces olvidadas por el mundo, rezadores de la vieja ciudad de Úbeda: Bartolomé de San Basilio, dulce y generoso, antiguo discípulo de Juan; Alonso de la Madre de Dios, inteligente y agradecido, lector de salmos y profecías; Bernardo de la Virgen, hermano lego, de día y de noche a los pies del moribundo, siempre el perro más fiel; Diego Pablo de Jesús, modesto y pequeño como un jilguero de la vega, bondadoso; Pedro de San José, mundano y alegre como un vino nuevo de aldea. Coro insospechado de servidores, adoradores de llagas putrefactas, moscas benditas.
Todo empezó en aquel solitario retiro de La Peñuela, lleno de olivos y de viñas, entre ermitaños labradores, adonde Juan había llegado a principios de agosto, en plena canícula, para cumplir nuevo destierro, sin oficio, sólo como un descalzo más. La brisa de Sierra Morena invadía todas las mañanas aquellas celdillas blancas con su olor a tomillo y a encinar húmedo, con su música de currucas tempraneras. Una docena de hermanos barbudos y penitentes regaban las coles en silencio, sembraban el ajo y la cebolla, o recogían la aceituna. Había en aquel lugar tan puro una alegría de uva andaluza y de amor a la Virgen, unos cielos azules sobre los roquedales altos, una fe felicísima. Por fin el poeta que amaba las soledades y la luz podía también gozar de ellas, después de tantos años de disputas capitulares y de vicarías nómadas, después de interminables andaduras. Por fin el fraile que amaba la obediencia podía también gozar de ella como un imberbe novicio castellano. Se dijo después que, en aquellos días soleados, iba a rezar todas las tardes junto a una vieja fuente de montaña, rodeada de laureles y lentiscos, por donde saltaban las liebres, susurraban las tórtolas y vigilaban los cernícalos. De rodillas y con las manos unidas en el pecho, como era habitual en él, aspirando siempre a lo más alto, a veces levitaba, esto también se dijo después. De su boca brotaba entonces la palabra como el agua de la fuente, fresca y natural, transparente y solitaria. Era Juan en La Peñuela, a solas con la esposa que llevaba dentro, en coloquio verdadero, con ella y con su Dios enamorado. No había amargura en su corazón ni recuerdo alguno de sus perseguidores que, sin embargo, no cejaban y aún dilataban sus discursos difamatorios por las extensas comarcas del carmelo. O tal vez sí, puede que hubiera cierta amargura todavía, esto lo decimos nosotros ahora, algún resentimiento, pues fue aquí mismo también donde escribió que mejor se estaba en compañía de piedras y garbanzos que de apóstoles locuaces, de criaturas mudas que de hombres envidiosos. Comía entonces pan de habas con hierbas cocidas y era feliz. Ya de noche, dormía sobre unos manojos de romero tejidos y de sarmientos a modo de zarzo y era feliz. Encendía la llama de amor viva, una y otra vez, reescribiendo pasajes inconclusos, penetrando en honduras incandescentes, dejándose iluminar por ella. Hasta que un día de aquellos de verano llegaron también las fiebres, y con ellas el cansancio y el sueño, la mirada vidriosa, aquella sed.
Digamos también que, como Juan deseaba haber llegado a México por aquellos mismos días de septiembre, podría haber empezado a morirse en el océano o podría haberse muerto ya en una goleta gaditana y haber sido entregado su cuerpo consumido a los peces grandes y a las olas, pero podría no haber muerto ni enfermado siquiera, de tal manera que hubiera habido entonces un indómito Juan ultramarino, un cantor santo entre indígenas esquivos y buscadores de metales, un vicario que hablara la lengua de todos los dioses y de todos los nuevos mundos. Pero, como es sabido, no sucedió de esta manera. Aunque embarcarse había sido su deseo —¡y abrazar la inmensidad oceánica por primera vez!—, para poder fundar nuevos cánticos en regiones salvajes, fue contrariado una vez más por los consiliarios de la orden y devuelto a los riscos andaluces, esta vez para obedecer y ser olvidado, pues estaba empezando en la prosa descalza el tiempo de los legisladores opacos, una era sin hambre de liras ni vuelo de palomas. Y Juan no vio la mar ni las tierras nuevas, sólo pudo soñarlas en las noches serranas, cuando ya se moría.
El cirujano de Úbeda era un hombre joven y alto y se llamaba Ambrosio de Villarreal. Era temido por todos pero no tanto por su carácter enjuto y a veces desabrido como por sus cuchillas bien afiladas. Cómo vino a parar a esta ciudad nadie lo sabía con certeza, parece ser que había estado también en Granada y en Linares, y mucho antes en Valencia, donde pudo haber aprendido el oficio. Vivía cerca de la misión carmelitana, sobre la muralla de levante, desde donde podía verse el barrio de los gitanos y, a lo lejos, el macizo de la sierra de Cazorla. Tuvo amores, quizás, con una mora de ojos grandes y de esto también se hablaba en Úbeda. Lo que más temían sus vecinos, y se comprende, era tener que ponerse en sus manos, y los supersticiosos evitaban incluso cruzarse con él por las estrechas calles árabes. Tres días después de la llegada de Juan, cuando éste ya apenas podía levantarse de la cama, fue llamado al convento para que observara aquellas llagas feas, aquella pierna inflamada, aquellas pústulas febriles. El cirujano acudió y se encontró en la celdilla oscura a un hombre alegre rodeado de hermanos más alegres aún y cantarines, pero no se sorprendió mucho pues sabía que los descalzos tenían fama de distraídos. El enfermo le sonrió y le pidió disculpas por haberlo hecho venir. Ambrosio de Villarreal contempló aquellas heridas e inflamaciones con la ayuda de una candela mientras los frailes esperaban en silencio. Se dio cuenta de que en el empeine del pie derecho había cinco llagas en forma de cruz pero no dijo nada. Miró a los ojos del enfermo pero éste sonreía aún, estaba como alelado por la calentura. Debía de dolerle mucho, pensaba el cirujano, pero tampoco dijo nada. El hermano Bernardo de la Virgen empezó a cantar pero el padre Crisóstomo, que acababa de entrar en la celda y estaba disgustado por todo lo que allí podía verse y escucharse, le ordenó que se callara. La llama de la candela se apagó y Ambrosio de Villarreal dijo que habría que sajar.
Juan había salido de La Peñuela montado en un burro joven y muy espigado en la madrugada del veintiocho de septiembre; iba acompañado por un mozo llamado Damián, joven también y no menos espigado. Burro y mozo habían sido enviados la tarde del día anterior por don Juan de Cuéllar, viejo conocido del enfermo y ahora vecino de Úbeda, hombre generoso y devoto de la Virgen del Carmen. A los frailes labradores de Sierra Morena, cuando lo vieron, no les pareció aquel burro de mucho fiar, demasiado joven y delgado tal vez, de un ojo no veía muy bien seguramente, también tenía una oreja herida, llena de moscas, y callos en el hocico. Burro, mozo y enfermo recorrieron la vega fértil del Guadalimar, pasando por Vilches y Arquillos, cruzando viejos puentes romanos y encinares, bordeando lomas suaves y azules, penetrando en campos desnudos, ya resecos. Fue día de gran calor aquel veintiocho de septiembre, sin nubes, y, una vez consumidas las primeras cuatro o cinco leguas tempranas del camino, el sol empezó a pesar en las cabezas con esa fuerza con que acostumbra a hacerlo el sol meridional, aunque el burro se mantuvo muy animoso y encontró siempre donde beber, ya en las aguas rojizas y espesas del Guadalimar, ya en los fríos arroyos del Guadalén. Finalmente se vio que aquél era un buen burro y, ya muerto Juan, se hizo milagrero, fue muy querido y vivió muchos años. Aquel paisaje de ríos y montes soleados, de trigales recogidos, de rocas blancas y bruñidas, de álamos y adelfas, era tan hermoso —aquel último paisaje que verían los ojos del poeta— que Damián, el mozo enviado, que no lo había visto nunca y ahora caminaba por él tan contento, dijo que parecía el mismo paraíso. Y Juan, enfebrecido pero sonriente, insolado, asintió con la cabeza.
La septicemia de Juan nació de un rosario de úlceras que no consiguieron cicatrizar, ni siquiera después de las intervenciones contundentes del cirujano, pues el enfermo llegó muy débil al convento de Úbeda, era de natural ayunador, como es sabido, y su cuerpo se había convertido durante las últimas semanas en un estanque espeso de bacterias, había sido invadido por los aventureros y siempre incisivos estreptococos, aunque nadie sabía por entonces nada de erisipelas ni de oscuros agentes infecciosos. Unas pequeñas heridas en la pierna durante algún trabajo hortelano en el retiro de La Peñuela, por ejemplo, pudieron haber sido las causantes de la enfermedad, así como, y no en menor medida, la poca atención que el fraile acostumbraba a poner en la salud de su cuerpo, castigado habitualmente y sin mucha piedad por amor a la cruz de Jesucristo, de tal modo que aquellas primeras y campesinas rasgaduras fueron abriéndose y transformándose en llagas letales. Infectadas las heridas con virulencia y después la sangre toda del cuerpo, hubo sacrificio pero no belleza en aquella celdilla oscura, hubo santidad pero no compasión en aquel otoño andaluz. El cirujano Ambrosio de Villarreal se aplicó con la tijera y en el plato de barro fueron acumulándose los trozos de carne y la materia purulenta, trajinó entre los nervios al desnudo hasta llegar al hueso macilento, cauterizó heridas una y otra vez, y no hubo allí más calmantes para el dolor ni más consuelo que la poesía, las canciones de la noche oscura repetidas una y otra vez. Tazas llenas de pus y sangre corrían en las manos de los monjes, pero todo olía a almizcle en aquella carnicería santa, según se dijo después, de tal manera que la podredumbre parecía alimento sabroso en las bocas devotas y sedientas de los descalzos, infusiones celestes. Y el licenciado, abrumado al principio, pero animado muy pronto por la resignación silenciosa y risueña del enfermo y por el murmullo envolvente de las oraciones, daba cuchilladas y tijeretazos en aquella pierna mala tratando de expulsar toda aquella porquería como se expulsa a un diablo persistente.
Acerquémonos a doña María de Molina y a sus dos hijas, Catalina e Inés, vecinas del convento, que se ocuparon de lavar las vendas durante aquellas semanas otoñales, que llegaron incluso a disputar por ellas como chiquillas, pues olían a rosas, según ellas mismas decían, y decidieron servir de este modo al moribundo sin llegar a verlo nunca, ya que mujeres no podían entrar en clausura de hombres, como es natural. Catalina e Inés iban a buscar contentas los paños sucios todos los días ni se sabe las veces, pues la pierna de Juan se había convertido en una fuente de pus que manaba sin cesar, y las llevaban a su casa, donde la propia doña María, que no permitió nunca que las sirvientas moriscas se emplearan en ello, calentaba el agua y preparaba el barreño, al principio con hojas de salvia y ramitas de menta, después ya sin aderezo perfumador ninguno, pues los paños ya traían el suyo propio y santo. Inés y Catalina los lavaban entonces, no sin alguna pena, pues más hubieran preferido guardárselos para ellas, y los tendían al sol y al aire de la sierra, y luego los devolvían al convento una vez más, entregándolos a los frailes. Y aquel trajín de vendas sucias y lavadas se convirtió en labor fervorosa, hasta el punto de que las muchachas parecían transfiguradas en su ir y venir como vírgenes solícitas, y todos en la ciudad empezaron a preguntar muy pronto por aquellos tránsitos. De esta manera la fama de Juan el moribundo se extendió por la ciudad y a muchos ubetenses les dio por merodear cerca del convento, para disgusto del padre Crisóstomo, que no sabía ya qué hacer para ocultar al reformador, para negarlo. Las dos jóvenes embellecieron y se espigaron todavía más a fuerza de lavar paños con agua caliente y de transportarlos de una casa a otra, y fueron también muy admiradas por todos: Catalina entró, después de muerto el moribundo, en el carmelo descalzo, e Inés, su hermana, fue religiosa beata. De doña María, la madre, se dijo que consiguió curar su enfisema pulmonar con solamente aspirar aquel perfume sagrado de las vendas que iban y venían.
¿Era verdad que se moría? Lo había sabido al salir de La Peñuela, durante el camino, aquel día caluroso de septiembre, cuando repentinamente vio volar a los abejarucos, con sus plumas que parecen pintadas por algún artista caprichoso, y deseó volar con ellos, pero ahora la muerte se imponía no como un deseo o un anuncio sino como un hecho irreversible. No habría milagro ni debía haberlo. ¿Y no era aún más cierto que todo en su vida —cuanto había hecho, pensado, dicho, imaginado y finalmente también escrito— no había sido más que una celebración anticipada de este momento que ya llegaba, que ya podía sentir en cada poro de su cuerpo? ¿A qué había cantado él sino a este amor que nace de la muerte? No le era extraño el morir, su impulso de fuga y destierro, su abandono y su concierto de nadas, su silencio enamorado. En la mazmorra de Toledo había sentido aquel aire helado en soledad y la poesía brotó entonces como amistad profunda, como lenguaje que, al hundir sus raíces en lo más oscuro, podía ofrecer vida verdadera, la semilla de la luz. ¿Era verdad que ahora se moría? Morir es unirse a lo más claro, transformarse en serena claridad. Todavía hacía calor en Úbeda aquellos primeros días de otoño. El dolor era insoportable, la fiebre aumentaba y no tenía apetito. Los hermanos ya sabían también que Juan se moría y el tono de sus voces se había vuelto compasivo y dulce. Se acercaban a él y lo besaban. Una y otra vez acudían al Cantar de los Cantares, se diría que ya residían en él, que habían puesto su tienda entre aquellos versos mágicos, y el enfermo lo celebraba repitiendo con ellos, susurrándolo. En aquel poema antiguo había encontrado Juan, cuando apenas era un adolescente, la fuente verdadera: todo estaba dicho y cantado en aquellas estrofas llenas de amor, de verdades profundas. Todo estaba en aquel poema que él mismo había recreado y dado a sus discípulos para que comprendieran el misterio de la vida y la muerte. Había sido siempre su guía y con él había caminado por los desiertos del mundo. Y ahora iba a ser también, en su morir, la única luz.
Tal vez al prior de Úbeda le sobraran lecturas y le faltara piedad, pero en este desequilibrio que resultó tan escandaloso habría que suponer y considerar también sus propios miedos, aquellos que surgieron de su condición de hombre fiel a la jerarquía. Se dice que fue fraile rencoroso porque alguna vez Juan, en otros tiempos, siendo vicario provincial de Andalucía, lo había reprendido. Pero es posible también que, más que los asuntos del pasado, al padre Crisóstomo le importaran sobre todo los del presente y aún más los del futuro, que manoseaba por entonces un tal Diego Evangelista, hombre fuerte de la orden en aquellos días y perseguidor infatigable del poeta reformador. No tan resentido, pues, como ventajista, el prior sometió a Juan, desde aquel mismo día de su llegada en el burro, a una disciplina conventual inapropiada, no solamente albergando al enfermo en la peor de las celdas sino también obligándolo a participar en los rigores cotidianos de la clausura; en definitiva, no tratándolo como a un hombre desmayado y enfebrecido, sino como a uno más de aquellos frailes jóvenes sobre los que ejercía su autoridad, al parecer, por cierto, con muy rígidas y a menudo arbitrarias maneras, según se dijo después. Sin duda pensó que aquella actitud suya llegaría a oídos del padre Evangelista y que éste lo aprobaría y hasta lo celebraría desde la distancia. Cuando el enfermo ya no pudo moverse y quedó postrado en el camastro, el prior lo sometió entonces a otras humillaciones diferentes, tales como la de racionar hasta casi suprimir las visitas o la de prohibir a los hermanos que tuvieran conversación con él sobre asuntos espirituales, obligaciones que fueron desoídas en secreto, pues más podían los impulsos del corazón que las normas de aquel hombre esquinado. Él mismo empezó a visitarlo entonces, pero para recriminar su estado y hasta su presencia en aquella casa, derramando sin conmiseración todo su desprecio, aunque para Juan aquellas vejaciones no fueran más que, al fin, el camino necesario y perfecto, la noche oscura antes de la iluminación definitiva. El prior que se burlaba de milagros y de rimas más debía de parecerse entonces a uno de aquellos romanos borrachos al pie de la cruz de Jesucristo que a un hermano descalzo de la regla piadosa. Y en aquellos diálogos difíciles de imaginar ahora por nosotros, la lengua, nuestra lengua, aquel castellano lleno de llanuras, áspero y solar, pero también, muchas veces, bañado por resinas dulces y especias de colores, acabó brillando como un canto rodado, ora salpicado por la ola del menosprecio, ora por la espuma de la compasión y la belleza, y así fue como aquella covacha negra se transformó también muchos días de aquel largo otoño en una hoguera de palabras crepitantes.
Hubo otras mujeres en aquel morir de Úbeda, como doña Clara de Benavides, esposa de don Bartolomé Ortega, bienhechora principal de los descalzos, que puso a sus cocineras y criadas al servicio del moribundo, de su estómago maltrecho, aunque a veces fuera ella misma, según se dijo, la que preparó pucheros y estofados, escogió las verduras, horneó el pan de centeno, aunque era señora, pues vio que había santidad en todo aquel asunto sobrevenido, en aquella muerte tan beneficiosa. Tampoco doña Clara pudo ver nunca a Juan, ni siquiera escuchar su voz, aunque sí su marido, don Bartolomé, que era pariente de uno de aquellos monjes del convento —del padre Fernando de la Madre de Dios, segundo prior—, que estuvo en la celdilla oscura muchas veces durante aquellas semanas de otoño y que, en alguna ocasión, decidió incluso llevar también hasta allí a su hijo Francisco, que no había cumplido aún los diez años, para que viera morir a un hombre bueno, a un descalzo cantor. Pero la que llevaba los alimentos cocinados todos los días hasta la puerta de los frailes era una sirvienta morisca de catorce años llamada María. A mediodía la muchacha morena salía de la casa de los Ortega con las pequeñas ollas en sus manos y, mientras caminaba a buen paso, los vecinos sabían a dónde iba y para quién eran aquellos regalos que dejaban un rastro oloroso tan suave y exquisito. No duraron mucho, sin embargo, aquellos paseos de ollas aromáticas, pues prior y poeta se pusieron de acuerdo, aunque por distintas razones seguramente, para no continuar recibiendo tanta complacencia en aquella casa de pobres, donde los caldos no faltaban tampoco aunque tuvieran menos sustancia y gusto, y no olieran tan bien como los que hacía doña Clara en su cocina generosa. Hubo también en aquellos días otras mujeres vistas y no vistas, sombras solitarias y lacrimosas, como ménades de templos invisibles o abandonados en alguna llanura antigua, entre ellas una tal Catalina de Baeza, que se llegó hasta Úbeda un buen día para poder rezar por el moribundo mucho más cerca y poder ser confesada por él, aunque esto último no lo lograría. La vieron en todas las iglesias de la ciudad, en Santa María de los Reales Alcázares, en San Pablo, en San Nicolás y en Santa Clara, y en la puerta misma del convento carmelita, arrodillada, hasta que en un amanecer de noviembre también fue vista por el camino de Baeza, de regreso, como una garza aturdida.