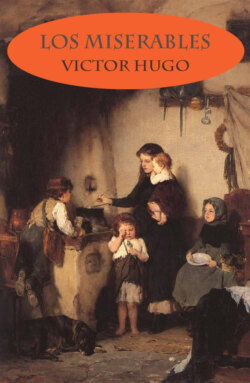Читать книгу Los miserables (texto completo, con índice activo) - Victor Hugo - Страница 44
V Champmatbieu cada vez más asombrado
ОглавлениеEra él. Estaba muy pálido y temblaba ligeramente. Sus cabellos, grises aún cuando llegó a Arras, se habían vuelto completamente blancos. Había encanecido en una hora.
Se adelantó hacia los testigos y les dijo:
—¿No me conocéis?
Los tres quedaron mudos a indicaron con un movimiento de cabeza que no lo conocían. El señor Magdalena se volvió hacia los jurados y dijo con voz tranquila:
—Señores jurados, mandad poner en libertad al acusado. Señor presidente, mandad que me prendan. El hombre a quien buscáis no es ése; soy yo. Yo soy Jean Valjean.
Nadie respiraba. A la primera conmoción de asombro había sucedido un silencio sepulcral.
El rostro del presidente reflejaba simpatía y tristeza. Cambió un gesto rápido con el fiscal y luego se dirigió al público y preguntó con un acento que fue comprendido por todos:
—¿Hay algún médico entre los asistentes? Si lo hay, le ruego que examine al señor Magdalena y lo lleve a su casa...
El señor Magdalena no lo dejó terminar la frase. Lo interrumpió con mansedumbre y autoridad.
—Os doy gracias, señor presidente, pero no estoy loco. Estabais a punto de cometer un grave error. Dejad a ese hombre. Cumplo con mi deber al denunciarme. Dios juzga desde allá arriba lo que hago en este momento; eso me basta. Podéis prenderme, puesto que estoy aquí. Me oculté largo tiempo con otro nombre; llegué a ser rico; me nombraron alcalde; quise vivir entre los hombres honrados, mas parece que eso es ya imposible. No puedo contaros mi vida, algún día se sabrá. He robado al obispo, es verdad; he robado a Gervasillo, también es verdad. Tenéis razón al decir que Jean Valjean es un malvado; pero la falta no es toda suya. Creedme, señores jueces, un hombre tan humillado como yo no debe quejarse de la Providencia, ni aconsejar a la sociedad; pero la infamia de que había querido salir era muy grande; el presidio hace al presidiario. Antes de ir a la cárcel, era yo un pobre aldeano poco inteligente, una especie de idiota; el presidio me transformó. Era estúpido, me hice malvado. La bondad y la indulgencia me salvaron de la perdición a que me había arrastrado el castigo. Pero perdonadme, no podéis comprender lo que digo. Veo que el señor fiscal mueve la cabeza como diciendo: el señor Magdalena se ha vuelto loco. ¡No me creéis! Al menos, no condenéis a ese hombre. A ver, ¿esos no me conocen? Quisiera que estuviera aquí Javert, él me reconocería.
Es imposible describir la melancolía triste y serena que acompañó a estas palabras.
Volviéndose hacia los tres testigos, les dijo:
—Tú, Brevet, ¿te acuerdas de los tirantes a cuadros que tenías en el presidio?
Brevet hizo un movimiento de sorpresa, y lo miró de pies a cabeza, asustado.
—Chenildieu, tú tienes el hombro derecho quemado porque lo tiraste un día sobre el brasero encendido, ¿no es verdad?
—Es cierto —dijo Chenildieu..
—Cochepaille, tú tienes en el brazo izquierdo una fecha escrita en letras azules con pólvora quemada. Es la fecha del desembarco del emperador en Cannes, el primero de marzo de 1815. Levántate la manga.
Cochepaille se levantó la manga y todos miraron. Allí estaba la fecha.
El desdichado se volvió hacia el auditorio y hacia los jueces con una sonrisa que movía a compasión. Era la sonrisa del triunfo, pero también la sonrisa de la desesperación.
—Ya veis —dijo— que soy Jean Valjean.
No había ya en el recinto jueces, ni acusadores, ni gendarmes; no había más que ojos fijos y corazones conmovidos. Nadie se acordaba del papel que debía representar; el fiscal olvidó que estaba allí para acusar, el presidente que estaba allí para presidir, el defensor para defender. No se hizo ninguna pregunta; no intervino ninguna autoridad. Los espectáculos sublimes se apoderan del alma, y convierten a todos los que los presencian en meros espectadores. Tal vez ninguno podía explicarse lo que experimentaba; ninguno podía decir que veía allí una gran luz, y, sin embargo, interiormente todos se sentían deslumbrados.
Era evidente que tenían delante a Jean Valjean. Su aparición había bastado para aclarar aquel asunto tan oscuro hasta algunos momentos antes. Sin necesidad de explicación alguna, aquella multitud comprendió en seguida la grandeza del hombre que se entregaba para evitar que fuera condenado otro en su lugar.
—No quiero molestar por más tiempo a la audiencia —dijo Jean Valjean—. Me voy, puesto que no me prenden. Tengo mucho que hacer. El señor fiscal sabe quién soy y adónde voy y me mandará arrestar cuando quiera.
Se dirigió a la puerta. Ni se elevó una voz, ni se extendió un brazo para detenerlo. Todos se apartaron. Jean Valjean tenía en ese momento esa superioridad que obliga a la multitud a retroceder delante de un hombre. Pasó en medio de la gente lentamente; no se sabe quién abrió la puerta, pero lo cierto es que estaba abierta cuando llegó a ella.
Se dirigió entonces a los presentes:
—Todos creéis que soy digno de compasión, ¿no es verdad? ¡Dios mío! Cuando pienso en lo que estuve a punto de hacer, me creo dignó de envidia. Sin embargo, preferiría que nada de esto hubiera sucedido.
Una hora después, el veredicto del jurado declaraba inocente a Champmathieu, quien, puesto en libertad inmediatamente, se fue estupefacto, pensando que todos estaban locos, y sin comprender nada de lo que había visto.