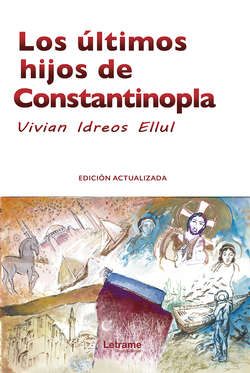Читать книгу Los últimos hijos de Constantinopla - Vivian Idreos Ellul - Страница 2
Оглавление© Derechos de edición reservados.
Letrame Editorial.
www.Letrame.com
info@Letrame.com
© Vivian Idreos Ellul
Diseño de edición: Letrame Editorial.
ISBN: 978-84-18186-86-8
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación, en Internet o de fotocopia, sin permiso previo del editor o del autor.
Letrame Editorial no tiene por qué estar de acuerdo con las opiniones del autor o con el texto de la publicación, recordando siempre que la obra que tiene en sus manos puede ser una novela de ficción o un ensayo en el que el autor haga valoraciones personales y subjetivas.
«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)».
.
En memoria de mi madre y abuela
y de todas las mujeres que lucharon
en aquellas difíciles circunstancias.
.
MIS AGRADECIMIENTOS A:
Eva Latorre por la cuidadosa revisión del texto de este libro,
Rosa Ait Said por sus correcciones,
Pablo Rojas por la inspiradora portada, y
Francisco Parra Luna, mi marido, que no ha dejado de animarme.
.
Nunca podré olvidar el principio del otoño de 1996 cuando mi avión aterrizó en Nairobi. Iba a prestar mis servicios de intérprete en una conferencia que se desarrollaría en la Escuela Nacional de Ingenieros de Telecomunicaciones, situada al lado de la reserva natural de Nairobi, y todo hacía pensar que sería una experiencia apasionante e imprevisible, como así fue. África siempre hechiza y sorprende, a pesar de sus trágicas contradicciones.
El campus de la Escuela era ya una especie de antesala de la selva por donde pululaban algunos animales propios del lugar. Los monos ya se habían apoderado de sus árboles y los jabalíes verrugosos se paseaban a sus anchas devorando el césped recién plantado con motivo de la conferencia, a punto de ser inaugurada por el Ministro de Telecomunicaciones de Kenia.
Como preludio, las autoridades ofrecieron un espectáculo de música y bailes típicos. A pesar de la presencia del ministro, hubo un corte de electricidad justo en el momento de la inauguración. La situación parecía ser de lo más normal. Nos explicaron que estos cortes intermitentes eran muy habituales. Todo se quedaba bruscamente parado. No había posibilidad alguna de afeitarse, calentar agua, cocinar, utilizar la radio o la televisión, telefonear y todavía menos de conectarse a Internet. Una sensación de aislamiento e impotencia se apodera del extranjero recién llegado y acostumbrado a todas estas comodidades que considera básicas.
Lógicamente, los intérpretes nos encontramos de buenas a primeras sin nada que hacer. Como siempre, yo había recorrido la lista de participantes y, ¡qué interesante!, había dos delegados de Malta y uno de ellos llevaba el mismo apellido que mi madre. Durante la prolongada y forzosa pausa para el café, intenté localizarles. Estaban solos y aproveché para presentarme. Expliqué que no esperaba encontrar, precisamente en el corazón de África, a alguien que tuviera el mismo apellido que el mío. Dado que, gracias al corte de electricidad, disponíamos de tiempo, les pedí que me hablaran de Malta.
Por primera vez pude obtener información de primera mano sobre Cospicua, de donde Paul Ellul, mi abuelo, era originario. Prometieron enviarme libros. Parecían sinceros en su afán de ayudarme a investigar los orígenes de la familia y sobre todo el destino de los que se quedaron en Malta.
Yo, por naturaleza, soy desconfiada, y más cuando me hacen promesas entusiastas. Sin embargo, tengo que reconocer que en aquella ocasión me equivoqué por completo. Los señores Ellul y Debono me enviaron varios libros, uno de ellos, The Collected Short Stories of Sir Temi Zammit (Colección de Cuentos Cortos de Sir Temi Zammit), traducido por el propio Ellul, constituyó una excelente introducción a los cuentos y costumbres del país. Durante los diez días de la conferencia me empapé de información sobre Malta. Entre muchas otras cosas, me contaron que el político Dom Mintoff era también de Cospicua. De haberlo sabido unos años antes, cuando durante un tiempo breve trabajé a su lado, habría podido avanzar mucho más en mi proyecto, pero este y otros contratiempos me obligaron a retrasarlo, aunque nunca dejé de pensar en la turbulenta historia de mi familia y tratar de comprender por qué en una época en que no se viajaba tanto, mis antepasados abandonaron Malta, se establecieron en Turquía, pasaron a Egipto y después a Chipre, Grecia e Inglaterra y, cuando escribo estas líneas, mi madre y yo nos encontramos desde hace años a caballo entre Ginebra y Madrid. Con razón mi tío Henri me dijo en una ocasión que el hombre es como esa hoja desprendida del árbol que marcha errática impulsada por el viento de unas circunstancias que no acierta a dominar. Si el lector tiene la paciencia de llegar a conocer las aventuras a las que inesperadamente se enfrentó mi familia, comprenderá cuán justificado fue su razonamiento.
I
La imaginación me traslada ahora, como una máquina del tiempo, al año 1845. Paolo Ellul, un antepasado de mi abuelo, vivía tranquilamente con su familia en Malta. Demasiado tranquilamente, se podría decir, ya que desde hacía algún tiempo el trabajo venía escaseando y la necesidad de emigrar para buscar fortuna apremiaba. Paolo procedía de una familia acomodada, antiguos terratenientes que a lo largo de los siglos habían sabido aprovechar el auge de la industria algodonera y la habían compaginado y sustituido más tarde por trabajos de construcción naval y rescate de barcos. La ciudad de Cospicua, al formar parte del Gran Puerto, estaba excelentemente situada para tales actividades. Aunque la residencia de los Ellul reflejaba cierto lujo, él, como cabeza de familia, se sentía inquieto y preocupado por el futuro, que no sería nada prometedor ni para él ni para los suyos a menos que cambiara la situación.
A los 27 años estaba felizmente casado con una esposa perfecta a punto de dar a luz a su primogénito. Esta era, en realidad, una razón más para sentirse torturado, tanto por las preocupaciones como por un sentimiento cada vez más acuciante de inseguridad. Esa mañana de verano el día había amanecido claro, con el Xlokk soplando desde África. Decían los lugareños que aquel viento tenía muy malos efectos sobre las personas y las plantas: al traer aire caliente, provocaba una sensación de sofoco, de angustia e incluso de vértigo, y en cuestión de horas una cosecha sana y prometedora se secaba y se echaba a perder. No había lugar a dudas de que el estado de ánimo de Paolo empeoró bajo la influencia de este viento del desierto. Intentó reaccionar pensando en el pasado, en la larga y difícil historia de la isla que, a pesar de todo, entre sus sombras también había tenido sus luces.
Totalmente desprovistas de recursos naturales, ¿qué podía esperarse de las algo más de treinta mil hectáreas que sumaban las islas de Malta, Gozo, Comino, Cominotto y Filfla, con poca tierra fértil y con escasez de agua en los últimos mil años? Tan solo rocas y más rocas entre las que los agricultores habían intentado rascar la tierra y extraer de ella lo imposible. El espectro de la hambruna siempre estaba presente. La globigerina caliza había servido de material para la construcción, un material que se endurecía al contacto con la atmósfera y se volvía especialmente resistente a la intemperie. La coralina caliza también había sido muy apreciada a lo largo de los siglos para la edificación de fortificaciones que tantas veces habían protegido a los habitantes de Malta, sobre todo durante la época de la Orden de San Juan de Jerusalén.
Entre peñones de rocas gigantescas, divididas por fallas, brotaban algunas fuentes rodeadas de escasas extensiones de tierra milagrosamente fértil, con pequeñas huertas que producían excelentes hortalizas y frutos. Estas visiones, algo más tranquilizadoras, ayudaban a Paolo Ellul a recuperar su optimismo. Además, el año 1845 había sido más lluvioso que los anteriores. Paolo recordaba cómo su abuelo le había contado que a comienzos del siglo xviii no era infrecuente que el Gran Maestre de la Orden de San Juan pidiera rogativas para la llegada de las lluvias.
—Dios no nos olvida del todo —suspiró Paolo. Muy aficionado al estudio de la Antigüedad, conocía a fondo la larga historia de Malta, que se remontaba a 5.000 años a. C. Sus primeros habitantes, que habían llegado de Sicilia, eran agricultores neolíticos que trajeron con ellos conocimientos sobre la agricultura y comenzaron a modificar las islas, que entonces estaban recubiertas de bosques. «Nos dejaron más cerámicas que árboles». Paolo no podía evitar ser cínico. Pese a todo, se resistía a la idea, incipiente, de tener que abandonar tan inhóspita tierra. Todavía recordaba con la fascinación de un niño las veces que sus padres le habían llevado a Zebbug para contemplar los restos de los templos, y especialmente los de Tarxien, que eran la culminación de una evolución cultural que aún hoy no se sabe si fue debida a la influencia local o importada de otro lugar, y que tuvo su inicio aproximadamente en el año 4.100 a. C.
Tarxien estaba muy cercana a Cospicua y Paolo encontraba siempre algún pretexto para convencer a sus padres de organizar una pequeña excursión a las ruinas o al museo para ver las esculturas de las «mujeres gordas» que en su tiempo se encontraban en los templos, en cámaras donde seguramente los sacerdotes hacían el oráculo. «Qué lástima no disponer de tiempo y tranquilidad para seguir mis estudios de arqueología», pensó Paolo con cierta nostalgia. Su familia, mucho más pragmática y pegada a la tierra, consideraba esta afición suya una pura extravagancia. Por lo tanto, necesitó de un carácter fuerte y resuelto para seguir investigando en su escaso tiempo libre. También era su manera de escapar de la realidad y buscar refresco antes de reemprender la lucha de todos los días.
Un timbre le arrancó de sus pensamientos. Era la hora del almuerzo. Durante la comida, servida en una sala adornada de muebles antiguos, preciosos relojes y un magnífico candelabro, su esposa le informó detalladamente de las telas y lanas compradas para hacer la ropa del futuro bebé. Él la escuchaba divertido y en parte contagiado por su entusiasmo.
En el fondo, Paolo estaba ausente pensando en la entrevista que su suegro había concertado para él con el gobernador de Malta, Richard More O’Ferral. Su suegro, por su condición de arquitecto y por su interés por los temas locales, había llegado a establecer muy buenas relaciones con las autoridades británicas. Cuando sugirió por primera vez que Paolo fuese a ver a O’Ferral, el joven Ellul se negó. Para él, los ingleses eran los nuevos ocupantes de Malta. Evidentemente, se había dejado influir por los vientos republicanos que soplaban de Italia, y además había hecho muchos amigos entre los refugiados italianos que habían llegado a la isla. Sin embargo, las súplicas continuas de su suegro, quien le veía cada vez más preocupado por la falta de trabajo, acabaron con su resistencia y finalmente la entrevista se había fijado para aquella misma tarde. Ya no podía echarse atrás. El encuentro tendría lugar en la residencia del gobernador y, aunque había sido convocado, tuvo que pasar por varios puntos de control. Paolo estuvo tentado a dar media vuelta y marcharse cuando, después de haberse quedado casi olvidado en una pequeña y lujosa sala de espera, apareció un oficial, quien, tras una inclinación rutinaria y una mirada vacía e indiferente, le condujo finalmente hasta el propio gobernador.
El gobernador se encontraba ocupado escribiendo algo y tardó unos instantes en alzar la mirada. Mientras tanto, Paolo se había entumecido por los nervios y casi no pudo contestar al saludo repentino y cálido que de pronto le dirigió el inglés.
—Su suegro me ha hablado mucho de usted —comenzó diciendo O’Ferral.
—Somos muy amigos, ¿sabe? y, por lo que me ha contado, usted es su yerno preferido entre los seis que ya tiene. ¡Qué numerosas son estas familias maltesas!, ¿verdad? Pero como sigan proliferando así, no va a haber sitio entre tantas rocas. —Y aquí se interrumpió casi bruscamente al darse cuenta de que su sentido del humor no parecía gustar demasiado a su joven invitado.
A Paolo Ellul le parecía inaceptable que se hablara con tanta ligereza de las familias maltesas y de su tierra. En Malta todo podía criticarse excepto sus instituciones más fuertes: la familia y la religión, y por este orden, ya que en ocasiones la religión tenía que inclinarse a favor de la familia. Sin embargo, Paolo supo contenerse.
—Perdóneme, su excelencia, ya sabe usted que aquí queremos mucho a nuestros hijos.
—Está usted perdonado, y además soy yo el que debería pedirle disculpas. Ahora pasemos a temas más serios. Su suegro, mi buen amigo, quiere un porvenir brillante para usted. Y quizá yo pueda ayudar en algo. Como habrá observado últimamente, muchos de sus compatriotas buscan su futuro en otras tierras. Algunos han emigrado a distintas ciudades de Italia, de África del norte, a Alejandría, a Constantinopla —seguía diciendo O’Ferral.
Era cierto que la emigración había sido siempre una constante de la historia de la isla. Malta ya había sido conquistada por los musulmanes en el 870 d. C. Es un período del que se conoce poco, e incluso se sospecha que llegó a quedar completamente deshabitada durante algún tiempo antes de ser repoblada por sicilianos y otras corrientes migratorias de África del norte. Fue así como se perdieron todos los nombres que las localidades de la isla tenían antes de la invasión musulmana, nombres que fueron sustituidos por denominaciones árabes que han sobrevivido hasta ahora. Luego, en el año 1090, las islas fueron reconquistadas por el rey normando Roger de Sicilia.
—Constantinopla —dijo a media voz Paolo con cierto rechazo y amargura, evocando la memoria de los dos terribles asedios de los que Malta había sido víctima.
En julio de 1551 la flota otomana había entrado en Marsamxett. Varios miles de turcos habían desembarcado en el puerto y habían atacado cada pueblo hasta Mdina. La ciudadela de Gozo cayó, la isla quedó totalmente despoblada y sus cinco mil habitantes hechos esclavos de los otomanos. Muchos pudientes huyeron a Sicilia en busca de mayor seguridad. Los invasores dejaron devastados el norte de Malta y Gozo. Sin embargo, el segundo y más famoso asedio ocurriría en mayo de 1565, cuando los malteses, con la ayuda militar de la Orden de San Juan de Jerusalén, habían construido fortalezas y se habían preparado para resistir otro eventual ataque. Jean de la Valette, Gran Maestre de la Orden en aquellos años, opuso una fuerte resistencia y casi sin los esperados refuerzos de Felipe II de España, quien no se decidía a socorrer a Malta. Después de muchos avatares, la resistencia maltesa logró rechazar y vencer a los otomanos.
Sin embargo, al tiempo que Paolo sentía una repulsa o rechazo natural hacia los que a punto estuvieron de ocupar y dominar Malta, sentía también mucha curiosidad por el Imperio Otomano que, después de varios siglos de expansión y dominio, sufría en ese momento una crisis general que amenazaba con romperlo en mil pedazos poniendo fin a su hegemonía en el Mediterráneo oriental y sus regiones cercanas.
Grecia había alcanzado su independencia en 1821 a un alto precio y enorme derramamiento de sangre, si bien Creta había vuelto a caer en manos de los turcos. Surgía por doquier una oposición al dominio otomano, aunque todavía no se vislumbraba el final. Emigrar a Constantinopla en tiempos tan inciertos suponía exponerse a un futuro imprevisible y probablemente peligroso para los emigrantes de unas islas tan insignificantes.
Mientras transcurrían estos pensamientos como visiones fugaces y algo apocalípticas, la voz animosa de O’Ferral hizo regresar a Paul al momento presente.
—Veo que la mención de Constantinopla le ha hecho reflexionar, y con razón. Adivino que su primera reacción no es positiva. Pero, querido Paolo, si me permite llamarle así, los tiempos cambian y para sobrevivir debemos cambiar con ellos. Nuestros enemigos de ayer pueden convertirse hoy en nuestros mejores aliados. Ya sabe que el comercio y los negocios abren muchas fronteras… Además, se detectan señales de cambio: presiones desde fuera, y también desde dentro, del Imperio Otomano. El sucesor de Mahmud II ha asumido el desafío de seguir con las reformas emprendidas por su padre. Ha declarado en un real decreto que todos los sujetos otomanos son iguales, cualquiera que sea su religión o etnia, contradiciendo así la antigua ley musulmana. Además, cada individuo será juzgado según la ley establecida y no habrá ya ejecuciones sumarias y sin juicio. Cada ciudadano pagará impuestos conforme a su fortuna. A su vez, el derecho penal y una parte del derecho civil están secularizándose. Por último, también se desea reformar la enseñanza. Todo esto nos acercará forzosamente, abriendo nuevas puertas al comercio y a nuevos negocios, en lugar de un constante enfrentamiento.
—Lo sé —interrumpió de pronto Paolo, una vez más haciendo prevalecer su espíritu de aventura sobre sus propios temores e incertidumbres.
La entrevista terminó con unas palabras muy cálidas y la promesa de volver a reunirse para concebir juntos posibles proyectos tanto en interés de Su Majestad la reina Victoria como en el de otros.
Caminando hacia su casa, Paolo sentía que un nuevo futuro se abría ante él, aunque todavía quedaban muchos obstáculos y no pocas incógnitas. María, su joven esposa, aún no había dado a luz. El embarazo se desarrollaba con normalidad, aunque ella era muy menuda y su médico preveía un parto algo difícil, dado que el niño que llevaba parecía ser bastante grande. «Será como nosotros, los Ellul: alto, grande y sano», pensaba Paolo con satisfacción. Pero, por otro lado, el parto podía complicarse y no soportaba la idea de que la vida de María corriera peligro.
Empezó a recordar con cariño su encuentro y noviazgo con María, que transcurrieron como el tradicional y conocido cuento de Temi Zammit, titulado Pequeña ventaja y gran ocasión, que caracterizaba la sencillez y la sinceridad de muchos malteses de entonces. Según este relato, una joven llamada Rosa se tuerce el tobillo en una playa y es socorrida por un apuesto joven pescador que se ofrece a llevarla a su casa. Al llegar, ella le entrega un shilling (la moneda de entonces) por su servicio y galantería, obsequio que él acepta con una sonrisa especial. Rosa cuenta a su tía, con la que veraneaba, lo que ha ocurrido y la tía la reprende por haber entregado tanto dinero a cambio de un servicio casi insignificante. Los jóvenes vuelven a encontrarse en la playa y se enamoran. Un día, de improviso y sin avisar, llega una carroza ante la casa de Rosa y su tía. Se trata del barón y la baronesa, que vienen a pedir la mano de Rosa para su hijo, el apuesto pescador de quien la joven se ha enamorado. De regalo, los barones traen aquel mismo shilling que Rosa había regalado al modesto muchacho, esta vez rodeado de perlas sobre una cadena de oro. Se produce un gran regocijo entre las dos familias, y después, cuando Rosa y su tía vuelven a quedarse solas, esta última tiene que reconocer que nunca hubo shilling mejor gastado.
El encuentro de Paolo y María estuvo rodeado de la misma pureza y de la misma magia que aquella historia. Una tarde, paseando por los jardines de su pequeña ciudad, Paolo vio cómo un guante blanco y delicado caía del bolso medio abierto de una joven que caminaba rodeada de un grupo de amigas. Se apresuró a recogerlo y, al tiempo que corría detrás de ella para devolvérselo, le llegó un leve perfume de rosas. Ya había alcanzado a la muchacha y, con voz temblorosa, se le oyó decir:
—Señorita, su… su guante.
Ella, mientras lo recogía, bajó avergonzada la mirada, dio enseguida la vuelta y se marchó rápidamente para reunirse con sus amigas, que la notaron nerviosa y alterada.
—Me servirá de lección por no llevar los guantes puestos, como siempre me repite mamá —comentó la joven para disimular el sentimiento especial que tan corto encuentro había despertado en ella.
Él había permanecido inmóvil como una estatua y seguía a María con la mirada. A partir de aquel día, Paolo no vivía más que para buscar a aquella muchacha en los jardines y robarle alguna que otra tímida sonrisa. No habían intercambiado más que algunas frases antes de que su familia pidiese la mano de María para su hijo Paolo. Puede decirse que ambos tuvieron la suerte de evitar un matrimonio de conveniencia preparado por sus respectivos padres, aunque antes de la boda hubieron de respetar una serie de exigencias y pautas propias de aquellos tiempos que les impedían verse o hablar a solas para llegar a conocerse. Además, Cospicua tenía unos diez mil habitantes escasos, y casi todos ellos se conocían de forma directa o indirecta, especialmente quienes pertenecían a la clase alta, aquellos que podían enviar a sus hijos a escuelas privadas en una época en la que todavía había pocas escuelas públicas para los que no tenían medios.
Aparte del maltés, las dos familias hablaban italiano, algo de francés y un inglés más que aceptable. En 1798, después de la expulsión de la Orden por Napoleón, los ingleses habían ido reemplazando paulatinamente a los franceses, algo que presagió significativos cambios sociales y culturales. Así, la joven María Saracino había terminado la escuela secundaria, había continuado estudiando música y tocaba el arpa, mientras que Paolo, por su parte, había seguido estudios de ingeniería en Italia.
Paolo estaba llegando a casa cuando de ella vio salir al médico. Corrió preocupado hacia él:
—Buenas tardes, doctor. ¿Mi esposa no va bien? —le preguntó, presintiendo una mala noticia.
—Quédese tranquilo, amigo. La hora del parto todavía no ha llegado y su esposa se porta muy bien, pero tuvo un leve malestar y por ello convendría que guardase cama estas últimas semanas.
—Usted sabe —repuso Paolo, —que es incapaz de quedarse quieta y siempre termina haciendo lo que quiere. Pero le aseguro que intentaré imponerle reposo, aunque ahora, con mis nuevas perspectivas, lo veo más difícil.
—Sí, le convendrá —añadió el médico, que se quedó mirando fijamente a Paolo. —Pero no estarán ustedes pensando en emigrar?
—Precisamente mi suegro está intentando convencerme para participar en negocios organizados por los ingleses en Constantinopla, y María también se muestra a favor, —le explicó Paolo.
—No sé qué decirle —pareció dudar el médico durante un instante—, pero he tenido la impresión de que ella está cambiando de opinión.
Extrañado por estas palabras, Paolo entró apresuradamente en su casa y subió directamente a la alcoba, donde encontró a María sentada en la cama hablando animosamente con sus dos criadas sobre los muebles y los cambios que todavía iba a realizar en la habitación del futuro bebé. No interrumpió la conversación cuando vio a su marido atravesando la puerta.
—No quiero —indicaba María—, esas horribles cortinas oscuras. Quiero algo claro y alegre que deje entrar mucha luz, por ejemplo, unas cortinas blancas de croché como las que hace su abuela. Dígale que venga esta misma tarde a tomar las medidas para que estén terminadas a tiempo. —Las criadas se miraron incrédulas, pensando en el poco tiempo que les quedaba—. También tendrá que venir el carpintero. He visto en casa de mi amiga una cuna más bonita y fina que la que nos han hecho.
—María —la interrumpió Paolo—, creo que estás preocupándote demasiado, sobre todo sabiendo que dentro de poco nos marchamos.
—¿Marcharnos? Eso no será antes de tres o cuatro años. No podemos estar lejos de la familia teniendo un recién nacido.
Paolo reconoció que su esposa tenía razón, y además no deseó contrariarla al ver su cara tan pálida y cansada.
—De acuerdo, querida —convino él—. No te preocupes y, sobre todo, no te disgustes. Nada está decidido todavía. Toma las cosas con calma y no te agobies con tantos preparativos para el niño. El médico, ya sabes, aconseja reposo y puedes mandar que se hagan las cosas sin tener que levantarte.
—Pero ¿cómo no voy a levantarme? —dijo María con cierto reproche—. Ese médico no sabe nada, como todos los de su especie. No quiero verle más de lo necesario. No tengo paciencia con gente como él. —En ese preciso instante la joven sintió un fuerte dolor que la hizo reclinarse sobre los almohadones, y cerró los ojos respirando profundamente. Paolo tomó sus manos entre las suyas.
—Bueno, bueno, creo que los consejos que te ha dado no son tan desacertados y, además, él que te pide que guardes reposo soy yo —le suplicó con suma ternura.
—Intentaré escucharte —respondió María tras reflexionar un momento, ofreciéndole una de esas dulces sonrisas que a Paolo siempre le dejaban desarmado.
Transcurrió algún tiempo durante el cual la joven pareja vivió muy feliz, especialmente tras el nacimiento de su hijo, Antonio. Finalizaba el año 1851 y María se sentía colmada. Se encontraba rodeada por la familia y de ella recibía toda su ayuda, tenía un hijo sano y un marido ideal. ¿Qué más podía desear? Pese a que la situación económica en Malta encubría siempre no pocas incertidumbres, Paolo lograba sacar provecho de todas las oportunidades de negocio que se le ofrecían e incluso la fortuna de la familia había aumentado.
A principios del siglo xix, durante sus primeras décadas, hubo en la isla depresión, pobreza, brotes de peste e incluso cólera. Aunque los malteses sentían un gran apego por su país, la historia demuestra que a lo largo de los siglos habían tenido la necesidad de emigrar. Fue así como se consiguió no rebasar ciertos niveles demográficos en un territorio especialmente pequeño y tan densamente poblado. Quienes emigraban eran por lo general de un espíritu más ambicioso y ciudadanos mejor informados que sus contemporáneos, con la consiguiente pérdida de elementos emprendedores. El destino de una isla como Malta y sus propios flujos migratorios dependían, a su vez, del gasto militar británico. Cuando dicho gasto bajaba, la precariedad aumentaba. La industria algodonera estaba, a su vez, en pleno declive desde el año 1800, cuando España decidió prohibir la importación de algodón tejido.
Sin embargo, se percibía que la presencia inglesa había introducido ya varias mejoras, tales como una mayor participación de los malteses en los asuntos internos, los inicios de libertad de prensa pese a la oposición inicial de la Iglesia y la elaboración de un sistema educativo para toda la población, que antes era prácticamente inexistente. Todo ello se debía a que Gran Bretaña sentía la necesidad de mejorar su administración tanto en su propio territorio como fuera de él.
Mientras tanto, Paolo se había convertido en un visitante asiduo de O’Ferral, hasta que este fue sustituido como gobernador de su majestad británica por Sir William Reid. Aunque O’Ferral había demostrado ser un reformador civil de primer orden, Paolo pronto presintió que Reid, con su experiencia en diplomacia y sus logros anteriores, sería quien ayudaría a los malteses a asumir más responsabilidades y a introducir nuevas ideas. Por añadidura, Reid supo ganarse a los malteses por su simpatía y expuso a Malta a contactos con el mundo exterior, logrando así contrarrestar la influencia de los movimientos republicanos de Francia, Alemania, Hungría e Italia. Si no hubiera sido por su fuerte implantación en la isla, hubo un momento en que la presencia de centenares de refugiados políticos italianos hubiera podido desembocar en un ataque contra las defensas de la Valletta desde el interior.
Aunque Paolo no albergaba ambición política alguna, disfrutaba de sus encuentros ocasionales con Reid tanto en las recepciones oficiales como en aquellas reuniones que se convocaban de una manera informal para estudiar empresas comerciales entre Malta y los aliados de Gran Bretaña. Fue así como un día Reid apartó a Paolo Ellul del grupo donde se analizaba la situación económica general y le preguntó sin dar más vueltas:
—¿Estaría usted dispuesto a asumir una misión especial a petición del Gobierno de Su Majestad, la reina Victoria?
Creyó no haber entendido bien y Reid hubo de repetirle la pregunta. Tuvo el tiempo justo de reponerse de la sorpresa y ponerse en guardia.
—¿De qué tipo de misión se trata? —Como habitante de una isla que había sufrido tantos altibajos, su primera reacción era, casi inevitablemente, ponerse a la defensiva y desconfiar abiertamente de una propuesta que podría ocasionar más disgustos que fortuna.
—Venga usted a mi despacho mañana por la mañana. Será mejor que hablemos a solas.
—Con mucho gusto —accedió Paolo, no sin antes tener que vencer un atisbo de preocupación.
Al llegar a casa, Paolo contó lo sucedido a María, estudiando de cerca su reacción.
—¡Oh! —Fue todo lo que ella, poco menos que atónita y desesperada, fue capaz de contestar.
—Antonio ya tiene 6 años, María, y aunque aquí la situación ha mejorado, quizá nos esperan mejores oportunidades en otro país.
María se sentó bruscamente y empezó a mirar al vacío.
—¿Hay algo que no quieras contarme? —adivinó Paolo asustado.
—Sí, es algo de… eso, pero… no es exactamente una mala noticia… Creo que estoy embarazada, aunque todavía no estoy segura.
Ligera y menuda como era, Paolo la levantó en sus brazos como si fuera una pluma y se puso a bailar de alegría. Tras nacer su primogénito, Antonio, María había tardado algún tiempo en reponerse y, bajo la recomendación de aquel médico que a ella tan poco le gustaba, Paolo la había acompañado dos veces al año a pasar unos días tranquilos en el campo, lejos del bullicio de Cospicua. Incluso el propio Paolo había llegado a dudar de la posibilidad de que su esposa pudiera tener más hijos. Con aquella buena noticia volvía a nacer la esperanza de tener una familia numerosa, el mayor anhelo de todo maltés nacido y educado en la más estricta tradición católica.
II
En este punto se produce un corte forzoso en el relato debido a la falta de datos sobre lo que realmente ocurrió entre los años 1854 y 1872. Son escasos los hechos concretos y detallados que conozco con certeza. Sí he podido saber que María perdió a su segundo hijo y ya no tuvo más familia. Pero pese a no poder realizar ese sueño, el matrimonio conoció muchos años de felicidad y terminó trasladándose a Constantinopla. El documento más fehaciente de este hecho es aquel salvoconducto que la familia utilizó y que los descendientes han podido conservar hasta hoy. Encabezado por el escudo de Gran Bretaña, y con su lema «Dieu et mon Droit», su texto es breve pero contundente: «Su Excelencia, Sir William Reid, Caballero Comandante de la Honorabilísima Orden de Bath, Coronel del Cuerpo de Ingenieros Reales, Gobernador y Comandante en jefe en y sobre la isla de Malta y sus dependencias, requiere y ordena a todos los interesados a conceder a Paolo Ellul, de Cospicua, de treinta y seis años de edad, súbdito británico, en camino para Constantinopla, libre paso sin obstáculo ni impedimento, y proporcionarle toda ayuda y asistencia que sean precisas». El documento está expedido en Malta el 13 de mayo de 1854 y aparece firmado por el secretario del gobernador.
Por lo tanto, se sabe que Paolo Ellul había terminado aceptando la invitación del Gobierno británico para trasladarse a Constantinopla y pasar al servicio del sultán con el fin de llevar a cabo obras portuarias y misiones de rescate sobre barcos hundidos en el mar de Mármara y el Mar Negro. Paolo había sucumbido así a la tentación de nuevos horizontes intentando olvidar la situación tan precaria por la que entonces atravesaba el Imperio Otomano, en definitiva, a la tentación de un futuro poco menos que deslumbrante pero tampoco exento de incertidumbres. El 4 de julio de 1854 Paolo se presentaba en la Embajada de Su Majestad Británica en Constantinopla, y el salvoconducto antes mencionado fue nuevamente registrado en dicha embajada el 16 de enero de 1854.Volvamos un momento al trascendental viaje de Malta a Constantinopla. La suerte estaba echada, pero Paolo sentía, sin duda, un fuerte apego hacia Malta, de la que nunca se había separado excepto para ir a Italia como estudiante, y por eso aquel viaje transcurrió con tristeza. Tras la pérdida de su segundo hijo y el consiguiente dolor, a duras penas la familia pudo convencer a María para que siguiera a su marido. Durante el trayecto encontraron mal tiempo, así como varias tormentas repentinas que reforzaron las premoniciones de María. El matrimonio iba acompañado por su único hijo, Antonio, de espíritu explorador y aventurero, como todos los niños de su edad. El peligro de lo nuevo, lejos de despertarle aprensión, le fascinaba. Mientras, tanto Paolo como María tenían la fuerte sensación de estar viviendo una especie de pesadilla de la que ambos deseaban despertar y encontrarse a salvo en su casa. Hubo una tormenta tras otra. Los pocos pasajeros estaban casi todos enfermos y postrados y los que se valían por sí mismos intentaban ayudar a los demás.
Entre estos últimos se encontraba Paolo, acostumbrado desde joven a navegar y trabajar en el mar. Temía por la frágil salud de María y se arrepentía de haber emprendido un viaje tan arriesgado. Ella, a pesar de sentirse mal, era de espíritu fuerte e intentaba poner buena cara al mal tiempo.
—Pronto llegaremos a nuestro destino, querido. Dicen que Constantinopla tiene un clima muy sano. Allí me podré reponer. —Una leve sonrisa se dibujaba en su cara delgada, con profundas ojeras alrededor de unos ojos que tenían un brillo extraño. Él estaba a su lado, intentando aliviarla todo lo posible y profundamente preocupado por lo que podría ocurrirles en tierras desconocidas.
El mal tiempo cambió una vez hubieron entrado en el mar de Mármara, donde ante sus ojos comenzaron a revelarse paisajes de singular belleza. Tan acostumbrados a los campos secos y áridos de su querida isla, quedaron maravillados al distinguir a lo lejos bosques frondosos contra un horizonte de montes bajos recubiertos de la más variada vegetación.
Su barco llegó al anochecer a Constantinopla, cuando las siluetas de las mezquitas y sus minaretes contrastan suavemente contra un cielo límpido e inyectado de mil matices de rojo, naranja y amarillo. Todo aquello les pareció una visión fantástica, un velo delicadamente teñido y colgado del cielo como una aparición exquisita a punto de desvanecerse en un instante. Milagrosamente, ¡todo era real, sobrecogedor! De repente, el hechizo de aquella ciudad de ensueño que se acercaba borró el recuerdo de todas sus últimas tribulaciones.
Paolo Ellul se había hecho amigo del capitán del barco. Este iba ahora indicándole los monumentos más señalados de la antigua capital de Bizancio. Estaban pasando al lado de una minúscula isla con una casa construida sobre ella.
—¿Para qué servirá esta casa en medio del mar? —tuvo que preguntar Paolo.
—¡Ah, la Torre de Leandro! —suspiró el capitán—. Tiene una larga y confusa historia. Fue construida durante el reinado de Ahmet III. Se supone que era el lugar donde antes se levantaba una fortaleza bizantina de los tiempos del emperador Manuel Comneno, que a su vez sustituyó a una torre construida en el mar en el año 410 a. C. por el famoso comandante ateniense Alcibíades. Ahora dicen que podría utilizarse como faro. En realidad, es un extraño recuerdo de un hombre todopoderoso que quiso oponerse al destino y de cómo fracasó. Del destino non se fugere —terminó diciendo el capitán, citando un conocido dicho italiano.
Los conocimientos históricos del capitán sorprendieron y agradaron a Paolo, que se quedó reflexionando en silencio mientras María se agarraba a su brazo con más fuerza que nunca, como para escapar de los malos espíritus que todavía parecían rondar por la Torre de Leandro.
El pequeño Antonio había vivido el viaje de Malta hasta Constantinopla como una fascinante aventura. Era inteligente e intrépido, causando no pocos disgustos a su madre. Ella hubiera querido que se quedara sentado al lado de su cama durante los largos días de tormenta, cuando se había sentido tan enferma, pero él tenía el don de desaparecer de pronto en busca de nuevas experiencias. Cuando por fin su padre le encontraba, el chico le contaba con tanto entusiasmo sus descubrimientos que se sentía incapaz de castigarle. En vano María reclamaba más disciplina. Sin embargo, Antonio conocía a su madre. En lugar de justificarse, corría a abrazarla y en ese momento ella lo olvidaba todo. Los tres se miraban sonriendo, felices.
Paolo y su esposa pusieron pie en tierra, apoyándose el uno al otro como si intentaran darse mutua protección en este nuevo mundo. Les resultaba difícil sentirse felices a pesar del entusiasmo e impetuosidad que mostraba el pequeño Antonio. Fueron acogidos por un representante de la Embajada de Su Majestad Británica, quien llevaba instrucciones sobre el lugar en el que serían alojados provisionalmente y todas las formalidades que había que cumplir.
El ambiente cosmopolita de Constantinopla les había llenado de ilusión. La pareja no tardó en organizar su casa e incluso en rodearse de nuevas amistades, mientras que Antonio se encontró en una de las mejores escuelas privadas, donde se prepararía para un futuro prometedor.
Constantinopla rebosaba de ciudadanos extranjeros: además de malteses, griegos, italianos, rusos y, sobre todo, franceses e ingleses, entre otros. Ciudad universal donde las hubiera, el gran esplendor de Constantinopla apenas reflejaba la pobreza de los campesinos y de los pueblos circundantes que todavía formaban parte del Imperio Otomano.
El ritmo de vida era vertiginoso y Paolo Ellul encontraba oportunidades de oro para hacer negocios. Su familia fue haciéndose paulatinamente más acomodada. María, fortalecida por el buen clima y con su vivacidad habitual, había sabido rodearse de otras damas maltesas que, obviamente, conocían Constantinopla mucho mejor que ella, mujeres que además le abrían todos sus pequeños secretos, como dónde encontrar las mejores telas, sobre todo sedas de la más fina calidad traídas de Asia, las mejores modistas, las mejores escuelas para su hijo, los acontecimientos sociales a los que no debía faltar y un sinfín de recomendaciones y menudencias que terminaban por dar un toque especial a la muy placentera vida de los extranjeros en aquella época.
Aunque ocupado intensamente en sus nuevas actividades, Paolo no dejaba de interesarse en la política. Si bien a cierta distancia, estaba atento a los cambios que venían produciéndose. Ávido lector de historia, aprendió que Mahmud II había muerto en 1839 tras haber establecido «la respetabilidad del cambio»; y que ya en 1828 el turbante había sido reemplazado por el fez.
Continuando en la misma línea, sus hijos habían comenzado —entre los años 1839 y 1876— a promulgar una serie de reformas llamadas Tanzimat. El Tanzimat, que significaba «reorganización», fue emprendido por Abdul Medjid como continuación de las reformas iniciadas por su padre, Mahmud II. Tenían que ver con la seguridad ciudadana en los núcleos urbanos, el reclutamiento del ejército, la centralización del poder y el código penal. Abdul Medjid había prometido, además, una justicia libre de corrupción e igualdad para todos. Se llegó así a prometer igualdad para los súbditos cristianos, aunque no siempre se logró llevarla a la práctica. Ya en 1839 se habían adoptado los principios de libertad individual, libertad contra la opresión, igualdad ante la ley, así como los derechos de los cristianos.
Por un lado, se trataba de concesiones a las potencias europeas, que no dejaban de ejercer una fuerte presión y, por otro, había que preservar lo que quedaba del Imperio Otomano movilizando todos sus recursos a favor de la modernización.
Por citar algunos ejemplos, la educación nunca había sido responsabilidad del Estado, sino de los Millets y Ulamia, que controlaban la formación de los musulmanes. En 1846 el Estado había empezado a hacerse cargo de la educación y en 1869 declaraba la gratuidad y obligatoriedad de la educación primaria. El progreso, aunque lento, esbozaba el desarrollo de un sistema secular. Las ideas avanzadas del sultán se reflejaban no solo en sus reformas, sino también en su vida personal, lo que no dejaba de inquietar a los círculos conservadores del islam, que desaprobaban su apertura de espíritu. Últimamente, el sultán había descubierto que una de sus mujeres se había enamorado de otro. En lugar de seguir la costumbre de ordenar que la encerraran en un saco y la tiraran al Bósforo, la permitió casarse con su amado y además le dio una dote, hecho inédito en la historia de los otomanos o incluso en la de los monarcas europeos.
Paolo iba así averiguando que todo lo que le había contado Sir William Reid era verdad. Entonces ¿por qué el Imperio Otomano estaba en peligro? Esa era la duda que no dejaba de torturarle.
Con 9 años de edad a su llegada a Constantinopla, el joven Antonio Ellul, hijo de Paolo, había conocido ese mundo repleto de cambios paulatinos y significativos. Sus recuerdos de la querida Malta se hacían cada vez más lejanos y, por ello, borrosos, aunque la comunidad maltesa en Constantinopla, además de formar una piña, seguía una vida anclada en las costumbres y tradiciones traídas de su isla, una herencia cultural que era aún más valorada por el hecho de que les permitía preservar su identidad en lo que era un auténtico hervidero de razas.
Ya habían pasado diez, quince y veinte años. No se sabe en cuál de las escuelas extranjeras de las que entonces existían cursó el joven Antonio Ellul sus estudios, pero muy probablemente lo hizo en una de las mejores y más religiosas. Por su condición de hijo único hubo de ser introducido de forma temprana en la empresa de su padre. Tras haber conseguido notable éxito en los negocios y una sólida fama como profesional durante los veinte años transcurridos desde su llegada a Constantinopla, Paolo Ellul deseaba ahora asegurar el futuro de su hijo, que parecía prometedor. Y mientras que el padre se afanaba en situar bien al hijo, María, su madre, pensaba que ya iba siendo hora de casarle y asegurar, así, una buena hornada de nietos, pero ante todo una compañera que pudiera servir de apoyo a su hijo en cada momento. A pesar de sus esfuerzos, ninguna de las jóvenes elegidas por María era del gusto de Antonio, aquel joven intrépido que todavía guardaba algo de la rebeldía de su infancia y adolescencia.
El tiempo no pasaba en balde y Antonio pronto podría compartir el mando de los negocios familiares. Lo más importante ya se había conseguido: abrirse camino en la cosmopolita ciudad de Constantinopla y establecer una empresa que llevaba el nombre Ellul, cuya fama no dejaba de crecer. Las relaciones eran de máxima importancia. Paolo no solo había sido introducido en los círculos comerciales de distintas naciones, sino que había logrado mantener y fortalecer sus contactos con el sultán y las autoridades otomanas. Sus oficinas estaban cerca del centro comercial de la Torre de Gálata y lindaban con el puerto. Esta parte más oriental de la ciudad estaba enlazada por barcos a la parte occidental, donde se encontraba Santa Sofía, la mezquita del sultán Ahmet, el célebre bazar y el mercado egipcio de especias. El lado occidental era más antiguo, mientras el lado oriental era más moderno y en plena expansión. Muy previsor, Paolo prefirió establecer su empresa en pleno centro de los negocios y dejar todo bien preparado para cuando Antonio tomara el relevo a su debido tiempo.
Los Ellul formaban parte de la pequeña comunidad maltesa, que se relacionaba a través de los negocios y también por la iglesia de Saint Esprit (Espíritu Santo), situada en el elegante barrio de Harbiyé, iglesia que con el tiempo fue declarada catedral y que actualmente sigue siendo una pequeña joya de estilo neoclásico. Hoy se accede a ella a través de un patio y tras un muro que parece haber sido construido con el fin de hacerla algo menos visible y proporcionarle así una mayor protección. A apenas unos cuatrocientos metros se encuentra la conocida Plaza Taksim y, tras ella, la iglesia griega ortodoxa. Estos monumentos dominan la mitad oriental de Estambul, en lo alto de unos cerros ondulantes que en aquellos tiempos serían tan exóticos como jardines botánicos, frondosos y sombreados. Siendo un barrio selecto, en él se hallaban escasas viviendas, todas ellas de dos plantas y predominantemente de madera, con grandes ventanales colgantes arriba, según el estilo típico que se ha intentado restaurar e imitar a finales del siglo xx, como, por ejemplo, detrás de la mezquita del sultán Ahmet.
Vista general desde el puente de Gálata y su barrio
Volvamos brevemente a Malta, exactamente a la ciudad de Senglia, donde el 29 de octubre de 1865 se celebró la boda de Giuseppe Infante y Concetta Can, ambos de familias acomodadas y con muchos lazos con las autoridades británicas que gobiernan la isla. Los Infante habían llegado de Italia a Malta unos siglos antes y se habían especializado en la construcción de barcos. En las tertulias de los altos cargos se decía que todavía se necesitaban ingenieros navales en la región del Bósforo y, muy probablemente, gracias a algún salvoconducto parecido al que le fue concedido a Paolo Ellul unos cuantos años antes, los recién casados Giuseppe y Concetta Infante llegaron a Constantinopla, llevando con ellos una parte de su fortuna para iniciar nuevos negocios.
Al llegar, era natural que se instalaran en una mansión en Harbiyé, en una calle cercana a la iglesia de Saint Esprit, que iban a ocupar durante muchos años. Al frecuentar la colonia maltesa llegaron a conocer y hacerse íntimos amigos de los Ellul. Pese a la diferencia de edad entre las dos mujeres, María Ellul se hizo compañera asidua de la joven Concetta Infante, quien se encontraba embarazada de su primer hijo. Y después de este primer hijo, vendrían el segundo, el tercero y el cuarto.
En esta misma época, el joven Antonio Ellul se había enamorado de una francesa, quien, según su madre, tenía todos los defectos. Una de esas mariposas sociales con un encanto que no llegaba a ser belleza, que no se perdía una sola fiesta o baile, ávida lectora de los novelistas románticos y a quien, en ocasiones, se la veía fumar cigarrillos en público… En resumen, una joven atrevida y escandalosa para aquellos tiempos.
Por mucho que María se esforzaba en concertar encuentros entre su hijo y otras jóvenes más recomendables, él tenía cada vez más interés por la joven Argentine Crivillier. Afortunadamente para Antonio, Argentine mostraba por primera vez cierta preferencia por el joven maltés, aunque no podía evitar pensar que su familia era demasiado anticuada, conservadora y religiosa. Le preocupaba, sobre todo, María Ellul, presintiendo que esta se opondría a su relación con Antonio. Paolo Ellul, trabajador infatigable, empezaba a sentir el peso de los años. Paulatinamente había ido delegando cada vez más responsabilidades en su único hijo, en su único heredero. Hacía ya algún tiempo que el propio Paolo se había percatado de las miradas ausentes y soñadoras de Antonio. María, claro, no tardó en ponerle al corriente, esperando además el respaldo de su esposo contra tal nueva aventura. Ella había meditado sobre el asunto mucho antes de comentárselo y, por fin, una noche después de la cena, sentados en el salón, rompió el silencio con un «¡Paolo!» tan cargado de urgencia y de nerviosismo que el habitualmente imperturbable marido dejó caer su periódico y la miró extrañado.
—¿Qué te pasa, María? ¿Te sientes mal?
—¡Me siento perfectamente, gracias! Pero tú, como siempre, solo piensas en tus negocios y no ves lo que se está tramando delante de tus propios ojos.
Su pobre marido la miraba confuso y boquiabierto. Sospechaba que María fuera a contarle el último escándalo de la vecindad. Suspiró profundamente y con su habitual paciencia y ternura invitó a su mujer a contarle su aflicción. Pero María apenas podía hablar debido a la emoción. Empezó a sollozar y a quejarse de tal manera que Paolo tocó el timbre para pedir que le trajeran una tila calmante. Su mujer tardó en serenarse y al fin pudo contarle su dolor.
—Se trata de Antonio —comenzó diciendo.
—¡Que yo sepa, nuestro hijo goza de buena salud y no podemos quejarnos de nada! —espetó él, empezando a perder la paciencia.
—Serás tú el único que no sabe que Antonio está locamente enamorado de una joven frívola y que de un momento a otro va a pedir su mano? Hay que hacer algo para impedir esa tragedia.
Como siempre, Paolo tuvo que reflexionar un poco antes de contestar.
—Estoy seguro —empezó diciendo con su tono imperturbable—, de que primero consultará con nosotros antes de tomar una decisión tan importante. —Y con una sonrisa que reflejaba su comprensión hacia el carácter de María, añadió—: Me imagino que ya habrás intentado poner toda clase de trabas e impedimentos para disuadir a Antonio de sus propósitos.
María tuvo que asentir, aunque con cierta mala conciencia.
—¿Y has hablado con él sobre el tema?
—No —contestó la pobre María ruborizada y sintiéndose totalmente incomprendida—. En Malta los padres siempre organizan los matrimonios de sus hijos, consultando con ellos, por supuesto…
—¡María! —tuvo que interrumpirla Paolo—. ¿Será que estamos haciéndonos viejos y que ya no recuerdas que nosotros nos conocimos en un parque?
Estos recuerdos tan lejanos y tiernos ayudaron a romper la tensión creada y ambos terminaron riendo y abrazándose. Así, Paolo Ellul acabó consolando a María y prometiéndole que hablaría con Antonio sin más tardar.
A pesar de su gusto por la aventura, Antonio tenía toda la seriedad de su padre y, además, la virtud de saber sacar provecho de las circunstancias. Sabía que su madre estaba intentando disuadirle de sus propósitos y que no lo había conseguido. Así, el paso siguiente sería contárselo a su padre. Antonio adoraba a su madre, pero sabía que ella se alteraba con facilidad y que no había manera de razonar con ella. Su padre, al contrario, era mucho más perspicaz, y viviendo, como muchos, en su pequeño mundo de negocios, con poco tiempo para otras cosas. Antonio siempre se había entendido bien con él.
Paolo era un hombre de pocas palabras, con una mente abierta, buscando encontrar siempre la mejor solución a los numerosos problemas con que se había enfrentado en su propio país y después en el extranjero, donde todas las buenas oportunidades tenían también un revés. En Constantinopla, el gran desafío había sido aprender a convivir con distintas culturas y nacionalidades. Además, hacer negocios en un entorno políticamente tan inestable y cambiante le había enseñado a ser comedido, paciente, tolerante y flexible. Prácticamente cada semana le esperaba un nuevo desafío, que podía llevarle a él y a su propia familia al triunfo o al desastre.
María intuía su difícil situación y era, además, juiciosa administradora de la fortuna que iban acumulando. Hasta entonces, ellos se habían conformado con una casa cómoda, pero sin grandes pretensiones. Sin embargo, tenían el gran proyecto, después de casar a Antonio, de trasladarse a vivir a un nuevo barrio más espacioso y tranquilo, con magníficas vistas sobre el Mármara.
Moda era el nombre del anhelado barrio que prometía convertirse en el futuro en la zona de residencia de los extranjeros. De hecho, ya habían visitado varias parcelas donde iban a construirse nuevas casas mansiones y habían reservado una de ellas en Badem Sokak.
Fiel a su promesa, Paolo Ellul esperó al día siguiente a que los empleados se marcharan de su oficina antes de hablar con Antonio. Como siempre, su hijo había cumplido su jornada de trabajo y tenía prisa por escaparse.
—Pero ¿qué prisas son estas? —dijo el padre con una gran sonrisa y los ojos brillantes—. Ven aquí, a sentarte un poco conmigo.
—Pero… —interpuso Antonio.
—Ya sé que tienes una cita, por eso no te entretendré mucho.
Antonio asintió y, sabiendo lo que le esperaba, sintió un gran alivio.
—Últimamente, parece que estás muy ocupado y tienes a tu pobre madre desesperada. Has conocido a una joven que no parecer ser el modelo de futura esposa, y eso es lo que nos preocupa a los dos. Sabes que nuestros negocios y nuestro oficio son difíciles y no exentos de cierto peligro. Escoger una buena esposa es indispensable, una mujer dispuesta a afrontar dificultades, vivir en un país que no es el nuestro y criar a sus hijos para un futuro que probablemente sea más difícil de lo que hemos conocido hasta ahora. Preveo que no siempre habrá tantas oportunidades de ganar dinero y seguramente tendremos que acostumbrarnos a una vida más modesta. Puede incluso que tengamos que volver a Malta. Por un lado, las autoridades otomanas nos acogen porque carecen de especialistas con la experiencia necesaria, pero por otro, sigue habiendo restricciones y discriminaciones contra los extranjeros y los no musulmanes—. Se paró un instante.
— Este fenómeno —añadió—, no tiene nada de sorprendente. El país está dividido en grupos que quieren promover el cambio, la modernización y la centralización, y en otros que luchan por lo contrario. Y todo esto en un momento en que el Imperio Otomano está sufriendo cada vez más pérdidas, mientras que las potencias extranjeras vigilan cada uno de sus movimientos, ávidas de nuevas conquistas y de la extensión de sus zonas de influencia político-económica. Por eso repito, Antonio, reflexiona a fondo antes de cometer un grave error.
Mientras su padre hablaba, Antonio había mantenido un respetuoso silencio, sopesando las posibilidades de convencerle. Para tratarse de un joven de 25 años, Antonio era notablemente maduro y comedido. Pese a ello, también tenía cierta inclinación hacia lo original, lo picante, lo novedoso, adjetivos que resumían suficientemente bien el carácter tan atractivo de Argentine Crivillier. Él había decidido dar un toque italiano al nombre de su amada, llamándola Argento, algo que encantó a la joven. Así empezó Antonio la introducción y defensa de su musa:
—Argento Crivillier es una mujer de mundo, ha recibido una educación impecable en la escuela francesa de Nôtre Dame de Sion, de la que tú siempre has dicho que era la mejor escuela para niñas. Habla inglés e italiano, toca el piano y sabe cantar, frecuenta la mejor sociedad, se interesa por la política y la lectura, llena sus tardes con tertulias literarias…
—¡Magnífico! —le interrumpió su padre—. Pero, precisamente, una persona con tantos dones e intereses, ¿cómo va a formar parte de una familia como la nuestra y contentarse con ser solo la esposa de un rescatador de barcos que, además, por su trabajo, a veces tiene que ausentarse del hogar durante largos periodos con el peligro siempre presente de, algún día, morir en el mar durante una de sus expediciones?
Antonio, alegrándose de este nuevo derrotero que le ofrecía su padre, continuó su explicación con un entusiasmo in crescendo.
—Argento y yo hemos hablado de todos estos temas. A primera vista ella da la impresión de ser frívola y superficial, pero eso se debe a que su actual estilo de vida la llena de aburrimiento. Está harta de todos los jóvenes admiradores que la rodean, de tantas recepciones y obligaciones sociales como le impone su familia. Por eso hemos congeniado. Las escasas veces que he podido acercarme a ella hemos terminado criticando la vida superficial. Ella se ha enamorado de mí precisamente porque ve que pertenezco a otro mundo, el de la lucha de todos los días. Además, le encantan las familias numerosas y poder llevar una vida normal.
Su padre permaneció callado mucho tiempo, tanto que Antonio comenzó a pensar que no le había escuchado. Con mucha calma y acentuando cada palabra, Paolo Ellul contestó a su hijo:
—El tiempo lo dirá. Propongo que se haga la petición de mano, pero que la boda no tenga lugar hasta dentro de dos años.
Antonio pensó que su padre quería dejarles más tiempo para meditar mejor las cosas y, pese a todo, incluso a él mismo también le pareció bastante juicioso.
—Así —concluyó Antonio riéndose para sus adentros—, mamá tendrá tiempo de acostumbrarse a Argento.
Y así fue. La petición de mano se hizo de una manera formal, sin grandes ceremonias, según el estilo escueto y sobrio de los malteses. Al principio, la familia de Argento quiso organizar una gran fiesta para anunciar el noviazgo, idea a la que se opusiero los Ellul y la propia Argento. Ella era la hija más revoltosa. Su familia hubiera preferido encontrarle un partido mejor, pero por otro lado, los Ellul ya habían ganado fama de seriedad y de fortuna. Los dos jóvenes parecían estar hechos el uno para el otro, y los Crivillier, pese a sus aires de superioridad y sus ambiciones, terminaron cediendo la mano de Argento.
Siguió un periodo de dos años que les pareció interminable, durante el cual la pareja tenía que verse siempre en presencia de algún miembro de la familia. Pero el tiempo no pasaba en vano. Su amor se fortalecía día a día. Al conocer a Antonio, Argento había cambiado y madurado. Su novio la había sacado de las nubes y ofrecido nuevas metas, mucho más concretas, que le proporcionaban seguridad y comprensión. Conservó su ávido interés en todos los asuntos y acontecimientos, ya fueran literarios o intelectuales. Antonio también salió beneficiado, al ampliar sus conocimientos y campos de interés. Ahora acompañaba a Argento a sus tertulias, teatros y conciertos y así rompía la monotonía y tensión de su trabajo. Había encontrado en Argento no solo el amor, sino el alimento espiritual del que había carecido hasta entonces.
Lo más sorprendente fue que Argento utilizó su encanto e inteligencia para acercar a ambas familias, en esencia tan diferentes la una de la otra. Ella misma sentía que había sido criada en un entorno algo frívolo y superficial, mientras que la familia de Antonio era, por el contrario, demasiado sabia, seria, formal, convencional y, por lo tanto, algo monótona y aburrida. Organizó de forma paulatina nuevos encuentros entre su madre y María, su futura suegra. Empezó por unas invitaciones para tomar el té y terminó con una serie de almuerzos y cenas con todos los miembros de las dos familias.
María Ellul no se sentía, en absoluto, acomplejada por el brillo y el estilo de vida de los Crivillier. Ella misma iba siempre de etiqueta, y la madre de Argento pronto llegó a apreciar la sencilla elegancia de esta dama, vestida sobriamente con las mejores telas y encajes. Lo que más les sorprendía era su sentido práctico y comercial. Conocía las mejores y más baratas modistas, el momento adecuado para comprar las telas, los hilos y todo lo que precisa una casa bien llevada. Poco a poco y sin darse cuenta iban aceptando las opiniones y recomendaciones de esta mujer tan pequeña pero tan fuerte de carácter.
A medida que iba conociendo a Argento, María, a su vez, cayó víctima de su encanto irresistible. Su futura nuera era todo dulzura y atenciones. Por sorprendente que parezca, María y Argento se llevaban cada vez mejor. Por primera vez en su vida, María se dio cuenta de lo que había perdido al no tener una hija. ¡Y de cómo podía haber vivido sin una hija como Argento! Pero un nuevo temor empezó a atenazarla: ¿qué pasaría si Antonio y Argento no se casaban y ella, María, perdía a esta nueva hija milagrosamente encontrada? Al observar este gran cambio en su madre, Antonio se sentía muy satisfecho y feliz. ¡Su pequeña Argento era una verdadera hechicera!
Una vez vencido su miedo, María no vivía más que para el futuro tan prometedor que parecía sonreír a todos. Argento tenía un hermano mayor, François, y dos hermanas más pequeñas que ella, Catherine y Esther. Los cuatro hermanos habían crecido sin apenas cariño o afecto paterno y les encantaba ser invitados a casa de María, donde había un auténtico sentimiento de hogar. Esta les preparaba siempre toda clase de platos y pasteles típicos de Malta. Para ella también era como encontrar de pronto a la familia numerosa que nunca había tenido.
Mientras tanto, 1a fama de serios y profesionales de Paolo y Antonio Ellul estaba en su punto más alto. Hicieron grandes inversiones en material de buceo, comprando los mejores equipos de la conocida casa Siebe y Gorman, especializada en artículos para operaciones submarinas. En aquella época el traje de buzo (scaphandrier, el término francés en uso en aquel entonces) era muy pesado, muy aparatoso y primitivo, algo en apariencia similar a los trajes de astronauta de la segunda mitad del siglo xx. El casco que cubría la cabeza era impresionante, con una visera por delante y dos laterales. Primero había que vestir el traje de buzo, hecho de caucho muy resistente, que cubría todo el cuerpo. A continuación, se colocaba en la cabeza el casco de metal pesado y luego se atornillaba al traje. Al no disponer todavía del invento de las botellas de oxígeno en la espalda, el buzo tenía que estar conectado a un larguísimo tubo que le suministraba aire comprimido. En ocasiones, estos tubos vitales quedaban dañados al chocar contra las rocas o al enredarse alrededor de distintos objetos, lo que hacía peligrar la vida del buzo. Por lo tanto, cada vez que iniciaban una expedición, eran conscientes del peligro que corrían. Hasta entonces, a pesar de haber tenido que desenvolverse en situaciones difíciles e imprevisibles, los Ellul habían tenido mucha suerte y todos sus antepasados habían muerto en su lecho de muerte natural.
Desde que la familia se encontraba en Constantinopla, casi siempre habían logrado volver de sus largas expediciones con el botín esperado. Los clientes, muy satisfechos además por la honradez de los Ellul, pagaban sus altos honorarios y por añadidura les entregaban una pequeña parte de los valiosos objetos encontrados. Así, iban creciendo su renombre y su fortuna, al tiempo que pasaron los dos años del noviazgo de Antonio y Argento.
Hoy es 29 de septiembre de 1872, empezó escribiendo Argento Crivillier en su diario. Hoy es el día de nuestra boda en la iglesia de Saint Pierre (San Pedro). Es una iglesia por la que Antonio y yo sentimos un especial cariño y que se encuentra en pleno corazón del barrio de Gálata, bastante cerca de nuestras casas. Me parece un sueño después del tiempo que hemos tenido que esperar y después de tantas cosas que han hecho cambiar mi vida. Quiero y siempre querré a mis padres, pero la curiosa realidad es que me entiendo mejor con mi futura suegra que con mi propia madre. Esta misma noche podré, por fin, dormir en nuestra nueva casa en Moda. Aún no la he visto, excepto de lejos y desde fuera, porque Antonio quiere que todo sea una sorpresa para mí. Por los comentarios que he podido captar, María la ha amueblado con mucho gusto y adornado con los objetos más valiosos e interesantes rescatados por su marido, Paolo, en los últimos veinticinco años.
«Mis suegros vivirán con nosotros, pero esto no me preocupa en absoluto. Los dos son tan cariñosos y entrañables que, en realidad, no sé qué haría sin ellos. Lo único que me entristece en este día tan grande es que dentro de dos días Antonio deberá realizar una expedición y nuestro viaje de boda tendrá que posponerse hasta su regreso…
Argento tuvo que interrumpir su diario al oír que alguien llamaba a la puerta y escuchar a una de las criadas gritar con urgencia:
—Mademoiselle Argentine, la peluquera ha llegado.
Argento dio un salto, abrió la puerta y exclamó:
—¡Pero si todavía no me he vestido!
La sirvienta explicó que ya había tocado varias veces a su puerta, pero que no había contestado. Entraron dos criadas más y le ayudaron a ponerse el vestido de encaje y perlas que su madre había encargado. Argento, muy nerviosa, se dejaba ayudar para que le abrocharan los diminutos botones, en forma de perla, que subían a lo largo de la espalda hasta el cuello del vestido. Argento, ante su gran espejo, contempló el resultado con satisfacción.
—¡Que entre la peluquera! —pidió Argento por fin.
Su pelo era negro y con un rizo natural que le sentaba bien de cualquier forma. La peluquera de su madre, francesa, por supuesto, le hizo un peinado excesivamente sofisticado y Argento, con su natural testarudez, la obligó a hacerle otro más sencillo y juvenil, pero especialmente atractivo. Su rostro, sin ser bello debido a su nariz algo ancha y chata, estaba iluminado por unos enormes ojos negros muy expresivos. Antes de fijar el velo en su cabeza, Argento colocó un fino collar de diamantes alrededor de su delicado cuello, una pulsera a juego y su pequeño reloj de oro. Con su piel blanca y aterciopelada no le hacía falta mucho maquillaje. El resultado que reflejaba el espejo era encantador.
Antonio no había podido dormir apenas la noche anterior. Se había puesto el traje, elegante de moda, hecho según las instrucciones de su madre. Ya había llegado a la iglesia con sus padres y estaba pasando el mal momento que pasan todos los novios hasta la llegada de su prometida. Por fin, Argento apareció en la entrada de la iglesia, de mano de su padre, el señor Crivillier, un hombre alto, seguro de su persona, pero algo gordo, reflejando su estilo de bon vivant.
La iglesia estaba repleta de invitados, todos admirando a aquella pareja que parecía encontrarse en otro mundo. Al verse, Antonio y Argento olvidaron todo lo que les rodeaba. La ceremonia discurrió como un sueño para ellos, un sueño fugaz y maravilloso con el que quedaría sellada su felicidad.
III
Paolo y Antonio seguían de cerca los acontecimientos. El sultán Abdul Medjid había muerto joven sin concluir su obra reformadora. Le había sucedido su primo, Abdul Aziz, muy diferente de carácter. Egocéntrico y caprichoso, estaba dilapidando las arcas del Estado. La gente decía que mientras su abuelo Mahmud II había sido ávido de sangre, Abdul Aziz era ávido de oro. Había una corrupción rampante y un malestar social generalizado. No se daba cuenta de que el imperio ya estaba en bancarrota. Organizaba una fiesta suntuosa tras otra a las que invitaba a todos los parásitos que le rodeaban, pero jamás a los hijos del sultán anterior, Murad y Abdul Hamid. Les había encerrado en el palacio de Dolmabahçé, del que no podían salir sin su autorización.
Se decía que cada fiesta necesitaba unos cinco mil criados para atender a trescientos huéspedes que iban acompañados por las melodías de varios centenares de músicos y servidos en platos de oro macizo incrustados de rubíes y esmeraldas que el sultán había comprado en el extranjero.
Entre 1875 y 1878 el país atravesó tiempos difíciles. En 1873 se produjo una crisis financiera a nivel mundial que impidió al Imperio Otomano obtener más créditos y que coincidió con una sequía, seguida de inundaciones que provocaron un malestar generalizado, incluso hambruna, entre los campesinos. A estos problemas se sumaba una fuerte presión fiscal, que iba en aumento debido al creciente endeudamiento del país.
A pesar de la situación, los Ellul no se dejaban desviar de su camino. Se apoyaban en la experiencia adquirida a lo largo de generaciones, lo que les hacía profundos conocedores de los elementos: el viento, el color del cielo y del agua o el estado de la mar les daban pistas para guiarse a cada paso. En ocasiones, una vez encontrado el barco hundido, debían esperar varios días antes de lograr rescatar su valioso contenido. Había que decidir cuál era el momento idóneo para iniciar las prospecciones. La colocación del traje del buzo precisaba de la ayuda de varias personas. Una vez puesto y revisado varias veces, se bajaba el buzo al agua con el máximo cuidado. Entonces descendía por el gran peso del traje y, una vez abajo, cada movimiento efectuado para actuar suponía un considerable esfuerzo. Inspeccionar el fondo del mar tampoco era fácil y la búsqueda y recogida de los objetos que pudieran hallarse en los barcos hundidos precisaban de varias inmersiones antes de lograr sacarlos y subirlos al barco.
El resto de la tripulación estaría aguardando atenta y ansiosamente cada instrucción que indicara el buzo. Su respiración bajo el agua se aseguraba mediante el bombeo de aire comprimido. Al finalizar las inmersiones, de 30 a 50 metros de profundidad, se elevaba el buzo a la superficie.
Lo peor era cuando una tormenta se presentaba de forma repentina antes de haber sacado al buzo del mar. Hasta entonces, y pese a haber tenido que desenvolverse en situaciones difíciles e imprevisibles, los Ellul habían tenido mucha suerte. Sin embargo, desconfiando más de los hombres que de los elementos, los Ellul y los Infante contemplaban pavorosos el giro de los acontecimientos, que apuntaban cada vez más a una situación política imprevisible y, por lo tanto, inestable para los negocios. En 1876 los periódicos se llenaron de noticias sobre los disturbios que habían estallado en Bulgaria, ante los cuales el sultán Abdul Aziz permanecía indiferente. Allí, musulmanes y cristianos empezaron a experimentar un miedo mutuo de exterminación. En la misma Constantinopla, por primera vez los trabajadores del arsenal se habían declarado en huelga, un hecho sin precedentes. Exigían la dimisión del gran visir y del Cheik Ul Islam, autoridad suprema del clérigo musulmán.
Corrió la voz de alarma, y en medio de tanta inseguridad y crispación, mujeres, niños y ancianos se encerraron en sus casas y solo los hombres salían, con mucha cautela, para ocuparse de sus negocios. Los Ellul, que vivían en Moda, a las afueras y lejos del centro, padecieron menos la tensión generalizada, pero en cambio se encontraban algo aislados.
El reinado de Abdul Aziz resultó desastroso y cuando fue destronado la población sintió un gran alivio, aunque muy temerosa del futuro que la aguardaba. Murad fue declarado sultán. Él era un hombre muy educado y liberal. Quiso tomar medidas urgentes. Pensaba que la peor plaga del imperio era la ignorancia y que la escuela debería ser la base de la igualdad civil y política, reposando sobre una constitución fundada en los principios de la democracia. Tales ideas resultaban demasiado liberales para su entorno y para los intereses creados. Bajo el pretexto de que padecía una enfermedad mental, fue, a su vez, rápidamente destronado y reemplazado por su hermano Abdul Hamid, bastante menos ambicioso y más conservador.
Por un lado, la agitación nacionalista en los Balcanes se extendía y, por otro, en 1877 había estallado la guerra contra Rusia. Las potencias europeas intervenían siempre para sacar el máximo provecho del desmembramiento del Imperio Otomano, que tuvo que reconocer la independencia de Rumania, Serbia y Montenegro, cediéndoles territorio. Mientras tanto, Austria-Hungría logró hacerse con Bosnia y Herzegovina, y Chipre pasó a manos de Gran Bretaña.
Los territorios otomanos en Europa quedaron reducidos a Macedonia, Albania y Tracia, mientras que la influencia europea se acrecentaba. Gran Bretaña llegó a intentar supervisar las reformas gubernamentales en las provincias otomanas orientales, aunque sin gran éxito. Dado el enorme endeudamiento otomano, había pocos recursos disponibles para emprender reformas y para reorganizar el país.
Hubo también factores internos de gran relevancia. El Tanzimat (la «reorganización») había producido diferentes reacciones, como la oposición tradicional a las reformas, la oposición de los intelectuales bajo la influencia de ideas occidentales y la determinación de deponer al sultán. Iba tomando forma la idea de crear una asamblea representativa para controlar el poder ilimitado y desenfrenado del sultán y de sus ministros. Este ambiente llevó a la idea de una constitución y de lealtad hacia la madre patria otomana.
En un primer momento, Abdul Hamid aceptó la idea de una constitución y de un parlamento. Sin embargo, su reinado había comenzado bajo malos augurios y las desgracias surgían por doquier. Los serbios y montenegrinos declararon la guerra contra el Imperio Otomano, mientras que los intereses de Rusia e Inglaterra se enfrentaban al intentar sacar provecho de la situación. El 17 de abril de 1877 Rusia había declarado la guerra y los ingleses, para detener su avance, propusieron al sultán permitir que la flota británica entrara en Constantinopla. Además, estaban dispuestos a concederle un préstamo importante en contrapartida por la adquisición de posiciones territoriales.
La situación en Constantinopla era dantesca. Miserables refugiados y pordioseros llenaban las plazas y los porches de las mezquitas. La gente se moría de hambre en la calle, mientras que el sultán se encontraba impotente y pedía el cese de las hostilidades. El recién creado Parlamento se oponía a esta decisión, pero la guerra con Rusia tuvo que terminar con la derrota del Imperio Otomano.
El Parlamento ya no volvería a ser convocado hasta 1908. Los liberales Jóvenes Turcos fueron exiliados y algunos ejecutados. Esta era la cruel realidad de un imperio en declive que se debatía entre la vida y la muerte.
Pese a todo, la fortuna continuaba sonriendo a los Ellul. Cuando Antonio se casó, en 1872, su padre tenía 54 años y, aunque seguía a la cabeza de la empresa, iba delegando cada vez más en su hijo, quien poseía la energía de la juventud y el optimismo del que todavía no ha tenido que esquivar tantos golpes de la vida. A pesar de pertenecer a una familia acomodada, la precariedad de la situación en Malta había enseñado a Paolo la necesidad de llevar una vida austera, sin grandes excesos o desmesurados lujos. Una vez en Turquía, él y María habían seguido con la misma manera de vivir, y esto, unido a una buena constitución, les auguraba una larga vida.
Sin embargo, las prolongadas y frecuentes expediciones en alta mar, junto con la lógica preocupación por la situación político-económica del país, habían dejado sus huellas en Paolo, y María sufría en silencio. Ambos sabían que ellos, como el resto de los extranjeros, estaban sentados sobre un volcán a punto de entrar en erupción. Todos eran conscientes de vivir y disfrutar el final de una época a la que nunca más se podría volver. Todos se afanaban en sacar el máximo beneficio antes de la llegada del cataclismo. Lo peor era la sensación de inseguridad. María sorprendía a menudo a Paolo mirando fijamente al espacio, sin moverse durante mucho tiempo.
—¿En qué piensas? —le preguntaba ella.
—Pienso en la querida Malta, de la que quizá nunca debimos marcharnos. Creo que ya no volveremos a verla —terminaba diciendo con cierta tristeza. María intentaba animarle proponiéndole un viaje a la patria, aunque ambos sabían que ahora más que nunca estaban obligados a permanecer en Constantinopla, y a pesar de todo es lo que deseaban.
Al despertar cada día se sentían llenos de ilusión esperando que Argento les diera la buena noticia de que estaba embarazada. Antonio realizaba expediciones con cierta frecuencia. Argento soportaba mal estas ausencias, apenas tenía apetito y había perdido peso, ella, que ya era delgada. Habían pasado seis años sin que tuvieran descendencia. Quizá este hecho podría atribuirse a que Argento, a pesar de ser muy feliz en su matrimonio, vivía los acontecimientos de la época con demasiada intensidad. Cada día esperaba la llegada de su marido, que le traía el periódico. No había nada más que malas noticias que le producían mucha preocupación y ansiedad. El 31 de enero de 1875 había leído que los rusos ya estaban en San Stéfano, a solo diez kilómetros de Constantinopla… Luego, el espectro de la catástrofe se había alejado con la llegada de la flota inglesa y todos habían empezado a respirar otra vez.
La Grand’rue, calle Mayor, en el barrio de Pera, habitado principalmente por europeos y donde se encontraba la tienda japonesa, Le Magasin Japonais, donde trabajaba Josefina Ellul
Después de un invierno duro llegó la ansiada primavera en una ciudad cansada de tantos altibajos. El 20 de mayo, fiesta otomana, todos los jardines de los palacios se abrían al público. Antonio aprovechó para proponer a Argento ir a visitar el barrio de Pera, donde vivía su familia, y luego terminar dando un paseo por los magníficos jardines de Dolmabahçe, abiertos al público solo ese día. Estas salidas eran escasas y muy apreciadas por Argento. Vistió un precioso traje de encaje blanco y azul que realzaba su cuerpo joven y, con un sombrero y sombrilla a juego, salió orgullosamente cogida del brazo de su marido alto y apuesto. Paolo y María no podían evitar admirarles desde la ventana. María tenía lágrimas en los ojos.
—Una pareja tan perfecta, pero sin hijos…
—No te preocupes, María, estoy seguro de que no moriremos sin nietos —dijo Paolo para consolarla, aunque tampoco él tenía apenas esperanzas.
Ese día fue uno de los más felices de la joven pareja, y sin embargo, tenía que terminar mal. Habían gozado mucho de la travesía en barco desde Kadiköy a Karaköy y luego habían tomado una carroza hasta la casa de los Crivillier, donde almorzaron con toda la familia, antes de ir a pasear por los jardines de Dolmabahçe, por un lado llenos de árboles y flores perfumadas y por el otro acariciados por las olas suaves del Mármara. Era un día espléndido, con un mar tranquilo y un cielo sin nubes. Mientras proseguían su paseo como dos novios, oyeron de pronto gritar a los guardas. Argento se asustó y se agarró al brazo de Antonio. Se acercaron a uno de los guardas y Antonio, que hablaba bien el turco, le hizo una o dos preguntas.
—¿Qué dice? ¿Qué dice? —Argento estaba impaciente por saber.
—Dice que no sabe por qué acaban de recibir órdenes del sultán de cerrar los jardines imperiales en toda la ciudad. No será nada serio, pero como es tarde, vamos a volver a casa —le contestó tranquilamente Antonio, aunque intuía que algo grave había pasado.
Adivinando sus pensamientos, Argento se puso más nerviosa, hasta que por fin llegaron a Moda. Una vez en casa, subió a su alcoba y se echó encima de la cama. Las lágrimas le sofocaban. Antonio intentaba calmarla, sin éxito.
—¡Odio, odio este país! Nunca nos dejarán ser felices aquí. ¿Por qué no nos marchamos a Malta, a Francia… adonde tú quieras?
Ese era, precisamente, el gran dilema de todos los extranjeros: marcharse dejando casi toda su fortuna o quedarse y ser las marionetas del destino.
Así pasaron ocho años de vida de casados en la indecisión y en los que la espera de descendencia se iba haciendo cada vez más insoportable. Por fin, en 1880, Argento descubrió que estaba embarazada. Su salud se había debilitado y tuvo que pasar el embarazo completo en casa. Tras un parto difícil, nació Ambrosio Ellul, del que hoy nadie parece saber nada. Es cierto que figura como primogénito en el árbol genealógico, pero eso es todo, y lo más probable es que muriera muy joven, antes de cumplir siquiera 10 años, puesto que nadie se ha acordado de él ni ha podido hacer ningún comentario esclarecedor. Argento tuvo que permanecer en reposo durante bastante tiempo y Antonio insistió en llevarla a las Islas de los Príncipes durante su convalecencia. El simple hecho de encontrarse más tiempo junto a su esposo la ayudó a recuperarse. Volvió su buen apetito de antaño.
Cuatro años más tarde, el 14 de marzo de 1884 se convertía en una fecha muy importante: el nacimiento del segundo hijo, Paul, uno de los personajes clave de nuestra historia. En 1887 le seguiría Bernardino; posteriormente, en 1889, nacería Eugène, y finalmente Alexis, en 1893.
A pesar de los numerosos problemas, fueron años de gran felicidad para los abuelos Paolo y María, así como para los padres, ya que por fin tenían la familia que habían deseado. Tanto la abuela como la madre vivían enteramente dedicadas a los cuatros varones. Argento no podía evitar llamarles por sus nombres en francés. En el caso del mayor esto evitaba la confusión que originaba llevar el mismo nombre que el abuelo.
Paul, este hijo mayor, había heredado toda la seriedad y bondad de los Ellul. Atento, cariñoso, estudioso, lo reunía todo. Desde el primer momento, Argento se sintió muy unida y compenetrada con él. Se pasaba horas leyéndole literatura infantil francesa, las Fábulas de La Fontaine, Les lettres de mon moulin y, más tarde, todas las novelas clásicas francesas.
El pequeño Paul maduró muy pronto y se enriqueció del entorno tan internacional en el que había nacido. En casa se hablaba maltés, francés e italiano. Paul acudía a una escuela inglesa donde también se aprendía turco y tenía además amigos griegos. A finales del siglo xix había todavía muchos griegos en Constantinopla, y en el mundo de los negocios era útil conocer su idioma.
Paul era un niño feliz con sus abuelos y padres, quienes le adoraban, y tenía además un gran número de amigos. Se relacionaba con facilidad y su casi insólita generosidad hacía de él un máximo defensor de los débiles y los pobres. Siendo muy pequeño, a menudo volvía a casa descalzo. Su madre, desesperada, exclamaba:
—Aquí tienes a tu hijo, que vuelve otra vez a casa sin zapatos.
Ya no hacía falta preguntarle por qué. Se sabía que Paul no podía aguantar ver a otro niño sin zapatos, especialmente si estaba enfermo o herido. A pesar del aparente esplendor de la ciudad, había una considerable miseria. Al principio, Paul fue castigado por estas inocentes fechorías. Viendo que él aceptaba cada castigo con nobleza, con resignación, pero también con la inquebrantable voluntad de no variar su comportamiento, su familia terminó aceptándole como era. Fue este su único signo de rebeldía, si se le puede llamar así, y el que mostró durante toda su vida.
Bernard, o Bernardino como todos, excepto su madre, le llamaban, tenía tres años menos que Paul y era muy diferente de su hermano mayor. Ya desde muy pequeño daba muestras de celos y de astucia. Devolvía las caricias de Paul con puñetazos y sufría profundamente al ver cuánto quería su madre a su hijo mayor. Ella intentaba mostrar el mismo cariño hacia Bernardino, pero este tenía, en realidad, un carácter difícil, y solo se sentía satisfecho cuando conseguía sacarle a su madre más que Paul. Y como Paul era demasiado noble para quejarse de lo que al principio fueron pequeñas injusticias, la cosa fue irremediablemente a más. Así, sin darse apenas cuenta, Argento comenzó a ceder, a mimar, a estropear y finalmente a hacer de Bernardino un parásito social que sacaba el máximo provecho de cualquier situación. El encanto natural que también tenía lo utilizaba casi siempre para engañar a los demás. Desde el momento en que comenzó a ir a la escuela empezaron también los problemas, problemas que fueron agrandándose con la edad.
En 1887, como decíamos, nació Eugène, un bebé muy tranquilo que no daba problemas y que se hacía querer fácilmente. Más tarde se vio que no tenía la inteligencia del mayor pero tampoco el carácter del segundo. Era un niño bastante normal al que no le gustaba nada estudiar. Sí tenía, en cambio, aptitudes manuales para el dibujo y diseño de máquinas y construcción de pequeños barcos, lo que, pasado el tiempo, iba a resultar de especial utilidad.
En 1893 nació, por último, Alexis, a quien Argento llamaba Alexandre, el benjamín de la familia, y precisamente el único de los cuatro que yo llegué a conocer, exactamente en 1974, unos años antes de su muerte. Alexis había heredado el trato elegante y la inteligencia de los Ellul, aunque podía ser frío y calculador.
Estas pinceladas del carácter de cada uno se han dado a posteriori, es decir, después de conocer la historia completa de cada uno de ellos. Hay que advertir que quizá carezcan de imparcialidad, dado que soy nieta de Paul. Pero mi cometido es continuar escribiendo y dejar al lector juzgar a cada personaje a la luz de los hechos. Lo cierto es que tanto sus abuelos como sus padres criaron a estos cuatro niños con todo el amor, dando a cada uno de ellos las mismas oportunidades para desarrollarse y prepararse para la vida.
Paolo y María y Antonio y Argento no podían, es lógico, adivinar los futuros acontecimientos y, afortunadamente, pudieron tener muchos momentos de felicidad con aquellos cuatro niños. De pequeños ellos siempre jugaron juntos, acudían juntos a los mismos sitios, vestían de la misma manera y daban la mejor imagen de una familia unida. ¡Cuántas veces los domingos habían tomado un coche de caballos para dar una gran vuelta o paseo hasta la estación de barcos de Moda! Desde allí cruzaban en barco hasta Karaköy para pasear por la Torre de Gálata, atravesar el Cuerno de Oro o acercarse desde fuera a Santa Sofía, que todavía continuaba siendo una mezquita. Llegar hasta allí era un peregrinaje obligado para cada cristiano que, aún sin poder penetrar en la que había sido la mayor iglesia de la cristiandad, sentía un enorme respeto al contemplarla desde fuera.
Sin embargo, los mejores recuerdos que conservaron los pequeños Ellul de aquellos años dorados eran sus vacaciones en las famosas y bellísimas Islas de los Príncipes, que hoy llevan nombres turcos. Precisamente, fue en estos lugares donde Antonio comenzó a enseñar a nadar a sus hijos, una habilidad muy importante para su futuro como buceadores. Paul, el mayor, empezó muy pronto a nadar como un pez bajo la cariñosa mirada del abuelo y del padre.
—Este va a ser el futuro jefe de la empresa. Parece que ha nacido para ejercer nuestro mismo oficio.
Todos asintieron excepto Argento, siempre temblando por la vida de su marido y previendo que su hijo iba a exponerse al mismo tipo de existencia azarosa. Muchas veces había discutido sobre el tema con Antonio, quien siempre terminaba convenciéndola de que era una auténtica locura intentar cambiar de actividad cuando habían logrado tener una de las pocas compañías especializadas en el sector. Además, repetía siempre que «nunca se sabe dónde está el verdadero peligro», una especie de sentencia que acabaría haciéndose verdad.
Bernardino, por el contrario, no quería saber nada del agua. Se escondía hasta que su padre lo encontraba y lo lanzaba al mar.
Pero el niño no poseía la aptitud ni el gusto de nadar y salía llorando y corriendo hacia Argento en busca de consuelo y protección. Eugène estaba siempre dispuesto a mojarse y seguir los pasos de Paul, y a Alexis le era completamente indiferente. Él aprendió a nadar porque no deseaba hacer el payaso como Bernardino y tampoco quería llegar el último en las carreras que su padre organizaba en el agua. Curiosamente, Bernardino logró justificar su presencia apuntando el resultado de cada carrera y proponiendo que cada uno apostara por aquel que creía que iba a ganar. Ese fue, quizá, el principio de su afición por el juego, una afición que llegaría a desarrollar hasta el extremo durante su vida adulta.
Al trasladarse al nuevo barrio de Moda, los Ellul se habían alejado del centro de la ciudad, y también de la residencia de los Infante, quienes se habían quedado en Harbiyé. Sin embargo, María Ellul seguía viendo a su íntima amiga Concetta Infante, aunque ya no podía acompañarla y ayudarla como antaño.
Entre el momento en el que los Infante llegaron a Constantinopla y 1872 transcurrieron unos años en los que María estaba al lado de Concetta cada vez que esta iba a dar a luz. María, al principio, no tenía nietos y estaba encantada de organizar los preparativos para el nacimiento de cada uno de los Infante y ayudar a Concetta a recuperarse. La ayuda era sobre todo moral, puesto que los Infante disponían de sobrados medios y contaban con todo el servicio que deseaban. Así fue que cada bebé, al nacer, tenía ya su aya, y una vez mayores, las niñas tenían su chaperon o carabina para acompañarlas en sus salidas.
Tanto Giuseppe como Concetta habían deseado siempre tener familia numerosa. Y la tuvieron. Diecisiete hijos en total, aunque muchos no llegaron a superar los pocos meses o años de vida: Los partos eran muy seguidos y Concetta tardaba en recuperarse. Entre los primeros, nacieron unos mellizos que murieron apenas unos días después de haber nacido. Y Giuseppe, que era ingeniero, al no encontrar unas cajas lo suficientemente bonitas y de buena calidad para enterrar a sus mellizos, las diseñó él mismo y las realizó a su gusto. Lloraron mucho tiempo a sus mellizos y sintieron su muerte como una gran pérdida. Lo hubieran dado todo por haber podido salvarles.
En aquellos terribles momentos la presencia de María Ellul al lado de Concetta había sido de un valor inestimable. Como sus padres se habían quedado en Senglia, la ciudad maltesa de la que eran originarios, María acabó reemplazando a la madre de Concetta. Por ello, el día en que los Ellul se trasladaron a Moda fue especialmente duro para las dos mujeres, quienes juraron que, aun así, nada las separaría. Aquella resultó una amistad para toda la vida. Intercambiaban a menudo recados a través de sus maridos, quienes se veían con bastante frecuencia, puesto que hacían negocios juntos, y a pesar de la distancia, casi cada domingo María insistía en que toda la familia fuera a misa en Saint Esprit en Harbiyé para ver a su amiga, en lugar de acudir a la cercana iglesia de Saint Joseph, en Moda.
Cada vez más gordita, pero con un ánimo inquebrantable y una energía sin fin, Concetta seguía aumentando su familia. Los niños que perdía los lloraba con toda su alma, pero, fiel a la mentalidad de entonces, deseaba tener más. De los diecisiete hijos que tuvo, hoy tengo constancia de solo siete de ellos. Futuros viajes a Estambul podrían ayudarme a recabar más información para completar el árbol genealógico.
El mayor fue, seguramente, Joseph (o Giuseppe, como su padre), seguido de Nicola, Jeanne (o Joanna), Hortense (Hortanza), Émile (Emilio) y Blaise (Biaggio). Doy los nombres en francés e italiano porque en la familia se hablaba tanto un idioma como otro, además del maltés. El turco era menos accesible y muy difícil de aprender, puesto que todavía se escribía con caracteres árabes. Además, Constantinopla o Poli, como la llamaban los griegos en abreviatura, era tan cosmopolita que los extranjeros casi no necesitaban aprender turco, puesto que todos los turcos con los que trataban conocían lenguas extranjeras, sobre todo francés, que todavía era el idioma de la diplomacia, y en menor grado inglés y griego.
Hortense, u Hortensia, en español, como el nombre de la flor que designa, iba a ser un bello ser, aunque a veces algo frágil y vulnerable. Como se sabe, nació en el seno de una familia acomodada y de unos padres ejemplares cuyo mejor tesoro fueron sus hijos. Católicos devotos, participaban frecuentemente en obras de caridad y figuraban siempre entre los principales benefactores de las actividades de Saint Esprit.
Al llegar a Constantinopla, Giuseppe Infante había adquirido su propia dársena y había puesto en pie un importante gabinete de construcciones navales al que acudían con frecuencia los apoderados del sultán, así como representantes de las potencias europeas. Era un infatigable personaje que trabajaba con mucha seriedad y había acumulado la experiencia de varias generaciones que habían ejercido anteriormente este oficio en Malta. En casa, el estilo de vida era un poco menos austero que en la de los Ellul y el principal énfasis era proporcionar a sus hijos la mejor educación.
Joseph, el hijo mayor, fue a las mejores escuelas y, ya de niño, además del maltés, que se seguía hablando en familia, sabía hablar francés, italiano, inglés y griego. Su hermano Nicola, por su parte, no era tan estudioso y aprendía con dificultad. Las niñas eran más pequeñas. Redonditas y siempre con una sonrisa, parecían dos pequeñas modelos, vestidas siempre con la ropa más bonita, encajes, bordados, gorritos con flores, zapatitos de seda; en definitiva, dos auténticas muñecas. La naturaleza, además, las había dotado de una predisposición al buen humor y una gracia irresistible. Ambas lucían un cutis de porcelana, con las mejillas ligeramente sonrosadas. Tenían pequeños ojos negros llenos de brillo y vivacidad. De sus gorritos primorosos asomaban unos bucles que adornaban sus suaves facciones y caían hasta sus hombros. Hortense, en cuanto supo andar, desarrollaba una actividad incesante que sorprendía y hacía sonreír a todos los que seguían sus movimientos. Joanna, más guapa y estilizada, tenía un temperamento mucho más plácido. Las dos se entendían maravillosamente bien y jugaban juntas todo el día.
Cuando nació Emilio, en 1891, Hortense ya tenía 6 años cumplidos y estaba encantada de tener un hermano más pequeño al que cuidar. Muchas veces se negaba a jugar con su hermana para poder estar con él. Biaggio fue el último hermano y, aunque todos ellos se querían y adoraban, sería con él con quien Hortense se sentiría más unida. Como todos los niños, Hortense se despertaba temprano y empezaba el día cantando y riendo y haciendo travesuras. Se acercaba a despertar a sus padres cubriéndoles de besos y metiéndose en su cama pero, como enseguida se aburría, acudía corriendo a la habitación de sus hermanos y pronto provocaba y participaba encantada en una pelea de almohadas. No tardaban mucho en llegar las ayas indignadas, intentando restablecer el orden. Gran dormilona, la única ausente en esta fiesta era Joanna, permaneciendo pegada a las sábanas. Hortense volvía a la habitación que compartía con su hermana y empezaba a hacerle cosquillas.
—Con que todavía en la cama, ¿eh, pillina?
Joanna, con su buen humor de siempre, abría los ojos llenos de sueño y empezaba a partirse de risa. De nuevo los gritos y juegos de los niños alertaban a las ayas, que entonces intentaban imponer su férrea disciplina: rápido, a lavarse, a vestirse, desayunar y salir de paseo al parque. Pero en ese momento llegaría Concetta para salvarles de tales penitencias. Le encantaba estar rodeada de sus hijos a pesar de la confusión y el desorden que sembraban por toda la casa. Las ayas se quejaban de su indulgencia y sacudían la cabeza con cierta desaprobación. ¿Cómo educar a estos seis pequeños sin un mínimo de disciplina? ¿Y cómo domar a Hortense, aquella niña con un corazón de oro pero tan llena de vida y de voluntad a la que nada parecía resistírsele? Era un pequeño torbellino de energía que a todos dejaba agotados. Giuseppe, su padre, intentaba tratarla con más seriedad, pero ella siempre terminaba saliéndose con la suya.
Los Infante eran una pareja de espíritu abierto y querían asegurar, como ya se ha dicho, una buena educación tanto para sus hijos como para sus hijas. A los 7 años Joanna comenzó a acudir a la escuela de Saint Benoit. Hortense, más pequeña, echaba de menos a su hermana y empezó a aburrirse en casa. Pronto le llegó su turno y se incorporó con mucho entusiasmo. Sus informes escolares eran realmente prometedores. Eran informes que insistían en su destreza manual, en su inventiva y buena disposición. También alababan su apariencia muy aseada. Desde bien pequeña, era una especie de sirenita, siempre bañándose y perfumándose con colonia y talco. Era muy escrupulosa con sus vestidos y le molestaba la más mínima mancha.
Sin embargo, cumplidos los 14 años, Hortense comenzó a perder interés en los estudios. Y siendo una niña precoz, el limitado programa escolar para niños le resultaba aburrido. Su gran vivacidad e imaginación parecían llevarle en otra dirección. Hortense anhelaba convertirse en diseñadora de moda de la alta costura de París, que tenía tanta fama. Un día no pudo resistir la tentación de abordar el tema con sus padres, y lo hizo sin rodeos:
—Ya no quiero ir a la escuela. Quiero estudiar costura y diseño.
Sus padres se quedaron boquiabiertos. Los informes escolares seguían siendo buenos y hasta entonces ella nunca se había quejado.
—Pero, Hortense, ya sabes coser, bordar, hacer encaje y croché —le explicó su madre.
—Eso no es nada, Mamá, yo quiero aprender bien el oficio y ser una gran modista, une grande couturière.
Pero sabían que de todas formas Hortense terminaría casándose.
La joven se había arrodillado ante su padre pidiendo insistentemente y con lágrimas en los ojos que le permitiera cambiar sus estudios. Siempre cauto, pero muy sensible a los deseos de su hija, le acarició con suavidad la cabeza, le secó las lágrimas y le prometió pensar sobre el asunto.
Transcurrieron unas semanas en las que Hortense se mostraba inconsolable. Lo hacía todo como antes, pero maquinalmente, absorta en sus pensamientos. Mientras tanto, los Infante pedían orientación a la maestra de Hortense, quien les ofreció un buen consejo:
—Su hija Hortense es una joven muy precoz y madura. Sabe lo que quiere y hay que dejarla estudiar lo que realmente le gusta. No es una niña que pierda el tiempo y logrará todo lo que se proponga. Tiene una voluntad de hierro —opinó la hermana de Saint Benoit, quien conocía a Hortense desde los siete años.
Los Infante empezaron a buscar entonces una buena escuela de diseño y costura. Eligieron una francesa, en el barrio de Usküdar, que gozaba de cierta fama. No se encontraba cercana a la casa, pero Hortense tenía su propia doncella, quien antes ya había sido su aya, y que ahora le servía también de carabina. El día en que por fin sus padres le dieron la buena noticia, Hortense recuperó su alegría de antaño y comenzó una nueva vida. Así, mientras Joanna seguía con la rutina de la escuela, Hortense se desplazaba cada día en coche de caballo a su academia de diseño, corte y confección.
Los primeros días resultaron duros, para Hortense, que nunca había encontrado obstáculos en su camino. Casi todas las alumnas eran de origen humilde y la miraban con cierta envidia y recelo. Madame Olivier, la directora, tampoco estaba segura de querer tener entre sus alumnas a una joven de familia rica que podría resultar caprichosa y crear mal ambiente entre el alumnado. Pero con su tacto, respeto y gentileza, Hortense mostró poco a poco que era todo lo contrario. Escuchaba con la máxima atención y hacía exactamente todo lo que le decía Madame Olivier, y además lo realizaba con esmero y a la perfección. Aprendía con una facilidad asombrosa y tenía unas manos de hada. No tardó mucho tiempo en ganarse la admiración de su maestra, quien nunca había tenido una alumna tan prometedora y aplicada. Poco a poco también supo vencer la desconfianza de sus compañeras, pues siempre estaba dispuesta a ayudarlas a mejorar y, finalmente, a lograr los mismos resultados que ella. Madame Olivier apenas podía creerlo. Desde que Hortense había llegado, sus clases eran más amenas y todas trabajaban como abejas en una colmena. Estaban tan entregadas a su trabajo que apenas hablaban entre ellas, excepto para hacer algún comentario relevante o una recomendación. Hortense había encontrado su ambiente y estaba feliz.
Los cursos de la academia duraban cuatro años. La mayoría de las alumnas seguían solamente los dos primeros años, lo que les daba una base práctica bastante sólida para ofrecer sus servicios a las grandes modistas. Los dos últimos años se dedicaban al diseño y la innovación. Hortense esperaba con ansia llegar a esa etapa, que era la que verdaderamente le interesaba. La joven había heredado una parte de la maestría de los Infante como constructores, solo que, en su caso, en lugar de diseñar y construir barcos, ella quería diseñar moda. Tenía un ojo que medía a distancia, que captaba el arte de la costura, y que imaginaba lo que iba mejor para cada cuerpo y para cada ocasión, un talento que la acompañaría el resto de su vida.
Cuando por fin comenzó a diseñar sus propios modelos, dio rienda suelta a su desbordante imaginación y dejó sorprendida a la propia Madame Olivier. Bastaba con que le diese un retal para que ella hiciese el uso más acertado y el diseño más elegante. Al tener la habilidad de diseñar sus propios vestidos, era la envidia de todas sus amigas. Tampoco le faltaban modelos voluntarias para ensayar todas las ideas que iban surgiendo. Hacía poco que las dos hermanas de Concetta, Nata y Notsi, habían llegado a Constantinopla. Nata, que era comadrona, estaba casada y no tenía hijos. Y Notsi tenía un hijo llamado Zacarías y tres hijas: Violeta, Antoinette y Catherine, cada una más dispuesta que la otra a que su prima Hortense les diseñara sus vestidos. Hortense, encantada, las llevaba a las mejores tiendas de telas, donde hallaban retales a buen precio, telas que resaltaban la belleza de cada una. A pesar de tener sus propios gustos y preferencias, ellas dejaban a Hortense tomar la decisión sobre el diseño, sabiendo que ella sabía resaltar lo más positivo en ellas.
La casa de los Infante se convertía a menudo en una especie de taller de corte y confección bajo la dirección de Hortense. En una habitación se guardaban las telas, en otra se tomaban las medidas, se cortaba y cosía y en una tercera estancia se hacían las pruebas. Hortense pasaba parte de sus horas libres instruyendo a sus primas a coser lo que ella misma había diseñado y cortado. Al final se realizaba una especie de gran desfile ante toda la familia para mostrar los modelos, vestidos por sus propias dueñas. En tales ocasiones coincidían a veces visitas de amigas íntimas, como las de María y Argento Ellul.
Ellas, que ya conocían a Hortense desde que era un bebé, sentían por ella mucho cariño y veían cómo estaba convirtiéndose en una verdadera mujercita llena de ingenio. María y Argento solo tenían varones en casa y echaban de menos la compañía femenina. ¡Cuánto le hubiera gustado a Argento haber tenido una hija como Hortense o Joanna para dar otra alegría a la casa! Argento, con su gran interés por la moda, inculcado por su familia desde la más temprana edad, sentía que Hortense tenía un gran talento.
Si hubiera nacido medio siglo más tarde y en otro país, hubiera podido crear su propia casa de diseño. Pero aquellos eran otros tiempos, en los que la iniciativa femenina encontraba obstáculos por todas partes. Pese a su apertura liberal, en una familia como los Infante hubiera sido inconcebible que una mujer estableciera su propio negocio y se hiciera independiente gracias a su trabajo.
Así pues, al mismo tiempo que los padres la animaban y se sentían orgullosos de los logros de Hortense, también la frenaban. Ella se daba cuenta de que no podía aspirar a más y se contentaba pensando: «Con tal de que me dejen seguir adelante con mis creaciones, me sentiré satisfecha». Tampoco le quedaba demasiado tiempo para reflexionar sobre su suerte. Los Infante tenían un apretado programa social, con toda clase de invitaciones a casas de otras familias maltesas y extranjeras, bailes, conciertos, salidas al campo, viajes a las islas y, sobre todo, presencia en las misas dominicales y otras actividades organizadas por las parroquias católicas.
Desde pequeña Hortense estaba acostumbrada a ver a la familia Ellul sentarse al lado de los Infante en la misa de los domingos, en la catedral de Saint Esprit. Los hijos de ambas familias habían jugado juntos de pequeños y eran muy amigos. Joanna y Hortense eran las únicas niñas y, por lo tanto, dejaron de jugar con los niños una vez que se habían hecho mayores. Ellas les miraban de lejos con cierta envidia, y era Hortense la que más protestaba.
—No comprendo por qué los chicos nos excluyen de sus conversaciones… ¡Valientes caballeros! —decía con no poco desprecio y para consolarse a sí misma.
Hortense tenía ya 18 años y se sentía muy mayor ahora que estaba a punto de terminar el cuarto año en la escuela de diseño. En realidad, ni ella ni Joanna sabían lo que iba a ocurrir después. Siendo de temperamento tranquilo, esto no preocupaba a Joanna, pero Hortense ya estaba dándole vueltas a la cabeza y empezaba a sentir cierta insatisfacción. «Algo tendré que inventarme», pensaba ella.
IV
Mientras tanto, seguían produciéndose altibajos en la política y en la economía otomana. El reinado de Abdul Hamid II comenzó en 1876 y se prolongó hasta 1909. Lejos de liberalizar el Imperio, organizó su centralización para asegurarse un mejor control. Continuó desarrollando el ejército y la administración. Creó la gendarmería, fomentó las comunicaciones introduciendo el telégrafo y el ferrocarril y poniendo en marcha un elaborado aparato de espionaje, todo lo cual le permitía monopolizar el poder y aplastar a la oposición. Por otro lado, también introdujo avances en la educación y renovó la universidad.
Sin embargo, la tarea del sultán rozaba lo imposible. Para gobernar tenía que mantener la mirada fija en Europa, África, Asia, y tener contentas a diez religiones, cincuenta etnias y un centenar de sectas. La avalancha de acontecimientos adversos le hacía perder cada vez más el control de la situación. El mapa del Imperio Otomano estaba cambiando constantemente. Constantinopla había perdido autoridad sobre Túnez en 1881, invadida por Francia, y sobre Egipto ocupada por Gran Bretaña en 1882. Eran años llenos de incertidumbre y temores para los extranjeros de Constantinopla, que presenciaban con aprensión cómo la balanza se inclinaba a veces hacia un lado y a veces hacia el otro. El Imperio Otomano no lograba ponerse a salvo de las aspiraciones de Rusia, Inglaterra, Francia y Austria, que le acechaban como buitres a punto de caer sobre su presa. Prusia tampoco era ajena a estas maniobras.
Antonio Ellul mantenía largas conversaciones sobre la situación con su íntimo amigo, Giuseppe Infante. Después del trabajo en la oficina, se reunían para fumarse una pipa e intercambiar impresiones. Era el año 1887 y la visita del káiser Guillermo II era inminente.
—El acercamiento del Imperio a los alemanes es preocupante —comentó Antonio.
—Desde luego. Más que preocupante, es peligroso. Pero el sultán hace bien. Europa está despedazando lo que queda de su Imperio y él intenta defenderse —aclaró Giuseppe.
—Amigo mío, nadie lo discute. Tienes razón. Conviene ver el otro lado de la moneda, pero somos súbditos británicos. ¿Qué será de nosotros si Inglaterra pierde terreno? —Se produjo un largo silencio—. Somos meros títeres de un futuro imprevisible. Además, va a haber un gran desfile militar para dar la bienvenida al káiser a la entrada de Dolmabahçé. Dicen que desfilará una guardia de honor de cien hombres. Sin embargo, lo que más le impresionará será el interior del palacio —dijo Antonio imaginándose aquel mundo de esplendores.
—Por supuesto —asintió Giuseppe—. Las dos o tres veces que el sultán me hizo el honor de llamarme, me quedé maravillado por las fantásticas alfombras de Esmirna, los ornamentos gigantes de plata maciza, los enormes y magníficos jarrones de China y de Japón y las pinturas del ruso Aivasovski. Pero volviendo a la bienvenida al káiser, por lo visto se está preparando una cena para cuatrocientos invitados en la sala Baïram, con cubertería y candelabros de oro… Y seguramente el café se servirá en tacitas de oro y diamantes…Y todo esto cuando el Imperio está a punto de desaparecer —murmuró Giuseppe con amargura.
Los temores de Giuseppe eran bastante fundados, pero todavía no había llegado el momento.
Después de la ilustre visita llegó a reconocerse que el káiser había ofrecido una alianza y ayuda militar. Además se firmó un acuerdo para desarrollar el ferrocarril en Asia Menor y Mesopotamia y conectar las ciudades santas de Meca y Medina, todo lo cual desconcertaba a las demás Potencias.
Dos años más tarde, en 1889, Antonio Ellul y Giuseppe Infante seguían con sus pequeñas tertulias. Para estar más tranquilos y no preocupar a sus esposas y familia, se reunían en el despacho de Antonio, cerca de la Torre de Gálata, al lado del centro comercial y en las inmediaciones del puerto.
—¿Cómo crees que se van a resolver estos incidentes entre kurdos y armenios? —preguntó Antonio.
Giuseppe tardó tiempo en contestar.
—¡La situación es tan imprevisible! Todos claman por su independencia, en particular los cristianos, que han estado bajo el yugo otomano durante tantos siglos —dijo Giuseppe por fin.
—Pero los kurdos, que no son cristianos, tampoco se entienden con los turcos, que les llaman «la raza diabólica» —repuso Antonio—. Lo que es realmente preocupante es que razas y religiones que antes vivían juntas ahora se vuelvan intolerantes. Tarde o temprano la lucha entre musulmanes y cristianos también se agudizará en Constantinopla. Ese será el día en que tendremos que irnos de aquí.
Hubo un largo silencio en el que cada uno reflexionó con pesadumbre sobre aquel porvenir tan incierto que se cernía sobre ellos y sobre sus familias.
De repente se oyó un rugido sordo que parecía venir de las entrañas de la tierra. Los cuadros y las lámparas empezaron a balancearse de un lado a otro y en cuestión de segundos aparecieron grandes grietas en las paredes.
—¡Salgamos de aquí, rápido! —gritó Antonio, empujando a Giuseppe hacia la escalera.
Solo tenían que bajar una planta pero, con la tierra temblando bajo sus pies, les pareció una eternidad. Sin despedirse, Giuseppe fue corriendo a su casa en Harbiyé y Antonio se dirigió al embarcadero de Karaköy para intentar cruzar a Moda. Era el principio del terremoto de 1889. El Gran Bazar se desmoronaría y en la ciudad se producirían muchas víctimas durante los diez días que duraron los temblores. Desde los minaretes se oía a los almuecines entonando la azora del seísmo, un capítulo del Corán. Desesperada, la gente se aventuraba a pasar por encima de las grandes fracturas que había en la tierra en busca de espacios abiertos que entrañaran un peligro menor.
Antonio y Giuseppe habían logrado llegar a sus casas sanos y salvos. En ninguna de las dos familias había habido víctimas. Sus casas sí que habían resultado afectadas, sobre todo la de los Infante en Harbiyé, pero en tales circunstancias consideraban que no haber perdido a ningún ser querido ya era una gran suerte de por sí.
Esta catástrofe natural fue como un presagio de los desastres políticos que iban a ocurrir en los años venideros. En el verano de 1894 los armenios se levantaron en la región de Sasiun y acosaron a las tribus kurdas. Para apaciguar a los kurdos, en 1889 el sultán los había incorporado en el ejército otomano, creando para ellos un cuerpo especial que llevaba el nombre de la familia del sultán, el Hamidié. Ese mismo cuerpo, que al parecer había sido creado precisamente para reducir la tensión, masacró a dos mil armenios en una iglesia en Urfa. Se culpó a Abdul Hamid de aquel terrible hecho y la prensa internacional le puso el nombre del «Sultán Rojo» por esta hostil represión contra los armenios.
Intensos acontecimientos hacían temblar no solo a los territorios del Imperio, sino también a Constantinopla y a sus habitantes. La masacre de los armenios había creado mucha tensión en la capital. La oposición al sultán crecía de día en día.
Antonio y Giuseppe se reunían a veces en el famoso restaurante europeo Tokatliyan, en Pera, frecuentado por intelectuales y liberales.
—Se rumorea que hay un complot para destituir a Abdul Hamid y volver a colocar a su hermano mayor, Murad, en el trono —le dijo Antonio a Giuseppe al oído. Los dos viejos amigos se habían sentado en una mesa en el medio para poder escuchar las conversaciones de alrededor e intentar atisbar el rumbo de los acontecimientos.
De repente hubo un silencio general. Se habían oído unos disparos que venían del cercano Banco Imperial Otomano, un edificio de mármol y bronce que dominaba desde lo alto los barrios de Pera y Gálata. La puerta del restaurante se abrió bruscamente.
—¡El banco está siendo atacado! —anunció un desconocido antes de desaparecer.
Los comensales salieron precipitadamente del restaurante. La gente se dirigía hacia el banco, aterrorizada y sin embargo atraída como por un imán. Giuseppe y Antonio se habían acercado lo suficiente como para ver numerosos cadáveres en las escaleras, en todo alrededor y en las calles vecinas al importante edificio.
—¿Y nosotros qué debemos hacer? —La pregunta de Giuseppe reflejaba su desesperación y constante preocupación por la suerte de su familia.
—Esperar —contestó Antonio mirando fijamente al vacío y sin apenas convicción—. Si nos marchamos a Malta, lo perderemos todo.
—¡Vámonos a casa antes de que se extienda la lucha! —gritó Giuseppe, sintiendo el peligro de cerca.
—¡Sí, vámonos antes de que sea tarde!
Sin más, los dos se separaron pensando ambos que tal vez no volverían a verse y con la preocupación de la familia.
Los días que siguieron fueron inolvidables. Los comercios y oficinas permanecieron cerrados y toda la ciudad estaba paralizada. Se decía que el atentado contra el banco había sido organizado por los armenios. Se creó un contramovimiento que organizó a los carniceros en el Comité de la Masacre. Primero señalizaron las puertas de los armenios en su barrio y luego fueron casa por casa sacándoles y llevándoles a las carnicerías, donde les cortaban las manos.
—¡Patas de cerdo a la venta! —bromeaban los carniceros entre sí.
Los armenios que podían huir lo hacían al barrio griego de Tatavola buscando refugio. Allí los griegos declararon que protegerían a los refugiados y colocaron barricadas en las calles.
La ciudad necesitó tiempo para recuperar su aspecto normal. Antonio Ellul y Giuseppe Infante por fin volvieron a abrir sus oficinas y no tardaron en buscarse el uno al otro.
—¿Crees que los criminales fueron unos mandados del sultán? —preguntó Antonio a Giuseppe.
—Esa es la pregunta que nos hacemos todos. Yo me inclino más bien por pensar que Abdul Hamid ya no controla la situación y es, en gran parte, victima de las circunstancias y de las constantes intrigas que le rodean —opinó Giuseppe.
—Bien puede ser… —corroboró, reflexivo, Antonio—. Lo peor es que si el Sultán Rojo llega a ser destronado, no se sabe si su sucesor no resultará aún peor.
Poco después, a pesar de lo acontecido y para demostrar a las grandes potencias que el sultán no agachaba la cabeza, Abdul Hamid organizó fiestas espectaculares para celebrar el jubileo de su reinado. A pesar de llamarle el Sultán Rojo, los extranjeros invitados a sus suntuosas fiestas se empujaban y agolpaban para disfrutar del espectáculo mágico que ofrecían las cúpulas iluminadas de la ciudad, los infinitos minaretes, los grandes palacios y embarcaciones de toda clase adornadas por farolas venecianas.
Desgraciadamente, la alegría que llenó los corazones de los cansados habitantes de la ciudad duró bien poco. Creta se había sublevado, lo que derivó en sangrientos enfrentamientos entre otomanos y griegos. Cuando se firmó la paz en 1897, los otomanos fueron obligados a devolver casi todos los territorios que habían recuperado de Grecia.
Aun así, curiosamente, Constantinopla, lejos de ver paralizarse el flujo de visitantes extranjeros, seguía ejerciendo una gran atracción. Acudían por el famoso Orient Express, inaugurado pocos años antes, y se alojaban en el Pera Palace, reconocido como uno de los hoteles más lujosos del mundo. Entre otras muchas maravillas, venían a visitar el Museo Arqueológico en el viejo Sarail (o palacio) que había añadido a sus colecciones valiosos sarcófagos, estatuas y bajorrelieves de la antigua Grecia, Roma, Egipto, Sumer y Bizancio.
—¡Quién pensaría que estamos viviendo el final de una gran época! —se lamentaba Giuseppe.
—Tienes razón. No debemos dejarnos engañar por las apariencias. Los que vivimos aquí desde hace varias décadas sabemos que nuestros días están contados. Y también lo saben los extranjeros que vienen de visita. El Imperio todavía guarda parte de su esplendor y quieren contemplarlo antes de que desaparezca de una vez para siempre. Por eso Constantinopla todavía tiene visitantes tan ilustres como el shah de Persia, el presidente americano Grant, el presidente francés Poincaré o los príncipes japoneses. Esta mañana, el periódico habla de la llegada inminente del káiser Guillermo II, que vuelve a Constantinopla por segunda vez. Dios sabrá por qué… —terminó diciendo Giuseppe.
—Otro mal presagio para nosotros —contestó Antonio con un gesto de preocupación.
—Lo que vemos aquí es solo una parte de la situación. Por supuesto que la capital se ha modernizado con sus calles pavimentadas y su alumbrado de gas. La agricultura ha pasado de la etapa medieval a la moderna y se están conservando y manteniendo los recursos forestales. Hay cada vez más inversiones extranjeras y se ha mejorado el sistema fiscal. Se ha introducido el telégrafo y el cinematógrafo. Constantinopla tiene bien poco que envidiar a las capitales europeas. Sin embargo, el Sultanato depende cada vez más de las potencias europeas y, para intentar compensar, ha centralizado todo el poder en sus manos, se ha vuelto Abdul Hamid déspota y ha provocado una oposición cada vez más fuerte —finalizó Giuseppe.
Un clima de enorme tensión pesaba sobre los extranjeros que vivían en Constantinopla a finales del siglo xix y veían que el futuro se hacía cada vez más incierto. Aunque la comunidad maltesa continuaba teniendo buenas perspectivas, sabía que el final de aquella bonanza estaba cerca.
Pese a este paisaje de claroscuros, a principios del siglo xx los Ellul tuvieron un motivo de gran satisfacción. Habiendo servido con éxito durante tantos años al gobierno del sultán Abdul Hamid, habían obtenido un firman, un tipo de concesión para efectuar obras especiales en el puerto de la ciudad. Así, los Ellul pasaron a ser los responsables de la construcción del muelle de Sarail Burnu y del rompeolas frente a Haydar Paça, entre otras obras de las que hoy no tengo una constancia exacta. Aunque la familia era poco dada a las fiestas y celebraciones, por primera vez Argento logró convencer a Antonio y a sus suegros para organizar una gran recepción.
Hortense acababa de cumplir 18 años y había diseñado uno de sus magníficos modelos, que habría de lucir en aquella ocasión. A pesar de todo se sentía algo vacía e indiferente a su entorno. Ya había terminado los cursos de la academia de Madame Olivier. Hubiera querido seguir acudiendo, pero fue su propia maestra quien le dijo:
—Querida niña, tú ya lo sabes todo. No quiero que te quedes aquí para aburrirte. Seguramente el destino te reserve ahora otras oportunidades. —Con lágrimas en los ojos le había dado un fuerte abrazo y se había despedido de la joven.
Mientras se preparaba para asistir a la recepción, estas palabras todavía resonaban en sus oídos. El timbre de la casa rompió bruscamente el hilo de sus pensamientos. Habían llegado sus tías Nata y Notsi. Hacía algún tiempo que Nata se había separado de su marido. Nadie hablaba de ello y no había que hacer preguntas indiscretas. Una separación estaba mal vista. Al contrario, Notsi y su marido maltés estaban muy unidos y orgullosos de sus tres hijas, Violeta, Antoinette y Catherine, que aparecieron espléndidamente vestidas con modelos diseñados por Hortense. Zacarías, su hermano, las acompañaba con su habitual alegría. Él no parecía sentir vocación alguna por ningún oficio que estuviera relacionado con el mar. Al contrario, su sueño era llegar a ser bombero y estar siempre corriendo de un extremo a otro de la ciudad con su equipo contra incendios; un sueño que, curiosamente, se haría realidad pocos años después.
Los primos se abrazaron y empezaron a hablar todos a la vez. Mientras tanto, Concetta dirigía las últimas instrucciones a los criados y daba los toques finales al traje de etiqueta de su marido. Giuseppe, siempre tan distraído, se sentía muy incómodo con todos estos preparativos, pero no se atrevía a quejarse. Concetta tenía un corazón de oro pero no había quien le llevase la contraria. Después de sus diecisiete embarazos, la figurita que había tenido de joven había cedido a la de una señora bien llenita. Ella era la única que no acataba las recomendaciones de Hortense sobre cómo tenía que vestirse. Concetta había elegido un traje que la hacía incluso más bajita y redonda, y había completado su atuendo con un sombrero que resultaba algo grande y sobrecargado de plumas. Hortense estaba mirándola con desaprobación, cuando su madre se volvió hacia ella:
—¿Pasa algo, Hortense? —le preguntó con un tono severo que no admitía réplica alguna.
—No, no, nada —contestó Hortense bajando la mirada.
—Entonces podemos marcharnos. —Y como un capitán pasando revista a su ejército, añadió—: ¿Todos listos? ¿Giuseppe, Emilio, Nicola, Biaggio, Joanna y Hortense?
Todos salieron en fila india y subieron a los coches de caballos que les esperaban para llevarles hasta el barco rumbo a Moda, al otro lado de la ciudad. Así, partieron varios coches de caballos con las familias de Concetta y de Notsi.
El aire fresco del mar y la charla animada de sus primos levantaron el ánimo de Hortense. Era uno de esos deliciosos días de finales de la primavera, cuando soplaba una brisa suave, el sol calentaba agradablemente y la exuberante vegetación alegraba la vista. «¡Qué placer de vivir!», pensó Hortense. Un día como aquel era muy de agradecer después del duro invierno que habían pasado. Casi todos los inviernos eran fríos, con vientos gélidos soplando desde el Mar Negro y el Cáucaso, que a veces traían nieve y tormentas peligrosas en el mar.
El barco ya había llegado a Kadiköy, donde otros coches de caballos les esperaban para llevarles a un restaurante en lo alto de Moda que ofrecía vistas panorámicas sobre el Bósforo y la parte occidental y oriental de Constantinopla. A lo lejos se veían con toda claridad las mezquitas principales, Santa Sofía y Sultán Ahmet, la Torre de Gálata y la mítica Torre de Leandro, testigo cercano y siempre presente de la trayectoria de los Ellul: las construcciones portuarias que llevaban a cabo, así como las salidas y los regresos de sus incesantes expediciones submarinas.
En Moda les esperaba toda la familia Ellul. Paolo y María eran ya muy mayores. Paolo tenía 85 años y casi no salía de casa. Pero seguía aconsejando y ayudando a Antonio a resolver los problemas de la empresa, cada vez mayores, que iban surgiendo. María hubiera sido una abuela completamente feliz si no fuera por la incertidumbre que pesaba sobre el porvenir de la familia. Presentía que sus nietos no iban a tener una existencia fácil. Sentía una gran admiración y cariño por Argento, a pesar de que no era muy buena administradora de la fortuna de la familia. A veces no podía evitar decirle: «¡Cuidado con el dinero, hija, cuidado! Nos esperan malos tiempos». Argento, siempre dispuesta a complacerla, intentaba durante algún tiempo reducir sus gastos.
Paolo había hecho el esfuerzo de acudir a la recepción para celebrar el éxito de su larga carrera profesional. A pesar de sus muchos años, estaba recibiendo a todos los invitados, tan alto, delgado y erguido como antaño, con sus ojos grandes y expresivos, su bigote bien perfilado, aunque con un pelo gris y unas manos que traicionaban un ligero temblor. Su hijo Antonio, de 59 años, estaba a su lado y parecía un retrato exacto y fiel del padre, con el mismo rostro clásico y elegancia en el porte.
Detrás de ellos se encontraba la tercera generación, cuatro jóvenes altos, hechos y derechos, y con un gran parecido familiar. Paul, el mayor, tenía ya 19 años, Bernardino 16, Eugène 14 y Alexis 10. Paul era ya por entonces la mano derecha de su padre y el gran orgullo del abuelo Paolo. Aunque ellos veían un futuro ensombrecido, Paul les inspiraba confianza y consuelo en su lucha diaria. Poseía una gran prestancia personal y un atractivo especial. Era serio, respetuoso y altruista, y ahora que estaba dando sus primeros pasos como profesional en la empresa familiar, prometía ser un digno heredero de los negocios de los Ellul y buen administrador de la gran fortuna familiar ganada a pulso. Orgulloso de su familia, siempre se sacrificaba para paliar los malos tragos que a veces le tocaba padecer, sobre todo, por culpa del indiferente y mimado Bernardino, que se resistía a seguir el ejemplo de los Ellul como trabajadores incansables y serios. Paul, con su inmensa paciencia, pasaba horas razonando con Bernardino, pero sin gran resultado. Su hermano no quería estudiar ni trabajar.
Paul estaba pensando en estos problemas precisamente en el mismo momento en que Hortense pasaba delante. Viéndole tan alto y atractivo, ella no pudo resistir acercarse a él. Y desarmándole con una de sus más irresistibles sonrisas le dijo:
—Ya veo que no te acuerdas de mí, o no me has reconocido. —Dicho esto, y muy coqueta, hizo una pirueta rápida para exhibir la falda de su nuevo vestido, que se abrió como una campana.
Paul ya estaba familiarizado con los comentarios picantes y provocadores de su vieja amiga de la infancia. Por primera vez se dio cuenta de que, a pesar de haberla visto muy a menudo, casi nunca habían hablado solos, ya que los varones siempre se reunían en un grupo aparte, dejando solas a Joanna y a Hortense. También por primera vez algo dentro de él le estaba diciendo que Hortense había cambiado y que ya no era una niña traviesa y revoltosa, sino una joven con cierta gracia.
Mientras ella seguía con sus comentarios provocadores, él, medio mareado y molesto, casi no encontraba palabras para contestarle. Se sintió ruborizado y tartamudeó levemente. Ella, con su habitual vivacidad y rapidez, se había alejado y estaba saludando a un grupo de amistades antes de que él hubiera podido recuperarse. No sabía lo que le había pasado y se sentía enojado consigo mismo por no haber podido reaccionar a tiempo y con un mínimo de cortesía. Tosió ligeramente para asegurarse de que no había perdido la voz y de que no volvería a atragantarse.
Hortense se había dado cuenta del extraordinario efecto que había producido en Paul y se sentía, curiosamente, satisfecha. Mientras, iba saludando a los invitados, intrigada por el nuevo giro que parecía haber tomado su casi inexistente relación con el joven Paul. Ya hacía algunos años que su interés por el sexo opuesto se había despertado. Eran cosas de las que no se atrevía a hablar, excepto con su hermana Joanna. Las dos encontraban momentos para estar solas e intercambiar impresiones sobre aquel mundo tan desconocido. Leían muchas novelas románticas que Argento prestaba a Concetta. Esta última no era muy dada a la lectura, y eran sus hijas las que devoraban cada página de aquellos libros. La lectura les servía de escuela para la vida en un tiempo y en una sociedad en los que no había otras fuentes de información.
Fue una recepción con todo lujo de detalles, organizada por la mano maestra de Argento, quien había conocido muchos y variados acontecimientos parecidos durante su juventud. Ella se movía entre los invitados como una perfecta anfitriona, luciendo un vaporoso vestido azul medianoche con un collar, pendientes y pulsera de diamantes que Antonio acababa de regalarle. Era la estrella de la noche. De lejos, sus suegros seguían con admiración cada uno de sus movimientos, aunque no podían evitar sentir, inexplicablemente, cierta tristeza.
Paolo ya no salió de su casa. Pocos días después comenzó a sentirse indispuesto. El médico de la familia dictaminó que estaba aquejado de una dolencia cardiaca. A pesar de su grave estado, Paolo se reía del doctor.
—¡Como si él supiera verdaderamente por qué estoy enfermo! Ya son muchos años, hijo mío —le decía a Antonio mientras le apretaba la mano e intentaba sofocar las lágrimas que le caían. Reunidos alrededor de la cama del anciano, todos lloraban en silencio, excepto María, la abuela. Ella solo protestaba:
—¡Parece que queréis enterrar vivo al abuelo! No quiero más lágrimas ni más tristeza. Vuestro abuelo —añadía—, necesita vuestra alegría para recuperarse.
Aun en estas tristes circunstancias, no perdía su compostura y su sangre fría. Pero nadie lograba arrancarla del lado de su marido, el compañero con el que había sufrido y gozado tantos años.
Por aquellas fechas ocurrió algo extraño y totalmente inesperado. Ya había comenzado el otoño y el viento del norte empezaba a soplar trayendo lluvia y mal tiempo. Era una noche en que aullaban los perros en las calles desiertas, cuando se oyó un ruido que procedía del exterior. Era como el llanto de una criatura desconsolada que cada vez iba haciéndose más fuerte y que luego desaparecía. Antonio se había despertado y bajó para abrir la puerta y averiguar la procedencia del ruido. Últimamente el abuelo estaba un poco mejor, y aquella noche tampoco él conseguía dormir. Encontró a su hijo delante de la puerta, atraído por el extraño ruido. Antonio abrió y algo que había estado apoyado contra la puerta cayó a sus pies. La luz de la lámpara que llevaba reveló un cuerpo envuelto en una capa negra y sucia, y una capucha que ocultaba la cara vuelta hacia el suelo.
El lamento había cesado y la persona bajo la capa ni siquiera se atrevía a respirar. Antonio y Paul se habían quedado atónitos. De pronto, reaccionando, Antonio se agachó para levantar aquel cuerpo inerte. Llamó enseguida a los criados.
Era una joven con la cara y las ropas cubiertas de sangre. Estaba casi inconsciente, pero comenzó a recuperarse mientras la colocaban en una silla y empezaron a limpiar sus heridas. Había corrido la alarma por toda la casa y ahora la familia al completo se encontraba alrededor de la joven. El abuelo, ya muy débil y afectado por el extraño suceso, había insistido en sentarse frente a la misteriosa muchacha.
—Hay que llamar a la policía —propuso uno de los nietos.
—¡No! —contestó el abuelo—. Corren tiempos peligrosos. Primero tenemos que descubrir su identidad y al autor de su desgracia. ¿Cómo te llamas? —le preguntó.
La joven estaba recuperándose, pero todavía no le salían las palabras. Esperaron en silencio, hasta que una voz temblorosa y apenas perceptible, contestó:
—Eugénie.
—Vamos a ayudarte, Eugénie, pero tú tienes que decirnos quién te ha atacado —dijo el abuelo con una voz casi tan temblorosa como la de Eugénie.
Ella empezó a llorar. Quería decir algo, pero se atragantaba con sus lágrimas. Argento le dio tila e intentó calmarla. Por fin dijo:
—Me ha pegado mi padre. Él no sabe lo que hace… bebe… —Y empezó a llorar con más fuerza que antes.
Paolo se puso en pie con no poca dificultad. Sus ojos brillaban con las lágrimas. Y dijo despacio, como si estuviera dictando su última voluntad:
—Vamos a adoptar a Eugénie. María, Eugénie será la hija que nunca hemos tenido.
Todos temblaban de emoción. De pronto, la joven había cesado su llanto y les miraba con sus grandes ojos inocentes, llenos de sorpresa.
—Ustedes no conocen a mi padre. No les dejará sin que le paguen mucho dinero —dijo Eugénie desesperada, volviendo a la realidad.
—Entonces te adoptaremos según la ley y le pagaremos lo que nos pida.
Zanjado así el problema, el anciano, exhausto, fue ayudado a volver a su cama.
Paolo Ellul no volvió a levantarse más, y murió plácidamente el mismo día en que Eugénie fue declarada legalmente hija suya y de María, con la satisfacción de saber que al final habían realizado un viejo sueño.
Él, nacido en Malta en 1818, había sido la memoria viva del pasado de la familia. Con él se perdía no solo una auténtica institución familiar sino también un pozo de conocimientos sobre arquitectura, historia y cultura en general, que siempre habían sido su pasión y pasatiempo.
La manera tan serena y tranquila en que Paolo Ellul pasó a mejor vida había afectado a toda la familia. La muerte del hombre que había sido la roca en que se habían apoyado todos, y que parecía ser eterno y parte del tiempo, les había dejado desconsolados. Para Argento había sido un suegro perfecto, siempre comprensivo y dispuesto a defenderla en las raras ocasiones en que había encontrado oposición por parte de María o de Antonio. Le lloró más que a su propio padre, un hombre que, al contrario, siempre había sido distante y casi indiferente a su suerte.
Los cuatro nietos se acordaron de su niñez cuando el abuelo jugaba con ellos como si fuera otro niño más. A pesar de su trabajo, siempre encontraba tiempo para contarles cuentos malteses de Hodja, personaje muy popular de los cuentos infantiles que tanto les había hecho reír. ¿Cómo era posible que aquel abuelo de apariencia severa pero tan tierno con los suyos desapareciera de la noche a la mañana? Qué aflicción tan profunda causa una pérdida así, de la que nunca nos recuperamos.
¿Y qué decir de la pobre María? La desaparición de su marido la había dejado sin reflejos, sin lágrimas y sin ganas de vivir. Hablaba poco y miraba a su alrededor como si viera este mundo de lejos.
—Pero ¿qué te pasa, abuela? —le preguntaba Paul, el más preocupado y afectado por estas circunstancias. Ella no contestaba—. Abuela, por favor, di algo —le pedía desesperadamente tomando sus manos entre las suyas.
—Paul —su voz tenía un timbre extraño—, voy a reunirme con tu abuelo.
—¡No digas eso! ¿Y nosotros qué haríamos sin ti? —La miraba a los ojos intentando comprender, pero su mirada estaba vacía.
Un día María no quiso levantarse más de la cama. El médico no le encontraba ninguna dolencia física y la familia estaba realmente asustada.
Eugénie, que se había incorporado a la familia recientemente, se hizo querer pronto por todos. Aunque de aspecto muy joven, ya tenía 28 años, tiempo suficiente para haber padecido muchas desgracias que habían marcado su corazón. A pesar de su vida anterior, siempre tenía una sonrisa, una disposición alegre y afán de ayudar a los demás. Se ponía seria y retraída solo cuando le preguntaban por su pasado. Consolaba a todos en aquellos momentos difíciles, como un verdadero ángel enviado por el cielo. Curiosamente, era con ella con quien María más hablaba en los raros momentos en que volvía a mostrar interés por su entorno. Un día le oyeron que decía a Eugénie:
—Hija mía, yo no sé de dónde has surgido realmente, pero sí sé por qué estás aquí, y me alegro. Cuida de esta familia. Llegarán días en que necesitarán tu ayuda.
Fueron las últimas palabras que pronunció. Eugénie estaba a su lado día y noche, mientras que Argento no sabía qué hacer para levantar los ánimos de la familia. El médico seguía viniendo, pero no podía hacer nada por María. Al salir de su habitación, después de haberla auscultado, sacudía la cabeza y levantaba las manos con desesperación:
—¡Se está muriendo, sencillamente porque ha decidido morir!
Llegó un cura y le dio la extremaunción. Toda la casa estaba inmersa en la oscuridad. Se había perdido ya toda esperanza. Argento, Antonio y los nietos iban y venían como fantasmas atenazados por una pesadilla de la que ansiaban despertar.
Por fin, despertaron un día por la mañana oyendo la dulce voz de Eugénie que les llamaba. Antonio y Argento se levantaron corriendo y, nada más ver la mirada de Eugénie, adivinaron que lo inevitable ya había ocurrido.
La familia no podía soportar un doble duelo.
«¿Por qué tal cúmulo de desgracias?», se preguntaba Argento, al borde de la depresión.
Paul, Bernardino, Eugène y Alexis rodeaban la cama de la abuela, mirándola con ojos incrédulos, llenos de lágrimas y de ternura.
Ahora que su vigilia había terminado, Eugénie se hizo cargo de la organización de la casa, cuidó de Argento y convenció a Antonio y a sus hijos para que volvieran a sus ocupaciones habituales. Fueron unos meses negros de tristeza, pero Eugénie estaba siempre allí para levantar los ánimos de unos y de otros. «Los abuelos hubieran querido que todo siguiera igual», les recordaba a menudo.
Así tenía que ser. Con el paso del tiempo tuvieron que acostumbrarse a prescindir de aquellos seres queridos y mirar hacia delante, hacia un futuro cada vez más lleno de incertidumbre. Eugénie se desvivía por verles felices. Poco a poco lo consiguió, y un día les reunió para hacerles partícipes de una decisión que había tomado. Ellos, intrigados, no podían imaginar lo que les esperaba.
—No sé cómo empezar —les confesó Eugénie algo confusa—. Gracias a vosotros, por primera vez tengo una familia de verdad. Habéis hecho tanto por mí y me habéis dado tanto cariño que no sé si algún día podré devolvéroslo…
Siguió un largo silencio cargado de emoción.
—Últimamente he estado pensando en lo que debería hacer con el resto de mi vida. Creo que tengo una misión…
—La de ser nuestra hermana y vivir con nosotros —le interrumpió Antonio, ya incapaz de controlarse.
Eugénie siguió hablando con firmeza:
—Os quiero mucho a todos, pero esta vida es demasiado fácil y placentera. Creo que mi cometido en este mundo debería ser otro…
Nadie se atrevía ya a interrumpirla y casi no querían escuchar lo que ellos temían adivinar.
—Siento que tengo una vocación. Quiero ser monja…
Las palabras inevitables se habían pronunciado. Una nueva tristeza afloraba en el horizonte. Pero queriendo a Eugénie como la querían, no podían oponerse. Todos la abrazaron muy conmovidos. También ella se sentía triste al pensar que iba a dejarles y apartarse de aquella casa donde había conocido sus primeros momentos de felicidad.
—Por supuesto que vendré a veros muy a menudo y seguiremos siendo una familia.
En poco tiempo los Ellul habían perdido a dos seres queridos y a aquella hermana extraordinaria recién encontrada, a la que ahora reclamaba el Cielo. Fue a principios del otoño de 1904 cuando la casa de los Ellul quedó medio vacía y desconsolada.
V
El año 1904 estuvo marcado por acontecimientos importantes. Murad, el hermano mayor de Abdul Hamid, que este mantenía encerrado en uno de los palacios, murió. Por fin Abdul Hamid se sentía incontestablemente el sultán. Pero hubo malos augurios en el funeral. Una bomba colocada debajo del coche del sultán explotó. Él tuvo la suerte de no estar dentro.
Antonio fue a comentar la noticia con Giuseppe:
—¿Has oído las últimas noticias? Ha habido un atentado contra el sultán del que se ha salvado de milagro —anunció Antonio descompuesto.
—Siéntate, amigo mío, y cálmate. Hemos vivido juntos tantos episodios trágicos que deberías haberte acostumbrado a la vida azarosa de esta ciudad. Sospecho que ha sido obra de los armenios contra el que llaman el Búho de Yildiz (nombre de la residencia de Abdul Hamid).
Ya había nacido el siglo nuevo bajo el signo de la precariedad y de una agitación creciente que generaba un enorme descontento social. Los emigrés, políticos de la oposición obligados a emigrar al extranjero, alimentaban la inestabilidad interior enviando literatura considerada subversiva. La oposición formada por los Jóvenes Turcos se encontraba dividida y no lograba derrocar al sultán mientras el Ejército seguía siéndole fiel.
Los disturbios en Yemen y después en Macedonia hacían cada vez más difícil la coexistencia entre tal amalgama de razas, religiones e intereses encontrados.
Queriendo aprovecharse de la situación, los ingleses intentaron obtener concesiones petrolíferas en el Medio Oriente. Cuando el sultán se negó, hicieron suya la causa de los cristianos de Macedonia y lograron que una flota internacional se posicionara frente a una de las islas turcas como demostración de fuerza.
—¿Has leído la prensa de hoy? —preguntó Antonio a Giuseppe en una ocasión—. Habla del sultán como un hombre enfermo con poca vida.
—Más peligrosos me parecen los rumores de que judíos, masones y militares están organizando la oposición. El ya famoso Comité de la Unión y el Progreso está haciéndose notar —dijo Giuseppe.
—Lo que me parece incomprensible es cómo grupos tan dispares pueden aunar sus esfuerzos y colaborar —confesó Antonio.
La situación se complicaba cada vez más, reflejándose en el empeoramiento de la economía y en el progresivo empobrecimiento de la población. El mundo de los negocios iba hundiéndose y las actividades de los extranjeros, antaño tan florecientes, empezaban a decaer. Dadas las medidas de seguridad y el cada vez más sofisticado sistema de espionaje, la gente sentía miedo de hablar abiertamente de la situación. Se celebraban menos fiestas y reuniones y pocos se aventuraban de noche por el centro de la ciudad.
Los tiempos iban cambiando irremediablemente y el paraíso que antes se llamaba Constantinopla, aquella ciudad de ensueño y uno de los antiguos centros del mundo, se transformaba cada vez más en Estambul, nombre turco de la ciudad, que irónicamente también es de origen griego. En 1453, al ser conquistada por Mehmet II, la proyección histórica de su pasado era tan fuerte que aún siguió llamándose Constantinopla durante muchos siglos.
Los negocios de la comunidad maltesa, al igual que los de los demás extranjeros, ya no marchaban tan bien. La tónica general de la degradación afectaba a todos los sectores.
Los Infante tuvieron que reducir sus gastos y contentarse con menos servidumbre, menos recepciones y, en definitiva, menos lujo. Giuseppe veía que la navegación todavía era un sector bastante fuerte, pero temía los nuevos giros debidos a los cambios de gobierno. Hombre cauteloso, seguía trabajando duro y animaba a sus hijos a seguir sus pasos. Sin embargo, el único de ellos que realmente prometía era el joven Emilio.
—Emilio —le decía su padre—, yo a los 16 años boté mi primer barco en Malta. No espero menos de ti aquí.
Emilio tenía por entonces 14 años, aceptaba el desafío con agrado y resolución y se preparaba para el gran día. Todavía faltaban dos años, durante los cuales no escatimaría esfuerzos para mostrarse digno de llevar el apellido de los Infante.
Dado el creciente deterioro de la situación, Concetta, mujer de mucho sentido común, enseñaba a toda la familia cómo administrar el dinero y a prescindir de lo superficial. Se acordaba con tristeza de su gran amiga María Ellul, que había sido su guía y le había enseñado, entre otras muchas cosas, dónde encontrar los vendedores más interesantes y los productos de mejor calidad y al mejor precio.
La única que no necesitaba estas enseñanzas era Hortense, que había nacido para administrar y organizar. Resultó ser una gran ayuda para su madre y supo compensar la falta de servidumbre. Lo sorprendente además era que Hortense tenía el don de saber cómo tratar a cada uno y todos estaban más felices con menos comodidades.
Los lazos entre los Infante y los Ellul se habían estrechado todavía más frente a aquellos tiempos difíciles. Concetta siempre se alegraba de ver a Argento llegar con toda su familia.
—¡Cómo han cambiado los tiempos! —le comentaba irremediablemente Argento con nostalgia y tristeza.
—Sí, querida, pero es ley de vida y lo más importante es estar vivos, sanos y salvos, y tener cuatro hijos como tú tienes. ¿Y cómo están tus hermanos?
—La vida es aquí muy dura para ellos. Como sabes, mis padres nos dejaron poca fortuna y ahora los negocios van de mal en peor. Afortunadamente, yo logro ayudarles algo. Creo que terminarán marchándose al extranjero —añadió con un suspiro.
Mientras hablaban de sus cosas, los jóvenes discutían animosamente. Joanna y Hortense iban introduciéndose poco a poco en las conversaciones de los varones.
—Emilio, ¿es verdad que pronto vas a botar tu primer barco? —preguntaba Paul Ellul lleno de admiración.
—Eso espero —contestaba el joven—. Ya sabes que desde los 10 años, cada día después de la escuela, mi padre me lleva a su oficina y le sirvo de delineante y ayudante en general. El trabajo me enseña mucho y mi padre quiere que yo lo haga todo sin su ayuda…
—No te preocupes, lo conseguirás y lo tendremos que celebrar —le aseguró Alexis, siempre dispuesto a acudir a fiestas. También formaban parte del grupo Joseph, Nicola y Biaggio, los hermanos de Emilio, que no tenían su ambición y todavía no sabían cuál iba a ser su suerte.
—¿Por qué no nos cuentas algo de tus expediciones en alta mar? —sugirió Hortense volviéndose hacia Paul de repente.
—¿Qué queréis que os diga? Son aventuras que no se sabe cómo van a terminar. Mi padre me ha enseñado a no tener miedo, pero a veces es difícil, sobre todo cuando se desata repentinamente una tormenta. El otro día, apenas tuvimos tiempo de subir y sacar a mi padre del mar antes de que el barco empezara a ser azotado por unas olas gigantes. Todas las manos a bordo estaban ocupadas intentando controlar el barco y evitar que se hundiera. De verdad llegué a pensar que nos íbamos a pique. De pronto me encontré al lado de mi padre, que todavía estaba luchando por quitarse él mismo su traje de buzo. Él se rio de mi cara de susto y dijo: «Muchacho, no tengas miedo, verás tormentas peores que esta. Ahora ven aquí a echarme una mano». Lo más difícil fue desenroscar el casco de metal del resto del traje. Dos de las tuercas se habían quedado atascadas y tuve que luchar con todas mis fuerzas para soltarlas. Y mientras tanto el barco nos lanzaba de un lado a otro del puente. Pero finalmente logré quitarle el traje y nos dispusimos a ayudar a los demás, que estaban casi agotados. Lo curioso fue que la tormenta amainó tan repentinamente como había surgido, y de no haber sido por los daños ocasionados, hubiera parecido un sueño.
Modelo aproximado de traje de buzo en uso a principios del siglo xx
Estaban todos escuchando boquiabiertos, casi sin respirar.
—Entonces hubierais podido ahogaros —concluyó Hortense muy asustada.
—Pues, sí, como tantas otras veces —admitió Paul sintiendo un escalofrío por todo el cuerpo.
Muy impresionados, prefirieron cambiar de tema.
Se sirvió el té con los habituales pasteles y dulces hechos por Concetta según recetas traídas de Malta hacía más de treinta años. Giuseppe Infante y Antonio Ellul empezaron a hablar de política y negocios, como siempre preocupados por el desorden e incertidumbre reinantes.
—¿No crees que, como súbditos británicos, corremos mucho peligro quedándonos aquí? —preguntó Antonio a Giuseppe.
—Quién sabe —le contestó este, añadiendo a modo de consuelo—: Tenemos que estar listos para embarcar para Malta en cualquier momento. Si vencen los Jóvenes Turcos, todos los extranjeros sobrarán.
Las esposas escuchaban en silencio, espantadas por la idea de tener que abandonar sus casas y todo lo que sus familias habían conseguido a través del exilio voluntario, el sacrificio y el trabajo duro. Les parecía tan injusto que después de haber acudido a colaborar con los distintos gobiernos ahora corriesen el riesgo de perder su seguridad y bienestar.
Los jóvenes también estaban afectados por este ambiente de aprensión y ansiedad. No habían conocido más que una vida cómoda y próspera. El espectro de la guerra y sus nefastas repercusiones era algo todavía muy irreal para ellos.
Sin darse cuenta, Hortense se quedaba a menudo mirando y admirando al joven Paul. Él también sentía una inexplicable fascinación por ella, pero, de natural tímido, intentaba esquivar su mirada, aunque al final sus ojos se encontraban inevitablemente. Él sonreía intentando pensar en otra cosa y participar en la conversación de los demás.
Los Ellul acababan de marcharse y por fin Hortense se encontró a solas con Joanna en el dormitorio que compartían.
—¿Qué te pasa, hermanita? —le preguntó Joanna—. Parecías como ausente toda la tarde. ¿Te preocupa algo?
—No sé, no sé. Me siento tan confusa, yo, que siempre sé lo que quiero. Nunca me he sentido así antes.
—¿No será porque estás enamorada? —preguntó su hermana.
—¿Yo enamorada? Pero ¿de quién se puede saber? —contestó Hortense desafiante.
—Vamos, vamos, Hortense, si eso se ve desde lejos. Tú estás enamorada de Paul.
—¿Se nota mucho? —preguntó Hortense renunciando ya a la comedia.
—Yo sí lo he notado —le contestó su hermana.
—¿Y tú crees que Paul también está enamorado de mí? —se apresuró a preguntar.
—La verdad es que te mira mucho, pero es tan reservado que es difícil saber —dijo Joanna con prudencia, pero su respuesta puso a Hortense sobre ascuas.
—Ah, ¡qué desgracia! ¡Imagínate si no me quiere! No sé lo que sería de mí —dijo desesperada.
—Cálmate, Hortense, seguramente todo terminará bien, pero tienes que darle tiempo. De todas formas, te aseguro que si un día Paul y tú os casáis, Mamá y Argento serán las madres más felices del mundo.
—¿Tú crees? —preguntó Hortense agarrándose a este rayo de esperanza.
Habían apagado su lámpara y a través de las cortinas la luz de la luna inundaba el centro de la habitación, cuando de pronto Joanna se sentó sobre la cama y despertó a Hortense.
—¡Tengo que contarte algo! —le dijo con urgencia.
Hortense se incorporó en la cama sorprendida,
— ¡No podrás adivinar lo que me está pasando! —empezó diciendo Joanna, por una vez, nerviosa y agitada—. Hay un joven que ha venido a pedir mi mano a papá.
—¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? —Hortense no podía creer lo que estaba oyendo.
—¿Te acuerdas de aquel joven griego, muy apuesto, que conocimos por casualidad en la oficina de padre hace unos meses?
—¡Cómo no me voy a acordar si cada vez que vamos de paseo o a misa nos sigue de lejos y a veces se acerca y no deja de mirarte! Ya te he dicho yo que tu admirador iba en serio y tú no quisiste escucharme —le recordó Hortense—. Pero, cuéntame, ¿qué ha pasado? —le preguntó impaciente e intrigada.
—Ayer, precisamente, padre no fue a misa con nosotros con el pretexto de que esperaba una visita importante. Pues a la vuelta, la criada María me dijo que Constantino Orlando había estado aquí.
—¿Y cómo sabes su nombre? —preguntó Hortense sorprendida.
—No se lo he dicho a nadie, pero acabo de recibir una carta suya que la criada me ha entregado en secreto…
Ávida por saber el resto de la historia, Hortense preguntó:
—Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta de padre?
—Pues no lo sé, pero se les vio discutir y se oyeron voces. Supongo que todo ha terminado —concluyó Joanna desconsolada.
—No irás a decirme que antes de intercambiar una sola palabra ya te has enamorado de él.
—¡Pero tú no sabes la carta de amor que me ha escrito! —respondió Joanna, otra vez al borde de las lágrimas. Encendió la lámpara y le tendió la carta para que la leyera.
A medida que la iba leyendo, no podía evitar exclamar en francés:
—Oh, la, la! Mon Dieu…! —Al terminar por fin la lectura, Hortense, exhausta por tanta emoción, se apoyó en las almohadas de su cama y permaneció sentada así cierto tiempo, reflexionando—. Esto va más en serio de lo que yo pensaba y hay que encontrar una solución, cueste lo que cueste.
Hortense volvió a consolar a Joanna besándola en la frente, y finalmente ambas se quedaron dormidas abrazadas la una a la otra.
A la mañana siguiente, durante el desayuno, el ojo perspicaz de Concetta detectó algo extraño en sus hijas.
—Tenéis mala cara, tanto la una como la otra. ¿Qué os pasa, hijas?
Efectivamente, las dos tenían los ojos hinchados y habían perdido su aspecto sano y sonrosado. En aquel preciso momento, Giuseppe, el padre, irrumpió en el comedor:
—¿Dónde… pero dónde estará mi pipa? —decía mientras la buscaba frenéticamente por todas partes.
—Pero si la tienes en la boca, querido…
Todos estallaron de risa. Esto le pasaba tan a menudo que la historia de la pipa perdida ha sido contada hasta hoy, de generación en generación. En aquella ocasión el incidente de la pipa había ayudado a relajar la tensión. Cuando el padre se hubo marchado al trabajo, Concetta volvió de nuevo la mirada sobre sus hijas y dijo con una sonrisa maternal:
—Ahora creo que tenéis que contarme muchas cosas…
Los Infante tenían un espíritu sorprendentemente abierto y Concetta, como en otras ocasiones, supo crear confianza entre sus hijas y ella, y poder saber así el motivo de aflicción para intentar encontrar un remedio. Escuchó a cada una con atención y comprensión, logró calmarlas y terminó prometiéndoles su ayuda. Mientras tanto, ellas tenían que seguir con sus ocupaciones y tener paciencia…
Concetta no tardó en encontrar un momento tranquilo para hablar con su marido.
—Giuseppe, querido, el tiempo ha pasado tan rápido que ninguno de los dos nos hemos dado cuenta de que ya va siendo hora de que empecemos a pensar en el futuro de nuestras hijas. Han terminado sus estudios y son ya dos jovencitas hechas y derechas… —empezó diciendo, pero fue bruscamente interrumpida.
—Ya sé sobre qué quieres hablarme. ¡De ese joven griego tan creído que vino el otro día a pedirme la mano de Joanna!
—¿Tienes algo contra él? —le preguntó Concetta intentando parecer indiferente.
—Aparte de que es demasiado joven y algo impertinente, sus negocios no van bien. Tiene un taller de reparación de barcos que él mismo ha puesto en pie, aunque no tiene bastante capital para equiparlo con todas las máquinas modernas necesarias. Además, ya sabes cómo son nuestros amigos los griegos. Simpáticos y divertidos, pero todos van en busca de una dote. ¡Y yo no estoy dispuesto a vender a mi hija a nadie! —terminó diciendo Giuseppe en una inhabitual subida de cólera.
Concetta sabía que no debía proseguir sin antes calmarle.
—Tienes toda la razón, querido. Además, no tenemos ningún motivo para querer librarnos de nuestras hijas, que son dos joyas. Las echaremos de menos el día que se casen, porque tendrán que casarse tarde o temprano, lo sabemos. —Concetta se volvió soñadora.
—¿Te acuerdas cuando nos vimos por primera vez paseando en el parque de Senglia? Aquello pertenece a otra época y a otro mundo, pero fue maravilloso. Aunque nuestras familias estaban pasando malos momentos, nosotros casi no nos dábamos cuenta, tan inmenso era nuestro amor. ¿Te acuerdas de mi tía Violeta, que me acompañaba a todas partes y no me apartaba de su vista ni un minuto? ¡Cómo nos organizábamos para poder escapar de su vigilancia siquiera cinco minutos y hablar sin que nos oyeran! Afortunadamente, nuestros padres no pusieron obstáculos a nuestra unión…