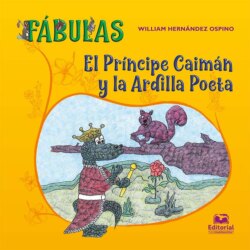Читать книгу El Príncipe Caimán y la Ardilla Poeta - William José Hernández Ospino - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Remembranzas de un Lector
ОглавлениеEra un día cualquiera, digamos, martes.
Ahora que lo pienso con detenimiento, estoy casi seguro que era martes. El día trascurría lento, como si la Tierra hubiese amanecido con una invencible molicie, que le impidiera girar libremente y trasladarnos su energía.
-Te busca William Hernández Ospino - me atacó una compañera de trabajo que, por esos días, gracias a una incapacidad por embarazo de su colega, cumplía de manera simultánea la doble función de ser la responsable del archivo y la recepcionista encargada de la empresa en la que ambos trabajábamos en ese entonces.
William Hernández Ospino. Ese nombre me suena, pensé. Repasé mentalmente las reuniones que tenía agendadas para ese día, y no recordaba haber programado reunión alguna con un señor Hernández Ospino. No obstante, el nombre me seguía resonando entre las sienes.
La Tierra pareció acelerar un poco su paso y, de golpe, segundos después “le puse cara” (como se dice odiosamente en estas tierras) a ese nombre. La verdad, resulta más adecuado decir “le puse portada” a ese nombre, pues recordé que William Hernández Ospino era el autor del libro Las Mujeres del Magdalena en la Guerra de Independencia de España que había leído y releído varias veces.
Cuando leí por primera vez el libro, el internet no se había inmiscuido tanto en nuestras vidas y el término googlear no era verbo aún, a lo que atribuyo el hecho de no haber investigado más sobre William. Simplemente asumí que estaba muerto. La redacción del libro, melosa, sabia y cadenciosa, llena de inteligencia y avidez, sencillamente no podía pertenecer a algún individuo que se encontrara aún morando la Tierra.
Partiendo pues de la errónea asunción de que Hernández Ospino era un escritor fallecido, se imaginarán mi sorpresa cuando supe que me buscaba en mi oficina.
A un personaje tan ilustre (y prácticamente recién resucitado) tenía que recibirlo en un sitio más decente y digno que mi sencilla oficina con dos ventanas que miraban a ninguna parte. Recibí la visita en la sala de juntas en la cual solo reinaba una larga, larguísima, mesa que extendía sus dominios a lo largo y ancho de aquel espacio. Luego de los saludos protocolarios, y por supuesto, sin confesarle que lo había dado por muerto, empezamos a conversar de lo divino y lo humano. Literalmente.
No recuerdo a ciencia cierta cuál fue el motivo original de su visita, pero terminamos conversando sobre los rasgos humanos de los dioses de la mitología griega y cómo los simples humanos, en ocasiones nos creemos dioses. De lo divino y de lo humano, lo advertí.
La Odisea saltó muy pronto en nuestra conversación, a la que dedicamos la mayor parte de nuestro encuentro. Aprovechando las honduras a las que William había resuelto llevar nuestra conversación, osé contarle mi teoría sobre Penélope. Le expresé que luego de una lectura cuidadosa y reciente que había hecho de La Odisea, había encontrado elementos que me llevaban a creer, casi con certeza, que Homero entre líneas nos confesaba que Penélope sí había considerado, en algún momento, casarse con uno de sus pretendientes, contrario a la creencia predominante.
Estupefacto, William frunció el ceño y solo pudo reaccionar segundos después, reacomodándose en la silla en la que se había sentado, en la cabecera de la mesa infinita. Su expresión corporal me decía sin equívocos que no estaba de acuerdo con mi teoría sobre Penélope. Pensé que hasta allí había llegado la fructífera y casi mística conversación que habíamos sostenido, pero por fortuna y para mi agrado, no fue así. Simplemente pasó por alto lo sucedido, y trajo a la mesa un nuevo tema de conversación. Sin duda había tocado una fibra. Continuamos conversando a lo largo de dos horas aproximadamente, concluidas las cuales nos despedimos con un intercambio de datos de contacto y con la promesa de futuras charlas literarias.
El siguiente día llegó con el arrojo y contundencia del tiempo desesperado, ya sin la calurosa modorra del día anterior. En el trabajo, lo primero que hice luego del riguroso rito del café mañanero, fue revisar la bandeja de entrada de mi correo electrónico, el cual no descansa nunca, convirtiendo la jornada laboral en una especie de ciclo infinito.
Cuál sería mi sorpresa al encontrar en la bandeja de entrada dos correos de mi nuevo amigo William.
El primer correo, el cual tenía como Asunto: GUERRA DE LOS CUATRO DRAGONES (así, en mayúsculas), contenía un cuento-fábula sobre dragones en la antigua China. No sé realmente dónde termina un cuento y empieza una fábula. Siempre ha sido para mí una frontera fangosa y oscurecida por la neblina de las moralejas que se encuentran en uno y otro.
El segundo correo contenía un bello poema que narraba de manera apasionada cómo Penélope, durante aquellos aciagos años de soledad desesperada, reclamaba a la luna con cantos desgarrados y casi delirantes, que regresara a su amado Ulises, de quien extrañaba su olor y pasión dionisiaca. El poema era una reivindicación de la lealtad casi virginal de Penélope, y una evidente respuesta a mi dichosa teoría sobre el supuesto amor venal de la tejedora de lienzos infinitos.
El tema había quedado sellado definitivamente, y Penélope conservaba su corazón abnegado, y sobre todo, inmaculado. La defensa que William hizo de la lealtad denodada del amor de Penélope hacia Ulises, me convenció que, debajo de esa coraza de libre pensador, se escondía un romántico sin cura.
Leídos cuidadosamente los dos correos que me había enviado, procedí a responderlos en silencio y con el cuidado de un cirujano pediatra. A partir de ese momento, empezamos una conversación epistolar permanente por correo electrónico en la que pasábamos con facilidad y cadencia cinética de los cuentos a las fábulas, de las fábulas a la mitología griega, de la mitología a Jesús de Nazareth, del Nazareno a Isis, de Egipto al Banco, y del Magdalena a Bolívar, el Libertador, no el departamento.
El cruce epistolar no ha cesado desde entonces; sin embargo, sí ha ido mutando, como es natural. De lo contrario corría el riesgo de perecer, como perecen aquellos árboles que resisten sin inmutarse temporadas de brisa, hasta que un día el viento ligero de verano arranca sus raíces para siempre.
De unos meses para acá, William empezó a lanzarme cada noche ráfagas de fábulas a través de WhatsApp, lo cual me causaba gracia, ya que no podía evitar imaginarme a este personaje, a quien creí muerto por su estilo de escritura ilustrada y mística, tecleando en su celular cada una de las fábulas que me enviaba, muy conectado con las nuevas formas de comunicación del siglo XXI. Era como imaginar a Diógenes escribiendo un tuit.
Hace poco supe que todas esas fábulas tenían un hilo conductor, y que harían parte de un libro que William estaba preparando de manera silenciosa pero constante, como se hacen todas las cosas intemporales y exquisitas. Recientemente empezó a enviarme, además de sus fábulas y reflexiones, ilustraciones que de sus narraciones hacía su talentoso sobrino José Hernández, quien había resuelto para la fortuna de los lectores, cambiar la porra por el lápiz como se lo ordenaba diariamente el gen artístico que corre incesante por sus venas, como corría por las de su ascendencia y corre hoy por las de su descendencia.
Una vez estuvo terminado e ilustrado el libro de fábulas, y teniendo en consideración que prácticamente me lo había leído completo, de noche a noche y por WhatsApp, William tuvo el amable gesto de pedirme escribir el prólogo, lo cual acepté encantado. Luego de aceptar, de manera unilateral me impuse una sola condición. El prólogo lo escribiría en mi celular y se lo enviaría por WhatsApp.
Ernesto Forero Fernández
De Castro