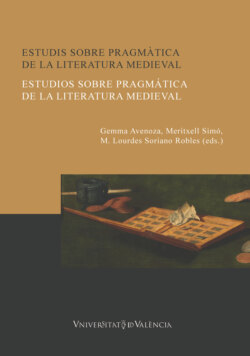Читать книгу Estudis sobre pragmàtica de la literatura medieval / Estudios sobre pragmática de la literatura medieval - AA.VV - Страница 8
ОглавлениеPOESÍA Y PÚBLICO:
UN CAMINO DE IDA Y VUELTA1
VICENÇ BELTRAN Universitat de Barcelona - Institut d’Estudis Catalans vicent.beltran@uniroma1.it orcid.org/0000-0002-6598-7972
Resumen: El análisis de los componentes ideológicos de tres poemas, uno del trovador Bonifaci Calvo, otro de Gómez Manrique y otro de Garcilaso de la Vega, permite reconstruir la fuerza ilocucionaria que justifica su creación y por tanto acercarnos a su significado desde el punto de vista del autor y del entorno. En el tercer caso tenemos constancia de consecuencias inesperadas en el romancero castellano.
Palabras clave: pragmática de la literatura, ideología, trovadores, Bonifaci Calvo, Gómez Manrique, Garcilaso de la Vega, Renacimiento, poesía de cancionero.
POETRY AND PUBLIC: A TO-AND-FROM JOURNEY
Abstract: The analysis of the ideological components of three poems, one by the troubadour Bonifaci Calvo, another by Gómez Manrique and another by Garcilaso de la Vega, allows us to reconstruct the illocutionary force that justifies their creation and, therefore, to approach their meaning from the point of view of the author and his milieu. In the third case we have evidence of unexpected consequences in the Castilian romancero.
Keywords: Pragmatics of literature, ideology, troubadours, Bonifaci Calvo, Gómez Manrique, Garcilaso de la Vega, Renaissance, cancionero poetry.
La relación entre la literatura y el lector fue una constante en los estudios de retórica clásica, nacidos en un periodo en que la ejecución literaria era eminentemente oral y en que uno de los géneros más estudiados era la oratoria; en la Baja Edad Media y Renacimiento, período del que nos vamos a ocupar, las cosas no habían cambiado substancialmente: la poesía se cantaba2 o se leía, a menudo en forma colectiva (y esta alternativa valía también para la prosa, Frenk, 1997), era escrita para círculos muy próximos al autor, generalmente en torno a un mecenas, y tenía un marcado carácter endogámico: certificaba la pertenencia de autor y receptor a una esfera de valores compartidos entre los que estaba, en primer lugar, la capacidad de valorarla según ciertos parámetros temáticos y técnicos que funcionaban como criterios de distinción social (Bourdieu, 2006). Estas condiciones implicaban una notable homogeneidad cultural entre autor y lector (o entre ejecutante y receptor), por lo que la creación y lectura literaria, especialmente la poética, además del factor lúdico, implicaba una utilidad educativa que se evoca sin cesar desde Horacio: como han puesto de relieve algunos estudiosos de la historia social, gran parte de la literatura medieval era transmisora de modelos de comportamiento y de ideologías características de la aristocracia (la cortesía en la Edad Media, enriquecida por la educación humanística desde el siglo XV) y servía para moderar la violencia de los feudales en la relación con los débiles (las mujeres sobre todo, pero también los inferiores en general) y entre sus iguales (Duby, 1973, 1984 y 1996; Elias, 1982).
No es mi intención (ni está entre los objetivos de mis investigaciones) hacer un balance de las aproximaciones pragmáticas a la literatura, a veces más inclinadas a posicionamientos teóricos que al análisis del corpus;3 mi intención en este momento es buscar en el decurso histórico un punto de apoyo para la dimensión pragmática que no sea aplicación más o menos ancilar de teorías generales del discurso o de los actos de habla ni se centre en las manifestaciones de la personalidad del autor, sino que refleje la negociación y el compromiso entre el autor y su público: qué podía decir un poeta que interesara al círculo para el que escribía (y veremos el caso de autores y públicos totalmente diversos para idéntico material poético y unas mismas motivaciones contextuales). Para ello realizaré una aproximación empírica a la relación entre creadores y receptores en tres momentos de la historia literaria, los siglos XIII, XV y XVI: reconstruyendo las circunstancias de composición de varios poemas, la personalidad de autores y destinatarios y el contexto ideológico justificativo de su actuación, aplicaré esta información para reconstruir su fuerza ilocucionaria, «cómo lo que se dice debe ser tomado por el oyente o la audiencia».4 En el último caso estamos también en condiciones de detectar una parte de las reacciones del público, en cuanto unas obras motivadas por unas circunstancias políticas fácilmente detectables dan lugar a una respuesta en forma de modas literarias sin objetivo extrapoético aparente.
En mi aproximación a este problema utilizaré como instrumento la teoría de la ideología, que permite vincular emisor y receptor a través de un circuito de características determinables (Beltran, 2014 y 2016). No son muchos los intentos de aproximarse a este problema en el contexto de los estudios medievales y la mayor parte se encuadran en las actuales derivaciones de la historia social;5 existen también aproximaciones desde escuelas historiográficas españolas que tendré muy en cuenta, aunque partiré de las teorías creadas para el estudio de las sociedades occidentales actuales para encuadrarlas después en el ámbito estricto de la sociedad europea medieval y renacentista. Tratando de sintetizar las principales tendencias de los estudios actuales en su aproximación a las ideologías, T. Eagleton, partiendo de su función en el entorno de la acción política, fijaba seis posibles definiciones de las que retendré algunas, quizá adaptables a nuestro propósito. Resulta poco útil por demasiado general la propuesta de «entender por ideología el proceso material general de producción de ideas, creencias y valores en la vida social». Aun siendo todavía demasiado vago, nos aproxima más a nuestro objetivo la consideración de reducirlas a «las ideas y creencias [...] que simbolizan las condiciones y experiencias de vida de un grupo o clase concreto, socialmente significativo»; este concepto está aún demasiado próximo a una cosmovisión, aunque estas suelen extenderse más allá de un «grupo o clase concreto». Introduciré por tanto en mi aplicación otras dos restricciones: por la primera, «la ideología puede contemplarse como un campo discursivo en el que poderes sociales que se promueven a sí mismos entran en conflicto o chocan por cuestiones centrales para la reproducción del poder social», sin desestimar la posibilidad de que las «ideas y creencias» en cuestión «contribuyen a legitimar los intereses de un grupo o clase dominante» (Eagleton, 2005: 52-55): nos hallamos, en el último caso, ante lo que se viene llamando «visión crítica» de la ideología, defendida por ejemplo por J. B. Thompson (1984: 4), que la concibe ante todo como un instrumento de dominación.
Conviene poner también de manifiesto los aspectos no políticos de las ideologías, por ejemplo, aglutinar a los grupos sociales que se adhieren a ellas, organizarlos y caracterizarlos frente a los otros grupos; creo que quien lo ha expresado con mayor nitidez es J. Baechler: «la première fonction de l’idéologie réside dans la nécessité de se reconnaître entre amis [...] et de désigner l’ennemi» (1976: 64). Hay por fin una dimensión que, si bien puede manifestarse también en los conflictos políticos, se vincula sobre todo a la subjetividad: la capacidad de interpretar el mundo y, cuando las cosas van mal, de hallar fuerzas en la adversidad y la lucha. En esta línea, los antropólogos y algunos psicólogos y sociólogos han tendido a valorarlas como un aliviadero de las tensiones espirituales y sociales que pueden ser interpretadas, encauzadas y canalizadas mediante un encuadre ideológico apropiado:
el pensamiento ideológico es [...] considerado como una (especie de) respuesta a [la] desesperación: «la ideología es una reacción estructurada a las tensiones estructuradas de un rol social». La ideología proporciona «una salida simbólica» a las agitaciones emocionales generadas por el desequilibrio social (Geertz, 2005: 179).
Adherirse a una cosmovisión o a una ideología tiene por tanto implicaciones subjetivas que se incrementan en la medida en que los principios por los que se rige la gestión de la sociedad exceden lo que hoy entendemos como «política»; este factor resulta muy visible en el funcionamiento ideológico de los actuales países de tercer mundo, donde los conflictos sociales no se han emancipado por completo de los factores religiosos y de las cosmovisiones tradicionales, y puede ser muy rentable aplicado a la Edad Media.
1. BONIFACIO CALVO, EL CONSEJO Y LOS CONSEJEROS
Atenderemos primero Un nou sirventes ses tardar del trovador Bonifacio Calvo (Branciforti, 1955, n.º 7), que alterna las tres lenguas poéticas de Europa occidental poéticamente vivas en su tiempo: el gallego-portugués, el occitano y el francés. Entre el 8 de julio de 1253, fecha en que murió el rey de Navarra Teobaldo I dejando la herencia a su hijo homónimo menor de edad, y finales de 1255, se produjo un duro enfrentamiento de los navarros y Jaime I de Aragón contra el rey castellano Alfonso X, que pretendía el vasallaje de Teobaldo II; en este periodo, las tropas de los tres reinos estuvieron concentradas a cada lado de la frontera común en amenaza permanente de guerra, y el sirventés incita explícitamente al ataque inmediato. La elección de las lenguas busca ya un punto de enlace con el objetivo pues el gallego era usado en la corte de Alfonso y en la obra poética del propio rey, el francés lo había sido en la poesía de Teobaldo I y el occitano era la lengua de los trovadores de la corte catalano-aragonesa; Bonifacio había elegido pues las lenguas de los tres pueblos enfrentados, una base común de comunicación entre poeta y público. Otra base común era la ideología caballeresca, cosmovisión compartida por las tres comunidades: la imagen pública del rey castellano («Mas eu ouz’a muintos dizer..., v. 8), el mérito militar («se pris / vuelt avoir de ce qu’a enpris...», vv. 17-18) y la buena fama que va a perder si no «fa / vezer en la terra de la / sa tenda e son confalon» (est. IV), o sea, si no ataca, pues comienza a ser criticado por su inactividad: «comenzon a dire ia / que mais quer lo reis de Leon / cassar d’austor o de falcon / c’ausberc ni sobrenseing vestir» (Tornada); dicho de otra manera, perderá la buena fama a su alcance si en lugar de guerrear se ocupa en cazar, actividad digna de un rey pero mucho menos honrosa que las promesas de una guerra victoriosa.
La interpretación tradicional de este sirventés se ha realizado en el seno de una tradición plenamente acepada en los estudios occitanos: la de la poesía como transmisora de los estados de opinión (Riquer, 1973); tampoco es extraño percibir este tipo de poemas como una admonición a los poderosos, como si el trovador fuese un intelectual crítico. A mi parecer es posible encontrar otro tipo de interpretaciones si atendemos a los usos y creencias del momento: la primera estrofa se cierra con la expresión «mas pos dig n’aurai zo que dei, / el faz’o que quiser fazer» y la segunda con los versos «quen / quer de guerr’ondrado seer, / sei eu mui ben que lli coven / de meter hi cuidad’e sen / cuer e cors, aver et amis»; el poema se construye por tanto como un consejo al rey, que él es libre de seguir o no.
El consejo es una institución fundamental del derecho feudal y aconsejar, el primer deber del vasallo, de ahí la importancia que recibió en la tratadística medieval. Diez años antes de que fuera escrito este poema terminó Albertano de Brescia el Liber consolationis et consilii, que fue aprovechado medio siglo más tarde, junto con otras fuentes, en el Libro del consejo e de los consejeros de Maese Pedro (Taylor, 2014); desde otro punto de vista, todo el mundo recuerda que la Chanson de Roland comienza precisamente con el consejo del emperador, reunido para tomar una decisión sobre la oferta de paz de los sarracenos. En las compilaciones legales alfonsíes se trata a menudo del deber del consejo y del modo de ejercerlo; señalaré solo algunos casos que me parecen significativos. Las Partidas (Alfonso X, 2000) se ocupan del consejo en general,
el pueblo [...] debe siempre decir palabras verdaderas al rey y guardarse de mentirle llanamente o decir lisonja, que es mentira compuesta a sabiendas (XIII, ii, 5),
de la ocasión y del consejero, pues es deber del pueblo en general
aconsejarle y servirle en las cosas que le fueren menester, cada uno según el peso que hubiere y el lugar que tuviere. Y él lo debe conocer y galardonar, según lo valieren y lo merecieren (XIII, ii, 7),
y, sobre todo, de los temas sobre los que el consejo ha de versar:
no le dejen hacer otra cosa a sabiendas por que pierda el ánima, ni que sea a malestanza o deshonra de su cuerpo o de su linaje, o a gran daño de su reino; y esta guarda ha de ser hecha [...] primeramente por consejo, mostrándole y diciéndole razones por que no lo deba hacer [...] Aquellos que de estas cosas le pudiesen guardar y no lo quisiesen hacer, dejándole errar a sabiendas y hacer mal su hacienda por que hubiese a caer en vergüenza de los hombres, harían traición conocida (XIII, ii, 8).
Bonifacio Calvo, por tanto, actúa como un miembro del consejo feudal, aconsejando al rey su pro en una circunstancia tan difícil como decidir entre la guerra y la paz, esperando, suponemos, el galardón que merecía. Más precisiones podemos encontrar en otro código jurídico, el Fuero real (Alfonso X, en Martínez Díez, Ruiz Asencio y Hernández Alonso, 1988), que, a diferencia de Las Partidas, pretendía ser una ley de aplicación inmediata en el gobierno de sus territorios:
tod omne que entendiere o sopiere algun yerro que faga rey dígagelo en so poridad e si el rey ie lo quisiere emendar; si non, cállelo e otro omne non lo sepa por él (I, ii, 2).
Nótese que no solo ordena aconsejar al rey, sino que prevé el caso en que el rey pueda equivocarse; es por ello que recomienda hacerlo en secreto. Pero, por si el rey no juzgara pertinente el consejo, es también deber del vasallo callarlo, escondiendo a los demás su posible error y evitando murmuraciones. El Libro del consejo e de los consejeros analiza el caso desde el punto de vista del rey, el destinatario del consejo:
San Pablo nos dize que provemos todas las cosas comidiendo en nuestros coraçones e parando mientes qué cosas son cada una dellas en sí; e después que esto fiziéremos nos escogeremos e tomaremos ende lo que fallaremos que es bien (Pedro [Maese]; Taylor, 2014, cap. vi: 136).
En términos más explícitos se manifiesta otra fuente conocida durante todo el siglo XIII, el Secreto de los secretos:
allega sienpre al tu consejo el ajeno consejo, por que si el ajeno consejo a ti plega e es a ti prouechoso tenle; si, en verdat, a ti es no prouechoso quitate dél (Pseudo-Aristóteles; Bizzarri, 2010, cap. xxx: 94).
Es de estos principios de donde emana la conclusión de Bonifacio Calvo: «pos dig n’aurai zo que dei, / el faz’o que quiser fazer» (‘después que le habré dicho lo que debo, / haga él lo que quisere’). El vasallo fiel está sujeto a la obligación de aconsejar a su señor pero el señor no está obligado a seguir el consejo de su vasallo; tales son, a mi juicio, los parámetros en que debemos enjuiciar este sirventés, los que nos permiten reconstruir la fuerza ilocucionaria del autor.
A tenor de estos principios, el trovador no se comporta en absoluto como un intelectual crítico ni se hace eco tampoco del sentir general de su tiempo en relación con los hechos referidos: cumple con su deber vasallático, y lo hace con todas las reservas necesarias para que el consejo se ajuste a aquello que se esperaba de él: sinceridad, fidelidad y respeto a la decisión final. Efectivamente, el rey no le hizo caso y se abstuvo de atacar y él, por lo que se desprende de su obra, siguió sirviéndole fielmente durante al menos algunos años, quizá muchos más de los que tenemos documentados (Bonifacio Calvo; Branciforti, 1955: 14-28; Riquer, 1975: 1417-1418; Beltran, 1985 y 1989). De todos modos, por el contexto quizá podamos interpretar de otra manera esta composición: el consejo, si pensaba que el rey pudiera errar en su conducta como parece desprenderse del texto, debió darse en secreto, pero el poema, como es obvio, nació destinado a su divulgación; de ahí podemos deducir que el destinatario verdadero no era el rey.6 Por otra parte, el uso del occitano, del gallego y del francés sugiere que los destinatarios eran los cortesanos de Alfonso y los ejércitos rivales de aragoneses y navarros (Beltran, 2005b: 15-30). Y por fin hemos de recordar que los nobles medievales no eran héroes románticos dispuestos a morir apoteósicamente por un ideal, sino profesionales pragmáticos que hacían la guerra para vencer y ganar tierras y botín (Contamine, 1980; García Fitz, 1998); y al fin y al cabo Alfonso X se enfrentaba en este momento contra su suegro el rey Jaime y nadie podía censurarle que evitara la batalla y aceptara un pacto en el que obtuvo al menos aparentemente parte de lo que deseaba: la sumisión feudal de Navarra. Para entender cabalmente el poema ha de partirse de la fuerza ilocucionaria, la intención del autor, que podemos deducir del espacio cultural y de las ideologías compartidas por el autor, el destinatario y el público: a nivel de cosmovisión de grupos sociales, resulta evidente que el autor se basa en una amplia gama de valores compartidos por el rey y su entorno: el valor en la batalla, el gusto por la caza, la cultura cortés, el beneficio territorial y el logro del poder; pero estos valores son articulados en la aplicación a un caso concreto en que de ellos se hacía derivar la conveniencia de atacar al enemigo. La conjunción entre las circunstancias de composición, la ideología en que se apoya y los usos sociales de que parte permite por tanto una reconstrucción fiable de la fuerza ilocucionaria, interpretar el poema del modo más ajustado al contexto de creación y, hemos de pensar, a la intencionalidad del autor, al modo, por tanto, en que él deseaba ser interpretado.
2. GÓMEZ MANRIQUE Y LAS TRIBULACIONES DE SU HERMANA
En la carta dedicatoria de su Consolatoria a la condesa de Castro, el autor afirma que «yo he seído por la señoría vuestra rogado y mandado y aún molestado que sobre el caso de esta adversa fortuna vuestra alguna obra compusiesse» (Beltran, 2016: 127); cuáles fueran las posibles tribulaciones de doña Juana Manrique, condesa de Castro y Denia, será el primer objetivo de la investigación, pero antes deberemos ocuparnos de la cronología de la obra, datable por unas alusiones a la muerte de Álvaro de Luna y a Íñigo López de Mendoza, marqués de Santillana, mencionado como vivo (estrofas XXI y XXVIII): entre el 3 de junio de 1453 y el 25 de marzo de 1458. Juana ostentaba aquellos títulos por su casamiento con Fernando de Sandoval, cuyo padre había sido desposeído del condado de Castro tras su rebelión contra Juan II de Castilla y luego compensado por el Magnánimo con el señorío valenciano. En estas fechas el matrimonio estaba sometido a una doble tensión: por una parte, la política conciliadora con que se inició el reinado de Enrique IV de Castilla entabló negociaciones para devolverles sus posesiones castellanas pero, casi al mismo tiempo, era puesta en cuestión su sucesión en el condado de Denia, a la que se oponía la ciudad de Valencia y la viuda del conde recién fallecido, Diego de Sandoval (Beltran, 2016: 83-89); en esta tesitura el matrimonio podía ver doblarse su patrimonio o, por el contrario, perderlo todo.
Las interpretaciones tradicionales de la obra se basan exclusivamente en el contenido explícito (religioso-moral) del poema:
lo fundamental es el sentido cristiano de la existencia: vanidad de los bienes mundanales, Providencia rectora, vida eterna tras la muerte; pero se aprovecha algo de la filosofía estoica y se toman de la antigüedad multitud de ejemplos (Lapesa, 1988 [1974]: 57).
Sin embargo, si atendemos al extenso comentario en prosa las cosas no quedan tan claras: el autor evita condenar el suicidio de Aníbal (comentario de la est. XVII), se distancia de la aceptación corriente del Contemptu mundi (comentario a la est. VIII) y manipula el pensamiento de Séneca alterando la traducción de Alonso de Cartagena al hacerle decir que «procurar [o ‘inquerir’] deven los nobles y virtuosos onores, riquezas y temporales estados» (comentario a la est. XXVI); al final del poema manipula también el episodio evangélico de la mujer cananea (comentario a la estrofa XIX) y a lo largo del mismo cita expresiones bíblicas con el único objetivo de dar sostén al estado de ánimo de su hermana y, a la vez, reforzar las reivindicaciones patrimoniales de su familia. Un objetivo para el que invoca a menudo a Séneca, de quien reproduce en diversos pasajes varios capítulos de De providentia y De vita beata, siempre en la traducción de Alonso de Cartagena.
Diego de Sandoval había sido investido conde de Castro por el infante Juan de Navarra, a cuyo servicio participó en la guerra civil castellana. El caso podría presentarse como un ejemplo de fidelidad pero lo que hace Gómez Manrique es utilizar la Biblia y los dos libros de Séneca para consolar, como afirma pretender, a su hermana, pero también para legitimar sus reivindicaciones; en definitiva, hace un uso ideológico de las dos fuentes de pensamiento ético más prestigiosas en su tiempo. En este proceso seguía los pasos de la aristocracia castellana coetánea; de Diego de Sandoval, suegro de Juana Manrique, decía Fernán Pérez de Guzmán que era
bolliçioso e ambiçioso de mandar e rigir [...] veyendo un tiempo tan confuso e tan suelto que quien mas tomaua de las cosas mas auia dellas, non es mucho de marauillar si se entremetia dello. La verdad es esta: que en el tiempo del rey don Iohan el segundo, en el cual ouo grandes e diuersos mudamientos, non fue alguno en que el non fuese, non a fin de deseruir al rey nin de procurar daño del reyno, mas por valer e auer poder (Pérez de Guzmán; Domínguez Bordona, 1965 [1924]: 82-83 y 84).
En perfecta armonía con este punto de vista, al relatar la ambición y los logros de Julio César afirmaba Gómez Manrique que siendo
noble varón en virtud, aunque de linaje baxo [...] procurar el señorío del romano imperio delibró, lo cual no muncho después en obra puso non teniendo al dicho imperio otro título nin derecho salvo el que Tulio por fermosas dize palabras, conviene a saber: que lo pensó y salió con ello (Comentario a la est. XIV).
Partiendo de la escala de valores en que el autor operaba, explicitada en su propio comentario, y de su aplicación a la encrucijada en que se encontraba su hermana, podemos por tanto reconstruir la fuerza ilocucionaria del poema y proponer una interpretación muy lejana de la tradicional, contradictoria incluso con ella. El autor parte de un conjunto ideológico compartido por la aristocracia castellana de su tiempo que pone los intereses patrimoniales y la solidaridad del linaje por encima de las interpretaciones ortodoxas de la Biblia y de Séneca, pero también de principios jurídicos y políticos bien articulados en su época, como el bien común del reino y el respeto a las prerrogativas de la realeza (Nieto Soria, 1988: 46-48). Subvirtiendo estos principios los convierte en bases ideológicas con las que pretende influir en el proceso reivindicativo de los Sandoval, pero también aliviar la terrible tensión psicológica que debía de estar viviendo su hermana; por supuesto, todo ello nada tiene que ver ni con la doctrina de Séneca ni con la Biblia ni con la religión cristiana, sino solo con la solidaridad familiar y los intereses políticos y patrimoniales. El análisis ideológico del poema se convierte en la base sobre la que podemos reconstruir su fuerza ilocucionaria, la forma en que Gómez Manrique quería ser interpretado por su hermana y por los poderosos del momento.
Tampoco es posible saber en este caso cuál fue el efecto del poema. El apoyo del nuevo rey aragonés, Juan II, permitió a los Sandoval salvar el patrimonio valenciano, pero en Castilla las satisfacciones obtenidas fueron por el momento escasas y darían lugar a una escalada de reivindicaciones que llegarían hasta los tiempos del Emperador; desde este momento los Sandoval empezarían una apoteósica carrera que llevó al máximo poder a su descendiente Francisco Gómez de Sandoval, marqués de Denia y duque de Lerma en tiempos de Felipe III, pero esta parte de la historia queda ya muy alejada del momento que nos ocupa.
3. INFORTUNIO Y FORTUNA DE DIDO EN LA ÉPOCA DEL EMPERADOR
En 1535 el emperador Carlos emprendió la campaña de Túnez con ánimo de castigar al corsario Barbarroja y de poner coto a la inseguridad del Mediterráneo occidental; desde el punto de vista militar, la acción fue un éxito, pero no desde el punto de vista estratégico pues no consiguió alterar la correlación de fuerzas. Sin embargo, desde el punto de vista publicitario fue un verdadero modelo de eficacia gracias a los grandes medios que se pusieron en juego y a su posterior explotación durante una gira triunfal por Italia (Checa Cremades, 1987; Poumarède, 2005; D’Amico, 2015); la bibliografía hoy disponible es inmensa pero me centraré solo en los puntos fundamentales para el desarrollo de mi argumentación.7
Una de las características de la campaña fue la presencia de un famoso pintor, Jan Cornelisz Vermeyen (Horn, 1989), y de numerosos memorialistas que nos legaron un notable haz de representaciones pictóricas y una larga lista de relaciones en verso y prosa, en latín, italiano, francés y castellano, unas pocas impresas, la mayoría, manuscritas; muchos de ellos desviaron su atención hacia lo que en otras circunstancias habría podido resultar accidental: como decía el Emperador en carta a su embajador en Venecia, Lope de Sosa, «yo salté a tierra [...] donde fue la antigua ciudad de Cartago» (Corpus ed. Fernández Álvarez, 1973-1981: n.º clxxv, p. 428); y no solo desembarcaron en medio de las ruinas, apartadas de todo centro de población importante y, por ende, desnudas en su desolación, sino que allí acamparon el emperador y una parte del ejército, y sobre ellas, o junto a ellas, se desarrollaron gran parte de los combates. En mayor o menor medida, tanto las pinturas de Van Vermeyen como las relaciones se hacen a menudo eco de ellas.
Quien concedió la mayor importancia a las ruinas, pero sobre todo a la reconstrucción de la historia antigua de Cartago, su grandeza y su destrucción, fue Alonso de Sanabria, obispo de Drivasto y capellán del duque de Medina Sidonia, buen letrado y excelente conocedor de toda la corte y la nobleza castellana, que alterna la relación de los hechos con la descripción del yacimiento arqueológico, las semblanzas de los expedicionarios, la historia antigua de la ciudad y la caracterización de sus protagonistas. Y entre ellos, como no podía ser menos, la reina Dido y la poética tradición de su relación con Eneas, según Virgilio y Ovidio, que contrapone a la imagen según él real, la de los historiadores que la describen como mujer casta y fiel a la memoria de su marido Siqueo (Ruiz de Elvira, 1990; Bono y Tessitore, 1998). Podemos formarnos una idea de sus intereses y de la que pudo ser su aportación intelectual ante la nobleza castellana por este fragmento, uno de los muchos que dedica a la historia de la ciudad:
ni queda rastro de aquella hermosa e antigua Cartago, colonia de fenices, excepto que parescen ciertas bobedas e çimientos [...] Vianse aquellos campos punicos donde fueron aquellas tres batallas tan reñidas, en la vltima de las quales fue por Scipion desde çimiento cartago asolada [...] Perdidos estauan tres muelles que antes avia, las piedras quadradas de los quales oy dia se veen con algun rastro de los çimientos. Ay algibes de los de aquel tiempo: en algunos de ellos se hallava agua o de lo que del cielo llueve o delo que puede manar de la tierra. No lexos de la torre de la sal, a la parte de La Goleta, ay grandes bobedas so tierra. Oy día se veen los aqueductos por donde de tan lexos trayan el agua a la ciudad, con gran ingenio edificados aquellos arcos e con mucha costa sostenidos [...] Poco rastro avia de aquella cerca tan famosa cuyo circuito era de tresçientos e sesenta estadios, toda la muralla adornada de torres e fortalesçida dellas, de anchura de quatro braças e de altura çinco sobre el muro. Los sesenta servian de estançias a los elephantes, los tresçientos de moradas para los vezinos. Perdiose la torre Birsea, depues de la de Babel, fabricada por Nembrot, de tan estraña labor e de tanta altura; e desde ella se paresçia toda la çiudad e gran parte del mar. No auia rastro de los atrios cartaginenses ni de los aposentos de los cien senadores [...] No se conosçia el sitio donde aquella hermosa poblaçion se començo a fundar quando cavando se hallo la cabeça del buey por donde los ariolos, pitones, auruspices, augures o adiuinos la pronosticaron rica e subjecta [...] esta çiudad, a los sieteçientos años de su edificaçion, fue por suelo derribada e anduuo fuego continuo diez y seis dias, en tiempo de Sçipion el Mancebo, sobrino del gran Sçipion, en la tercera batalla punica, donde murieron treinta mill hombres e veinte y çinco mill mujeres (Sanabria, Comentarios τ guerra de tunez, Libro III, cap. 9, ff. 116v-117r).
El impacto de esta visión y de estas reconstrucciones fue literalmente indescriptible: desde entonces el Emperador se identificó con Aníbal y con Escipión el Africano, cuyas figuras estuvieron presentes en todas las arquitecturas efímeras levantadas para celebrar su entrada en todas y cada una de las ciudades que recorrió, desde Sicilia a Nápoles y de sur a norte de toda la península hasta pasar a Francia, cuya ocupación había de intentar. Dejando de lado el resto de sus muchos puntos de interés, me fijaré solo en uno de ellos, la muerte de Dido:
En la altura de este monte el templo de esculapio se edifico e las çenizas de helisa dido con las reliquias de sicheo en perpetua memoria fueron collocadas en rico mausoleo, aunque todo de cimiento estaua perdido quando la muger de asdrubal, presa cartago, ella y el tuvieron fin y aquel fuego que duro diez y seis dias continuos. Estonçe fue destruydo aquel epitaphio que publio ouidio nason dixo estar sobre su sepultura (si liçito es creer las sabrosas mentiras de los poetas) el qual tal era:
Prebuit Aeneas causam mortis et ensem ipsa sua dido concidit sua manu
(Sanabria, Comentarios τ guerra de tunez, f. 137v)
Como es sabido, en Túnez estuvo también Garcilaso de la Vega (Vaquero Serrano, 2013: 497-516), junto a otros poetas como Bernardo Tasso y Diego Hurtado de Mendoza, que dejaron memoria de ello en sus versos. Garcilaso fue herido en la mano y en la boca y desde allí debió de escribir los sonetos Boscán, las armas y el furor de Marte y Mario, el ingrato amor, como testigo; posteriores son la Epístola a Boscán y sus églogas I y III, y en todos ellos se encuentran huellas de la experiencia tunecina, pero solo voy a ocuparme de una de ellas, la menos conocida: el epitafio de Dido:
Pues este nombre perdí,
«Dido, mujer de Siqueo»,
en mi muerte esto deseo
que se escriba sobre mí:
«El peor de los troyanos
dio la causa y el espada;
Dido, a tal punto llegada,
no puso más de las manos»
(Garcilaso de la Vega; Rivers, 2001: 59)
El pasaje de Alonso de Sanabria nos certifica que en el campamento de Cartago se habló de la desgraciada Elisa Dido, y basta este detalle para considerar muy alta la probabilidad de que este poema fuera compuesto en aquella ocasión, pues también Sanabria copia los versos de Ovidio traducidos por Garcilaso. En general, tiende a pensarse que sus composiciones octosilábicas son anteriores a su paso a Nápoles en 1532 (Lapesa, 1948: 189-190), pero la elección del metro podía estar condicionada por el público: ciertamente en Túnez había también un nutridísimo ejército italiano, aunque el ambiente poético, especialmente el castellano, no podía parecerse al napolitano y es muy improbable que muchos de los nobles castellanos estuvieran en condiciones de valorar un soneto, por eso las obras en endecasílabos vinculadas a esta expedición fueron dirigidas a Boscán o a amigos y protectores napolitanos; por otra parte, la brevedad del original latino podía prestarse a la elección de la esparsa como forma estrófica adecuada, también apropiada para la sentenciosidad del contenido.
Lo pertinente de este episodio es que Garcilaso no se hace aquí eco de la grandiosa propaganda histórico-humanística y caballeresca que el emperador puso en marcha tras la campaña; sus contenidos serán el material principal con que construyó el soneto a Boscán y la oda a Ginés de Sepúlveda pero en este caso lo que atrajo a Garcilaso fue la tragedia amorosa de Dido. Lo que movió su pluma fue la cosmovisión humanística que la nobleza y la intelectualidad castellana habían hecho suyas y el resultado, en este caso, aun siendo las circunstancias políticamente motivadas, sería exclusivamente poético y estético. Nos movemos ahora por tanto en el nivel más general de una ideología, la cosmovisión, y en un ámbito que nada tiene que ver con la gestión de la res publica; en este caso la ideología funciona como signo de identidad del grupo social dominante y, particularmente, de su sector más innovador, el que había abrazado el humanismo (y, por ende, la admiración por la Antigüedad) y la internacionalización cultural, el que valoraba ante todo el valor social de la poesía y la importancia de la educación literaria y estética. Ni siquiera Alonso de Sanabria, a pesar de su condición eclesiástica y aun prefiriendo la interpretación historiográfica de una Dido casta y viuda ejemplar, avalada por precedentes tan dignos de fe como San Jerónimo (para la contextualización historiográfica completa, véase Ruiz de Elvira, 1990: 79-80, §4), ni siquiera él pudo esquivar el atractivo de las fábulas y mentiras poéticas. No era lo que su público pedía.
El poema ofrece también interés desde otro punto de vista. Omito aquí el estudio de la poesía producida en metros italianos por Garcilaso durante la campaña, esencialmente los dos sonetos y la epístola a Boscán que aún se hace eco de ella, y no puedo ocuparme por falta de tiempo de las repercusiones que pudo tener en la creación del mito de Elisa, base de las églogas I y III. Se trata de composiciones en verso italiano, una novedad entonces en ciernes y que quizá no había salido del círculo privilegiado del propio Garcilaso, su amigo Boscán y Diego Hurtado de Mendoza, cuya cronología es menos conocida. Estos poemas tenían su lugar natural en la corte napolitana, cuyas experiencias poéticas estaba asimilando y reformulando Garcilaso8 y por el momento no debían de tener un gran eco entre los miembros de la corte; de ahí, pienso, la elección del octosílabo y la esparsa. Entre aquellos poemas y este breve epitafio hay un abismo cultural y estético: el que en este momento separaba la sociedad española de la napolitana; son consideraciones que nos ayudarán a enfocar el problema que pienso abordar a continuación.
El tema es doblemente significativo de los aires culturales que animaban el campamento del emperador y del estímulo a la imaginación del propio Garcilaso;9 durante la primera mitad del siglo XVI, Dido apenas fue evocada por la literatura en español (Lida de Malkiel, 1974) ni por las bellas artes europeas (De Jong, 2009). Pero, sorprendentemente, a mediados de siglo se publicó un pliego suelto con la Tragedia de Los Amores de Eneas y de La Reyna Dido,10 y entre los años cuarenta y cincuenta (con las imprecisiones habituales cuando se trata de datar los pliegos, solo superadas para los de origen burgalés por las investigaciones de Mercedes Fernández Valladares, 2005) se publicaron, siempre en pliegos, un notable número de romances de tema «cartaginés» (sintetizo datos de Beltran, 2017).
El que podemos documentar en fecha más temprana (desde 1547) es seguramente Por los bosques de Cartago, indudable adaptación de dos pasajes de la Eneida (Menéndez Pidal, 1932 y Di Stefano, 1989) que escenifica la violación de Dido, seguido de Por la mar navega Eneas (que relata su salida de Cartago y la desesperación de Dido) y el romance erudito de Alonso de Fuentes (numerosas ediciones desde 1550) Scipion esta en cartago; durante los diez años que siguen aparecen Africa estaua llorosa, Emilia dueña romana, Citado esta Cipion, Enojada estaua Roma y Cartago florece en armas; aunque se trata, a excepción del primer romance, de una moda erudita, que vivió relativamente encerrada en los romanceros publicados en forma de libro, he de llamar la atención sobre un curioso pliego de hacia 1555-1565 (Rodríguez-Moñino, 1997: 734): «Aquí se contienen tres romances / ahora nueuamente impressos. El primero es de la / destruycion de Carthago. Y los / otros de Annibal». Los romances son Ganada esta ya Cartago, sobre la rendición de Asdrúbal y la viril muerte de su mujer en el incendio que arrasó la ciudad, Muy quexoso esta Annibal, sobre el mote que le echó a Escipión en un supuesto encuentro en la corte de Antíoco, y Anibal desesperado, sobre su suicidio. Dos de estos romances procedían de sendos libros anteriores, los romanceros de Lorenzo de Sepúlveda y Alonso de Fuentes, que desembocan así en los pliegos, lectura de clases letradas y no popular como a menudo se viene pensando (Beltran, 2005a), pero de mucha mayor divulgación por la peculiaridad de sus canales de transmisión y bajo precio.
Los pliegos y romanceros castellanos de mediados de siglo, desde al menos 1547, como había hecho diez años antes Garcilaso, insisten continuamente en una veta que se hace eco del interés que los españoles sentían por Cartago, por sus mitos históricos y poéticos y por las evocaciones culturales e ideológicas que se le asociaban, tanto en la tradición historiográfica medieval como desde la admiración del Renacimiento por el mundo antiguo. Que no se trataba de una inocente aspiración cultural, sino que podía vincularse con la propaganda imperial en torno a la campaña de 1535, trataré de demostrarlo a continuación.
La guerra de las comunidades fue objeto de una intensa campaña publicitaria, tanto por parte del bando real como de los rebeldes, y uno de los muchos instrumentos utilizados fueron los pliegos (Redondo, 2000; Infantes, 2000; Fernández Valladares, 2013a y 2013b), que ya en el periodo precedente habían sido instrumentalizados por la publicidad monárquica (Beltran, 2005a). Esta tendencia fue luego incrementada a medida que las campañas del emperador requerían más dinero y se alejaban del ámbito tradicional de la política exterior castellana, que no entendía los planes de Carlos V y, sobre todo, no los sentía como propios; para el gobierno castellano y la emperatriz, por ejemplo, el ataque a Túnez no era sino una maniobra de diversión pues el objetivo ideal de la campaña lo veían en Argel, corazón del poderío de Barbarroja y base de operaciones de las incursiones contra el Levante español. Conocemos una larga serie de pliegos en prosa que iban publicitando las sucesivas fases de la campaña: los preparativos, el embarque de las tropas en Barcelona, los sucesos de la ofensiva y la posterior parada triunfal por Italia (Beltran, 2017) pero los hubo también en verso11 y no es por azar que muchos de ellos adoptan la forma del romance.
La campaña militar fue narrada en Estando en una fiesta / en los baños de Cartago que conocemos a través de la Tercera parte de la Silva de varios romances zaragozana de 1551 y un pliego suelto con la rúbrica Romance De La Presa de Tunez;12 por estas fechas (Fernández Valladares, 2005: ap. III) debió de salir el pliego 691, de cuyos tres romances, dos, El gran Sophy y el gran can y En las sierras de granada, remiten a la campaña de Túnez; a ella remite también el romance «Año de 1500 / treynta y cinco que corria / en la villa...», contenido en un pliego que compró Hernando Colón pero no conservado (Rodríguez-Moñino, 1997: 56); el texto nos ha llegado a través de Juan de Timoneda (Rodríguez-Moñino y Devoto, 1963: Rosa real, ff., xxiijr-xxxiv): relata toda la campaña, desde la salida de Barcelona hasta la toma de Túnez.
Concluyendo pues este itinerario, la campaña de Túnez fue objeto de una intensa campaña publicitaria que usó, entre otros canales, el pliego suelto, de gran divulgación entre las clases alfabetizadas castellanas; su componente formal constaba de documentos más o menos oficiales, sobre todo comunicaciones de Carlos V a la emperatriz, el Gobierno, ciudades o magnates, emanados de la cancillería imperial o la castellana y publicados por iniciativa de poderes locales, ciudades y nobles, que a menudo seguían instrucciones de la corte. Las relaciones en verso, muy numerosas, solían alternar en este momento las coplas y los romances y son varios los de este tipo que nos han llegado. No se puede comparar el efecto que hubieron de producir las ruinas de Cartago ante una corte integrada por magnates que se pretendían cultos y letrados muy bien informados con el efecto de un pliego leído en una corte señorial en el corazón de Castilla o en las plazas o las casas de las oligarquías ciudadanas, a quienes iba en gran medida destinada esta campaña. Además Aníbal y Escipión se habían incorporado a la conciencia histórica de los castellanos desde que Alfonso X los incluyó entre quienes habían ostentado el «señorío» (dicho en lenguaje moderno, la soberanía) de España en el pasado. De ahí a la propagación de sus hazañas en verso, y más concretamente en romances, el metro que Lorenzo de Sepúlveda y Alfonso de Fuentes habían convertido en instrumento ideal de la divulgación histórica, no había más que un paso. En cuanto al mito de Dido fue uno de los ingredientes de la publicidad imperial entre los humanistas (Béhar, 2012: §7) y naturalmente el conocimiento de Virgilio y Ovidio estaba entre los aspectos de la cultura antigua que ningún hombre ilustrado podía ignorar; la divulgación de sus historias en romances respondía, pues, en un nivel más alejado del núcleo político de los acontecimientos, al conjunto de evocaciones culturales que la campaña de Túnez había expuesto al sol de las plazas públicas castellanas, una respuesta no política o solo indirectamente política a sucesos que atrajeron intensamente la atracción y el interés de las clases dirigentes castellanas. A un nivel de cultura clásica distinto, pero no esencialmente diverso, estos romances encarnaban una respuesta paralela a la de Garcilaso, pero vestida de formas divulgativas, no cortesanas y mejor adaptadas a la receptividad de un público más amplio que el de la corte.
La esparsa de Garcilaso y los romances «cartagineses» resultan ser por tanto dos respuestas culturalmente muy marcadas a un mismo estímulo: la evocación de Cartago a partir de sus ruinas; la primera lo hacía desde el punto de vista de una corte castellana cuyo instrumento de comunicación cultural y poética era la poesía de cancionero, los segundos respondieron a través de un género que entonces se estaba poniendo de moda para la divulgación de la historia patria entre los letrados, los nobles y los magnates castellanos, dos círculos de distinta amplitud en su compleja sociedad. Constituían circuitos de orientación cultural diversa, vehiculada a través de instrumentos distintos y de ideologías parcialmente diferenciadas, aunque con muchísimos puntos en común, más de los que podían unir, por ejemplo, a los nobles y letrados de la corte castellana de la emperatriz con los destinatarios de la producción garcilasiana en Nápoles (la corte virreinal, las de los grandes magnates –Vittoria Colonna, por ejemplo– y sus academias) y con un grupo entonces muy selecto de castellanos como Boscán o Hurtado de Mendoza. Los estados de Carlos V eran muy distintos entre sí (hemos dejado fuera de este panorama, por ejemplo, la cultura valona y flamenca de los Países Bajos, por no hablar de los alemanes) también desde el punto de vista cultural y en sus diversas cortes y casas reales, al nivel de la literatura en lengua vulgar, cuesta encontrar parámetros unitarios; las distintas respuestas que obtuvo la visión de Cartago dan cuenta de esta diversidad.
Volviendo al punto de partida, el análisis ideológico de estos tres casos pone de manifiesto las profundas diferencias culturales y de sociología literaria de tres sociedades no tan alejadas en el tiempo y concurrentes en un mismo espacio. El primero nos permitía calibrar el estímulo y los condicionantes de un trovador que pretendía dar apoyo a las reivindicaciones de su señor, un rey de Castilla, en un entorno rigurosamente cortés. El segundo nos sitúa en otro contexto muy distinto, el de la cultura señorial castellana a mediados del siglo XV, donde la base del pensamiento político y social era todavía religiosa, pero ya con fuertes incrustaciones de saber antiguo; el objetivo no es ya la política real, sino la de un linaje que intenta obtener de la monarquía poder, patrimonio e influencia. El tercero se produce en el escenario de la gran política europea y sus choques con los turcos, ignora las bases religiosas aún muy fuertes en sus planteamientos (la lucha contra los turcos y protestantes y el ideal de imperio cristiano de Carlos V) para centrarse en las respuestas que la ideología social de raíz humanística daba a un estímulo estrictamente cultural y estético. En todas ellas, sin embargo, hemos podido reconstruir la repercusión de la ideología y de la lucha política en la gestación de obras literarias de gran nivel, cuya vinculación con la política no siempre hemos sido capaces de percibir hasta ahora.
Por su parte, la ideología, entendida como medio de integración social de los individuos, como instrumento de gestión de la cosa pública y como herramienta de aprehensión de la realidad, puede ser también utilizada con provecho para analizar la relación del escritor con su público: quien pretenda ser aceptado por un grupo social determinado (y esto lo saben muy bien los expertos en comunicación) solo puede conseguirlo aceptando sus valores, sin que esto signifique que lo haga acríticamente o renunciando a introducir algún tipo de cambio; partir, por el contrario, de valores distintos a los del destinatario implica romper con su receptividad y desechar la posibilidad de una comunicación útil. El análisis de estas dinámicas se revela como un buen instrumento para juzgar la capacidad comunicativa de una obra literaria, superando la de las teorías de la comunicación de base lingüística.
Hemos visto también cómo el análisis ideológico resulta ser un instrumento útil en la reconstrucción de la fuerza ilocucionaria de las respectivas obras poéticas. La ideología es un instrumento de organización social que no solo repercute en sus respuestas a los problemas políticos o militares; configura la reacción de los individuos ante los estímulos colectivos y también la forma de imaginar nuestra personalidad y nuestras respuestas éticas o estéticas ante las situaciones, los conflictos o, sencillamente, nuestras propias experiencias, incluidas las satisfacciones culturales y literarias. El acto comunicativo implica una negociación entre el emisor y el receptor, obligados a situarse en unos parámetros comunes que lo hacen viable; fruto de esta negociación pudo ser la elección genérica de Garcilaso en el epitafio de Dido, tan distinta de las que acogió en la poesía dedicada a sus amigos o a la corte napolitana, y podríamos hacer consideraciones muy semejantes sobre la forma del sirventés plurilingüe en la corte de Alfonso X o la del poema consolatorio con comentario erudito en la castellana del XV. Los instrumentos de la reciente investigación en teoría de la literatura y en historia cultural nos permiten acercarnos en forma inédita a las condiciones de producción de las obras literarias y, por tanto, a su fuerza ilocucionaria.
El último caso nos da también información muy precisa sobre los aspectos perlocutivos de este tipo de comunicación: la publicidad hizo que la imagen pública del emperador cambiara radicalmente en Castilla en el giro de pocos años: el rey extranjero y extraño contra el que se sublevaron las comunidades con las armas en la mano en 1520, indignadas contra la entonces inusitada imposición de impuestos (Pérez, 1970), devino el modelo de paladín de la cristiandad que la tradición exigía y los castellanos se convirtieron en los primeros contribuyentes de una política expansiva cuyo objetivo final y fallido era la creación de una monarquía cristiana universal. Pero, pasando a objetivos más concretos, la proliferación de romances de tema cartaginés en los pliegos sueltos desde la década de 1540 me parece inexplicable si no partimos de la experiencia tunecina de la corte imperial en 1535 y de las complejas reacciones que el hecho suscitó; la sociedad renacentista interpretaba el mundo aplicando el patrón de la cultura clásica y la inmensidad del impacto causado por las ruinas de Cartago contrasta violentamente con la hostilidad con que acogieron al rey tunecino Muley Hacén, aliado del emperador y enamorado de la filosofía, los colores y los perfumes. Su colección fue destruida y lo único que atrajo la atención de Alonso de Sarabia fueron las armas e insignias perdidas en Túnez durante las campañas de Luis XIII y por Fadrique Álvarez de Toledo en los Gelves, veinticinco años antes. Solo Diego Hurtado de Mendoza, cuya formación latina y en lengua griega se completó con el árabe, hablaría años más tarde de «lo que hallé en los libros arábigos de la tierra y los de Muley Hacén, rey de Túnez» (Hurtado de Mendoza, ed. Gómez Moreno, 1948: 3). Las diversas perspectivas culturales solo permitían ver y valorar los aspectos que les eran afines, y sus respuestas resultaban condicionadas por su horizonte de expectativa, por los instrumentos expresivos de que cada uno disponía y por los fines que perseguía.
BIBLIOGRAFÍA
ALFONSO X (1988): Leyes de Alfonso X. II. Fuero Real, Gonzalo Martínez Díez, José Manuel Ruiz Asencio y César Hernández Alonso (eds.), Ávila, Fundación Claudio Sánchez Albornoz.
— (2000): Las siete partidas, facsímil de la edición con glosa de Alonso Díaz de Montalvo, Sevilla, Meynardo Ungut Alamano y Lançalao Polo, 1491, Valladolid, Lex Nova, 2 vols.
AUSTIN, John Langshaw (1962): How to do things with words: the William James lectures delivered at Harvard University in 1955, Cambridge MA, Harvard University Press.
BAECHLER, Jean (1976): Qu’est-ce que l’idéologie?, Paris, Gallimard.
BÉHAR, Roland (2012): «‘In medio mihi Cæsar erit’: Charles-Quint et la poésie impériale», en Mercedes Blanco y Roland Béhar (dirs.): Les Poètes de l’Empereur. La cour de Charles-Quint dans le renouveau littéraire du XVIe siècle (1516-1556), e-Spania, 13. Disponible en línea: <http://e-spania.revues.org/21140> [consulta: 19/02/2017]. DOI: 10.4000/e-spania.21140.
BELTRAN, Vicenç (1985): «Los trovadores en las cortes de Castilla y León. I. Bonifaci Calvo y Ayras Moniz d’Asme», Cultura Neolatina, 40, pp. 45-57.
— (1989): «Tipos y temas trovadorescos. II. Bonifaci Calvo y Ayras Moniz d’Asme», Revista de Literatura Medieval, 1, pp. 9-13.
— (2005a): «Los primeros pliegos poéticos: alta cultura/cultura popular», Revista de Literatura Medieval, 17, pp. 71-120.
— (2005b): La corte de Babel: política y poética de las lenguas en la España del siglo XIII, Madrid, Gredos.
— (2014): «Poesía, ideología, política: la Consolación a la condesa de Castro de Gómez Manrique», Revista de poética medieval, 28, pp. 23-33.
— (2016): Conflictos políticos y creación literaria entre Santillana y Gómez Manrique: la «Consolatoria a la condesa de Castro», Madrid-Frankfurt, Iberoamericana-Vervuert.
— (2017, en prensa): «De Túnez a Cartago. Propaganda política y tradiciones poéticas en la época del Emperador», Boletín de la Real Academia Española.
BLECUA, José Manuel (1972): «Mudarra y la poesía del Renacimiento: una lección sencilla», Studia Hispanica in honorem Rafael Lapesa, Madrid, Gredos, vol. I, pp. 173-179.
BONIFACIO CALVO (1955): Le rime di Bonifacio Calvo, Francesco Branciforti (ed.), Catania, Università di Catania.
BONO, Paola y M. Vittoria TESSITORE (1998): Il mito di Didone. Avventure di una regina tra secoli e culture, Milano, Mondadori.
BOURDIEU, Pierre (2006): La distinción. Criterio y bases sociales del gusto, Madrid, Taurus.
CHECA CREMADES, Fernando (1987): Carlos V y la imagen del héroe en el Renacimiento, Madrid, Taurus.
CHICO RICO, Francisco (1988): Pragmática y construcción literaria. Discurso teórico y discurso narrativo, Alicante, Universidad de Alicante.
CONTAMINE, Philippe (1980): La guerre au Moyen Age, Paris, Presses Universitaires de France.
[Corpus] (1973-1981): Corpus documental de Carlos V, Manuel Fernández Álvarez (ed.), Salamanca, Universidad de Salamanca.
D’AMICO, Juan Carlos (2015): «Écrivains et pouvoir à la Renaissance. Les écrivains italiens, le pouvoir de Charles Quint et l’idéologie impériale», Cahiers d’Études Romanes, 30, pp. 15-42.
DE JONG, Jan L. (2009): «Dido in Italian Renaissance Art. The Afterlife of a Tragic Heroine», Artibus et Historiae, 30, fasc. 59, pp. 73-89.
DI STEFANO, Giuseppe (1989): «El “Romance de Dido y Eneas” en el siglo XVI», en Pedro M. Piñero, Virtudes Atero, Enrique Jesús Rodríguez Bal tanás, María Jesús Ruiz (eds.): El Romancero. Tradición y pervivencia a fines del siglo XX. Actas del IV coloquio internacional del Romancero (Sevilla - Puerto de Santa María - Cádiz, 23-26 de junio de 1987), Cádiz, Fundación Machado - Universidad de Cádiz, pp. 207-234.
DUBY, Georges (1973): «La vulgarisation des modèles culturels dans la société féodale», en G. Duby: Hommes et structures du Moyen Âge, Paris, École Pratique des Hautes Études - Mouton, pp. 299-308.
— (1978): Les trois ordres ou l’imaginaire du féodalisme, Paris, Gallimard.
— (1984): «Les femmes et la révolution féodale», La Pensée, pp. 5-15.
— (1985): «Historia social e ideologías de las sociedades», en Jacques le Goff y Pierre Nora (eds.): Hacer la historia, Barcelona, Laia, vol. III, pp. 157-177.
— (1996a): «À propos de l’amour que l’on dit courtois», Féodalité, Paris, Gallimard, pp. 1413-1420.
— (1996b): «Que sait-on de l’amour en France au XIIè siècle?», Féodalité, Paris, Gallimard, pp. 1399-1411.
EAGLETON, Terry (2005): Ideología. Una introducción, Barcelona, Paidós.
ELIAS, Norbert (1982): The Civilizing process. State formation and civilization, Oxford, Basil Blackwell.
FERNÁNDEZ VALLADARES, Mercedes (2005): La Imprenta en Burgos: 1501-1600, Madrid, Arco Libros.
— (2013a): «La revuelta comunera a través de la imprenta: armas de tinta y papel. Testimonios y repercusiones de su difusión editorial», en Pedro M. Cátedra García y M.ª Eugenia Díaz Tena (eds.): Géneros editoriales y relaciones de sucesos en la Edad Moderna, Salamanca, SEMYR, pp. 147-178.
— (2013b): «Arsenal de impresos comuneros: repertorio bibliográfico ilustrado de la imprenta comunera a través de la imprenta», Papeles del divisorio, 1, pp. 1-26.
FLORI, Jean (1983): L’idéologie du glaive: préhistoire de la chevalerie, Genève, Droz.
FRENK, Margit (1997): Entre la voz y el silencio, Alcalá de Henares, Centro de Estudios Cervantinos.
FUENTES, Alonso de (1564): Libro de los quarenta cantos pelegrinos que compuso el magnifico cauallero Alonso de Fuentes, Zaragoza, Juan Millán.
GARCÍA FITZ, Francisco (1998): Castilla y León frente al Islam. Estrategias de expansión y tácticas militares (siglos XI-XIII), Sevilla, Universidad de Sevilla.
GARCILASO DE LA VEGA (2001): Obras completas con comentario, Elias L. Rivers (ed.), Madrid, Castalia.
GEERTZ, Clifford (2005): «La ideología como sistema cultural», en Clifford Geertz: La interpretación de las culturas, Barcelona, Gedisa, pp. 171-202.
GILLET, Joseph E. y Edwin B. WILLIAMS (1931): «Tragedia de Los Amores de Eneas y de La Reyna Dido», Modern Language Association, 46, pp. 353-431.
GÓMEZ REDONDO, Fernando (2008): Manual de crítica literaria contemporánea, Madrid, Castalia.
HORN, Hendrik J. (1989): Jan Cornelisz Vermeyen, Painter of Charles V and his Conquest of Tunis. Paintings-Etchings-Drawings-Cartoons & Tapestries, Doornspijk, Davaco.
HURTADO DE MENDOZA, Diego (1948): De la guerra de Granada, Manuel Gómez Moreno (ed.), Madrid, Maestre.
INFANTES, Víctor (2000): «“A un rey tan alto querer alabar”. Gobierno y poesía para un Emperador», en Christoph Strosetzk (ed.): Aspectos históricos y culturales bajo Carlos V = Aspekte der Geschichte und Kultur unter Karl V, Madrid-Frankfurt, Iberoamericana-Vervuert, pp. 374-389.
LAPESA, Rafael (1948): La trayectoria poética de Garcilaso, Madrid, Revista de Occidente.
— (1988 [1974]): «Poesía docta y afectividad en las consolatorias de Gómez Manrique», en De Ayala a Ayala: estudios literarios y estilísticos, Madrid, Istmo, pp. 55-64 [es reimpresión de «Poesía docta y afectividad en las consolatorias de Gómez Manrique», en Estudios sobre Literatura y Arte dedicados al profesor Emilio Orozco Díaz, Granada, Universidad de Granada, vol. 2, pp. 231-239].
LEAL ABAD, Elena (2008): «La fuerza ilocutiva en los debates medievales castellanos de controversia y su plasmación lingüística», e-Spania, 6. Disponible en línea: <http://e-spania.revues.org/13833> [consulta: 19/02/2017]. DOI: 10.4000/e-spania.13833.
LIDA DE MALKIEL, María Rosa (1939): «Transmisión y recreación de temas grecolatinos en la poesía lírica española», Revista de Filología Hispánica, 1, pp. 20-63.
— (1974): Dido en la literatura española: su retrato y defensa, London, Tamesis Books.
LUJÁN ATIENZA, Ángel Luis (2005): Pragmática del discurso lírico, Madrid, Arco Libros.
Maese Pedro vid. Pedro [Maese].
MENÉNDEZ PIDAL, Ramón (1932): «Un episodio de la fama de Virgilio en España», Studi Medievali, 5, pp. 332-341.
MOLL, Jaime (2004): «El taller sevillano de los Carpintero y algunas consideraciones sobre el uso de las figuritas», en Pierre Civil (ed.): Siglos dorados: Homenaje a Agustín Redondo, Madrid, Castalia, pp. 975-983.
NIETO SORIA, José Manuel (1988): Fundamentos ideológicos del poder real en Castilla (Siglos XIII-XVI), Madrid, Ediciones de la Universidad Complutense.
OLSON, David R. (1998): El mundo sobre el papel. El impacto de la escritura y la lectura en la estructura del conocimiento, Barcelona, Gedisa.
PEDRO [Maese] (2014): Libro del consejo e de los consejeros, Barry Taylor (ed.), San Millán de la Cogolla, CiLengua.
PÉREZ, Joseph (1970): La révolution des «Comunidades» de Castille (1520-1521), Bordeaux, Institut d’Études Ibériques et Ibéro-Américains.
PÉREZ DE GUZMÁN, Fernán (1965 [1924]): Generaciones y semblanzas, Jesús Domínguez Bordona (ed.), Madrid, Espasa-Calpe.
POUMARÈDE, Géraud (2005): «Le voyage de Tunis et d’Italie de Charles Quint ou l’exploitation politique du mythe de la croisade (1535-1536)», Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance: travaux et documents, 67, pp. 247-285.
PSEUDO-ARISTÓTELES (2010): Secreto de los secretos. Poridat de las poridades, Hugo O. Bizzarri (est. y ed.), València, Publicacions de la Universitat de València.
REDONDO, Augustin (2000): «La “prensa primitiva” (relaciones de sucesos) al servicio de la política de Carlos V», en Christoph Strosetzk (ed.): Aspectos históricos y culturales bajo Carlos V = Aspekte der Geschichte und Kultur unter Karl V, Madrid-Frankfurt, Iberoamericana-Vervuert, pp. 246-269.
RIQUER, Martín de (1973): «El sentido político del sirventés provenzal», Miscellanea Barcinonensia, 34, pp. 7-27.
— (1975): Los trovadores, Barcelona, Planeta.
RODRÍGUEZ-MOÑINO, Antonio (1970): Silva de romances (Zaragoza, 1550-1551). Ahora por vez primera reimpresa desde el siglo XVI en presencia de todas las ediciones. Estudio, bibliografía e índices por…, Zaragoza, Ayuntamiento.
— (1997): Nuevo diccionario bibliográfico de pliegos sueltos poéticos. Siglo XVI, Arthur L.-F. Askins y Víctor Infantes (eds., ed. corregida y aumentada), Madrid, Castalia - Editora Regional de Extremadura.
RUIZ DE ELVIRA, Antonio (1990): «Dido y Eneas», Cuadernos de Filología Clásica, 24, pp. 77-98.
SANABRIA, Alonso de: Comentarios τ guerra de tunez tercera batalla punica, Madrid, Biblioteca Nacional, MSS/1937. Disponible en línea: <http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000012907> [consulta: 19/02/2017].
[Silva de romances] vid. Rodríguez-Moñino, Antonio (1970).
THOMPSON, John B. (1984): Studies in the theory of ideology, Cambridge, Polity Press.
TIMONEDA, Juan de (1963): Rosas de romances por Juan Timoneda (Valencia, 1573), Antonio Rodríguez-Moñino y Daniel Devoto (eds.), Valencia, Castalia.
VALDÉS VILLANUEVA, Luis Manuel (1978): «Significado, fuerza ilocucionaria y acto ilocucionario», Teorema: Revista Internacional de Filosofía, 8, 1978, pp. 107-130.
VAQUERO SERRANO, María del Carmen (2013): Garcilaso, príncipe de poetas. Una biografía, Madrid, Marcial Pons.
1 Esta investigación se realizó en el seno de los proyectos AGAUR 2014SGR51 y MINECO FFI2015-68416-P.
2 Era la forma habitual durante la Edad Media para una parte importante de los géneros poéticos; durante el Renacimiento nunca se dejó de lado la ejecución musical de las composiciones incluso aparentemente más alejadas del medio, como pone de manifiesto Blecua (1972).
3 Basta remitir al excelente y actualizado estado de la cuestión por Gómez Redondo (2008). Las aproximaciones teóricas españolas más completas van seguramente de Chico Rico (1988) a Luján Atienza (2005).
4 Es la definición de Olson (1998: 144, véanse además las pp. 114 y 117) a partir de la teoría de los actos de habla que se viene desarrollando desde Austin (1962); véase también Valdés Villanueva (1978), con numerosas aplicaciones desde entonces; véase por ejemplo Leal Abad (2008) para textos medievales o la revisión de Luján Atienza (2005: 24-66) para una teoría de la comunicación poética.
5 El análisis teórico más cercano a nuestro punto de vista es el de Duby (1985), y sus aplicaciones prácticas más adecuadas para nosotros serían las de Duby (1978) y Fleury (1983); sin embargo, al identificar la ideología con la cosmovisión de una clase o grupo social (en la definición que da Eagleton), resultan demasiado genéricos para el objetivo que aquí perseguimos. Habiéndome extendido sobre este problema en Beltran (2016: 23-36) no volveré sobre ello.
6 Para la diferenciación entre receptor y destinatario remito a las consideraciones de Luján Atienza (2004: 81-85).
7 Para más detalles remito a Beltran (2017), de donde tomaré los datos esenciales.
8 El tema es demasiado complejo para desflorarlo siquiera aquí y ha sido tratado con gran penetración por Antonio Gargano y Eugenia Fosalba, a cuyos trabajos (por lo demás conocidos por todos los especialistas) remito.
9 Los ecos de cultura clásica evocados por la estancia en Cartago fueron mucho más intensos de lo aquí expuesto, y es posible que el nombre de su amada, Elisa, no sea solo anagrama de Isabel, sino el segundo nombre de Dido, como ya propuso Lida de Malkiel (1939: 53, nota).
10 Véanse Gillet y Williams (1931) y Beltran (2017) para la cronología y datos sobre la obra y la edición, muy discutidos, que solo ha sido resuelto por Moll (2004: 983).
11 Por ejemplo, Hernando Colón registró algunos pliegos hoy perdidos: «Gabrielis Pimentel. Sobre la partida de su mag. para tunez, en coplas», íncipit «O Reyna preciosa / vos me querais ayudar» y «Antonii de Valcazar. Vitoria del emperador en tunez, en coplas», íncipit «Los cielos ya demostraban / el bien de nuestros hermanos», inventariados en Silva de romances (Rodríguez-Moñino, 1970: 442 y 615).
12 Silva de romances (Rodríguez-Moñino, 1970: 471; 1997: 1068 y, quizá, 663, del que se ha perdido esta parte).