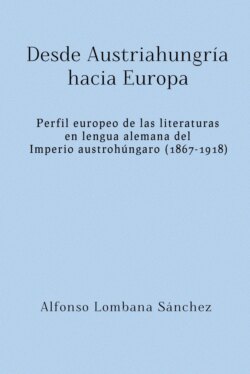Читать книгу Desde Austriahungría hacia Europa - Alfonso Lombana Sánchez - Страница 27
De la unión austrohúngara a la europea
ОглавлениеFenómenos similares a los comentados para el Imperio austrohúngaro se aprecian también en la bibliografía sobre Europa y, más concretamente, sobre la Unión Europea. La bibliografía disponible puede dividirse en dos grandes momentos: el primero partiría de los años fundacionales (1945) hasta los noventa, y el segundo se extendería desde finales del XX hasta la actualidad (Gehler, et al., 2010, p. 11).
Entre los estudios más importantes del primer periodo, han de reseñarse aquellos sobre la historia del concepto de Europa (Chabod, 1961), los proyectos de unificación europea del periodo de entreguerras (Chabot, 1978) y la génesis del continente europeo (Dannenbauer, 1959). Para el constructo político jugaron un papel relevante las reflexiones sobre un mito hecho realidad (Rougement, 1962), los antecedentes de la historia (Foerster, 1951) o la continua búsqueda de delimitaciones geográficas del proyecto (Halecki, 1950). España, sumida en la dictadura, se mantuvo al margen de este debate, de modo que la contribución intelectual al discurso europeísta fue durante estos años de menor significado al de los demás países vecinos.
Aunque fue en los años setenta cuando surgieron los primeros estudios universitarios sobre Europa, no fecundaría sin embargo la especialidad hasta finales del siglo XX. En estos años se ha producido un renacimiento de la investigación académica reglada sobre Europa. Esto ha sucedido en concordancia con las necesidades históricas que han llevado a una refundación del concepto político, alterado en su esencia por los acontecimientos de 1989 y, por el espacio que nos ocupa aquí, es decir, por la disolución de Yugoslavia, la Guerra de los Balcanes y las dos grandes ampliaciones del Este (2004 y 2007). La reciente incorporación de Croacia (2013) responde a las intenciones de esta nueva Europa que se perfila en el siglo XXI y al perfil de la «segunda fase» del estudio de Europa (Gehler, et al., 2010, p. 11).
De estos avances da cuenta la bibliografía del manual dedicado al estudio de Europa de Michael Gehler y Silvio Vietta (Gehler & Bader, 2010), y también lo hace la muy abultada bibliografía en lengua española sobre la Unión Europea, Bibliografía básica (CDEM, 2008). La pluralidad de perspectivas al respecto del estudio, así como las distintas especialidades que se han centrado en su análisis dificultan una exposición detallada de su totalidad. Por ello, esta bibliografía recoge solo las referencias de las obras más importantes.
Entre las obras históricas más recientes de esta segunda fase se deben destacar dos excelentes y muy distintas historias de Europa (Brunn, 2002; Judt, 2006). Junto a estos trabajos han sido relevantes algunos intentos de autodefinición histórica (Seibt, 2002), así como algunos títulos con un perfil más teórico-administrativo (Weidenfeld, 2008), otros centrados en los movimientos de individuos dentro de la Unión (Bade, 2000) y otros recopilando datos, fuentes y sucesos con comentarios críticos específicos (Gasteyger, 2005). En esta línea, y aunque no guarde directamente relación con el proyecto europeo, es imposible pasar por alto la obra de Osterhammel (2009); en ella se expone un campo de trabajo ingente e imprescindible para la detallada comprensión del siglo XIX, útil en el caso que nos ocupa.
La definición de Europa se formula frecuentemente bajo el prisma de la «identidad europea» (Schmale, 2008), con la que se busca un concepto que defina la idiosincrasia de Europa, esto es, una descripción de su esencia. Este largo camino de búsqueda se divide en tres etapas, que son, primero, la época oscura antes de 1945 (Mazower, 1999); segundo, la reorientación que supusieron los acontecimientos de 1945 (Kagan, 2003) y, tercero, las esperanzas que se han abierto recientemente en lo que Rifkin llama un sueño europeo con el juego de palabras que recuerda al suelo americano (Rifkin, 2004).
En esta segunda fase del estudio de Europa en lengua española, la historia de las mentalidades se ha ocupado de cuestiones de identidad cultural (Reverter Bañón, 2004), que es algo frecuente en la búsqueda de raíces temáticas y comunes (Jáuregui, 2000). Una misma intención persigue la historia de las ideas (Reverter Bañón, 2006); con ellas, no sólo se alumbra una presentación objetiva de sendas temáticas, sino que también es posible esbozar un retrato global según ha demostrado la muy lograda obra La idea de Europa (García Picazo, 2008). La historia de la integración de la Unión Europea queda perfectamente recogida en Martín de La Guardia y Pérez Sánchez (2008) en la compilación de Beneyto y otros (2008); esta última compilación es una continuación del conciso pero excelente estudio de Truyol y Serra (1999). La definición de las esencias políticas de la identidad europea las ha recopilado Weidenfeld en su manual (Weidenfeld, 2008), cuyo equivalente en español podría ser la consideración de la Unión Europea como mera institución recogida en Mangas y Nogueras (2010). Especialmente a la hora de estas preguntas ocupan un lugar importante aquellas obras ensayísticas entre la reflexión y la teoría, así como los libros de memorias de los últimos grandes intelectuales de nuestro tiempo (Muschg, 2005; Posener, 2007). En todas ellas tenemos imprescindibles reflexiones de referencia y de consulta.
La orientación cultural de los estudios sobre Europa en lengua española se ha recogido en la Revista de Estudios Europeos, que si bien fue en sus comienzos más tradicional, con el paso de los años ha ido incorporando paulatinamente las nuevas orientaciones culturales. Este espíritu ha sido definido en el volumen dedicado a la «Europeística» (Gehler, et al., 2010), concepto bajo el cual se aglutina esta concepción. El concepto de la «Europeística» se remonta a los años setenta y lo introdujo Harald Harmann. Wolfgang Schmale lo rescató en un artículo (Schmale, 2010) y con él consiguió redefinir a finales del siglo XX una forma novedosa y de gran utilidad para su aplicación en el estudio de Europa (Gehler, et al., 2010, p. 11). No lejana a esta línea se encuentran también las obras de teoría de Europa (Schuppert, et al., 2005) y de los estudios europeos (Beichelt, et al., 2006), que responden a proyectos puntuales para estudiar Europa desde los presupuestos de la Teoría de la Cultura. Todas ellas son obras que no solo teorizan sobre Europa, sino que además arrojan una serie de propuestas que fusionan tradición e innovación con el bagaje interdisciplinar:
Mithin wird Europa in diesem Verständnis von Europäistik nicht als Alleinbestimmungsmerkmal und Selbstzwecke verstanden, sondern als Thema, das von verschiedenen Perspektiven und unterschiedlichen Wissenschaften zu untersuchen ist: Es ist dabei von einem pluralistischen Wissenschaftsverständnis auszugehen, dass nicht nur interdisziplinär, sondern auch multidisziplinär ausgerichtet ist» (Gehler, et al., 2010, p. 36).
Europa no se ve bajo tal amparo de la Europeística como elemento único de determinación o finalidad en sí misma, sino más bien como un tema que debe investigarse desde diferentes perspectivas y mediante diversas ciencias, teniendo que partir para ello desde una comprensión científica plural que se pueda aplicar de manera multidisciplinar y no solo interdisciplinar».
Esta visión puede no ser genuina, pero su carácter recopilador es el motivo que la reviste de carácter fundacional. Y, a pesar de su juventud, su voluntad transversal y sus presupuestos avanzan en una línea de estudio que, antes o después, terminará por revestir el estudio de Europa en su totalidad.
Al hablar del discurso de Europa, sin embargo, muchas veces no queda claro si la referencia es a una Europa teórica o a la solución política de la Unión Europea, por ello, en esta nueva especialidad se reincide en este hecho:
«Das Europa der Europawissenschaft bedeutet dabei grundsätzlich und immer mehr als «nur» EU. Die Intentionen einer Europawissenschaft / Europäistik sind daher andere als die einer EU-Wissenschaft. Sie beziehen sich auf die Vielfalt Europas als dem proprium Europas, sie sind kritisch dekonstruierend und vor allem dadurch zugleich wieder konstruktiv zukunftsweisend» (Schmale, 2010, p. 120).
«La Europa de la Teoría de Europa significa en sí mucho más que simplemente UE. Las intenciones de una Teoría de Europa / Europeística son por tanto diferentes a las que pueda tener una Teoría de la UE, pues se basan en la diversidad de Europa en tanto que lo propio de Europa; resultan críticas, tendentes a la deconstrucción al mismo tiempo que inspiradoras de un futuro constructivo».
El estudio de «Europa» parece estar canalizándose en un campo del saber potenciado desde las llamadas Europawissenschaften, que tarde o temprano desembocarán en una disciplina. Su definición expone una especialidad abierta, transversal y actual:
«Die Europawissenschaft kann nicht mit Schubladen oder Modulen arbeiten. Sie setzt sich vielmehr mit trans- und interkulturellen Vorgängen, mit kulturellen Transfers, mit Verflüssigungen und Verstetigungen, mit der Wandelbarkeit von Wahrnehmungen und Verstehenskonzepten auseinander» (Schmale, 2010, p. 113).
«La Teoría de Europa no puede trabajar con cajoneras o módulos, sino que más bien ha de dedicarse a los procedimientos trans- e interculturales, a las transferencias culturales, a las disoluciones y continuidades, a la mutabilidad de apreciaciones y conceptos de comprensión».
Es una de las finalidades de esta ciencia también la de romper tabúes y potenciar una lectura de Europa como «red» (Schmale, 2010, p. 113).
Integración, migración y diversidad seguirán siendo los grandes temas del siglo XXI, especialmente por las posibilidades que permite la movilidad (Hess, et al., 2009). En este sentido se ha esbozado el lema de la Unión, «Unida en la diversidad» que, precisamente en los recursos de la pluralidad, fundamenta las alternativas para la Europa del futuro como Europa cosmopolita (Beck & Grande, 2008). Los cambios acontecidos durante el siglo XXI tras las ampliaciones de 2004 y 2007 han hecho que la Europa actual difiera de la proyectada en Maastricht en 1992. Por ello, en los estudios de Europa se habla de una «refundación de Europa» con la que ha venido de la mano la redefinición y la revisión de la idea de Europa junto al asentamiento de la Teoría de la Cultura en el discurso académico. De esta manera se ha podido despertar un especial interés en aspectos diferentes del estudio de Europa tales como las revisiones éticas (Csáky & Feichtinger, 2007) o las recreaciones «culturales» (Kufeld, 2008). Esta refundación conceptual ha afectado también a la literatura europea, que ha empezado a releerse también desde la orientación cultural, como demuestran los estudios más recientes y las aproximaciones más sugerentes de Silvio Vietta (2007) y de Paul M. Lützeler (2007).
Desde los estudios de la memoria se ha propuesto una definición y un estudio de Europa a partir de sus modelos. La investigación de la memoria cultural (Erll, 2011) aboga por una búsqueda del pasado que ayude a comprender el presente mediante una reconstrucción intencionada del pasado que se erige como resultado de construcciones y representaciones culturales, si bien guiadas por cuestiones presentes (Assmann, 2007 [1992], p. 88). En el proceso de búsqueda para la fundamentación de Europa se han propuesto diferentes momentos históricos como modelos para la Unión; entre ellos se encuentran los Balcanes (Todorova, 2002; Sundhausen, 1999), Suiza en tanto que modelo político (Cottier & Liechti-McKee, 2010) o la India como proyecto de integración (Sasalatti, 2010).
También el Imperio austrohúngaro ha servido de modelo en tanto que sociedad civil (Ley, 2004), por su diversidad lingüística (Gutschmidt, 2008; Afflerbach, 2002) o por su unión bilateral (Schall, 2001). No del todo convincentes han sido los intentos de trazar una unión de su impacto en tanto que sociedad multicultural (Feichtinger & Cohen, 2014), o incluso por la constatable interculturalidad de su literatura (Mast, 1994). Moritz Csáky se remonta también a los años previos del Compromiso y recuerda la consideración de una «Europa en pequeño», tal y como Johann Csaplovics definió el Reino de Hungría en torno al año 1820:
«Fast alle europäischen Volksstämmen und Sprachen sind hier zu Hause» (Csaplovics, 1820, p. 409).
«Casi todos los pueblos y todas las lenguas tienen aquí un hogar».
Hubo ya por tanto aquellos que desde pronto resaltaron el valor modélico austrohúngaro, incluso más recientemente:
«Bezüglich europäischer Integrationsmodelle und historischer Mitteleuropaprojekte bietet die Habsburger Monarchie reiches Anschauungsmaterial dafür, woran ein derartiges Projekt scheitern kann, wenn zur Ausschaltung von Gegensätzen und Konflikten nur rechtstaatlich und ökonomisch argumentiert wird, ohne Gegensätze, Konflikte und Identitäten auch politisch und kulturell umfassend zu diskutieren» (Brix, 2006, p. 86).
«En lo concerniente a modelos europeos de integración, así como a proyectos históricos para Mitteleuropa, la Monarquía de los Habsburgo arroja un rico material de observación acerca de aquello por lo que un proyecto así puede fracasar, en caso de que solamente se arguyan cuestiones estatales y económicas para neutralizar los contrastes y conflictos, sin discutir también política y culturalmente los contrastes, los conflictos y las identidades».
Gracias a los estudios de la memoria cultural se ha podido empezar a rescatar el Imperio austrohúngaro con unas características teóricas de gran relevancia. También el profesor Csáky ve en este tipo de análisis una notable contribución para poder entender mejor el presente y para poder manejar mejor sus problemas, así como para actuar responsablemente una vez conocido el pasado (Csáky, 2010, p. 367).
Junto al redescubrimiento del Imperio austrohúngaro se ha ganado también para el estudio de Europa el espacio centroeuropeo, abogando como ya hizo algún autor anteriormente por el papel modélico de la propia Centroeuropa (Schlögel, 2002). La agrupación del este de Europa en un concepto aglutinador no es novedosa, ya que frecuentemente se vieron enlazados entre sí en la discusión «Mitteleuropa, Ostmitteleuropa, Zwischeneuropa» (Hadler, 1996) o, más recientemente, Centroeuropa. Este último parece ser la más ventajosa de todas estas definiciones (Neubauer, 2003), ya que no es un concepto político ni geográfico (Csáky, 2009, p. 24). La discusión a favor y en contra de estos términos ha sido intensa (Plaschka, et al., 1995; Plaschka, et al., 1997). Ejemplos sorprendentes de la amplitud del concepto que subyace a Mitteleuropa y de la poca concreción con la que frecuentemente se manejan los tenemos todavía en el manual de Lehmann (2009), donde se adscriben a Centroeuropa países como Finlandia o Suecia [!]. Esta incierta delimitación, que se extiende a una dilatación de Centroeuropa hasta prácticamente toda Europa, ha empezado sin embargo a contarse entre las excepciones. Hay pues un relativo consenso a la hora de delimitar Centroeuropa en el espacio comprendido al norte con Polonia, el sur con los Balcanes, al oeste con Viena y hacia el este con Rusia: en definitiva, la Europa heredera del Imperio austrohúngaro. No en vano, las propuestas de unidad para la región se remontan hasta el propio Imperio austrohúngaro, cuyos «descendientes» –Óskar Jászi (1918), Joseph (Jószef) Szternényi (1917) o Julius Andrássy (1916)– pueden considerarse los promotores de esta unidad.
Aunque con intenciones diferentes por su orientación económica, también debemos considerar en este discurso el sueño de una Mitteleuropa alemana (Naumann, 1916), que es la aplicación al espacio centroeuropeo de las teorías de Friedrich List (1982 [1841]). El discurso de la unión de Centroeuropa vivió sin embargo un momento culminante en torno a 1989. De las contribuciones previas a la caída del Muro son canónicas dentro del discurso centroeuropeo las voces de Kundera (1983), Konrád (1985; 1986), Busek y Wilfinger (1986), Burmeister et. al. (1988) y Schöpflin & Wood (1989), ya que en todas ellas se refleja el doloroso precedente del aislamiento de Europa occidental, pero se arroja un sentimiento de optimismo para la región. Y en ellas, Centroeuropa es una unión de potencial y oportunidades para Europa. Sin embargo, todas ellas están revestidas de un cierto dolor y melancolía (Ash, 1990). Por ello, puede decirse que el estudio de la región ha experimentado una importante cesura tras los acontecimientos de 1989, ya que se ha materializado un renacimiento del concepto (Judt, 1990; Beller, 1992) en una revisión menos dolorosa y más real:
«Mitteleuropa ist keine Utopie, keine Idee, keine Erfindung, sondern eine Tatsache, die jeder, der sich dafür interessiert, auffinden, entdecken kann» (Schlögel, 2002, p. 64).
«Mitteleuropa no es una utopía, ni una idea, ni un invento, sino una realidad que cada cual que se interese por ella podrá encontrar y descubrir».
Es este discurso el que percibimos en las obras en lengua española especialmente tras los acontecimientos de 1989, cuando surgieron diferentes trabajos sobre las ansias de libertad centroeuropeas (Eguiagaray Bohigas, 1991), la cuestión de los Balcanes (Veiga, 1995) o las situaciones de países diversos como Hungría (González Enriquez, 1993), siempre desde el reto de controlar la nueva diversidad postyugoslava (Villanueva, 1994). Guillermo A. Pérez Sánchez ha contribuido con varios estudios a la investigación de la Europa del Este, entre los que hay que citar un sugerente artículo sobre la historia de este espacio (Pérez Sánchez, 2004). Las posturas recientes en Europa guardan cierta unidad en los discursos de la memoria postcomunista (Corvea-Hoisie, et al., 2004) y en lo que puede llamarse un intento de definición de identidad cultural (Havelka, 2007). Estas, sin embargo, evitan paulatinamente connotaciones nacionales, ya que han empezado a considerar la diversidad como el gran potencial de la región (Höhne, 2008). A ello han contribuido las visiones del espacio como territorio policéntrico (Jaworski, 1999) o como un espacio comunicativo (Csáky, 2010, p. 345 y sigs.). Así, la cohesión centroeuropea ha empezado a convertirse en un modelo irrenunciable para una mejor comprensión de Europa (Horel, 2009). Cabe aquí citar también alguna contribución en lengua española a este asunto (Martínez de Sas, 1999), así como una sugerente recopilación de artículos con motivo de las Ampliaciones del Este (Presa González, 2004).
Una Europa centroeuropea se ha perseguido también con la defensa de la literatura centroeuropea (Binal, 1972; Konstantinovics, 2003) o buscando algunos de sus mitos cohesionadores (Behring, et al., 1999). En la Europa heredera del Imperio austrohúngaro, además, la lengua alemana sigue presentándose como un vehículo aglutinador de gran relevancia. Una puerta para ello parecen haber sido sendas ampliaciones (Bürger-Koftis, 2008), gracias a las cuales se ha abierto una nueva etapa de la historia de la literatura alemana en el este de Europa (Szendi, 2002). Aunque el concepto se había barajado con anterioridad (Schwob, 1992), tan solo a partir de los últimos acontecimientos parece convertirse en realidad la entonces tan utópica hipótesis.