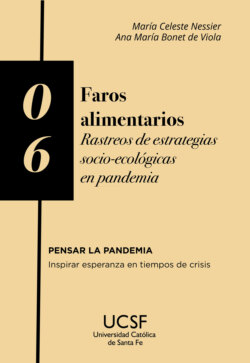Читать книгу Faros alimentarios - Ana María Bonet de Viola - Страница 9
1. Producción: el problema de la disponibilidad
ОглавлениеLa cuestión de la producción de alimentos suficientes para toda la población encuentra abordajes críticos desde la teoría malthusianas del siglo XVIII. Luego de que el desarrollo científico haya aumentado las expectativas de vida y la revolución industrial haya generado aglomeraciones urbanas repentinas, las preocupaciones colectivas por la alimentación han proliferado. En efecto, tanto la industrialización como la urbanización, al disminuir el campesinado de subsistencia -conduciéndolo al hacinamiento urbano-, han contribuido a escindir los procesos de producción agrícola de los domésticos de cocina y comensalidad. Ello ha alejado a los consumidores de las fuentes de producción primaria de los alimentos y generado un progresivo aumento del consumo de procesados y ultraprocesados (cf. Goites et al., 2020).
La producción familiar y micro-comunitaria de los alimentos limita territorialmente el problema de la disponibilidad. Ésta venía amenazada sobre todo por vicisitudes ecológicas como el clima o invasiones de otras especies.
La escisión entre fuentes primarias de alimentos y mesa ha producido una dependencia de los consumidores del mercado de alimentos, volviéndolos vulnerables frente a las coyunturas económico-financieras.
Cuando los desarrollos científico-tecnológicos parecían anular toda amenaza a la disponibilidad, la introducción de los alimentos en las cotizaciones en bolsa ha generado una nueva amenaza. Ello se ha plasmado en la crisis económica de 2008, en la cual, mientras ciertos sectores financieros se enriquecían como nunca, regiones vulnerables como el Cuerno de África sufrían una de sus carencias alimentarias más importantes (Fischer-Lescano/Möller, 2012, p. 19).
Si bien la cuestión de la disponibilidad constituye un aspecto fundamental del derecho humano a la alimentación (CDESC, 1999, 7), cada vez más estudios demuestran que a nivel mundial su principal amenaza no proviene de la naturaleza, sino de la dinámica de concentración y monopolio que gobierna a los alimentos a nivel global.11
En efecto, estudios recientes sobre el tema de desperdicios de alimentos (FAO, 2012; FAO, 2019), ponen en cuestión las acuciantes advertencias acerca de la insuficiencia de alimentos para satisfacer la demanda mundial (Meadows et al., 1973; 1992; 2006). El hecho que se tire en Europa un tercio y en Estados Unidos hasta la mitad de lo que se produce, demuestra que alcanzan los alimentos para la población mundial.
Estas advertencias en cambio han servido para impulsar y sostener la expansión del modelo de producción industrializada de alimentos. A través del discurso de la transferencia tecnológica, se imponen a nivel global paquetes biotecnológicos asociados a agroquímicos, protegidos comercialmente -tanto por mecanismos de propiedad intelectual, como por contratos privados o sistemas biológicos (Bonet de Viola, 2017; 2017a). La superproducción alcanzada no viene sirviendo para satisfacer el hambre, sino que aumenta el nivel de acumulación y concentración de los alimentos. También ha servido para su mercantilización, puesto que ha acelerado su ingreso al sistema de cotización en bolsa (Vargas/Chantry, 2011). Ello ha contribuido por su parte a habilitar la especulación financiera a partir del precio de los alimentos.
Las consecuencias de esta concentración no son sólo financieras, sino que alcanzan los cuerpos. El aumento desmesurado de problemáticas alimentarias vinculadas con el sobrepeso y la obesidad alarma a los gobiernos de los países industrializados (Savino, 2011, p. 181; UNSCN, 2018). Este aumento se ve agravado por su consecución con situaciones de malnutrición, vinculadas a las carencias de nutrientes esenciales. Este fenómeno, denominado ‘doble carga de la malnutrición’ viene asociado a dietas altas en grasas, azúcares y carbohidratos, provenientes generalmente de alimentos procesados y ultraprocesados (Savino, 2011, p. 181).
El vínculo entre el modelo del desarrollo y el fenómeno de la doble carga de la malnutrición puede ser detectado en el caso de los países asiáticos. Al poco tiempo de haber adoptado modos alimentarios desarrollistas como las cadenas de comida rápida, la bollería, la introducción del consumo de lácteos y el aumento del consumo de carnes han visto emerger problemas sanitarios que hasta entonces le eran ajenos como la diabetes, la hipertensión o la celiaquía, vinculados al sobrepeso y la obesidad (Bai et al., 2020; Greenhalgh, 2019; Wu, 2006). Lo mismo se ha podido constatar tanto en los inmigrantes como en las tribus Pima de Estados Unidos y México, que han visto aumentar sus niveles de diabetes a partir de la asunción de hábitos alimentarios ‘desarrollistas’ (Urquidez-Romero et al., 2015; Afable-Munsuz et al., 2013; Fundación redGDPS, 2018).
La expansión del modelo de producción desarrollista viene acompañada de su propio estilo de consumo alimentario y sus consecuencias ecosistémicas, tanto para el ambiente como para la salud (Patel, 2014). En América Latina, entre un 70% y 80% de la deforestación responde a la expansión de la frontera agrícola (Ortega, 2010) y la precarización de la calidad de la dieta no ha podido acompañar los períodos de crecimiento económico y de excedentes productivos (FAO, 2016, p. 9).
A este estilo de vida y alimentación industrializada subyace un discurso sustentado teórica y políticamente por cierta connotación moral acerca de los parámetros que conformarían una alimentación adecuada. Es decir, el ‘comer bien o mal’ vendría determinado por un juicio cuasi-ético basado en recomendaciones sanitarias, sustentadas a partir de una narrativa cientificista acerca de un modelo de alimentación con pretensión de validación universal. Esta narrativa, que viene atravesando las corrientes de investigación en nutrición pública, así como las recomendaciones internacionales y gubernamentales, ha terminado instalando ese binomio moral en el discurso alimentario experto. Tal juicio termina funcionando a nivel político como factor de clasificación social a través de parámetros de riesgos sanitarios determinados por una academia de connotación biomédica.12
11 Cuatro empresas transnacionales controlan el 70% del mercado global de semillas (Grupo ETC, 2019). A su vez, la mayor parte de los recursos naturales se destinan a la alimentación de solo el 30% de la población mundial (Ribeiro/Liaudat, 2020).
12 El paradigma biomédico o tecnocrático de la medicina se basa en un abordaje del cuerpo humano como objeto de estudio y de intervención sanitaria. Este paradigma es atravesado por una concepción del cuerpo como “cuerpo-máquina” donde los diferentes sistemas orgánicos son abordados de manera escindida como partes estancas de la maquinaria corporal (Fernández Guerrero, 2010; Lázzaro, 2017).