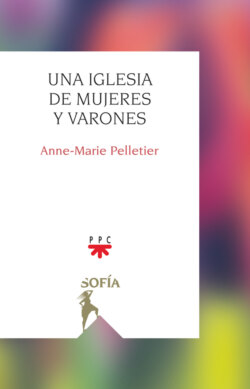Читать книгу Una Iglesia de mujeres y varones - Anne-Marie Pelletier - Страница 4
A vueltas con
los tiempos de hoy
ОглавлениеCuando, en 1963, Juan XXIII, en su encíclica Pacem in terris, enumera tres realidades mayores del mundo que se estaba configurando –lo que a continuación se designará como «signos de los tiempos»–, menciona específicamente «la presencia de la mujer en la vida pública» (n. 41). El estilo del texto tiene un vigor que no admite rodeos:
La mujer ha adquirido una conciencia cada día más clara de su propia dignidad humana. Por ello no tolera que se la trate como una cosa inanimada o un mero instrumento; exige, por el contrario, que, tanto en el ámbito de la vida doméstica como en el de la vida pública, se le reconozcan los derechos y obligaciones propios de la persona humana 1.
De quien habla el papa es de una mujer de pie, rebelada contra las humillaciones. Y subraya que son las sociedades de civilización cristiana las que van a la cabeza de esta reivindicación. Una verdad buena para recordar allí donde se estuviera tentado de descalificar el «feminismo», reduciendo este vocablo a los procesos que se atribuyen a la secularización, por juzgar que la cuestión sobre las mujeres planteada a la Iglesia no sería sino un problema de contaminación del ambiente del momento. Justo antes que Juan XXIII, Pío XII había abierto una brecha en la tradicional indiferencia del magisterio hacia los problemas de las mujeres en un discurso al congreso de la Unión Católica Italiana de Comadronas, pronunciado en 1951. De ahora en adelante, al mismo tiempo que el Concilio Vaticano II dirige la atención de las opiniones hacia la Iglesia, ¡el magisterio hace saber urbi et orbi que la cuestión de las mujeres le preocupa!
1. Un discurso de homenajes
Es lo que atestigua la conclusión del Concilio, cuando Pablo VI, en sus Mensajes del Concilio, el 8 de diciembre de 1965, se dirige a las mujeres con un vibrante homenaje. No seamos tan maliciosos como para hacer notar que estas son alabadas como una categoría humana que aquí figura junto a los «gobernantes», los «hombres de ciencia», los «artistas», los «trabajadores», los «pobres y los enfermos» y los «jóvenes», a los que el papa interpela sucesivamente. Con claridad, estamos en los inicios de un discurso de reencuentro con las mujeres. La feliz novedad consiste en que estas salen de la invisibilidad, aunque sea más que evidente que, formulada tal cual, esta toma de conciencia exija clarificaciones y serias profundizaciones. Y tal como lo probará también la extraña situación que hace que, a lo largo de estos mismos años, la reflexión que va a desembocar en la publicación de Humanae vitae se lleve a cabo sin incorporar la experiencia y la palabra personal de las mujeres (algunas de ellas serán presentadas con parsimonia como «pareja de» en una de las comisiones reunidas por el papa). Censura continuada de la palabra femenina y de su saber íntimo sobre la carne y la vida, que se hallan forzosamente en el corazón del tema. Censura también sobre la historia sufrida por generaciones de mujeres, acuciadas por embarazos incesantes vividos como destino y de alumbramientos peligrosos asociados a sufrimientos teologizados de manera perversa. Censura, por tanto, de su expectativa y de su deseo.
Pero prefiramos subrayar que, a pesar de todo, este tiempo conciliar pone en marcha un feliz movimiento a través de la alocución pontificia de 1965. Es verdad que esta celebración vehicula en términos vibrantes una imagen muy tradicional: «Vosotras, las mujeres, tenéis siempre como misión la custodia del hogar, el amor a las fuentes de la vida, el sentido de la cuna. Estáis presentes en el misterio de la vida que comienza. Consoláis en la partida de la muerte».
No obstante, lo que quedó formulado de este modo tan líricamente clásico no está tan lejos de rimar unos años más tarde con las palabras de una pluma militante de las Ediciones Des Femmes, la de Hélène Cixous, cuando defiende que «la mujer nunca está lejos de la “madre” (a la que entiendo, fuera de esta función, en cuanto “madre” como fuente de bienes) [...] En ella siempre subsiste al menos algo de leche materna. Escribe con tinta blanca» 2.
Por lo demás, el propósito de Pablo VI era quitarle mordiente al estereotipo, al abstenerse para ello de celebrar a una mujer esencializada, reducida a la abstracción de lo singular. Se dirige a un colectivo concreto, más allá de las fronteras de la Iglesia. Convoca a las mujeres del mundo entero en cuanto portadoras de una energía y una capacidad de resistencia contra las fuerzas de muerte que amenazan a la humanidad contemporánea: «¡Mujeres del universo entero, cristianas o no creyentes, a quienes os está confiada la vida en este momento tan grave de la historia, a vosotras os toca salvar la paz del mundo!».
Se expresa de esta manera la nueva y generosa forma de comprender la relación de la Iglesia con el mundo, con la que se renovó la teología conciliar: más allá del espacio eclesial en su visibilidad inmediata, existen realidades en las que se vive una calidad humana propiamente evangélica, aunque se encuentren aún fuera del conocimiento de Cristo y de la confesión de fe. Y las mujeres participan de este hecho de modo eminente. Con la firma del mismo Pablo VI, la carta apostólica Octogesima adveniens (1971), con motivo del 80º aniversario de Rerum novarum, se pronunciará a favor de una igualación progresiva de los derechos fundamentales del varón y la mujer en la sociedad y en la Iglesia. Y el papa colabora también en la celebración del Año Internacional de la Mujer, en 1975, convocado sobre el tema «Igualdad, desarrollo y paz». Insiste en la necesidad de favorecer la educación de las mujeres, pues sabe que se hallan ampliamente privadas de ella en muchas sociedades. Su mensaje de 1967 –Africa terra– apunta así específicamente a las mujeres africanas. A este corpus se van añadiendo múltiples intervenciones concretas, que confirman el modo superlativo propio del papa al expresarse sobre las mujeres, apelando para ello, por lo demás, de manera clásica, a la figura de la Virgen María, a la que considera como «el espejo que refleja las esperanzas de los varones y las mujeres de esta época» (A las participantes en la primera asamblea de la Unión Europea Femenina, septiembre de 1975).
Juan Pablo II prolongará esta trayectoria aportando una sensibilidad personal a las cuestiones antropológicas, a la condición femenina, a su dignidad y sus derechos, que no se cansa de defender 3. Serán la carta apostólica de 1988 Mulieris dignitatem, como conclusión del Sínodo sobre los laicos, la Carta a las mujeres, de 1995, con ocasión de la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, de Pekín, o también La mujer, educadora de la paz, mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, del 1 de enero de 1995, así como múltiples intervenciones, las que desplieguen al hilo de su ministerio una preocupación que ya existía en el sacerdote Wojtyla cuando escribía y ponía en escena la historia de tres parejas en El taller del orfebre, en 1956. Tanto filosófica como teológicamente, afirma la existencia de un «talento femenino», al que ve como una parte directamente implicada en la tarea de pacificación que urge a los Estados. Exhorta:
[Que] las mujeres [...] sean testigos, mensajeras y maestras de paz en las relaciones entre las personas y las generaciones, en la familia, en la vida cultural, social y política de las naciones, de modo particular en las situaciones de conflicto y de guerra 4.
Es ese mismo «talento de la mujer» –al que designa como corazón ético de la vida familiar y social, «capacidad para con el otro»– el que está en el origen del care [cuidado], por emplear el término que se imponía por la misma época en la atención de los sociólogos y las feministas, en contraposición a la acentuación cada vez más individualista de las sociedades. Esta estima llena de admiración se apoya en una mariología muy ferviente: en ese sentido, según Juan Pablo II, la encíclica Redemptoris Mater forma parte del dosier de lo «femenino», articulado sobre el doble paradigma de la maternidad y la virginidad. Sus numerosas alocuciones sobre el tema culminarán con la designación superlativa de las mujeres como «centinelas de lo invisible» en la homilía que pronunció en Lourdes en 2004, con ocasión de la fiesta de la Asunción, unos meses antes de su muerte. Todavía bajo este pontificado apareció ese mismo año La colaboración del hombre y la mujer, documento elaborado por la Congregación para la Doctrina de la Fe, bajo la autoridad del cardenal Ratzinger.
Este último, ya como papa, relanza el tema en la dirección de una problemática más explícitamente institucional, que obliga a afrontar, superando los discursos, el registro muy concreto de la organización y el reparto de poderes. Porque, si es cierto que la celebración verbal de las mujeres no ha cesado de imponerse como un tema del discurso magisterial, hace falta llegar a cuestionar lo que en concreto esa realidad autoriza de novedoso en el gobierno diario de la Iglesia. En consecuencia, Benedicto XVI plantea más explícitamente de lo que se había hecho anteriormente la cuestión del «justo lugar» de las mujeres en la Iglesia, es decir, y en último término, un reparto de la responsabilidad. Su convicción es que «es necesario abrir a las mujeres nuevos espacios y nuevas funciones en el interior de la Iglesia».
Apoya esta perspectiva en el relato evangélico y lo que este deja entrever de una asociación estrecha de las mujeres a la misión de Jesús. También recurre a la historia cuando evoca la existencia de un «diaconado» femenino en los primeros tiempos de la Iglesia. Y se llega a encontrar en él y referida a Pablo la afirmación de que las mujeres podrían «profetizar», en el sentido de «hablar en la asamblea bajo la inspiración del Espíritu Santo con miras a la edificación de la comunidad (Visita a la parroquia de Santa Ana del Vaticano, febrero de 2006).
Pero, aunque se legitima de este modo el acceso de las mujeres a una
responsabilidad de alto nivel, la insistencia puesta en paralelo en un sacerdocio ministerial reservado a los varones con el ejercicio del poder que le va asociado hace presentir al instante sobre qué suelo de cristal reposarán las iniciativas del reparto. Los tiempos posconciliares han visto ciertamente la elevación de algunas mujeres al rango de doctoras de la Iglesia. Se trata de una novedad destacable, inaugurada por Pablo VI con Teresa de Ávila y Catalina de Siena (1976), continuada por Juan Pablo II con Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz (1997) y por Benedicto XVI con Hildegarda de Bingen (2012). Pero es preciso constatar que la exaltación de estas mujeres, que siguen inspirando la vida de la Iglesia tras haber predicado, enseñado e incluso amonestado a la cristiandad en el pasado, no lleva consigo ipso facto que la institución eclesial acceda hoy a un verdadero reparto de la palabra y de la responsabilidad “con miras a la edificación de la comunidad”».
2. Problemas de recepción
Por lo demás, es sabido que una palabra no se identifica solo por el contenido que declara ni siquiera por la intención que vehicula. Su devenir la califica igualmente. Dicho de otro modo, tenemos que preguntar cuál ha sido la recepción de este nuevo discurso y, en primer lugar, entre las mujeres. Su evaluación incluye, en este caso, el reconocimiento de las reticencias y las resistencias con las que se ha encontrado.
Indiscutiblemente, esta recepción ha sido frontalmente crítica por parte de las teólogas feministas, que han escrutado especialmente el abundante corpus de los textos de Juan Pablo II, a quien se ha señalado como el papa más favorable a las mujeres. Su lectura ha detectado enseguida la existencia, bajo el ropaje nuevo de un discurso lleno de consideración, la reconducción de una figura irremediablemente estereotipada de la mujer de siempre, envuelta en el «eterno femenino» y con una referencia mariana casi obsesiva. De hecho, no hay documento pontificio, desde hace decenios, que no termine con un desarrollo mariano, como si este constituyera la garantía femenina que necesitara toda palabra magisterial. Y, con toda naturalidad, la referencia se reclama más que nunca en los textos cuya temática concierne a las mujeres. Al final es claramente la Virgen María, en su idealidad inimitable, quien queda constituida como norma revelada de lo femenino. Al actuar así –concluyen las observadoras en alerta teñida de sospecha–, no se formula nada que se aparte de la visión tradicional. Tampoco nada que sea apto para problematizar el orden reinante, en el que las cristianas existen solo bajo el prisma de una teología hecha por varones que piensan y legislan por ellas, es decir, en su lugar, en una institución fundada sobre la disimetría de funciones y responsabilidades. Los textos magisteriales pueden llamar con fuerza a lecturas renovadas de las Escrituras, como por ejemplo del relato evangélico de la mujer adúltera, ocasión para el papa Juan Pablo II de denunciar la injusticia tan banal que consiste en ocultar el pecado del varón tras la acusación escandalosa de la mujer. Pueden manifiestamente tener la pretensión de promover la afirmación de que «Dios le confía de un modo especial el hombre, es decir, el ser humano» 5. Lo cual no impide que la necesidad de «enseñar a las mujeres», afirmada regularmente, triunfe ampliamente sobre la de verlas, y menos aún escucharlas, enseñar a los varones. La consigna de que «las mujeres se callen», de la primera carta a los Corintios (14,34) o de la primera carta a Timoteo (2,11), sigue estando profundamente enquistada. En realidad –prosigue la investigación acusatoria–, el que se sigue trazando es el retrato de una mujer esencializada, que remite a un «talento femenino» explicitado como «servicio de amor» o también «vocación materna de la mujer». Discurso que, en cuanto tal, encalla en las palabras usadas por las costumbres eclesiásticas o edificantes, en las que se diserta con sospechosa facilidad sobre esas inmensas realidades que se llaman «amor» o «servicio» y ante las cuales cada cual –aunque fuera teólogo o sobre todo si es teólogo– debería comenzar como soldado raso.
El talante agresivo de esta evolución «feminista» no debe disimular una indiscutible clarividencia, que confirma, de modo muy ampliamente preocupante, la otra pendiente de la recepción, marcada también por la decepción. Es la propia de cristianas ajenas al feminismo militante o incluso también la de mujeres que habían dado crédito en un primer momento a una palabra magisterial que parecía poder renovar las mentalidades y las prácticas. Con la marcha atrás en el tiempo parece que la cita al encuentro ha fallado masivamente. Sin teorizar su malestar, pero experimentando cada día falta de estima, formas larvadas o manifiestas de desprecio y la confiscación masculina de la decisión, estas mujeres han llegado a la constatación de que las alabanzas con las que se las envolvía ahora servían, en primer lugar, de escudo al ejercicio clerical de un poder masculino que seguía sin compartirse. En un mundo en profunda transformación antropológica, que tiene el mérito de construir la verdad sobre realidades hasta ahora ocultadas, ellas han percibido los límites –si no la trampa– de un discurso que las reconduce obstinadamente a la conyugalidad y la maternidad, al ensalzar una feminidad sempiternamente reducida a «valores» que las encierran en la pasividad a través del elogio de la interioridad, el servicio desinteresado, la paciencia y la ternura. Posturas, mientras duran, menos despreciadas que nunca en un mundo que alardea cada vez más de una virilidad brutal. Pero que se tornan en espanto desde el momento en que se valoran como algo que sirvió para fundar un orden masculino que tenía todo por ganar con la imposición de un modelo de santidad femenino hecho de modestia y dócil pasividad.
Esta recepción decepcionada y decepcionante tiene, evidentemente, algo de un patético malentendido, si se admite una sincera voluntad magisterial de reconocer a las mujeres y entablar con ellas un diálogo confiado. Los «varones de buena voluntad» –y ciertamente existen en la institución eclesial– pueden sentirse desanimados. Las mujeres, atrincheradas en su ingratitud y su hostilidad, son decididamente imposibles... A menos que nos confrontemos con el problema a un nivel de profundidad que llame a un cambio mucho más radical, y ello con una urgencia por lo demás creciente, puesto que es sabido que la deserción de las mujeres forma parte de la crisis que afronta la Iglesia en nuestros países de vieja tradición cristiana.
3. Constantes inamovibles
Un artículo de una franqueza contundente titulado «Las mujeres y el futuro de la Iglesia», del jesuita Joseph Moingt, lo constataba en 2011 6. Partiendo de la lenta pero inexorable hemorragia que ha alejado y sigue alejando a las mujeres de la Iglesia, señala que la mayoría de ellas, entregadas a la Iglesia, están lejos de ambicionar el presbiterado o de profesar un feminismo ofensivamente militante. Solamente desean ser reconocidas como partícipes de la misión, pero de forma diferente a los papeles ancilares que les valen el desdén más que la gratitud por parte de un cuerpo sacerdotal que saldría ganando si acogiera algo más de las mujeres como un signo de una vida cristiana auténticamente vivida. Porque, como recordaba además J. Moingt, son ciertamente las mujeres quienes, en la base, aseguran en la sombra, con una abnegación diaria, el servicio modesto pero vital de la acogida, la catequesis y las diversas formas de acompañamiento litúrgico. Son también ellas quienes, en el trabajo misionero, se mantienen en la brecha en los lugares más desprovistos de todo. No obstante, golpeadas por la dificultad de ser mujeres, sean religiosas o simples laicas, son descalificadas masivamente cuando llega el momento de distribuir las responsabilidades de tipo decisorio o incluso las simplemente consultivas. La realidad dominante –aunque a este diagnóstico se le puedan hacer objeciones sectoriales– es la de una concentración final de los arbitrajes espirituales, así como de las prácticas en manos de la jerarquía clerical. Y el problema se duplica: es esa omnipresencia de las mujeres en las funciones subalternas la que produce simultáneamente un efecto de ahogo ante un clero masculino que escasea y que vive a diario un modo de relación cada vez más exclusivamente femenino. El resultado de esta dramática situación es, como sigue escribiendo J. Moingt: «Algunas, desanimadas, se van; muchas otras, que frecuentaban la Iglesia sin estar a su servicio, humilladas por las prohibiciones y las exclusiones que golpean su condición femenina, la abandonan».
Y si se recuerda el lugar ocupado por las mujeres en la tradición/transmisión generacional, se pueden medir los desastres que se siguen de ello.
Por todo ello, el autor del artículo invitaba a «releer los evangelios en femenino plural», a extraer de ellos algo más de inspiración de lo que ordinariamente se hace. A reconocer que, si estos textos difícilmente aportan una confirmación de la exclusión de las mujeres del sacerdocio –«puesto que Jesús no pronunció jamás la palabra “sacerdocio”», como observa...–, por contra, bien leídos, permiten recuperar la práctica de Jesús, para la que vale la exhortación siguiente: «No tener miedo de cargar con el ministerio del Evangelio a cualquiera, varón o mujer, que tenga suficiente fe en sí como para ofrecerse para esa carga. [Ya que –añade–] solo él da la fuerza de llevarla y le hace dar fruto».
El alegato de J. Moingt terminaba reivindicando el principio paulino de excluir todo lo que excluye (Gál 3,28) para reintegrar algo de ese «sexo débil» en la Iglesia, para permitirle a esta última respirar con más libertad el aire vivificador de la libertad, la alteridad y la corresponsabilidad. A fin de, simplemente, ofrecer un espacio en el que puedan vivir holgadamente todos –hombres y mujeres– los que apelan a Cristo y al Evangelio. Ahora bien, la propuesta es indiscutiblemente difícil. El autor sabe perfectamente que su voz no hace sino tomar el relevo de otras que, antes que él, han abogado en el mismo sentido, agudizando los mismos problemas y las mismas resistencias, sin suscitar progresos reales. Una incursión por la literatura de los últimos cincuenta años impone, en efecto, la constatación cruel de una larga historia de estancamiento. Por ejemplo, en un artículo de 1965, X. Tilliette, SJ, deploraba ya –anticipándose a la constatación de otro jesuita, papa más tarde con el nombre de Francisco– que
la Iglesia no tiene una teología de la mujer en cuanto tal. [...] Su doctrina, en lo que se refiere a la mujer, está contenida implícitamente en el dogma mariano, la teoría del matrimonio y de la virginidad religiosa, la espiritualidad, algunos textos de la Escritura y muchas alocuciones pontificias [...] Excluidas por completo del magisterio y casi otro tanto de las ciencias sagradas, las mujeres no han participado en absoluto en la elaboración del dato revelado ni han tenido una palabra que decir en ciertos puntos de moral que, sin embargo, les afectan directamente. Y los moralistas no han desconfiado jamás de sus prejuicios masculinos. Junto a la sublimación de la mujer, subsiste en la mentalidad católica una vieja desconfianza mal reabsorbida, recuerdo de ásperas luchas por la continencia perfecta 7.
De modo turbador, estas ideas siguen siendo absolutamente actuales cincuenta años más tarde, mientras que, al mismo tiempo, el mundo ambiente es presa de un ritmo de transformaciones aceleradas. ¿Hay que concluir que el discurso de estos decenios posconciliares no fue más que un tratamiento cosmético de un problema que solo la presión de evoluciones exteriores e irresistibles ha obligado a la Iglesia a hacerse cargo de él y sin que, en el fondo, la institución haya profundizado de verdad en su relación con las mujeres?
4. La trampa de los discursos aduladores
Así pues, ¿de dónde viene el hecho de que las mujeres no se reconozcan o lo hagan tan mal cuando el magisterio se expresa sobre ellas? En buena parte, la respuesta está probablemente en lo que la misma formulación sobreentiende santurronamente. Es decir, que se suponga que su requerimiento consiste simplemente en ser alabadas por voces masculinas que anteriormente las han ignorado. La verdad, evidente pero difícilmente accesible, es que se trata de algo del todo distinto. Se trata de existir como un «yo» propio y con voz propia, de hacer vibrar a la institución eclesial con aquello que viven y perciben del mundo, con las necesidades y los ritmos de la existencia que experimentan a través de su carne de mujeres, con lo que conocen de la experiencia de Dios en la andadura propia de su búsqueda espiritual y de su fidelidad. Un requerimiento que confluye con lo que escuchamos en las palabras del papa Francisco cuando invita a trabajar hoy en una teología «intrínsecamente femenina». No se trata de saturar con lo femenino la verdad teológica. Eso solo sería reproducir simétricamente, pero invertida, la tradición masculina anterior. Se trata de una necesidad distinta, la de acceder a una visión plenaria y, por tanto, de visión bifocal, de las cosas de la humanidad y de las cosas de Dios, lo que no es solamente de justicia, sino un requerimiento de principio desde el momento en que la reflexión glosa las Escrituras, que, desde su primera mención de la humanidad, califica a esta con su cualidad de imagen de Dios y con la articulación en ella de la diferencia de sexos.
Pero es precisamente a esto a lo que permanece ajeno el discurso, cuyo grandilocuente enfoque se recordaba hace un momento. Incluso animado por una preocupación declarada de estima, ese discurso permanece inoperante, incapaz de conectarse de modo concreto con las prácticas, y en especial de problematizar el ejercicio de las responsabilidades en la institución eclesial. No es posible aquí dejar de subrayar cuán sumida en la trampa está la lógica de la celebración, puesto que al final no es sino una nueva manera de inscribir a las mujeres fuera del campo en que se sitúan los varones. De un modo distinto a la denigración, pero con efectos comparables a los alejamientos y a las exclusiones de las unas y a la confirmación de la postura de dominación de los otros.
Hoy tenemos el medio de saber mejor –porque la realidad nos llega del exterior, como en un espejo– cuánto aislamiento, minusvaloración y encubrimiento de las mujeres puede conjugarse con discursos elocuentemente elogiosos. Sustraer a una mujer a la mirada del otro so pretexto de que ella sería un bien demasiado precioso como para existir públicamente, es una idea perversa, que recubre con un velo... de responsabilidad eso que las mujeres víctimas de este argumento deben denunciar como una enfermedad del psiquismo masculino en su relación con el cuerpo femenino 8. Por tanto, debemos tener el coraje de reconocer que ni siquiera los países de tradición cristiana están exentos de esta astucia del machismo. El énfasis queda al descubierto como el doble del desprecio. Así se comprende la protesta de la historiadora y teóloga italiana Lucetta Scaraffia en la temática del «talento femenino», una pieza maestra de la esencialización de la mujer y, en realidad, un «cumplido que sirve para no cambiar nada» 9. La otra trampa, a través de este elogio, consiste en convertir el altruismo y el olvido de sí a favor del otro –llamado la sustancia de este talento– en una especialidad femenina. De este modo se oblitera el hecho de que ese «a favor del otro» no hay por qué atribuírselo de entrada a las mujeres como su vocación. Ellas no ignoran nada de todo esto, como lo prueba la vida de las sociedades. Por el contrario, esa postura hay que enseñársela a todos como la verdadera vía de humanización, cuyo testimonio les corresponde especialmente a los cristianos, que la reciben como el principio de su vocación. Postura que concierne a todos y, por tanto, también a los varones, demasiado acostumbrados a hacer de la abnegación y la responsabilidad por el otro una tarea de las mujeres, reservándose para sí mismos los valorados y gratificantes papeles de mando.
En consecuencia, lo sublime debe ponernos en estado de alerta. Perjudica fácilmente la verdad. Humillación e idealización forman una magnífica pareja. Las mujeres no son ostentadoras de alguna excelencia que deba entrar en una problemática comparativa. La excelencia femenina, si es que se sigue afirmando, se entiende de modo absoluto, dejando su sitio a la otra excelencia, esa a la que lo masculino está convocado. Pretender que los varones deban todo a las mujeres, como puede leerse entre líneas en los pronunciamientos eclesiásticos, es una afirmación peligrosa. Al igual que los discursos que juegan con una jerarquía que presta a la mujer dones espirituales de los que carecería el varón. Tarde o temprano desembocan en el retorno de los estereotipos de la dominación masculina, que vuelven incluso reforzados cuando, por ejemplo, una argumentación que reclama la necesidad de un sacerdocio ministerial estrictamente masculino concluye: «Si la mujer debe someterse al ministerio del varón, el varón, por su parte, debe dejarse consagrar en el misterio de la mujer».
El propósito es grandioso, pero, en último término, demasiado fácil, porque es evidente que esa perspectiva compromete inmediatamente al varón de modo menos arriesgado que a la mujer. Más bien, el primer acto de verdad consiste claramente en reconocer que varones y mujeres participan de la misma humanidad, los unos ante los otros, ante Dios. Es esta una proposición esencial, previa y que sigue permaneciendo programática. Es a la altura de esta humanidad compartida donde, en su encuentro, afrontan la prueba de su diferencia y son requeridos por la laboriosa construcción de una relación.
Por último, a riesgo de acentuar más el mordiente de la expresión, nos hace falta volver sobre el papel jugado por los usos de la referencia mariana en los malentendidos que oscurecen la situación. Muchas menciones a María participan de modo típico de la ocultación de lo femenino a través de lo sublime. En ambientes católicos se objetará que honran una larga y suntuosa tradición piadosa. Es cierto, pero, a base de ignorar toda la sobriedad del relato evangélico, se desentienden del mensaje que comporta también el silencio escriturístico que rodea a la madre de Jesús. Es así como una exaltación que mezcla piedad y teología hace de la Theotokos, Madre de Dios por ser madre de Jesús, una criatura no terrena que no pertenece ya a nuestra humanidad encarnada y sexuada, y se convierte en la figura disponible para todas las proyecciones que inventan lo femenino alejado de las mujeres reales. Alejado, por vía de consecuencia, de la verdad carnal que fue la de María y del misterio de la encarnación. A distancia de ese «misterio» de cotidianidad designado por el poeta Christian Bobin:
Es la sencillez de las mujeres y es su soledad, esa poderosa soledad que hay en ellas, en cada una de ellas, esa manera en que ellas, con un solo esfuerzo, son el apoyo de sus hijos, sus maridos, sus amantes, el azul del cielo y lo ordinario de los días.
¿Se aceptará reconocer a María, madre de Jesús, como partícipe de esa verdad que puede asustar a nuestras representaciones piadosas, pero que cree en lo real de Dios y de la humanidad y une a ambas en una misma complicidad? Es cierto que a riesgo de que el mundo clerical sienta la incomodidad del encuentro con las mujeres reales en su alteridad, forzosamente más molesta que las representaciones del ideal.
5. Los obstáculos de dos dosieres problemáticos
Y, por último, hay que evocar el contencioso generado por dos dosieres durante los últimos decenios del siglo XX: el de la encíclica Humanae vitae y el del ejercicio del sacerdocio ministerial. Dos dosieres ligados a la marcha del tiempo: uno, a una revolución decisiva en materia de contracepción; el otro, al surgimiento de un cuestionamiento del lugar otorgado a una tradicional evidencia disciplinaria. Ocasión de debates que han barrido ampliamente los progresos que podían dejar entrever lo que la institución eclesial producía mientras hacía declaraciones de intenciones benévolas y elogiosas.
a) «Humanae vitae» (1968)
Como se sabe, esta encíclica constituye un punto de polémica mayor, aunque su incandescencia se debilite hoy en las sociedades, que requieren constantemente de nuevos debates bioéticos, cuyos retos son cada vez más extremos. Probablemente sea necesario revisar un día la historia de este texto, que firmó en muchos casos el divorcio de las mujeres con la Iglesia.
En mitad de las efervescencias del año 1968, la publicación del documento romano legislando sobre la contracepción produjo un terremoto. Afectaba ante todo a las mujeres católicas, pero simultáneamente pillaba a contrapié la evolución cuyos beneficios estaba sacando ya el conjunto de las mujeres. Ocho meses antes, en Francia se había aprobado la ley Neuwirth, que autorizaba la contracepción. La batalla había sido áspera. El general De Gaulle, recordémoslo, poco sospechoso de laxismo moral, había accedido finalmente a la revisión de la ley de 1920 que, poco después de la Primera Guerra Mundial, había prohibido la contracepción. De repente, las parejas católicas eran conminadas a excluirse de esa libertad oficialmente abierta, al prohibirse toda práctica anticonceptiva aduciendo que la contracepción, por volver «los actos conyugales intencionalmente infecundos» (HV 15), contravendría el principio sostenido por la Iglesia de que «cualquier acto matrimonial debe quedar abierto a la transmisión de la vida» (HV 11). El debate se inflamó y ya no iba a parar. Salvo allí donde las mujeres, desanimadas, decidieron tomar distancias silenciosamente. La actitud de las disidentes manifestaba, por otra parte, menos una voluntad rebelde que la convicción –de conciencia– de que el bien, en esa materia, no podía formularse en la indiferencia para con sus vidas y sus aspiraciones. Y menos aún en contra de lo que cada una, en su singularidad de pareja, percibía como posible y deseable. Se estaba, por tanto, muy lejos de una opción por el desenfreno que sus adversarios asociaban a la contracepción; probablemente, más cerca del ejercicio de lo que la Iglesia llamaba el sensus fidei. No obstante, como objeto de una creciente focalización, la adhesión a la Humanae vitae se iba convirtiendo en criterio de fidelidad a la Iglesia, al mismo nivel que un artículo del Credo.
Todavía hoy, cincuenta años más tarde, la cuestión resurge, aunque muy sectorialmente, bajo una forma polémica casi sin cambios, confluyendo con el proceso de la conciencia subjetiva contra la ley moral de la Iglesia que recupera la afirmación de la contracepción como desorden... ¡que expone a la condenación! No es cuestión de añadir aquí las medidas suplementarias a este penoso debate, en el que algunos hacen de la llamada dirigida los cristianos a ser «signo de contradicción» la objeción final a las objeciones a la encíclica. Una manera problemática de aplastar las complejidades del tema.
Sin tener en cuenta el debate sobre los fundamentos antropológicos de la argumentación –en especial, el modo en que el texto comprende y opone «naturaleza» y artificialidad–, atengámonos a una sola observación. Atañe a un hecho tan masivo que ciega la mirada y permanece, en consecuencia, ignorado: ¡la ausencia de las mujeres –entendamos de su palabra y, por tanto, de su experiencia y, en consecuencia de su memoria carnal– en la elaboración y en la toma de decisión final de un texto cuya primera incidencia afecta a su cuerpo, a su relación con la vida y, claro está, a su relación con lo masculino! La encíclica solo podía resonar como una nueva ocurrencia de una autoridad masculina que, en todas partes, se dedica a controlar la sexualidad de las mujeres. Es ciertamente la cuestión de esta dominación lo que debía constituir, por otro lado, el ápice del discurso de Simone Weil cuando defendió en 1974 ante la Asamblea Nacional francesa no el aborto, sino a las mujeres que habían recurrido a él.
Porque –y hay que atreverse a decirlo– lo que está en juego es toda una memoria femenina profundamente grabada en su mente: la de una larga historia asediada por el miedo, hecha de sumisión a un destino en el que la imposición de embarazos repetidos alienó la vida de generaciones de mujeres, haciendo, además, que, hasta el siglo XIX, dar vida a otro expusiera a perder la propia 10. Memoria de una inexorable sujeción del cuerpo de las mujeres a la sexualidad masculina. Memoria parasitada por la violencia y la humillación, y que hace que los eslóganes de un feminismo en rebelión, que proclama de manera algo simple: «Mi cuerpo me pertenece», no sean sino el reverso de la afirmación tácita de que el cuerpo de las mujeres tendría que estar a disposición de los varones. Imposible callar, por lo demás, lo que fue en países cristianos y durante siglos una obstetricia indigna, indiferente al sufrimiento de las parturientas y a la que se añadía –colmo de la perversión– la justificación pseudoteológica de la necesidad de dar a luz en el dolor, puesto que tal sería la voluntad divina expresada en Gn 3. Divagaciones de lecturas fundamentalistas, siempre prestas a resurgir. En el mismo sentido, no se olvidará, aunque puedan parecer hoy extravagantes, las reticencias de la autoridad eclesial cuando los progresos de la medicina permitieron en el siglo último aliviar al parto de su lote de dolores.
Así es esa memoria del cuerpo femenino –que sigue siendo la experiencia de millones de mujeres por todo el mundo– y que la aparición de una contracepción eficaz permitiría superar de golpe. No se disentirá de que este hecho trastoca profundamente equilibrios ancestrales e introduce perturbaciones allí donde existía la comodidad del conformismo. Pero ¿tendríamos que zafarnos del esfuerzo de inventar nuevas maneras de encontrarse varones y mujeres, de asumir la responsabilidad de transmitir la vida que nos atraviesa y nos obliga? En cualquier caso, la gravedad de estos problemas y simplemente su misma naturaleza exigen que la palabra de las mujeres pueda dejarse escuchar y ser reconocida en ellos, en lugar de ser confiscada por la de los varones, para colmo, célibes.
Añadamos que un día necesitaremos encontrar el medio de recontextualizar Humanae vitae en su tiempo inicial y en nuestro tiempo, lo que implicará escuchar por fin a las mujeres sobre el tema, al menos igual que a los varones. Recontextualizar el texto en su tiempo: porque la manera de tratar en ella la contracepción no deja de tener relación evidente con las políticas de control demográfico y de eugenismo que se practicaban en el mundo en los años sesenta del siglo pasado, en particular en China y la India, de modo insoportablemente liberticida y cuyas primeras víctimas eran las mujeres. Recontextualización igualmente en nuestro tiempo: la perspectiva del tiempo permite manifiestamente medir lo que comporta de amenaza de deshumanización la disyunción creciente de la sexualidad y la procreación, denunciada con vigor por el texto magisterial. En este sentido, este debe poder ejercer, sin duda, su capacidad de interrogar nuestras prácticas. Hay que añadir que la actualidad de Humanae vitae es también, de forma inesperada, la resonancia que el texto recibe de mujeres que se declaran hoy cada vez más preocupadas por una práctica más «ecológica» de la relación con su cuerpo, al que consideran haber agredido durante un tiempo largo y excesivo con una contracepción química. Lo que no implica, sin embargo, la renuncia a una contracepción eficaz. Porque está claro que este giro de comportamiento no debe nada –salvo marginalmente– a una atención que se le habría prestado de repente a la palabra del magisterio de la Iglesia. El recurso a la contracepción es irreversible. Lo que está en debate concierne a los medios. Pero, en este punto, la Iglesia podría desempeñar un papel esencial. No en forma de una consigna esgrimida como ley irrefutable, sino promoviendo una paternidad/maternidad capaz de discernimiento y responsabilidad, de modo especial en un mundo en el que los ofrecimientos de la ciencia en materia de procreación plantean problemas éticos crecientes.
De todos modos, la cita con la Iglesia falló en 1968. Y el foso no dejó de agrandarse mientras resonaba un discurso magisterial insistente apoyado –por no llamarlo penosamente indiscreto– en la vida de las parejas sobre la contracepción y una sexualidad que ya desde entonces se declinaba abiertamente en plural en nuestras culturas. Las mujeres experimentaron la amargura de su palabra confiscada y de su vida ignorada en virtud de grandes principios, algunos de los cuales eran indiscutiblemente sanos. Nadie percibió por entonces que la Iglesia podía educar en la responsabilidad personal y atreverse a generar confianza al esforzarse por iluminar las conciencias, antes de saber retirarse discretamente, como, por otra parte, invita a hacerlo ahora el papa Francisco cuando designa otras realidades en las que la misión espera a los cristianos. Esto no excluye, sin duda, un compromiso activo en los temibles debates antropológicos y bioéticos que se abren continuamente en nuestra actualidad y en los cuales una palabra no desacreditada de la Iglesia tendría un lugar muy útil 11.
b) La cuestión del sacerdocio ministerial
Segundo factor de desconcierto en la recepción del discurso magisterial preocupado por la dignidad las mujeres y la defensa de sus derechos: la preocupación paralela, y no menos insistente a lo largo de los años, por proteger la masculinidad del sacerdocio ministerial contra toda reivindicación de una ordenación de las mujeres. Aquí nos contentaremos con algunas indicaciones que remiten a volver sobre el tema en un capítulo próximo. Recordemos solo los textos que están explícitamente consagrados a este problema. Ya en 1972, el motu proprio «Ministeria quaedam» había tratado la tonsura, las órdenes menores y el subdiaconado, estipulando que ser instituido como lector y acólito, «conforme a la venerable tradición de la Iglesia, está reservado a los varones».
Posteriormente, y sobre todo en 1976, bajo Pablo VI, se publica la declaración Inter insigniores (Sobre la cuestión de la admisión de mujeres al sacerdocio ministerial). Tras un breve homenaje introductorio a las mujeres, que cita al papa Juan XXIII y la Constitución Gaudium et spes, el texto se centra en su verdadero propósito: explicar y justificar el rechazo de la Iglesia a admitir a las mujeres a la ordenación sacerdotal. Una argumentación minuciosa, que apela a la tradición y a las Escrituras, desemboca acto seguido en una exposición no menos meticulosa de la conveniencia de esta disposición con el sacramento del orden referido al misterio de Cristo y, a continuación, al de la Iglesia. La conclusión es clara: «[La Iglesia] no se siente autorizada a admitir a las mujeres a la ordenación sacerdotal», aunque invita a proseguir la reflexión. Dieciocho años más tarde, Juan Pablo II retoma de modo personal y resumido la sustancia de la Declaración precedente para establecer, en la carta apostólica Ordinatio sacerdotalis, una norma revestida de la autoridad de su magisterio ordinario (1994). Su texto pretende así reforzar en la línea de la infalibilidad el rechazo a ordenar mujeres: «Este dictamen debe ser considerado como definitivo por todos los fieles de la Iglesia» (n. 4).
La argumentación incorpora a partir de ese momento un desarrollo tomado de Mulieris dignitatem (1988) –que a su vez invoca el ejemplo de la Virgen María– a fin de responder a la objeción que consideraría que de este modo se discrimina a las mujeres. Esa larga cita deja claro el juego de referencias mutuas que se establece de aquí en adelante entre un registro y otro: el elogio de la mujer, que tiene como contrapartida el recurso insistente a la incompatibilidad de su identidad con el ejercicio del ministerio sacerdotal ordenado. Y esta vez se afirma perentoriamente que la cuestión está definitivamente cerrada, haciendo ilícita toda continuación del cuestionamiento. Por otra parte, hay que hacer notar que, en 1995, la Congregación para la Doctrina de la Fe, presentándose como Respuesta a la duda propuesta sobre la doctrina de la carta apostólica «Ordinatio sacerdotalis», irá más allá de la autoridad de esta última, declarando que la doctrina expuesta no se sitúa en el campo de una disposición disciplinaria, sino que pertenece propiamente al «depósito de la fe», y que requiere por ello «un asentimiento pleno y definitivo».
Así, al leer estos documentos, cada vez más perentorios, incluso las mujeres que no comparten nada de la reivindicación del presbiterado acaban por quedarse confundidas... por la confusión magisterial que se manifiesta en esta vuelta crispada sobre el tema. Como si lo que se decía sobre las mujeres –o a las mujeres– debiera estar constantemente alerta ante un posible peligro por conjurar. Como si su promoción –que, de hecho, es el acceso a más justicia– corriera el riesgo de proporcionarles ideas subversivas que hubiera que controlar celosamente. Porque es de nuevo la obsesión por el control lo que surge en este discurso, con su correlato subyacente a la argumentación teológica, y que es el del miedo al otro. «¿Por qué tienen los varones miedo a las mujeres?», preguntaba hace ya un tiempo una obra del psicoanalista Jean Cournut, formulando una pregunta que ya presupone a las claras la realidad de ese miedo 12. La manera de conducir el debate teológico sobre el tema del sacerdocio sugiere de modo irresistible una respuesta positiva, que hace pensar que los cristianos se hallan lejos de haber salido de la relación intrincada y chirriante de Gn 3 en su descripción, en clave etiológica, del cara a cara de varones y mujeres.
Los documentos magisteriales aquí evocados son contemporáneos de las disposiciones tomadas en las Iglesias de la Reforma, que, desde la mitad de los años noventa, practican la ordenación de mujeres 13. Ciertamente, el contexto no es indiferente, dado que en el mismo seno de la Iglesia católica existen periódica, aunque muy sectorialmente, reivindicaciones en este sentido. Sin embargo, lo que domina con mucho la coyuntura es el ruido ensordecedor para los oídos femeninos del «no» insistente pronunciado a propósito del sacerdocio, que se acumula al «no» rotundo de Humanae vitae a propósito de la contracepción. Para muchas cristianas católicas se había proporcionado la prueba de un divorcio insuperable entre ellas y la institución eclesial. Y esto, sobre todo, porque la palabra enmudecía, porque el debate se había concluido antes incluso de poder comenzarlo. De entrada, el diálogo quedaba descalificado por el ejercicio de una autoridad simplemente perentoria. Así pues, es implícitamente el problema de una palabra de mujer autorizada y audible en la Iglesia lo que se manifiesta como el punto nodal de todo este asunto. Necesitaremos, precisamente, volver sobre la relación de las mujeres con la palabra, desde otra perspectiva, en el próximo capítulo, que dará un rodeo por las Escrituras.
6. ¿Concluyendo?
Por ahora, nos guardaremos de concluir precipitadamente. Porque hoy lo urgente consiste en refrenar los juicios demasiado firmes y contener los ardores que encierran a los cristianos en papeles de fiscales. La condena de nuestras sociedades occidentales secularizadas es, en cierto modo, demasiado cómoda: los excesos libertarios que se publicitan excitan la respuesta; las remodelaciones antropológicas, favorecidas por biotecnologías que tienen como algo propio ignorar todo límite, abren perspectivas imprevisibles y amenazadoras; las posibilidades vinculadas con la inteligencia artificial dejan fantasear con un mundo de omnipotencia de lo racional, pero que amenaza con convertirse en dueño de quienes lo han concebido. El vértigo de la falta de sentido se apodera de nuestras culturas al borde del nihilismo. Y se multiplican terroríficos juegos políticos que cuentan con la imposición de poderes autoritarios, así como con la negación de la solidaridad y la responsabilidad por el otro, sobre el fondo de un incontrolable uso de fake news.
El creyente tiene evidentemente motivos para vincular esta situación con la expulsión de Dios que nuestras sociedades han pronunciado al rechazar cualquier heteronomía, que deja al ser humano solo ante sí mismo, abandonado a sus fuerzas y a sus imaginaciones, y entregado a su soledad. Pero mantenerse en este vilipendio y en la denuncia es una postura bastante tramposa. Porque el más elocuente proceso de la secularización occidental lo están instruyendo hoy las ideologías que enarbolan retórica y políticamente su preocupación por lo religioso, pero que, al mismo tiempo, defienden y promueven posturas profundamente antievangélicas. De esta forma, hoy lo «religioso» –incluido lo cristiano– es lugar de desviaciones que alimentan mentiras y fanatismo. Hay que repetir una vez más que el remedio a la expansión de este «religioso» pervertido es el Evangelio recibido por lo que él es, es decir, como proclamación de la radicalidad del agape.
Más que nunca encuentra su pertinencia la parábola del trigo y la cizaña, con todo lo que esta breve historia comporta de clarividencia, es decir, la afirmación de algo «muy bueno», que es el grano sembrado inicialmente y, después, en un segundo momento, la afirmación de un acto iniciado por un enemigo, con lo que se aclara el reto espiritual de nuestra historia trabajada por lo que Pablo llama el «misterio de iniquidad» 14; esta doble afirmación, por último, acompañada de una exhortación a la paciencia y al respeto de los tiempos. Es lo mismo que decir que la demarcación entre lo bueno y lo malo es actualmente incierta y en parte irresoluble. Es lo mismo que decir que el momento presente es el de una temporalidad en claroscuro, fronteriza entre las cosas provisionales y las definitivas. Todo lo contrario de una neta separación que impondría su evidencia al espíritu de un creyente que participara ya de los secretos del ésjaton. Tiempo de mezcla, pues, que invita al ejercicio, sin arrogancia ni soberbia, del discernimiento. Y que encierra oportunidades para que quien lo practique descubra que la línea de separación entre lo bueno y lo malo pasa por algún lugar de su propio campo.
Esto vale de modo eminente para las evoluciones de la relación entre varones y mujeres, marcadas hoy por dos novedades que necesitan ser investigadas. La primera de estas dos novedades tiene que identificarse como promoción inédita de la justicia entre los dos sexos. Este tiempo se atreve a mirar de frente y denunciar las injusticias institucionalizadas que regulan la coexistencia de varones y mujeres en las sociedades, hacer públicas las opresiones y las violencias que parecían o parecen aún como surgidas de la tradición y exhibir la indecencia de estereotipos machistas vehiculados por las culturas y las religiones. Aunque las perspectivas de transformación son todavía muy diferentes a lo largo del mundo, aunque las violencias del patriarcalismo siguen causando estragos, aunque las adquisiciones están amenazadas de regresión, el hecho tiene amplitud mundial. Por ejemplo, ¿quién habría imaginado tan solo hace unos decenios que una violación colectiva en un autobús de Nueva Delhi, en diciembre de 2012, franquearía el perímetro de un hecho local, rompería la capa de cemento de la indiferencia de la sociedad india y levantaría una ola de reprobación hasta ser la portada de los periódicos del mundo? ¿Quién pudo imaginar, igualmente, que la paquistaní Malala, tras haber sido rescatada de una tentativa de asesinato por parte de los talibanes, tomara la palabra en la tribuna de la ONU en 2010 para hacer un alegato a favor de la causa de las mujeres del mundo que sufren la violencia de los varones? Y es conocida la amplitud mundial alcanzada por hashtags como #MeToo desde finales de 2017. La novedad positiva, cargada de expectativas, que se expresa con todo esto es, en primer lugar, el derrumbe de un inmemorial desorden antropológico y social, disimulado hasta ahora bajo el velo de la tradición, del silencio y de la hipocresía. Este tiempo juzgado como malo encuentra, pues, el medio de arrojar algo de verdad en un importante espacio de la vida de la humanidad, previo a los cambios con los que se tendría que alegrar la conciencia cristiana.
Con toda evidencia, también semejante evolución determina una crisis: el orden de ayer vacila a partir del momento en que se saca a la luz la parte de desorden que lo organizaba. Ya no se puede ignorar que el espacio dado a las mujeres es una pieza maestra del orden simbólico y de las prácticas que organizan una sociedad. Es más que sabido que el mundo cambia y que la sociedad entera se libera y crece cuando la demografía deja de ser ciega, cuando las mujeres no son ya asignadas a la función de generadoras, acceden a la educación y comienzan a estar igualadas con los varones. Igualmente –adaptándonos específicamente a nuestras sociedades occidentales–, existe una clara correlación entre la historia presente de la emancipación de las mujeres y las reacomodaciones antropológicas radicales referentes a la percepción de las identidades sexuales, las modalidades de la procreación y las definiciones de la filiación. Las conmociones que afectan hoy a la familia están evidentemente vinculadas con los derechos reconocidos a las mujeres en paridad con los de los varones.
Sería irresponsable negar los riesgos que incorporan las novedades del tiempo, los peligros que acompañan hoy a trivializar la pérdida de los lazos [déliaison], la fragilización de las familias, la separación creciente entre sexualidad y procreación, el rechazo ideológico de la diferencia sexual, la procreación médicamente asistida, que instala en la negación de lo real (como por ejemplo, el hecho de que una pareja heterosexual no tenga la misma relación con la fecundidad que una pareja homosexual...). Las manipulaciones de lo humano, que se trivializan sencillamente con una práctica sistemática de diagnóstico prenatal, tienden insidiosamente hacia el eugenismo. Por no decir nada de la «gestación subrogada», enorme superchería ética –¡un gesto altruista!– que se debe denunciar y combatir –ante todo por las mujeres– como práctica infamante y degradante.
No obstante, la cuestión es saber si, ante estas realidades tan grávidas de amenazas, la resistencia puede atenerse a la denigración polémica que fulmina este tiempo como el de la perdición. Con la segunda intención, que se deja oír ocasionalmente, de que tanto hoy como en el origen el mal encontraría sus cómplices en las mujeres transgresoras y rebeldes. ¿No se deja oír en ocasiones y con verdadera indecencia la emancipación de las mujeres como símbolo de las causas del declive de la Iglesia católica? Hasta el punto de hacer urgente la protesta del papa Francisco en una de sus catequesis en abril de 2015: «¡Eso es falso, no es verdad! Es una forma de machismo» 15.
Y, para colmo, el propósito de los detractores de la emancipación de las mujeres resulta ser terriblemente incoherente, porque deja entender que la Iglesia es partidaria de un orden que implica que las mujeres existen en condición de menores y, por tanto, es vulnerable a una nueva organización de los sexos. Si se llegara a verificar la colusión de lo teológico con una antropología no igualitaria, entonces la idea de que la Iglesia es una concreción ideológica entre otras, que reposa sobre representaciones e intereses simplemente humanos, encontraría nuevos argumentos.
Todo el problema de nuestras sociedades consiste en realidad en velar para que el cuestionamiento del desorden anterior no desemboque en nuevas formas de desorden, por saber qué asunto tan delicado es la relación de varones y mujeres, expuesto a toda clase de desviaciones. Dicho de otra manera, ahí, y en grado eminente, el tiempo actual invita a un trabajo de discernimiento abierto al reconocimiento de lo mejor, identificando a la vez las resistencias a eso mejor y las tentaciones que lo harían derivar –de otra forma, pero de nuevo– hacia escenarios de dominación que bloquearían un encuentro real. Cristianos formados en la parábola evangélica del campo lleno de trigo y cizaña deberían poder acceder a esa clarividencia y hacerla provechosa para los demás. Añadamos que la misma parábola debería ayudar a superar la impaciencia de aquellos –hombres y mujeres– que quedan desolados por los estancamientos que se evocaban más arriba. Porque la historia de la Iglesia católica, desde los últimos decenios del siglo XX, ha aportado la prueba de su capacidad para pensar y vivir de forma nueva la relación con el otro. ¿Un indicio inesperado y decisivo? La manera en que, en su frontera con el exterior, la Iglesia ha empezado a negociar por fin su relación con su fuente, es decir, el misterio de Israel, ese otro trágicamente excluido, combatido, físicamente anulado y teológicamente ignorado durante veinte siglos de cristianismo, a pesar de las decisivas palabras de Pablo sobre el tema en su carta a los Romanos. Pero eso es otra historia. A menos que –bajo el prisma de una inteligencia cristiana– el problema de la relación con el otro sea claramente el reto común de la relación entre varones y mujeres y de la relación de Israel y las naciones, tal como lo sugirió el P. Fessard, gran voz jesuita, en una larga indagación sobre la historia del mundo 16.