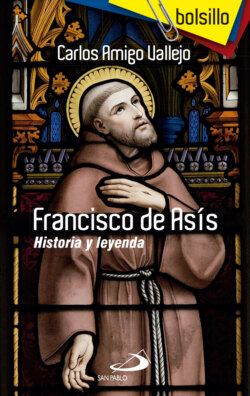Читать книгу Francisco de Asís - Carlos Amigo Vallejo - Страница 7
II La conversión
ОглавлениеAsís y Perugia estaban en guerra. Era lo propio entre las ciudades que cada día eran más poderosas, que aspiraban a tener primacía y relevancia. Mucho más si esos burgos estaban bajo el amparo del Imperio o del papado, como era el caso de Asís y de Perugia. Francisco cae prisionero. Lo que él pensara, en aquellos largos meses encarcelado, queda más para las imaginaciones que para los datos históricos.
Sin embargo, no parece que Francisco olvidara su ilusión de poder llevar a cabo grandes empresas caballerescas, pensando que en esas nuevas batallas saldría encumbrado en unos títulos de nobleza, que no podía adquirir simplemente por su pertenencia a una familia de gente acaudalada. Tomás de Celano lo describe de esta manera:
Cuando se había entregado con la mayor ilusión a planear todo esto y ardía en deseos de emprender la marcha. Aquel que le había herido con la vara de la justicia lo visita una noche en una visión, bañándolo en las estructuras de la gracia; y, puesto que era ávido de gloria, a la cima de la gloria lo incita y lo eleva. Le parecía tener su casa llena de armas militares: lanzas, escudos y otros pertrechos; regodeábase, y admirado y en silencio, pensaba para sí lo que podría significar aquello. No estaba hecho para ver tales objetos en su casa, sino sus más bien pilas de paño para la venta. Y como quedara poco sobrecogido ante el inesperado acaecer de estos hechos, se le dijo que todas aquellas armas habían de ser para él y para sus soldados. Despertándose de mañana, se levantó con ánimo alegre, e, interpretando la visión como presagio de gran prosperidad, veía seguro que su viaje a la Puglia tendría el resultado. Mas no sabía lo que decía, ni conocía de momento el don que se le había dado de lo alto... (1C 2,5).
Pero el aventurero Francisco estaba muy lejos de comprender el significado que habrían de tener estas armas y aquellas hazañas, en las que el único victorioso sería quien iba preparando el camino para una verdadera conversión del corazón. Sin embargo de nuevo se vieron relatos fantásticos: «“Francisco, ¿quién piensas podrá beneficiar más: el señor o el siervo, el rico o el pobre?”. A lo que contestó Francisco que, sin duda, el señor y el rico. Prosiguió la voz del Señor: “¿Por qué entonces abandonas al señor por el siervo y por un pobre hombre dejas a un Dios rico?”. Contestó Francisco: “¿Qué quieres Señor que haga?”. Y el Señor le dijo: “Vuélvete a tu tierra, porque la visión que has tenido es figura de una realidad espiritual que se ha de cumplir en ti no por humana, sino por divina disposición”. Al despuntar el nuevo día, lleno de seguridad y gozo, vuelve apresuradamente a Asís, y, convertido ya en un modelo de obediencia, espera que el Señor le descubra su voluntad» (LM 1,3).
Largo camino por recorrer es el que le esperaba, tanto en su interioridad personal como en la transformación exterior de actitudes, comportamiento y formas de relacionarse con los demás. Se suceden los acontecimientos y las visiones de sueños sorprendentes. Figuraciones y simbolismos, lo que ha de quedar atrás y los deseos a realizar. La personalidad de Francisco iba cambiando, Dios realizaba su obra en él. El encuentro entre el Señor y el siervo estaba a punto de llegar.
Francisco, rescatado con el dinero de su padre, regresa enfermo a Asís. Después, una larga convalecencia y muchas horas de reflexión. Vida, aficiones e intereses fueron cambiando: busca la soledad, se acerca a los leprosos, a los excluidos y marginados, le atrae la forma de vivir de los penitentes, se preocupa de cuidar y restaurar pequeñas iglesias... Se fue distanciando de su casa y de su familia, con el inevitable enfrentamiento con las ideas, deseos y proyectos de su padre. Un día, se desnuda ante el obispo de Asís y quiere revestirse únicamente del amor de Cristo en la pobreza y la humildad, teniendo a Dios como el único Padre y Señor.
En estos días de la historia de Francisco, se hace referencia al encuentro con el pordiosero al que negó limosna. Ya nunca podría olvidar la mano de aquel hombre necesitado: era la misma mano de Cristo. Todo iba cambiando en el entorno de Francisco. Sus más íntimos amigos estaban sorprendidos, pues le veían tan distante... «“¿En qué pensabas que no venías con nosotros? ¿Piensas acaso casarte?”. A lo que respondió vivazmente: “Decís verdad, porque estoy pensando en tomar una esposa tan noble, rica y hermosa como nunca habéis visto otra”. Esa esposa iba a ser la más noble y más rica: la santa pobreza» (TC 3).
No busques al que ya está contigo. Este pensamiento se hizo realidad en el encuentro con el Evangelio. Si quieres estar conmigo, dice Jesús, déjalo todo: ni túnica, ni bastón, ni bolsa... Así que a la letra: se desnuda, toma un sayal y una cuerda para la cintura. ¡Esto es lo mío! Francisco se había dejado «encontrar» por Dios. Ahora, revestido interiormente del Evangelio, ya podía salir a la calle y anunciárselo a cuantos encontrara en los caminos y las ciudades.
Algunos momentos puntuales de la vida de Francisco han suscitado controversia acerca de los motivos que provocaron la conversión. Unos consideran que el encuentro con el leproso fue decisivo. Otros, que al ver, en Roma, la situación de miseria en la que se encontraban muchas gentes, le causó tal impacto que decidió cambiar su vida. Tomás de Celano, en la Vida del bienaventurado padre Francisco escribe:
Cuando, viviendo todavía en el siglo, llegó a Roma como un comerciante entre comerciantes, vio que, como de costumbre, había muchos mendigos y pobres junto a la basílica de San Pedro. Compadeciéndose de ellos y queriendo experimentar sus miserias para saber si él podía soportarlas alguna vez, sin que sus compañeros lo supieran, se quitó su ropa y se puso los harapos rotos y repugnantes de los pobres. Avanzando entre ellos, se sentó y, mendigando con ellos, comió con alegría. Decía, en efecto, que nunca había comido más deliciosamente (1C 61).
En realidad, se puede decir que esos episodios concretos, en la historia de Francisco, lo que hicieron fue afianzar más su actitud de buscar y dejarse encontrar por Dios. Toda su vida, desde el principio al final, estuvo marcada por un deseo indefinible de algo que colmara plenamente su existencia. Un proceso en el que buscándose a sí mismo encontró que su vida no tenía ningún sentido si no era el vivir intensamente el amor de Dios.
El leproso y los pobres de Roma eran como rayos de luz que iluminaban el camino y hacían ver a Francisco dónde se encontraba el principio y el final de todo. Ni el leproso era un enfermo apestoso ni el pobre un desgraciado. Dios es el padre y señor de todas las criaturas, y estas personas, dolientes y hambrientos, son mis hermanos.
La palabra, que leía en el Evangelio, le llevaba a Cristo, quien le concedía la gracia de la misericordia, del perdón, de la conversión. Pero condición, para entrar en tan deseado Reino, era la de abrazar al leproso y compartir con el pobre, considerándolos a todos como hermanos y aceptar y vivir la misericordia de Dios padre.
En sus primeros años, Francisco no sentía el dolor de los más pobres y miserables. Solamente pensaba en él, sus amigos y sus fiestas. El abrazo de Cristo crucificado pendiente en la cruz de la iglesia San Damián le liberó de la esclavitud del egoísmo y del orgullo. El abrazo con el leproso sana las heridas de indiferencia de Francisco y comenzó a valorar la dignidad de la persona. Estos dos abrazos le condujeron a sentirse hermano de la creación entera1.
Francisco regresa a Asís predicando la paz y la penitencia. Muy lejos de conmoverse, sus paisanos le tildaron de loco e iluminado. El insulto y el desprecio eran la respuesta a una conducta que consideraban tan extraña. Su padre, enfurecido, lo tuvo recluido en casa. No solamente quiso desheredar a su hijo, sino que lo puso en manos de los cónsules para que le obligaran a devolver los bienes que había sustraído de la casa de su padre y hasta que le privaran de su condición de ciudadano de Asís. Las autoridades municipales se declararon incompetentes para dictar tal sentencia. El asunto llegó hasta el obispo. Francisco se despoja de todo lo que tiene, incluidas las propias vestiduras, y las deja a los pies de su padre. El obispo lo cubre con su capa episcopal. No es simplemente un gesto de bondad para cubrir la desnudez y proteger la inmodestia, sino un signo que manifestaba la nueva condición social de Francisco: ¡Penitente! Una especie de credencial que era aval de libertad espiritual. Francisco ha roto con la familia, con el municipio. Ahora es tan pobre que solamente tiene a Dios.
Hacer penitencia
Francisco quiere contar su vida. Aquella que comenzara cuando se le concediera la gracia del encuentro con el Señor. No se trataba de un acto voluntarista de quien se empeña en elegir, sino de una actitud receptiva que acepta el que se vaya abriendo la insondable sima de las ansias de estar embelesado por ese Dios, que se vale de caminos insospechados para que se llegue a la tan deseada alianza: Dios buscaba a Francisco. Y Francisco se vio encontrado por aquel que ponía en su corazón ardores tan santos.
El espacio, en el que llegó a realizarse ese entrecruzamiento de la luz que busca Francisco y del amor que Dios ofrece, no fue otro que allí donde vivían los leprosos. Un lugar de repulsión y de asco del que había que ponerse tan lejos que ni siquiera se pudiera ver a tan lastimosos enfermos. ¡Y resulta que Dios le lleva cerca de aquellos que más le repugnaban y a los que quería evitar a toda costa el joven de Asís! ¿De dónde venía esa repulsión hacia los leprosos? El mismo Francisco lo dice: ¡Porque estaba en pecado! Aquella situación de la conciencia de culpa era como un cáncer que iba creando esa tenebrosa ceguera que incapacita para ver la luz. Un parásito maligno que carcome las entrañas y las deja atrofiadas e insensibles ante cualquier motivación para la bondad.
El Señor le lleva hasta los leprosos y les trata con misericordia. Se ha realizado el milagro: el amor todo lo allana, el amor todo lo supera, el amor es generoso y grande, el amor ha cambiado lo amargo en dulzura, porque en la herida del hermano desvalido se ha puesto el bálsamo de la misericordia de Dios.
El Señor me dio de esta manera a mí, hermano Francisco, el comenzar a hacer penitencia: porque, como estaba en pecado, me parecía extremadamente amargo ver a los leprosos. Y el Señor mismo me condujo entre ellos, y practiqué la misericordia con ellos. Y al apartarme de los mismos, aquello que me parecía amargo, se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo; y después me detuve un poco, y salí del siglo (Test 1-4).
Ha comenzado el camino del hacer penitencia. Es decir, de vivir abrazado al querer de Dios. Y que sea el mismo Señor quien vaya transformando el corazón y dictando, en cada momento, aquello que se tiene que hacer. Francisco pondrá incondicionalmente su voluntad en las manos del Altísimo. Pero, no como irremediable impulso al que no se puede resistir, sino dejándose llevar, libre y conscientemente, por el amor de aquel que le ayudará, no solo a superar las dificultades, sino a ir llenando el vacío que deja el pecado con el amor a todas las criaturas. Francisco ponía los ojos en Dios, y Dios quería que Francisco contemplara en todas las cosas el rostro bondadoso del Señor.
Se une a un grupo de peregrinos que van a Roma. Allí, en la Ciudad eterna se encuentra con los pobres y los menesterosos. No solo les ofrece limosnas y ayudas sino que se desprende de los propios vestidos y se arropa con los andrajos de los mendigos. En estos días de conversión van a suceder unos episodios, en la vida de Francisco, que marcarán para siempre su existencia: las relaciones con su padre, el viaje a Roma, la conversación con el crucifijo y la restauración de la iglesia de San Damián.
El comportamiento de Francisco, generoso y desprendido, buscando el retiro y la compañía de los más pobres, no era en absoluto del agrado de su padre que, entre otras cosas, no podía soportar las burlas que las gentes hacían de su hijo. Lo encierra en casa y lo reprende duramente por su comportamiento. Era lo mismo, la carne se debilitaba, pero el espíritu se fortalecía con la plegaria. La compasión de la madre libera al hijo de la cárcel de la propia casa en la que había sido encerrado. Pero regresa el padre y lleno de ira reprende a su mujer y busca al hijo y lo emplaza, primero ante las autoridades de la ciudad y después hasta el obispo. Francisco hace un gesto de renuncia total y se despoja de los propios vestidos, acogiéndose a la capa bondadosa del obispo que cubre su desnudez y lo acoge bajo su protección. «Helo ahí ya desnudo luchando con el Desnudo» (1C 6,15).
Como se relata en La Leyenda de los tres compañeros: «A los pocos días, cuando se paseaba junto a la iglesia de San Damián, percibió en espíritu que le decían que entrara a orar en ella. Luego que entró se puso a orar fervorosamente ante una imagen del Crucificado, que piadosa y benignamente le habló así: “Francisco, ¿no ves que mi casa se derrumba? Anda, pues, repárala” y él, con gran temblor y estupor, contestó: “De muy buena gana lo haré, Señor”. Entendió que se le hablaba de aquella iglesia de San Damián que, por su vetusta antigüedad, amenazaba inminente ruina. Con estas palabras fue lleno de gran gozo e iluminado de tanta claridad, que sintió realmente su alma que había sido Cristo crucificado el que le había hablado» (TC 5,13).
Cuando el crucifijo lo invita a reparar la Iglesia, «Francisco se dispone inmediatamente a reconstruir capillas abandonadas y no porque malinterprete el mensaje, como se piensa a menudo, sino precisamente porque, para comprender el sentido más profundo de las palabras dirigidas a él, tiene que ubicarse en el terreno de la experiencia, del hacer con otros»2.
Así lo interpretaba Benedicto XVI:
La misión brota del corazón: quien se detiene a rezar ante el crucifijo, con la mirada puesta en el costado traspasado, no puede menos de experimentar en su interior la alegría de saberse amado y el deseo de amar y de ser instrumento de misericordia y reconciliación. Así le sucedió, hace exactamente 800 años, al joven Francisco de Asís, en la iglesita de San Damián, que entonces se hallaba destruida. Francisco oyó que Jesús, desde lo alto de la cruz, conservada ahora en la basílica de santa Clara, le decía: «Ve y repara mi casa que, como ves, está en ruinas». Aquella «casa» era ante todo su misma vida, que debía «reparar» mediante una verdadera conversión; era la Iglesia, no la compuesta de ladrillos, sino de personas vivas, que siempre necesita purificación; era también la humanidad entera, en la que Dios quiere habitar. La misión brota siempre de un corazón transformado por el amor de Dios, como testimonian innumerables historias de santos y mártires, que de modos diferentes han consagrado su vida al servicio del Evangelio3.
El bienaventurado Francisco, y profetizando que en aquella iglesia de San Damián se fundará y vivirán las hermanas pobres de santa Clara, quería que allí resplandeciera la caridad, la humildad, la virginidad y la castidad, la altísima pobreza, la mortificación y el silencio, la paciencia y la más alta contemplación (1C 8, 19-20).
Francisco se dispone ahora a reparar otra iglesia semidestruida. No sabía que la Iglesia de la que le hablaba Cristo era la de su propia y personal conversión, y la de aquel nuevo pueblo de Dios que el mismo Señor había fundado y redimido con su sangre. En esa pequeña ermita dedicada a la santísima Virgen María, Nuestra Señora de los Ángeles, llamada la Porciúncula, viviría Francisco y allí fundará la Orden de los Hermanos Menores y también, en esta bendita casa le llegaría a recoger la muerte.
A la Porciúncula se le podía aplicar aquello que recoge la tradición cisterciense para sus casas y monasterios: un espacio bien dispuesto para la oración es aquel que está regado por los ríos de la verdad, la fortaleza y la sabiduría. Y la casa para la oración ha de estar construida por unas piedras que ofrezcan las caras de la simplicidad, la humildad, la desnudez y la caridad4. Todo ha de estar orientado hacia la práctica de la oración. Pues si hermoso debe ser el templo y profundo el cimiento que lo sustenta, más honda y consistente es la verdad de Cristo y la tradición apostólica, fuente de toda la sabiduría.
Reparada la iglesia de San Damián, Francisco escucha el evangelio en el que Cristo envía a sus discípulos a predicar por el mundo entero, sin llevar nada para el camino, con los pies desnudos y vistiéndose con una sola túnica. ¡Esto es lo mío! Así tenía que ir por el mundo: anunciando la bondad de Dios y saludando a unos y a otros con el deseo evangélico: «el Señor te de la paz», «paz y bien» (TC 8, 25-26).
De ahora en adelante, todo se comprendería de otra manera. La conversión de la mente y del corazón no podía quedarse en una toma de postura respecto a un acto determinado o a una situación precisa. La vida entera quedaba empapada por el querer de Dios. Salir del mundo no quería decir tener que ingresar en algún monasterio, sino hacer del universo entero un espacio en el que en todo se sintiera la presencia amorosa de Dios.
Esta conversión no había sido fruto de un momento emotivo, de una crisis personal, de una circunstancia chocante y apasionada. El Señor me llevó entre los leprosos, dice Francisco. Así era, porque en su corazón se vivía ya el apasionamiento por aquel que quiso hacerse como leproso (Is 53,3). El itinerario de la conversión no se encuadraba en un proceso psicológico, con transformación de actitudes ante conocimientos que motivaran una conducta distinta. Era una gracia que Dios Padre le había dado: reconocer el rostro del Hijo en la cara desfigurada del leproso. El amor había realizado el milagro, pues la misericordia era ese aceite de bondad que transforma el corazón y lo hace volverse hacia Dios. De la amargura del pecado se había pasado a lo dulce del estar viviendo lo que Dios quería. De la experiencia de lo amargo del pecado a la dulzura de la misericordia. Esta vivencia tan profunda no quería guardársela para sí mismo. Por eso, Francisco procuraba hablar del mal que conducía al pecado y de la satisfacción, incluso corporal, que había sentido en el encuentro con la misericordia.
Con el pecado se ha crucificado al mismo Cristo. Por ello, nada más amargo que tener conciencia de haber cometido tan grave acción. Solo pensar en ello, causaba una gran herida en el alma de Francisco, de la que únicamente podía curarse con el arrepentimiento, la penitencia y la súplica de misericordia. El pecado se presentaba en formas y maneras muy diversas. Siempre perturbando la conciencia y acarreando el mal. Pero se debía tener mucho cuidado, porque a Dios ofende el mal que se hace, pero también con el sentimiento amargo de la envidia que se puede tener al que busca el bien y lo vive. En realidad incurre en el pecado de blasfemia, porque envidia al mismo Altísimo, que dice y hace todo bien (Adm 8,3). Así mismo se ha de amar a los enemigos. En efecto, ama de verdad a su enemigo aquel que no se duele de la injuria que se le hace, sino que, por amor de Dios, se consume por el pecado del alma de su enemigo. Y muéstrele su amor con obras (Adm 9,2-3). Tampoco hay que alterarse por el pecado del otro. Al siervo de Dios nada debe desagradarle, excepto el pecado. Y de cualquier modo que una persona peque, si por esto el siervo de Dios se turba y se encoleriza, y no por caridad, atesora para sí una culpa (Adm 11,1-2).
Por otra parte, si uno peca, no debe ser ligero para excusarse, sino humildemente soportar el sonrojo de la reprensión. Y los demás no han de juzgar el pecado de los otros, porque este juicio está reservado únicamente a Dios. Especial énfasis pone Francisco en el modo de considerar los pecados de los sacerdotes. Incluso llega decir que más pecado tienen los que pecan contra los ministros de la Iglesia, que los que pecan contra todos los demás hombres del mundo. El pecado es tan sutil y maligno que puede causar la ceguera y el engaño, haciendo ver al cuerpo que la trasgresión es algo dulce y, en cambio, considera amargo el servir a Dios. No se dan cuenta que todos los males, vicios y pecados, salen del corazón. Están ciegos, porque no ven la verdadera luz que es nuestro Señor Jesucristo.
Y cuando se conoce el pecado de alguno, «no lo avergüencen ni lo difamen, sino tengan gran misericordia de él, y mantengan muy oculto el pecado de su hermano» (CtaM 15). Y deben guardarse de airarse y conturbarse por el pecado de alguno, porque la ira y la conturbación impiden en sí mismos y en los otros la caridad (Adm 7,3). Más bien, han de ponerse en guardia, porque el diablo quiere echar a perder a muchos por el delito de uno solo; por el contrario, «ayuden espiritualmente como mejor puedan al que pecó, porque no necesitan médico los sanos sino los que están mal» (Adm 5,7).
Así como el pecado acarrea tanto mal y tanta amargura, la misericordia es bálsamo que devuelve la alegría de la salvación y mete dulzuras de paz en el alma. La razón más profunda y clara es que en Dios reside toda bondad. El corazón endurecido se ablanda y recibe la bendición de Dios, pues la misericordia es inefable, verdadera, engrandece los cielos, es inmensa, colma de esperanza, conduce a la salvación. Dios es el Misericordioso y la Misericordia. Entre las alabanzas que Francisco ofrece a Dios, se encuentra la de la gratitud por ser dulce, amable y sobre todas las cosas deseables.
El solo verdadero Dios, que es pleno bien, todo bien, total bien, verdadero y sumo bien, que es el solo bueno, piadoso, manso, suave y dulce, que es el solo santo, justo, verdadero, santo y recto, que es el solo benigno, inocente, puro, de quien y por quien y en quien es todo el perdón, toda la gracia, toda la gloria de todos los penitentes y de todos los justos, de todos los bienaventurados que gozan juntos en los cielos (Adm 23,10).
Benedicto XVI se referiría a la conversión de san Francisco, considerándola como un gran acto de amor, querer «vivir según la forma del santo Evangelio» (Test 14), en pobreza y buscando a Cristo entre los pobres. Por eso, san Francisco «se nos presenta tan actual, incluso respecto de los grandes temas de nuestro tiempo, como la búsqueda de la paz, la salvaguardia de la naturaleza y la promoción del diálogo entre todos los hombres. San Francisco es un auténtico maestro en estas cosas. Pero lo es a partir de Cristo, pues Cristo es «nuestra paz». Cristo es el principio mismo del cosmos, porque en él todo ha sido hecho (cf Jn 1,3). Cristo es la verdad divina, el «Logos» eterno, en el que todo diálogos en el tiempo tiene su último fundamento. San Francisco encarna profundamente esta verdad «cristológica» que está en la raíz de la existencia humana, del cosmos y de la historia... Dios hablaba a Francisco desde la podredumbre de los leprosos y con la palabra del crucifijo de San Damián. Desde entonces «su camino no fue más que el esfuerzo diario de configurarse con Cristo. Se enamoró de Cristo. Las llagas del Crucificado hirieron su corazón, antes de marcar su cuerpo en La Verna. Por eso pudo decir con san Pablo: “Ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí” (Gál 2,20)»5.
El mundo comenzó a respirar un aire nuevo cuando Dios se presentó ante nosotros casi como un leproso. También en Asís las cosas se vieron de otra manera cuando Francisco besa al leproso y se deja besar por él. Hay reciprocidad de donación. Que la pobreza que tiene el leproso no es solo suya, será camino de reconciliación entre el desamparo y la ayuda. De ese encuentro entre la violencia, lepra que mata, y el amor fraterno, crecerá el árbol de la paz.
En el capítulo 22 de la primera Regla, san Francisco hace una exhortación a los hermanos y les muestra su proyecto de vida: «Nos hemos obligado a seguir las huellas de nuestro Señor Jesucristo. Son amigos nuestros aquellos que nos causan injustamente humillaciones y sinsabores..., porque nos ayudan a alcanzar la vida eterna. El pecado arranca de nosotros, el amor de Jesucristo. Una vez que hemos dejado el mundo, no hemos de tener otra preocupación que la de seguir la voluntad del Señor. Ser tierra buena y fecunda. Tener el corazón limpio y la mente pura. Fieles a la palabra, vida, enseñanza y Evangelio de Cristo».
La vocación, la llamada de Dios a convertirse a Él, consiste en hacer penitencia, según el lenguaje propio de Francisco: Adoptar, de manera generosa y exclusiva, la forma de vivir que anuncia el santo Evangelio:
De este modo me concedió el Señor a mí, el hermano Francisco, dar comienzo a mi vida de penitencia. En efecto, mientras me hallaba en los pecados, se me hacía muy amargo ver leprosos. Y el Señor mismo me condujo en medio de ellos, y yo practiqué la misericordia con ellos. Pero, cuando me aparté de los pecados, lo que antes se me hacía amargo se me cambió en dulcedumbre del espíritu y del cuerpo. Y, después de esto permanecí un poco de tiempo y salí del siglo (Test 1,3).
Este es un texto fundamental, no solamente en cuanto se refiere a la conversión de Francisco, sino de la renovación constante y permanente de la vida franciscana. El «¡comencemos, hermanos!» (1C 103) de los últimos días, es un querer volver a los orígenes, a los leprosos, a la misericordia, al apartarse del pecado, a salir del mundo, a convertirse. Lo que llamaríamos una renovación continua en la fe y en la verdad. De una manera particular en la forma de vivir esa fe, aceptando riesgos y compromisos, teniendo que tomar, con mucho coraje, decisiones importantes e inmediatas. Esperando contra toda esperanza y en una situación de cambio continuo dentro de un mundo complejo e inestable.
El hermano tiene que estar en una actitud de constante apertura a la conversión, al acercamiento a Dios. Ahora bien, esa conversión conlleva la transformación de la síntesis mental que uno tiene, por otra nueva. Es como reestructurar la personalidad redimensionándola. Una sociedad cambiante, distinta, exige una personalidad nueva. Aquí es donde se va a encontrar con uno de los problemas más agudos. Se siente el estímulo y el imperativo de la renovación, pero, también, la resistencia personal al cambio. Entonces, en esta lucha, se buscará la «zona de nadie», un lugar apacible en el que la conciencia permanezca tranquila sin disturbar el modo de vivir. Se inventarán falsas razones para autoengañarse, para no hacer esfuerzo alguno de renovación, para adaptarse a situaciones nuevas, para convertirse.
Me concedió el Señor... La conversión es un don de Dios. Es el Señor quien le ha puesto en camino. «No me elegisteis vosotros, fui yo quien os elegí» (Jn 15,16). Y Francisco les recordará frecuentemente a los frailes esta iniciativa divina: «los que por inspiración divina quisieran ir entre infieles» (2R 12,1); «cuando alguno movido por divina inspiración viene a nuestros hermanos» (1R 2,1). Lo que vimos y aprendimos, eso os lo hemos enseñado (Jn 3,11). La Iglesia que ha engendrado por la fe y el bautismo continúa, en el hermano, su fecundidad de anuncio y conversión, en el convencimiento de que todas las acciones evangelizadoras pertenecen a una comunidad universal. Es la consecuencia de la pertenencia, de la comunión de todos en Cristo.
«Me he detenido con particular emoción –dijo Benedicto XVI– en la iglesita de San Damián, en la que san Francisco escuchó del crucifijo estas palabras programáticas: “Ve, Francisco, y repara mi casa”. Era una misión que comenzaba con la plena conversión de su corazón, para transformarse después en levadura evangélica distribuida a manos llenas en la Iglesia y en la sociedad»6. La vida en penitencia va a suponer una transformación de actitudes, de gestos concretos que respondan a la nueva situación. La vocación cambia la mente, los comportamientos, la existencia del hombre. Ha recibido la llamada y ahora le pone cerca de sus hermanos. No es que haya comprendido la razón de su servicio de reconciliación universal, sino que el Espíritu le ha entusiasmado y ya no puede vivir sino abrazado al Evangelio. Por eso, uno de los primeros objetivos evangelizadores es la reconciliación, el restablecimiento de la confianza entre los hombres, perdida en el desconocimiento mutuo y el olvido del Evangelio.
No tenemos otra sabiduría. El hermano ha optado decidida y conscientemente por Dios. Y va a responder, siempre desde la fe, con las aptitudes, con las gracias, con los carismas que ha recibido. Cada uno de esos dones, de esas cualidades, estará dirigido y ordenado a un servicio dentro de la comunión. Si lleva consigo la luz de la fe, conocimiento, esperanza, carismas, comunión... no es para complacerse orgullosamente en ello, sino para responsabilizarse más en la tarea de servir con eficacia al Evangelio. El fin no es brillar y sorprender, sino ofrecer una luz: la de Cristo. Francisco «sintetizando en una sola palabra toda su vivencia interior, no encontró un concepto más denso que el de “penitencia”: “El Señor me concedió a mí, fray Francisco, comenzar a hacer penitencia así”. Por tanto, se sintió esencialmente como un “penitente”, por decirlo así, en estado de conversión permanente. Abandonándose a la acción del Espíritu, san Francisco se convirtió cada vez más a Cristo, transformándose en imagen viva de él, por el camino de la pobreza, la caridad y la misión»7.
San Francisco se había encontrado con el Señor. Tendría que ser testigo y heraldo de la esperanza, de la reconciliación de todo el universo con Dios. Por eso, el hermano debe ser hombre de fe viva y de oración, de esperanza firme, de fortaleza y templanza, llevando el mensaje de Jesús, contagiando entusiasmo, dando razón de su esperanza, no cansándose nunca de hacer el bien y mostrando a todos el rostro benévolo de Dios.
«Hoy hablamos de la conversión de san Francisco, –dice Benedicto XVI– pensando en la opción radical de vida que hizo desde su juventud; sin embargo, no podemos olvidar que su primera “conversión” tuvo lugar con el don del bautismo. La respuesta plena que dio siendo adulto no fue más que la maduración del germen de santidad que recibió entonces»8. Para convertirle, el Señor acerca el hombre a otro hombre. Le hace encontrar al leproso, al necesitado. «El que quiera amarme a mí, que ame a su hermano» (1Jn 4,21). La indigencia del hermano necesitado es sacramento de Cristo para la conversión. Gesto fundamental del amor evangélico es el respeto a las personas. No existiría fidelidad al Evangelio sin una reconciliación de todos en Cristo. Más allá del propio ámbito cultural, caminando junto a cualquier hombre y en el más distinto lugar, se realiza de nuevo el misterio de la encarnación. Cristo se ha unido al hombre9 para que el reino de Dios llegue a todos los hombres. Quien fuera llamado, lo era también elegido para beneficio de la humanidad. Con su vida, con su palabra, con su oración, con los sacramentos, el hermano celebra lo que Dios quiere para todos los hombres.
Si Francisco besó al leproso, también el leproso besó a Francisco. Más recibió el bienaventurado Poverello con la pobreza del necesitado, que el leproso con el beso del penitente de Asís. Si partes tu pan con el hambriento, vistes al desnudo... Entonces brillará su luz, y se dejará ver pronto la salvación (Is 58,1ss). Lo que era amargo, se transforma en dulzura. Porque Dios se había manifestado. Porque había llegado a Francisco el que es el todo y único bien. Aunque en el ánimo de Francisco no faltarían, en estos comienzos de su vida penitente, la turbación y el miedo. Olivier Messiaen, en la ópera San Francisco de Asís, hace recodar, con resonancias bíblicas, un diálogo entre fray León y san Francisco: «Tengo miedo en el camino, cuando las ventanas crecen más grandes y más oscuras, y cuando las hojas de la euphorbia no se vuelven rojas. Tengo miedo en el camino, cuando, pronta a morir, la flor de la gardenia no perfuma más. Contempla el invisible, el invisible es visto...» (Acto I).
Riesgo, y muy grande, es el de una conversión sincera, pues aparece la tensión entre el miedo al compromiso y la urgente y generosa respuesta a la llamada. Situación que, unas veces se rompe con la huida a la comodidad de la contemplación por la contemplación, la presencia por la presencia, cuando duele la agresividad y el peso del trabajo de cada día para construir el reino de Dios. En otras ocasiones, el recurso a la actividad desenfrenada en trabajos que a nadie benefician, en misiones que ninguno ha encomendado, en proyectos de autoengaño complaciente cuando la conciencia no aguanta la interpelación de la palabra de Dios hacia una entrega más justa y menos caprichosa. Ante la magnitud del compromiso surge la tentación del descorazonamiento. Si el problema es complejo, la pereza aconseja no complicarse en él. Si es lejano, el egoísmo arguye que no te corresponde. Unos piden milagros, otros sabiduría y, en lugar de predicar el escándalo de la cruz, se administra la pacotilla de falsas seguridades.
Una fidelidad generosa y constante a Dios pasa necesariamente por unas mediaciones intermedias. Ser fiel a Dios en una reconciliación plena. Aceptar y vivir en comunión con la humanidad entera, con la Iglesia que envía, con el Evangelio como buena nueva para todos, con la celebración sacramental, con el ministerio recibido, con el servicio de corresponsabilidad... La respuesta ante la conversión no puede ser otra que la fidelidad. Ser fiel a la Iglesia que lo envía y a la comunidad que lo recibe. Es obvio que este ser fiel proviene, en un principio, de la llamada de Dios, del servicio al Evangelio, de la fe y el compromiso bautismal de realizar en su propia vida el misterio pascual. Una fidelidad transparente como respuesta de entrega mantenida y constante a la propia vocación, a la urgencia de anunciar y construir el reino de Dios. Como dijo el papa Francisco en la primera homilía a los cardenales: «Caminar sin detenerse, pero siempre alumbrados por la luz del Señor. Edificar sobre la piedra firme y viva que es el mismo Cristo. Y confesar, que es tanto como ser testigo fiel y creíble» (14 de marzo de 2013).
Después del exilio, la situación del pueblo era precaria y dolorosa. Llega el profeta, ungido del Señor, para dar la buena noticia a los que sufren, consolar, ayudar, servir, alegrar, predicar el anuncio de un tiempo nuevo en Dios (Is 61,1ss). Este es el cometido, la misión del enviado: anunciar el Evangelio de Dios; comunicar a los hombres la salvación en Cristo; llenar todas las manos de justicia y de misericordia. Pero solamente hay un modo de comunicar el Evangelio y de entusiasmar a los hombres con el mensaje: que el evangelizador viva el gozo de sentirse lleno de Jesucristo. No hay otra forma de comunicar el Evangelio que no sea la de llevar al otro la propia experiencia de la fe10.
Comenzar siempre, perseverar, vivir constantemente, «en penitencia». El Señor le había llevado a la casa de los leprosos para que con ellos tuviera misericordia y, lo que hasta entonces era de gran repugnancia, se convirtió en dulzuras. Era el Espíritu del Señor quien iba guiando a Francisco y transformando, antes en el interior que en el comportamiento externo, a una identificación con el mismo Jesucristo. La lepra era el pecado, aceptar la misericordia, el comienzo y camino para la conversión. Los excluidos de la sociedad se habían metido en el amor de Francisco. El encuentro con los leprosos será la escuela en la que todos los días aprendería a reconocer el don de la piedad con los necesitados.
Esta era la verdadera conversión: Francisco había nacido de nuevo. No se trataba de pasar de una situación a otra distinta, sino de comenzar una vida de penitencia, desnudo de todas las cosas humanas y revestido del amor de Cristo. No abandonaría a las gentes necesitadas. Saldría a todos los caminos para anunciar el Evangelio con sencillez y humildad. Como el mismo Francisco recuerda, le resultaba amargo ver a los leprosos. El pecado le impedía vencer la repugnancia física para reconocer en ellos a unos hermanos a los que era preciso amar. Si la gracia de la conversión le llevó a practicar la misericordia, Francisco alcanzó misericordia. Servir a los leprosos, llegando incluso a besarlos, no solo fue un gesto de filantropía, una conversión –por decirlo así– «social», sino una auténtica experiencia religiosa, nacida de la iniciativa de la gracia y del amor de Dios: «El Señor –dice– me llevó hasta ellos» (Test 2). Fue entonces cuando la amargura se transformó en «dulzura de alma y de cuerpo»11.
El altísimo Señor Dios
Constante aspiración del hombre piadoso es la de poder ver el rostro de Dios, porque esa contemplación del Altísimo conduce al verdadero conocimiento de uno mismo y allí, en la intimidad, hallar el sentido de todas las cosas. Hay que llegar a Dios a través de un camino en el que la percepción libre de la verdad vaya gustando, en cada momento, la presencia del ser al que se busca porque se le ama.
Francisco, ¿cómo es Dios? Y, más que una definición, el hermano de Asís enseña un camino: Dios es con quien hablo y el que me comprende; la única riqueza de mi pobreza; la sencillez y la paz; quien me llevó a hacer penitencia; es alegría; es el Hermano que me dio hermanos; el Señor a quien contemplo y sirvo en la Iglesia; es el Padre de mi Señor Jesucristo: «En san Francisco todo parte de Dios y vuelve a Dios. Sus alabanzas al Dios altísimo manifiestan un alma en diálogo constante con la Trinidad. Su relación con Cristo encuentra en la Eucaristía su lugar más significativo. Incluso el amor al prójimo se desarrolla a partir de la experiencia y del amor a Dios. Cuando, en el Testamento, recuerda cómo su acercamiento a los leprosos fue el inicio de su conversión, subraya que a ese abrazo de misericordia fue llevado por Dios mismo (cf Test 2)»12.
No había sido nada fácil el discernimiento acerca de la forma de vida que Dios quería para él y para los hermanos penitentes. Muchas eran las noches en vigilia en las que el bienaventurado Francisco preguntaba al Señor acerca de lo que debía seguir y hacer, consciente de los riesgos que llevaba consigo esta aventura del Espíritu, pero siempre y poniéndose continuamente en las manos de aquel que le llamaba a ser pobre entre los pobres.
«Los pensamientos de Dios no son los pensamientos de los hombres», había leído Francisco. Así que solamente había un camino: escuchar al altísimo Señor. No se trataba de razonar y ver ventajas y riesgos de los pasos que se iban a dar, sino de actuar en coherencia con la fe que se le había dado. Era el buen Dios el que le llamaba para que siguiera las huellas que el Señor Jesucristo había dejado a su paso por la tierra. Así le quería el Padre: como a su hijo Jesucristo. Y de este modo lo expresaba en pocas y sencillas palabras, como escribe en la Regla. Para realizar con sinceridad esta búsqueda y discernimiento, Francisco había comprendido que solamente podía llegar hasta Dios si Dios le llevaba de la mano, pero teniendo en cuenta que ello era para servir a todos los hombres, que eran objeto del amor redentor de Jesucristo.
Y hablar continuamente con Dios, porque solamente en Él, que es la fuente de la luz, se podía encontrar aquella lámpara que guiara en el camino a los nuevos hermanos. Se consultaría también a personas de buen espíritu, como la virgen Clara, que vivía en contemplación permanente del misterio de Dios. Ver y sopesar los acontecimientos, las circunstancias históricas en las que vivían los hombres, pero interpretarlo y juzgarlo a la luz de la palabra de Dios. Este era el mejor de todos los criterios: lo que Dios Padre quería para sus hijos. Y todo ello debía hacerse sin angustia ni miedo, pues el trato con Dios no tiene amargura (Sab 8,16). Que la paz proviene del Espíritu de Dios, que produce tranquilidad interior, sin que ello suponga indiferencia y querer huir de toda preocupación y responsabilidad. Francisco tenía en su mano el mejor de todos los instrumentos para discernir y someterse a la voluntad de Dios: la fe. Aceptar que el Altísimo se haya manifestado en Jesucristo. Él era el camino, la verdad y la vida. Él era la luz y la meta a conseguir: hacer en todo la voluntad del Padre.
¡Mi Dios y mi todo! Dios, siempre Dios. Lo más admirado y querido. Lo más grande y el que está más cerca. El misterio más insondable y la sabiduría que llena de luz la creación entera. En las alabanzas al Dios altísimo, Francisco manifestaba todo lo que sentía sobre la grandeza y la compañía del Señor. El gozo de saberse junto a Él, de estar seguro de que caminaba por el sendero que Dios le había trazado. No tenía que buscar más: Dios había encontrado a Francisco y el Pobre de Asís lloraba de alegría al pensar en la bondad del Dios Padre.
Esa proximidad de Dios colmaba de gozo su espíritu. Ya podía estar en permanente conversación con el Señor. Era una experiencia trinitaria, pues Dios Padre había enviado a su Hijo y en la gracia del Espíritu Santo había santificado a la Iglesia. El Dios uno y trino es el Dios de Francisco de Asís. En el pensamiento, las actitudes, la palabra y la vida de Francisco, Dios es luz inaccesible, omnipotente, causa y razón de toda la belleza, humildad y paciencia. Misericordioso, salvador, rey y señor de todo. Con Él se habla en la oración. Es confianza y esperanza, señor, juez, padre, amigo. Creador, redentor, consolador. Francisco estaba convencido de que había sido llamado para ayudar a que los hombres se encontraran con Dios.
¿Quién le aseguraba que todo aquello era verdadero, bueno y comprensible para el hombre? La respuesta estaba en el Altísimo, el Omnipotente, el todo Bien. Lejos de cualquier materialismo panteísta, había que hallar en Dios todas las cosas. No cabe el indiferentismo. Para ver al invisible presente hacen falta unos ojos nuevos, los que deja limpios el paño de la misericordia. En la medida en que Francisco se acercaba a los enfermos y a los pobres, veía a Dios y se encontraba consigo mismo. Dios actúa siempre como Dios. Ha estado grande con nosotros. Y vivimos contentos. Pecado de blasfemia sería el negar la bondad de Dios. Esta es la grandeza y la causa de la alegría: Dios es la suprema bondad. No cabe el relativismo. Dios siempre va delante y es el primero. Para escuchar a Dios hay que dejarlo hablar. Es la grandeza del misterio. Cuando se hacen las tinieblas, la luz sigue brillando. El Padre habita en una luz inaccesible, y Dios es espíritu, y a Dios nadie lo ha visto jamás. Por eso no puede ser visto sino en el Espíritu (Adm 1,5-6). Esta es la forma de conocimiento de Francisco. A Dios hay que contemplarlo con ojos espirituales, como María.
La existencia de Dios llena por completo la vida y las aspiraciones de Francisco:
Ninguna otra cosa deseemos, ninguna otra queramos, ninguna otra nos plazca y deleite, sino nuestro Creador y Redentor y Salvador, el solo verdadero Dios, que es pleno bien, todo bien, total bien, verdadero y sumo bien, que es el solo bueno, piadoso, manso, suave y dulce, que es el solo santo, justo, verdadero, santo y recto, que es el solo benigno, inocente, puro, de quien y por quien y en quien es todo el perdón, toda la gracia, toda la gloria de todos los penitentes y de todos los justos, de todos los bienaventurados que gozan juntos en los cielos. Por consiguiente, que nada impida, que nada separe, que nada se interponga. En todas partes, en todo lugar, a toda hora y en todo tiempo, diariamente y de continuo, todos nosotros creamos verdadera y humildemente, y tengamos en el corazón y amemos, honremos, adoremos, sirvamos, alabemos y bendigamos, glorifiquemos y ensalcemos sobremanera, magnifiquemos y demos gracias al Altísimo y sumo Dios eterno, Trinidad y Unidad, Padre e Hijo y Espíritu Santo, creador de todas las cosas y salvador de todos los que creen y esperan en Él y lo aman a Él, que es sin principio y sin fin, inmutable, invisible, inenarrable, inefable, incomprensible, inescrutable, bendito, laudable, glorioso, ensalzado sobremanera, sublime, excelso, suave, amable, deleitable y todo entero sobre todas las cosas deseable por los siglos» (1R 23).
A tan gran Señor habrá que devolver lo que de Él hemos recibido. Quien guarda y retiene algo para sí está robando a Dios lo que es de Dios. Debemos ser siervos suyos y estar sujetos a toda humana criatura por Él. Deseando agradarle en todo, como conviene al siervo de Dios y seguidor de su altísima pobreza. Todo había de mirarse con los ojos de la fe, pues solamente desde la bondad de Dios se podía comprender la existencia. «Cuando hablamos de la fe, por tanto, va implícita una doble relación: una horizontal, entre los seres humanos, y otra vertical, con Dios, íntimamente relacionadas entre sí [...]. Estamos ante un don, una obra del Espíritu en nosotros que, por tanto, sobrepasa todo determinismo humano: La fe no nace en el corazón de los hombres como producto de las discusiones, sino por obra del Espíritu Santo, que concede sus dones a cada uno según le place»13. En esa fe se encuentran la alegría y la esperanza.
«¡Sumo, glorioso Dios!, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento» (Orsd). Así habla Francisco con el Cristo de San Damián. La conversión no había sido sino el proceso de un hombre creyente que desea, con toda sinceridad y razón, entrar en los proyectos de la voluntad divina. Allí encontraría fortaleza contra todos sus miedos y temores. El abandono en Dios producía una gran paz, sin que por ello dejara de sentir todos los días el peso de la cruz. Así lo diría Francisco en la primera Regla:
Después que hemos abandonado el mundo, ninguna otra cosa hemos de hacer sino seguir la voluntad del Señor y agradarle... Por eso, pues, todos los hermanos estemos muy vigilantes, no sea que, so pretexto de alguna merced, o quehacer, o favor, perdamos o apartemos del Señor nuestra mente y corazón. Antes bien, en la santa caridad que es Dios, ruego a todos los hermanos, tanto a los ministros como a los otros, que, removido todo impedimento y pospuesta toda preocupación y solicitud, como mejor puedan, sirvan, amen, honren y adoren al Señor Dios, y háganlo con limpio corazón y mente pura, que es lo que Él busca por encima de todo; y hagamos siempre en ellos habitación y morada... Y adorémosle con puro corazón (1R 22,9.25-29).
El convencimiento franciscano de fidelidad a la verdad, no proviene del almacenamiento de datos y experiencias adquiridos, sino de la gratuidad de un Dios que se manifiesta como el bien completo, supremo y admirable. Es el Dios y Padre de Jesucristo, quien asegura toda la verdad. Él es santo, único, fuerte, grande, altísimo, rey, omnipotente, bueno, fortaleza, admirable, eterno, laudable, bendito, misericordioso, Trinidad perfecta y simple unidad, justo, santísimo, el bien, el sumo bien, el todo bien. Así es como san Francisco describe, con un desbordado cántico de alabanzas, esa totalidad inmutable de Dios.
Como si de una maligna y destructiva termita se tratara, el relativismo maquina y se mete entre todos los recovecos de la existencia y va minando las estructuras más firmes hasta el derrumbe completo. Bajo el disfraz camuflado de apertura y tolerancia, el relativismo es engañoso seductor que va robando cimientos y secando las fuentes del conocimiento de la verdad y de la valoración ética de la conducta. Nada vale nada. Todo es igual, efímero y subjetivo. Con ese encadenamiento, tan esclavizante como cargado de petulancia, se camina por la vida dando tumbos y revueltas, propios de mentes desajustadas. Fuera virtudes y valores. La verdad en entredicho y la ética según el caprichoso deseo de cada cual. Relativismo universalizado en tal modo que no quede títere con cabeza. Depende del color y punto de mira, de la cultura y de los modos de situarse cada uno en su propia vida.
No había de ser así en el pensamiento y vida de Francisco, pues Dios era el principio y el final, el cimiento y la cumbre, la fortaleza y el consuelo. Dentro de tantos atributos y de reconocimientos a la bondadosa acción de Dios, hay algunos que se repiten y están siempre en la mente y en los escritos de Francisco: el Altísimo que merece toda alabanza. Es el Dios único que hace maravillas admirables. Fuerte y grande. Trinidad y unidad. Creador de todas las cosas. Rey de cielo y de la tierra. El que nos saca del cautiverio del pecado. «Por tu Hijo nos creaste, así, por tu santo amor con el que nos amaste» (1R 33). Sentido de un Dios que lo llena todo de sabiduría y amor. Que todo lo puede y es santísimo. Es la base más sólida para el asentamiento de todos los principios en los que se pueden fundar los criterios, las leyes y normas que regían el recto comportamiento del hombre.
Si el relativismo es la anarquía del pensamiento, la unidad de Dios garantiza y recompone la relación entre el objeto y el conocimiento, entre la razón y la inteligencia, entre la fe y Dios. Lo relativo queda en su límite y proporción. La omnipotencia de Dios abre espacios inmensos donde encuentra su esencialidad cuanto ha sido creado, llamado a la existencia. Esa razón de omnipotencia no es una fuerza tiránica que anula cualquier acción libre de la persona, sino aval que proporciona seguridad al conocimiento, haciendo que el hombre se deje llevar de la mano de Dios hasta la verdad de la creación entera. La omnipotencia, no es limitación, sino apertura para ver, más allá de los parámetros de la experiencia sensible, las razones últimas de cuanto aparece ante el juicio razonador del hombre. En una perspectiva moral, el relativismo produce una esquizofrenia, en tal manera demoledora, que divide, separa, mete en alteridades llenas de ambigüedad, deja al hombre perplejo, indeciso, con voluntad cambiante, desprovista de criterios y elementos para ofrecer una opinión adecuada. La conducta está tan subjetivada como veleidosa y la permisividad se deja llevar de la sensibilidad y el gusto, desvistiendo al hombre de su propia y más valiosa personalidad. Vive sin criterios ni estabilidad de pensamiento y de conducta.
El Dios omnipotente de Francisco de Asís no manda desde fuera. Está pronto para hacer oír su voz en lo más íntimo de cada uno. Es omnipotente por la fuerza de su amor a las criaturas, no por caprichoso deseo de poderío y jactancia. Amor omnipotente al que no hay posibilidad de ponerle límite alguno. Esta es la sabiduría de la omnipotencia, que libera de falsas apariencias y llama a la esencialidad. Si de Dios viene, no puede por menos que ser bueno y verdadero. La omnipotencia es como una luz que se enciende ante todas las oscuridades que se pueden presentar. Dios tiene el poder de la luz y su luz nos hace ver la Luz. Bondad que sobrepasa cuanto imaginarse pueda, que lo transciende todo. Dios supera lo insuperable. Él es la fuente y el final. Alfa y omega. Esta es la inmensidad de Dios, vivida por Francisco: «Tú me sondeas y me conoces, estás en todo lugar y tu saber me sobrepasa» (Sal 138).
Más allá de todo y, al mismo tiempo, metido en la historia del hombre, para que se le pueda encontrar en todo lugar y tiempo. El pensamiento franciscano supera el relativismo con la experiencia de Dios, que no solo es contemplación del misterio, sino correspondencia leal y comprometida. San Francisco lo expresa de esta manera: «Danos a nosotros, miserables, hacer por ti mismo lo que sabemos que tú quieres, y siempre querer lo que te place, para que, interiormente purificados, interiormente iluminados y abrasados por el fuego del Espíritu Santo, podamos seguir las huellas de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo» (CtaO 50-51). La identificación con el Altísimo es obra del Espíritu, que llena el corazón del mejor y más sincero deseo: seguir las huellas de Jesucristo. Lo relativo se supera en esa identificación perfecta con el Verbo.
Dios es el Altísimo. No en un sentido espacial, de situación física. Dios es el altísimo bien. Amar es gozar en su amor. No hay lugar en el corazón del hermano que no sea para Dios. Este es el gran misterio que ha comprendido Francisco. Y «bienaventurado el siervo que guarda en su corazón los secretos del Señor» (Adm 28, 1-3). La presencia intemporal y omnipresente de Dios garantiza el que se pueda orar siempre, en cualquier forma, con silencio y quietud o saltando por los caminos; en la solemnidad de la liturgia o imitando el cantar de los pajarillos, estar y callar, sentir, llorar...
El relativismo arrasa, con la guadaña del escepticismo, cualquier brote de verdad y roba el alma a las cosas. Deja sin vida, sin posibilidades de crecimiento y de alcanzar unos horizontes grandes. El Dios misericordioso que trae consigo todos los bienes, ahora y en el futuro, por eso es el que merece toda alabanza. Él es quien pone en el hombre poder y fortaleza. Si el relativismo destruye la posibilidad del encuentro con la verdad, la misericordia es el amor de Dios metido en las realidades de este mundo. Y no solo suple, sino que colma todas las aspiraciones de unidad entre lo conocido y lo amado. La misericordia une y ata los lazos más firmes del conocimiento del hombre y del encuentro de la inteligencia con todo lo creado, pues le pone «alma» al conocer, para que no quede en una simple idea. «El corazón tiene sus razones», diríamos con el pensamiento pascaliano. Y poner «corazón» es oficio de la misericordia.
Sumo y todo bien
Como perfección y supremo bienestar. Así entiende Francisco el bien. Cúmulo y expresión de todos los atributos de Dios. El bien es la esencia de Dios. ¡Tú eres el bien! La integridad completa. ¡Tú eres todo bien! Lo más grande, querido y ambicionado. ¡Tú eres el sumo bien! La bondad en su perfección y exclusividad. ¡Tú eres el solo bueno! Estas palabras «todo bien, sumo bien, total bien», manifiestan no solo una entusiasmada proclamación de alabanza a Dios, sino de entrega incondicional y gozosa. Contra el relativismo, la aceptación de Dios como bien perfecto, bondad absoluta, misericordia sin limitaciones, conocimiento de la verdad, que es sabiduría y amor. El digno de toda alabanza: «Bendigamos al Señor Dios vivo y verdadero: tributémosle siempre alabanza, gloria, honor, bendición y todos los bienes» (Ofp 1, 1). Estas palabras son una maravillosa síntesis de la vida franciscana. Todo lo creado se recoge en un cántico entusiasmado de alabanza y bendiciones a Dios, al que todo se ofrece, del que todo se espera.
Francisco cree en Dios y vive en Dios. No son dos formas de acercamiento a lo divino. Ni una tautología que repite el mismo concepto en palabras distintas. Creer en Dios y vivir en Dios es la unidad de la fe, del concepto y la praxis, de la mente y de la vida, de la razón y del sentimiento. La esencia de la fe se hace comportamiento y la existencia, inmanente en lo concreto, denota y vislumbra la presencia del Absoluto. El conocimiento de Dios se hace vida y, su amor, historia de salvación. Lo llena todo, pero Él está más allá de la misma creación. El mal no tiene sentido, el bien sí. No hace falta verlo. La bondad de Dios es suficiente garantía para la aceptación. Los interrogantes, hechos queja, pueden aparecer de continuo: ¿Por qué siendo Dios providente tenemos que soportar un mundo tan absurdo? ¿Para qué pedir, si Dios conoce la necesidad de cada uno? La tentación del abandonismo está siempre latente, porque un esquema muy rígido de causa efecto, de luz y tinieblas, de bien y de mal, lleva a la duda, incluso a negar verbalmente la existencia de Dios. Un Señor Dios que no cuida de mí, no puede existir. En este razonamiento falta un inciso: no cuida de mí como yo quiero que se ocupe de mí. No se resigna a que Dios sea distinto y único.
El hombre tiene ansia de Dios, pero no ha optado incondicionalmente por Él. Quiere un dios fácil que le evada de la coherencia de la fe. Se endosa a Dios la propia responsabilidad. En el fondo no se confía en Él, porque se duda de la asistencia al hombre. No hay entrega, sino espera del beneficio. La virtud y la oración se ofrecen a Dios como recomendación o como premio. Cesa la obligación de ser fiel cuando el asunto en cuestión ha llegado a un desenlace. Si salió bien, se cumple la promesa en el plazo convenido. Cuando la respuesta fue negativa, las actitudes de petición y alabanza se truecan en agresividad o evasión.
El Dios de Francisco es el que aparece en la Exposición del Padrenuestro. Lleno de amor, el de la «anchura de los beneficios y la largura de las promesas»:
Oh santísimo Padre nuestro: creador, redentor, consolador y salvador nuestro. Que estás en el cielo: en los ángeles y en los santos; iluminándolos para el conocimiento, porque tú, Señor, eres luz; inflamándolos para el amor, porque tú, Señor, eres amor; habitando en ellos y colmándolos para la bienaventuranza, porque tú, Señor, eres sumo bien, eterno bien, del cual viene todo bien, sin el cual no hay ningún bien. Santificado sea tu nombre: clarificada sea en nosotros tu noticia, para que conozcamos cuál es la anchura de tus beneficios, la largura de tus promesas, la sublimidad de la majestad y la profundidad de los juicios. Venga a nosotros tu Reino: para que tú reines en nosotros por la gracia y nos hagas llegar a tu Reino, donde la visión de ti es manifiesta, la dilección de ti perfecta, la compañía de ti bienaventurada, la fruición de ti sempiterna (ExpPN 1-4).
No es el Dios legislador que establece unas normas estrictas de conducta que han de ser observadas con rigurosidad y perseverante legalidad. Como si Dios estuviera anotando, minucioso e inmisericorde, cuanto acontece de mal en la vida del hombre. ¡Cuidado con Dios! Con Él no se juega. Él ve, calla, juzga y te espera. Es un dios frío, presente, pero lejano. No le interesa el hombre sino el juicio inmisericorde que debe hacer caer sobre él. No se preocupa de la justicia. Utiliza una ley fría, estática, despótica. Es un dios para la legalidad pagana. La ley es yugo y carga, nada más. La suavidad y ligereza que puso en ella Cristo se han olvidado. A este dios, le responde un culto, no de generosa disponibilidad de amor, sino revestido de cierto egoísmo y angustia perfeccionista. ¡Sed perfectos! Como el Padre, no según el modelo del propio egocentrismo que, en lugar de buscar el amor generoso y desprendido, se intenta la pureza legal autocomplaciente y ritualista.
Dios es nuestro Padre. Esta es la mayor seguridad y el mejor de los consuelos. Francisco contempla a Dios de esta manera:
¡Oh cuán glorioso, santo y grande es tener un Padre en los cielos! ¡Oh cuán santo, consolador, bello y admirable, tener un tal esposo! ¡Oh cuán santo y cuán amado, placentero, humilde, pacífico, dulce, amable y sobre todas las cosas deseable, tener un tal hermano y un tal hijo: Nuestro Señor Jesucristo! (1CartF 1,11-19).
Muy lejos esta figura del Dios padre de esa otra que lo distancia. Está en el cielo y desde allí, en lo alto y muy lejos, ordena el mundo con rigurosa mecánica. Lo mueve todo, siendo inmóvil. Es un dios tan inaccesible como insensible. Lo hace todo bien, con admirable ordenamiento. Activo y conduciendo la vida de los hombres, pero indiferente. Su trabajo quedó concluido en una ordenación perfecta. Es un dios tan abstracto como indiferente a la conducta humana. La ofensa grave a este dios, que sería el pecado, no está relacionada con la persona, sino con el orden. El pecado rompe ese acabado y magnífico ordenamiento de las cosas y de los seres. Es el dios que garantiza una estructura perfecta. Más que querer a Dios, se admira a un dios que impulsa el movimiento del complicado mecanismo universal. La fe no es amorosa, sino admirativa. Se cree en el ser perfecto, no en el Dios de la Alianza y de la amistad con el hombre.
Francisco quiere que se alabe a Dios con un corazón limpio. No apartar de Él la mente y el corazón y buscarlo continuamente en su Espíritu, que es «pastor y obispo de nuestras almas» (1R 22,25-32). La deformación de la fe en Dios Padre produce la idea del dios paternalista, celoso de la atención y del cuidado de los hombres, proteccionista hasta en los detalles mínimos, que se enfada por la desconsideración. Un dios celoso que no puede soportar que alguien pueda querer con libertad. A este dios se le da un culto sumisionista y engañoso. Si hay acatamiento, nace del temor al posible enfado del jefe; si hay alabanza, es para conseguir que no decaiga el mecenazgo y el valimiento. Al no ser sincero, el honor es burla y engaño.
No es el Dios de la Biblia, sino la proyección de unos sentimientos de inseguridad y deseo de proteccionismo. Una idea de Dios que frecuentemente está acompañada con la de un dios acaramelado y llorón, sufriendo constantemente por el desvarío de los hombres, inconsolable y victimista, que no ha resucitado en Jesucristo y que requiere el arropamiento consolador y cariñoso de los hombres. Como el hombre necesita un fuerte apoyo para motivar el propio sentido de la existencia, la búsqueda de ese fundamento va acompañada de la incertidumbre; el ansia se convierte en angustia y, a impulsos de la necesidad, emerge un dios, que no es más que el producto de unos deseos insatisfechos. A falta de un Dios auténtico, se busca un dios sucedáneo, que nace y muere según el estado de necesidad. Cambiará la figura de superprotector o de juez inflexible, de un ser íntimo y próximo a la negación total de transcendencia. Y, en muchas ocasiones, no sabremos si este dios ha nacido de la necesidad del paciente o de la invención del analista. Son los condicionantes personales o sociales los que apoyan la autoconsideración del creyente y la proclamación de la no práctica. Si la sociedad no ve bien al ateo, el hombre débil se declara creyente. Interiormente no cree, pero no es tan osado como para confesarlo públicamente. En el caso contrario, no se practica la fe, unas veces por respeto humano y otras por simple pereza. Resulta obvio que entre los dos extremos hay abundante variedad de tipos y de culturas diferentes, con alternativas entre el ateísmo inconfesado y la hipocresía. La relación con Dios es ocasional, de circunstancia social, de momentos apretados. Un culto vergonzante y ritualista, al que se añade la declaración pública de que se ha participado cuasi oficialmente y por motivos no religiosos.
Muy distinta es la actitud y relación de Francisco con Dios, como se refleja en la exhortación que hace a sus hermanos sobre la alabanza a Dios:
Y esta o parecida exhortación y alabanza pueden proclamar todos mis hermanos, siempre que les plazca, ante cualesquiera hombres, con la bendición de Dios: Temed y honrad, alabad y bendecid, dad gracias y adorad al Señor Dios omnipotente en Trinidad y Unidad, Padre, e Hijo, y Espíritu Santo, creador de todas las cosas (1R 12,1-2).
El creyente-no-practicante puro quiere un dios para él solo. Le reza a su manera, acata la revelación a su capricho. La Iglesia no es el pueblo de Dios, sino un estorbo para llegar a su dios. Esta fe es tan efímera que se confunde con un ateísmo práctico y tranquilizante. Una variedad del creyente-no-practicante es el de la cultura del sustitucionismo. La falta de práctica auténtica y consecuente se suple con extrañas actividades esotéricas, las simplemente folclóricas, el visionismo o la superstición, la religiosidad cultural... Al creyenteno-practicante le falta oración. Agoniza su fe por falta de alimento. No contempla a Dios, ni trata de ver la presencia de Dios en los acontecimientos de cada día. Para Francisco es más que suficiente el amor que Dios le ofrece. No pide, alaba: «Omnipotente, santísimo, altísimo y sumo Dios, Padre santo y justo, Señor rey de cielo y tierra te damos gracias por ti mismo, pues por tu santa voluntad, y por medio de tu único Hijo con el Espíritu Santo, creaste todas las cosas espirituales y corporales, y a nosotros, hechos a tu imagen y semejanza, nos colocaste en el paraíso» (1R 23,1-2).
¿Para qué creer en Dios si se tiene fe en el hombre? Al humanista le basta con ser hombre. Y vivir como hombre. Fe en el hombre y un culto a lo humano. No se niega a Dios, pero se relativiza a Dios. Incluso hay un esfuerzo por liberarse de Dios. Que Dios no sea la explicación última de todo, pues la respuesta definitiva tiene que estar en el hombre. Una vez más se repite el mito del aprendiz de brujo: el hombre queda atrapado por su propio humanismo y no es capaz de pensar en la transcendencia. Se limita el horizonte del conocimiento: primero el hombre y después Dios. El proceso de secularización es irreversible. Muy lejos de reconocer el valor de lo religioso, se intenta reducir el fenómeno de la expresión de la fe a unas formas de excelencia social o a un decoro y exaltación estética de lo sagrado.
Se quiere ser tan realista, que se ignora la dimensión transcendente del conocimiento. Como no hay experiencia directa de la existencia del Absoluto, la duda racional se hunde en la realidad del hombre, ya que resulta una quimera el discurrir por una prueba racional de la existencia de Dios. El humanista, por paradójico que ello pueda ser, se olvida del hombre como persona, total, completo, vivo, en el mundo y con los hombres. No deja sitio para la presencia de Dios, como sentido nuevo y único de cualquier explicación convincente sobre el hombre y la humanidad.
Se puede tener una aparente seguridad en Dios y tratar de evadirse de Él. El conocimiento y la adhesión llevan con ellos el riesgo de la fe y el compromiso de un comportamiento en consecuencia con aquello en lo que se cree. Dios se ha manifestado y se desea aceptarlo, pero sin la carga de llevar una conducta, mente y vida, acorde con la fe recibida. Para aligerar la tensión se llega al consenso de practicar sin creer. Es decir, de participar en acciones que no comprometen, que evaden y tranquilizan. A Dios hay que acercarse con limpieza de corazón, que así lo dice la bienaventuranza: «Son verdaderamente de corazón limpio los que desprecian lo terreno, buscan lo celestial y nunca dejan de adorar y contemplar al Señor Dios vivo y verdadero con corazón y ánimo limpio» (Adm 16,1-2).
Hay una orgullosa pretensión de marginar a Dios, y a todo lo que con Él se relaciona, en el ámbito de la vida social, pública, empresarial, cultural... No solo no se tiene necesidad de Dios, sino que se considera un lastre a la hora de ponerse en marcha para realizar cualquier proyecto. Como si Dios fuera un excedente del que hay que liberarse cuanto antes. Esto suele acontecer en época de prosperidad, cuando el hombre se cree tan autosuficiente que no necesita ningún otro recurso, pues se basta y sobra con lo que tiene entre sus manos, o lo que puede darle la abundancia de sus propios medios. Dios es considerado un sobreañadido por el que no se tiene interés alguno.
Dios tampoco es una luz intermitente que se enciende o apaga según la necesidad que cada uno tenga de ayuda. Ni idea, ni una simple palabra. ¿Quién es Dios? El Padre y Señor de todas las cosas, que se ha manifestado a la humanidad de muchas maneras, pero sobre todo con la vida, las actitudes y la palabra de Jesucristo. Creer en Dios es fiarse de él, adherirse incondicionalmente a lo que él ha querido revelar a la humanidad. Y asumirlo como algo propio, no solo como una norma de conducta moral, sino como quien toma posesión por completo en la vida y el pensamiento del hombre. Dios no es un estorbo, un excedente, ni una idea, ni un simple código de conducta moral. ¡Dios es Dios! No es una frase que suena casi a escapatoria y evasión ante la falta de una respuesta convincente. Más bien, es una llamada de atención para poner realidad en el pensamiento y admitir que Dios es algo distinto y difícil de encuadrar en unas simples categorías racionales. Él es el Creador, el Omnipotente, el Padre lleno de amor a sus hijos.
Después seguirán muchas preguntas. Pero, para comenzar, atenerse a las condiciones del proceso: primero, aceptar que quien pregunte sea el mismo Dios: ¿aceptas mi palabra? Si es una cuestión de fe, en la que ciertamente puede ayudar la razón, no intentes tratar de resolver el problema por otro camino. Tiene san Agustín, en sus Soliloquios un pensamiento muy a propósito para esta reflexión que estamos haciendo: «Que al buscarte a ti, nadie me salga al encuentro en vez de ti».
Entre el papa Benedicto XVI y el papa Francisco hicieron un regalo impagable a la Iglesia con la carta encíclica Lumen fidei, sobre la fe. Jesucristo es la luz que ilumina el camino de todos los hombres que buscan a Dios. Y la mejor recompensa que se puede dar, a quien con sinceridad y nobleza de espíritu busca, será la gracia de sentir el deseo de dejarse encontrar por aquel al que tanto ansía conocer. Como Dios es la luz no será difícil vislumbrar los resplandores que aparecen en las obras de misericordia, de justicia y de trabajo por la paz. Con unas expresiones profundas y llenas de belleza, el papa Francisco, bajo cuya autoridad y magisterio se publicaba esta encíclica sobre la fe, habla de la paciencia de Dios con nuestros ojos, que deben habituarse a su esplendor, pues como hombre religioso está en camino y ha de estar dispuesto a dejarse guiar, a salir de sí mismo para encontrarse con ese Dios que ha concentrado toda su luz en Jesucristo. «No hay ninguna experiencia humana, ningún itinerario del hombre hacia Dios, que no pueda ser integrado, iluminado y purificado por esta luz» (Lumen fidei 35).
Mientras las cosas vayan bien, mejor es estar con Dios y con la Iglesia. Las circunstancias mandan. Dios no es intemporal sino de mi presente. Tengo el dios que me conviene tener hoy y en disposición de poder mostrar en cada momento el carnet que más convenga: la cofradía o el partido, la amistad del clérigo o la del anarquista. Es el hombre débil, tornadizo, arribista. Ignora al Dios de la Alianza y del pacto en la fe que conduce a una actitud constante de fidelidad, que compromete toda la existencia. No busca a Dios, sino el apoyo de los que están cerca del poder. Si Dios es la roca firme, no lo acepta como fundamento seguro de una fe responsable, sino como pedestal en el que se puede subir para estar mejor, más seguro.
La gran alabanza y gratitud a Dios será la que proviene de habernos dado a su Hijo Jesucristo: «Y te damos gracias porque, al igual que nos creaste por tu Hijo, así, por el santo amor con que nos amaste, quisiste que él, verdadero Dios y verdadero hombre, naciera de la gloriosa siempre Virgen beatísima santa María, y que nosotros, cautivos, fuéramos redimidos por su cruz, y sangre, y muerte» (1R 23,3).
Quiere Francisco que, a lo largo del día, se vayan repitiendo estos pensamientos: «Omnipotente, santísimo, altísimo y sumo Dios, todo bien, sumo bien, total bien, que eres el solo bueno, a ti te ofrezcamos toda alabanza, toda gloria, toda gracia, todo honor, toda bendición y todos los bienes» (AlHor 1,11). Dios vive y su historia es nuestra historia de salvación. Es el Dios de la Alianza. Es el redentor. El Dios entre nosotros. Metido en nuestros acontecimientos. Un Dios activo. Ni producto de un sentimiento, ni proyección sublimada de una carencia. El Dios de la seguridad, porque para Él nada hay imposible. Fundamento y roca de toda fidelidad. Es la fuerza ante la debilidad de lo creado. Fiel en medio de cualquier deslealtad.
Dios acompaña al pobre Francisco. Aunque invisible y supramundano, es un ser personal y vivo que camina junto al hombre. Que no tiene límites, que habita una luz inaccesible, pero está en todo y más allá de todo. La experiencia de Dios es transparencia, penetra en la vida y se manifiesta en el mundo. Conocimiento de Dios y experiencia de Dios resultan inseparables. Porque Dios es tan grande y elevado como cercano y amigo. Dios está con el hombre construyendo el presente y señalando el futuro, comunicando luz y fortaleza. A este Dios se le tributa un culto personalizado, pero no intimista, pues no es un Dios dentro de mí, sino el que camina a mi lado.
Dios es el bien. Y en esa bondad se encuentra la paz, el consuelo, el amor perfecto y consumado. La respuesta de Francisco será de abandono de todo en Dios y de todo por Dios. Está lleno del amor al Altísimo y lo ve en la creación entera. Es un culto íntimo que se proyecta en el amor fraterno a todas las criaturas y en ellas se alaba al creador nuevo. No es abandonismo, ni evasión, sino providencia activa. Dios es misericordioso y Francisco anuncia testimonialmente a Dios con obras de bondad. Dios es invisible y hace «ver su rostro» en la creación. Es amor y está presente y vivo en la práctica de la caridad. Es una actitud global de la existencia que quiere buscar a Dios en todo y a gozar con su presencia, llevando el entusiasmo de la cercanía divina a los hombres, haciéndoles palpar las maravillas de Dios.
Vivir de esta manera es un riesgo y un desafío. Riesgo del misterio, de vivir en entrega absoluta sin contemplar la evidencia. Desafío y prueba para la fe, pues la seguridad en Dios hace ver de cerca que la fuerza del Espíritu está unida a la fragilidad del vaso en el que se la recibe. Es una liturgia de la pobreza en la que se celebra el misterio de la inseguridad y de lo débil, de lo que es nada, para que se pueda contemplar mejor la fuerza de lo absoluto y permanente, de la seguridad. El Dios de Francisco está cerca. Pero solamente pueden verlo los sencillos, los que, como Moisés, aceptan el riesgo de caminar descalzos para acercarse a la zarza ardiente; como Elías, que percibe en las cosas pequeñas la brisa de Dios. El que habita una luz inaccesible que llega a la existencia del hombre. Es el Dios de la kénosis que se abaja, que se pone a la altura del amor y a la comprensión de las criaturas y lo llena todo. En Él vivimos, nos movemos y existimos (He 17,28).
Cada vez se extiende más el convencimiento de que las crisis religiosas, y hasta la apostasía de la Iglesia, no se debe a la falta de transparencia en la identidad, sino a la falta de espiritualidad. No es problema de organización, de estructuras, incluso de falta de ejemplaridad. Es vacío de experiencia de Dios. La Iglesia de Francisco es la de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso, nunca podría comprender y amar a la Iglesia sino desde una profunda y gozosa experiencia de Dios.
San Pablo les había dicho a los tesalonicenses: examinadlo todo y quedaos con lo bueno (Tes 5,21). Dios quiso que san Francisco lo hiciera casi al revés: se ha quedado con lo bueno, con Dios, y después lo ha visto todo desde esta perspectiva. Descubre a Dios en todas las cosas. Todo lo que Él hace es bueno, tanto en su origen como en la finalidad última. Porque todo fue creado en el Verbo. La oración hace vida este convencimiento. Llega al alma de las cosas. Descubre en ellas la imagen de Dios.
Es, por ello, un gran don para los hermanos llegar a descubrir ese espíritu vivo del Señor; espíritu de la santa oración (2R 5,2) ocuparse en él continuamente (1R 7, 12) y guardarse muy bien de apartar del Señor la mente (1R 22,25). Este es el camino de oración: la fidelidad al Evangelio (1R 22,41). En la oración franciscana no hay temor alguno acerca de la eficacia, de si la súplica será escuchada, pues el deseo de alabanza a Dios se hace misterio de comunión con Jesucristo. En Jesucristo está la seguridad, la confianza y la respuesta.
Sin embargo, el hombre se sigue preguntando sobre su origen y sobre su destino. Quiere ver a Dios, pero teme la fascinación de la presencia del Todopoderoso. ¿Cómo es posible que tantos hombres no conozcan a Dios? Porque tratan de esconderse de Dios en lugar de «esconderse» en Él, de buscar sinceramente la presencia de aquel que está muy cerca. ¿A dónde iré lejos de tu mirada? Dios es el bien. Reconocerlo, no es presunción sino fe. Negar el bien, en cambio, es ateísmo, una blasfemia, pues es negar la huella de Dios en el mundo.
Vacío, como pobre, y lleno de la riqueza de la palabra de Dios. Francisco, como estaba cerca de Dios, comprendía muy bien todo lo que hacía relación con los hombres. Este era su secreto: la experiencia del Altísimo. Admirable sabiduría que, en el amor de Dios, hace que se encuentren todas las criaturas. Experiencia, en lenguaje franciscano, equivale a gustar el bien con los ojos de la admiración. Ver a Dios es hallar las huellas de su presencia en la creación entera. Es llevar consigo la luz de Dios y contemplar todas las cosas desde el brillo de esa luz. Es la máxima aspiración del hombre: adentrarse en la sabiduría de todas las cosas. Es una adoración permanente ante la presencia del Creador. Pero sabiendo muy bien el lugar del Señor y el de las criaturas. ¿Cuándo veré tu rostro, Señor? ¡No me escondas tu rostro!
Sin el deseo es imposible llegar al conocimiento. La primera condición para el encuentro es tener hambre de Dios. No poder vivir sin Él. Los que le aman y le buscan son quienes lo encuentran. En palabras de san Francisco, el Espíritu del Señor se da a los que buscan el bien. Dios se asoma al mundo por los ojos de las criaturas. Habrá que contemplarlo con espíritu limpio. Para llegar hasta Dios hay que dejar que sea Él quien vaya delante y estar atento para oír su voz. Jesucristo es el mensajero y la palabra viva de Dios que habla por el Evangelio. «¡Esto es lo mío!», exclama Francisco al escuchar el Evangelio. El Evangelio no tiene necesidad de ser justificado. Es para vivirlo. Hacer penitencia, es tanto como poner la vida a disposición del Evangelio. A la hora de la prueba, no son los libros sino la pasión de Cristo lo que va a ayudar. Las criaturas son gestos sacramentales de Dios, habrá que descubrir la humanidad de las cosas y reconciliarse con la creación, bajarse de la altanería y prepotencia, salir de uno mismo y abrazar al leproso.
Muchas son las promesas que se hacen. Y las palabras vacías, no solamente no liberan al hombre de sus pesares, sino que lo esclavizan y corrompen la hermosa verdad de la creación. Dios, en la experiencia de Francisco, es ser y existencia, es sustento de todo lo que vive. Si se ama sinceramente a Dios, será necesaria una entrega generosa, pues solamente así se puede contemplar al que es la expresión más grande del amor. Para ver la luz hará falta tener bien dispuestos los ojos. El desprendimiento, el sacrificio y la misericordia son la mejor forma de abrir los párpados para que dejen el camino expedito para contemplar el amor.
Dios esconde su rostro al pueblo que camina por el desierto y, al mismo tiempo, tiene una tienda para el encuentro. Será que Dios habla allí donde se le puede escuchar, y lo hace con un lenguaje que solamente Él puede tener. El racionalismo lleva a la confusión de la mente en tal manera que es capaz de aceptar lo mágico antes que lo transcendente; se deja seducir por el artificio y no por la posibilidad de una luz nueva. Dios tiene sus signos y su lenguaje. Y los muestra en la historia de los hombres. Cristo es el auténtico mensajero y el Evangelio su palabra. Retornar al Evangelio es encontrarse con Cristo. Francisco sabe que oye la voz de Dios cuando contempla vivo a Jesucristo en las palabras del Evangelio. Si Dios, en Jesucristo, se ha hecho presente en la historia, en la realidad de los hombres, a lo humano habrá que acudir para conocer, para saber de Dios. Pues el Señor Jesucristo no es pura teoría, es experiencia viva del amor del Padre.
Habrá que contemplar las huellas que el Señor dejó a su paso por la tierra. Oír sus palabras y contemplar sus heridas. Escuchar el Evangelio y acercarse a los leprosos. Solamente cuando el hombre se abre al amor es cuando Dios puede entrar en él y hacer morada en él. Jesucristo es el verdadero Hermano. El hijo de Dios. San Francisco se siente arrebatado de amor a Jesucristo. Así se expresa en la Carta a todos los fieles:
Este verbo del Padre, tan digno, tan santo y glorioso, anunciándolo el santo ángel Gabriel, fue enviado por el mismo altísimo Padre desde el cielo al seno de la santa y gloriosa Virgen María, y en él recibió la carne verdadera de nuestra humanidad y fragilidad. Y, siendo él sobremanera rico, quiso, junto con la bienaventurada Virgen, su Madre, escoger en el mundo la pobreza, [...] dejándonos ejemplo para que sigamos sus huellas. Y quiere que todos seamos salvos por él y que lo recibamos con un corazón puro y con nuestro cuerpo casto. Pero son pocos los que quieren recibirlo y ser salvos por él, aunque su carga es ligera (2CtaF).
Dios no puede ser un asunto privado. Lo personal es elegir este u otro camino. Pero cuando se acepta a Dios como valor supremo de la vida, Él lo llena todo, pensamiento e intimidad, conducta y relación social. Francisco da lo que tiene. Se viste de pobre. Se hace amigo de los pobres. Comparte su vida con los desvalidos y necesitados. Lucha contra la pobreza haciéndose él mismo un pobre. Su pobreza no le pertenece a él. Es de Dios y la quiere compartir con todos los hijos de Dios. No era asunto privado. Era la riqueza de tener a Dios como único Señor y compartir esa experiencia con todos los hombres. Y, con Dios, los hijos de Dios. Los hermanos son don y camino. Regalo que Dios le ha hecho a Francisco y, al mismo tiempo, ayuda para que él pudiera acercarse mejor a Dios. Era la gracia de tener hermanos. «El que vea tus ojos –le recomienda al ministro–, que no se aparte de ti sin tu perdón. Que vea en ti la misericordia del Misericordioso».
Ver a Dios es comprometerse con Dios. Hacer de la existencia humana reflejo del querer de Dios. Si el hombre habla poco de Dios es que no se siente comprometido con Él. No está asido al que es vida y se escapa a cualquier pretensión de reducirlo a una idea o una norma moral. Dios es vida, no código. Es amor. Verle conduce a dar testimonio. El hombre convertido es señal del amor de aquel al que ama. Vive en la vida de quien le hace vivir y le conduce, inmediatamente, a hacer penitencia, que es estar bien atentos a la palabra de Cristo y renunciar al espíritu de la carne y deseando tener sobre todas las cosas el Espíritu del Señor y su santa operación (2R 23,4).
«En la sociedad actual –decía san Juan Pablo II–, entre muchos fenómenos de signo opuesto, surge de manera cada vez más clara una necesidad real de la verdad, de lo esencial y de una auténtica experiencia de Dios. Tenéis la misión de señalar, con actitud de fraternidad universal, la respuesta que satisface esas expectativas. Esa respuesta consiste en abandonaos con confianza al amor salvífico del Señor Jesús, aunque nos crucifique» (La Verna, 17 de septiembre de 1993). Solo dando testimonio de Dios se puede hablar de Dios. Porque el lenguaje de Dios es vivencia, no simple concepto. Es conocimiento, no hipótesis. Es comportamiento coherente con la adhesión que el creyente, de una manera enteramente libre, ofrece a Dios. Un Dios que le sostiene y compromete y del que sabe ha recibido gratuitamente el don de la fe. El conocimiento de Dios se hace fuerza liberadora en la profundidad de una identificación plena con Jesucristo.
Francisco de Asís, convertido a Dios, adopta, en una forma de vida significativamente incuestionable, la dependencia amorosa de Dios. Él le conoce y le sostiene. Es el Creador que cuida y acompaña a sus criaturas. Los criterios de comportamiento se ajustan al conocimiento recibido por la fe. Vive en la esperanza de las promesas que serán cumplidas, y el amor llena todos los entresijos de la conducta y se hace práctica moral en virtudes personales y en solidaridad fraterna. Si ha conocido a Dios, se hace mensajero de Dios. Si está inmerso en el amor de Dios, contagiará ese amor. La gratuidad, como signo de reconocimiento al dador de los bienes, aparece en el positivo desinterés por no buscar otra finalidad en la conducta que no sea el honor de Dios.
Solo desde una profunda experiencia de Dios se puede predicar el Evangelio. Sin esa experiencia de Dios, la fe se convierte en ideología, la esperanza en utopía, la caridad puede sucumbir ante la tentación de la violencia. La experiencia de Dios es «como un nuevo nombre de la contemplación a partir de la meditación de la palabra, la oración personal y comunitaria, el descubrimiento de la presencia y de la acción divina en la vida, compartiendo al mismo tiempo esta experiencia con todo el pueblo de Dios»14.
La alabanza franciscana es adoración y gratitud. Nace de la misericordiosa grandeza de Dios. Se adora al que se quiere, al que acoge, al que salva. No es adoración servil, sino amorosa. En el corazón de Dios se halla el bien que da vida a todos los bienes y se despierta la gratitud desbordando en reconocimiento. Todo es gratuidad. Todo es amor. Dios es la totalidad de todo. Todo en alabanza del Dios altísimo.
Si el Padre le ha reconciliado con Cristo, el hermano tiene que ser instrumento de reconciliación consigo mismo, con la fraternidad y con todos los hombres, pues es embajador que ofrece la misericordia de Cristo. La conversión a Dios, en lenguaje franciscano, es inseparable del reconocimiento más amplio y generoso de Dios como el único y sumo bien. La experiencia de Dios es experiencia del bien. Si la creación entera es significación de Dios, todo debe ser reconciliado en tal manera que la unidad se convierta en alabanza y gratitud. La experiencia espiritual de Francisco de Asís «se caracteriza por una relación de familiaridad con la Trinidad. Algo que salta inmediatamente a la vista es que su fe tiene una dimensión eclesial, superando así una visión meramente individualista» (Carta pascual del ministro general OFM, 2013).
No es, pues, de extrañar que en el Testamento de santa Clara estas fueran las primeras palabras:
Del Padre de las misericordias, del que lo otorga todo abundantemente, recibimos y estamos recibiendo a diario beneficios por los cuales estamos más obligadas a rendir gracias al mismo glorioso Padre. Entre ellos se encuentra el de nuestra vocación; cuanto más perfecta y mayor es esta, tanto es más lo que a Él le debemos. Por eso dice el Apóstol: Conoce tu vocación. El Hijo de Dios se ha hecho para nosotras camino, y nuestro bienaventurado padre Francisco, verdadero enamorado e imitador suyo, nos lo ha mostrado y enseñado de palabra y con el ejemplo (TestCl 2).
Desde esta visión seráfica de la infinita grandeza de Dios, el gran pecado sería el de la idolatría. Dar más valor a cualquier cosa que a Dios. En ese sentido, pensar solamente en uno mismo y poner los pensamientos y necesidades de cada uno como prioridad; si se piensa más en el pasado del dolor sufrido, más que la misericordia y el perdón, si se critica del otro destruyendo su reputación y su dignidad, si se antepone la vida personal a la responsabilidad con la fraternidad, si se pretende construir el futuro de otra manera que no sea el del perdón, la misericordia, la reconciliación, el respeto recíproco, la paz y la alegría, todo eso es idolatría (ministro general OFM, Foggia, 4 de mayo de 2015).
El Señor tuvo conmigo misericordia
San Francisco repetirá, a lo largo de su vida, la razón de su conversión y ministerio: porque el Señor tuvo misericordia conmigo. La misericordia produce el despojamiento de uno mismo y la entrega incondicional a Dios.
El Señor habla en el camino. Es decir, partiendo de la vida, pues solamente así se puede comprender la propia vocación. Es lo que le ocurriera a Francisco después de escuchar el Evangelio. Lo que ha oído tiene que llevarlo a la práctica, hacer la experiencia del vivir en fidelidad a lo que el Señor ha querido manifestarle. Se acercaría a la realidad de cada momento y trataría de discernirlo todo a través de la fe (cf Documento final del capítulo general OFM de Asís-Alverna de 2006, 11). En la vocación de Francisco se registran unos hechos y se aprecian unas actitudes. Aquellos darán el valor histórico de la presencia; las actitudes garantizan la razón de lo intemporal. «¡Esto es lo que quiero, esto es lo que busco!» (1C 22). Francisco ha leído el evangelio (Mt 10,7-10), y lo acepta. Lo mete en su vida. Porque el Altísimo le ha revelado que debe vivir según esta regla: la del santo Evangelio (Test 14). Acude a la Iglesia (LM 3,8-9). Y la Iglesia no puede negarle un derecho tan fundamental para el cristiano: vivir el Evangelio. Francisco, al pedir, no arranca un privilegio, sino que construye la fidelidad eclesial de la orden: siempre súbditos y sujetos a los pies de la Iglesia (2R 12,4).
El Señor le ha llevado entre los leprosos. Y la vida de Francisco ha cambiado (Test 1). De ahora en adelante los hermanos han de sentirse dichosos entre los pobres, los leprosos, los débiles... (1R 9,2). El burgués y rico Francisco se desnuda para vestir al pobre (2C 5). Y se dispone, en pobreza, para obedecer y someterse a todos (Test 19). Excelente es el oficio y ministerio al que Dios llama. Y no pocas las limitaciones de quien lo escucha. Por eso aparecen el miedo a un compromiso incondicional y para siempre, recelos sobre la perseverancia, la minusvaloración personal acerca de unas cualidades humanas que se cree que tienen que ser del todo extraordinarias, las dudas sobre lo que realmente se desea...
Dios cuida de su Iglesia. Escucha las oraciones de su pueblo y hace surgir en el corazón el deseo de estar cerca de Jesucristo y sirviendo a todos, particularmente a los más débiles y abandonados. Cristo llamaba a unos y a otros. Algunos respondían y lo siguieron. Otros, no. ¿Por qué? Les parecía muy exigente el camino que había que emprender. Creían que todo iba a depender solo de sus limitadas fuerzas. Se siente el deseo íntimo de hacer algo grande en su vida. Pero surge el temor ante lo desconocido. No valen los conformismos, ni las máscaras, ni la mediocridad, ni ofrecimientos de mesianismos vacíos de Dios, ni unas realizaciones simplemente materiales. Seguir a Cristo es entrar en el Espíritu de su reino de amor, de justicia, de paz. Es incondicionalidad a la voluntad de Dios y sacrificada entrega de la vida en favor de los demás. Entonces es cuando se encuentra un verdadero sentido a la misma vida.
No hay más respuesta que la lógica de la cruz. El que quiera venir conmigo, que tome su cruz y me siga (Mt 16,24). Pero el yugo es llevadero y suave la carga (Mt 11,30). Pues en la cruz está el amor redentor de Cristo. Este acontecimiento vence todas las dudas y hace posible una generosa disponibilidad. Es evidente que si Dios no hubiera puesto ese deseo en el corazón de Francisco, nunca habría encontrado en la vida lo que estaba buscando: vivir en la voluntad de Dios. Un Señor querido por Él mismo. No es un ser útil que ante los problemas humanos responde y resuelve. Dios es la causa de todas las bendiciones. Alabar y bendecir su nombre santísimo es el mejor y más importante de los trabajos. Es el Espíritu del Señor el que da fundamento a las acciones del hombre y el que garantiza la unidad entre todas ellas. En ese amor está el alfa y la razón de la existencia, de la misma vida del hombre. Todo es inspiración y gracia, moción del Espíritu que conduce siempre hacia la fuente del bien.
Hacer penitencia y seguir las huellas de Cristo, así se resume la teología franciscana del encuentro con Dios. No es tanto mortificación personal cuanto desnudamiento interior. Es gracia que viene de lo alto y que seduce en tal modo que ya solamente se puede vivir entregado total e incondicionalmente a aquel que se ha conocido como el bien supremo. No es voluntarismo, sino aceptación del amor que viene ofrecido. No es tanto dejar cuanto amarlo todo en una completa desposesión. Es la profunda experiencia de Dios como el Absoluto. Todo puede ser amado en aquello que de Él lleva significación. El apropiarse de algo, en cambio, es un robo al amor que solamente a Dios pertenece.
En esa experiencia de Dios se entra por la puerta real de la desposesión de uno mismo. Él es el Señor. Nadie más. Querer lo que quiera Dios. Una conversión evangélica al reino de Dios vivido de una manera completamente entregada, libre, pobre, alegre. Se ha encontrado el verdadero tesoro evangélico. Es la perfección de la pobreza: dejarlo todo, porque nada es comparable a la inestimable riqueza de quedar poseído por Dios. Un sentido profundo de humildad, no como aceptación del desprecio exterior, sino el reconocimiento sincero de lo que cada uno es en el amor de Dios Padre. Esta vida en humildad es el primer paso a dar en el itinerario de la conversión, porque ese es el camino de la vida evangélica.
Si el hacer penitencia y vivir en humildad eran desnudamiento y vacío para llenarlo todo de Dios, la caridad y la misericordia son donación de la riqueza del amor de Dios que se ha recibido. Es tal la abundancia de la que rebosa el corazón de Francisco, el fuego del amor que le quema interiormente, que solo amando a Dios y a las criaturas por Dios puede saciar esas ansias de la caridad misericordiosa que abrasa su alma. La creación entera será objeto de su amor. El manantial de donde proviene ese amor es tan grande y generoso, que cuanto más se ama y se da, mayor es la abundancia que se recibe y el deseo ardiente de corresponder al amor. Ese hacer penitencia franciscano proporciona un claro y entusiasmante sentido a la vida: la posibilidad de revestirse y amar con el don que de Dios se recibe. Esta sabiduría solamente se comprende permaneciendo continuamente ante Dios y caminando en su presencia.
Nada más admirado y querido que Jesucristo. Es Dios que ha venido a vivir con nosotros. Misterio escondido que se hace patente. Ya solo cabe, por parte del hombre, responder a esa encarnación del Verbo y dejarse arrebatar por él y vivir las mismas actitudes e intereses de Cristo. Jesús es el Maestro, el único Maestro. Y san Francisco lo conoce con una experiencia muy cercana: ha sido el Señor Jesucristo quien lo ha sacado del pecado y llevado al encuentro con el Padre. Imitar a Cristo y seguir sus huellas es garantía de permanecer en esa conversión a Dios. Se debe cuidar con esmero la luz del rostro de Cristo. El pecado de los hombres puede oscurecerlo, pero la fidelidad al Evangelio descubre la claridad de quien es el de Dios y Padre. Una realidad completamente nueva, una persona digna de ser amada por ella misma, sin buscar utilidad alguna. Cristo es Dios y hombre, verdadera manifestación salvadora de Dios en la historia: Cristo es el camino, la verdad, la vida y la gloria que ha comenzado en el tiempo y tendrá su final en el encuentro definitivo con Dios.
San Francisco, como Cristo, llevó las llagas marcadas en su cuerpo. Eran las señales exteriores de otras más profundas y sufrientes de su corazón enamorado de Dios. Los signos de la perfecta identificación, pues seguir las huellas no era simple imitacionismo, sino meterse en el amor oblativo de Cristo y vivir el anonadamiento, la kénosis, como glorificación del Padre y movido por el Espíritu del Señor. Más que pretender comprenderlo, él vive el misterio trinitario. El amor de Dios manifestado de modos diversos y en los que resplandece una admirable unidad. El mejor ejemplo que encuentra Francisco para explicarlo es precisamente la creación: todo ha sido hecho por Dios Padre, para gloria del Hijo y con la virtud del Espíritu Santo.
Dios es la dulzura, la fortaleza, la paz, la sabiduría, el misericordioso, el altísimo, el omnipotente, la alegría... Cualquier objeto de contemplación puede ser elevado de tal modo que ayude al conocimiento y la alabanza del Señor, que es una realidad personal, viva, presente. No es una doctrina, ni un ser distante. Es el que llama a cada uno por su nombre y que lo ama como hijo suyo. No es un tratado de sublimidades, sino aquel que ha descubierto su rostro ante nosotros. Se le reconoce como quien da razón de sí mismo y de cuanto pueda existir. Es el que realiza la perfecta unidad entre lo que uno es y la misión que tiene que realizar en este mundo. Pero dejando siempre fuera de toda duda que Dios nunca puede ser el resultado de los vacíos del hombre.
Había buscado el sentido de la vida, más que en las cosas de este mundo, en la realización del propio yo, que lo encadenaba en un esclavizante egocentrismo. Francisco quería que todo girase en torno a él. Pero cuanto más se metía en su egoísmo, más se distanciaba de todo. El sentido y la dirección de su vida no estaban en él. Había que descubrir una realidad absoluta y distinta. Solo Dios es el Altísimo, el Absoluto, la garantía y razón de cuanto pueda existir. La creación entera tiene en su entraña esta dirección hacia el Creador.
Dios quiere manifestarse a un hombre, desnudo y desapropiado, renacido en la gracia del Espíritu. Y a este hombre, nuevo por el «hacer penitencia», se revela Dios como el sumo y único bien. Mientras se va avanzando en el conocimiento de lo existente, se descubre y valora una bondad que no se queda en sí misma, que está clamando por una perfección más alta e inagotable. No es que Dios emerja de ese incontenible deseo de bien de la creación entera, pero todo lo creado lleva a la fuente de toda bondad: Él es el «sumo bien, el único bien, todo el bien».
No se pretende dominar a Dios, sino dejarse poseer y amar por Él. No es aspiración al adueñamiento del bien, sino quietud activa sabiéndose querido por Dios. Es el bien celebrado en la creación entera. De ahí el Cántico de las criaturas como alabanza al bien y al Creador de todas ellas. Dios es el único bien. En todo puede encontrarse el reflejo de esa bondad única, infinita, que garantiza la unidad de lo diverso. Todo aspira a Dios y tiene ansias de Dios. Pero Él es anterior a cualquier deseo y aspiración. Si Dios es el sumo bien, es el amor. Solo por el camino de la caridad misericordiosa se puede llegar a Él. Olvidarse de uno mismo y meterse en la necesidad de los demás. Así es como se encuentra el verdadero sentido de la vida.
Gran reconocimiento se debe a Jesucristo, pues él ha sido quien, en el misterio de la encarnación, ha manifestado la bondadosa paternidad de Dios a todas las criaturas. En Cristo encontraba Francisco razón para todo aquello a lo que podía aspirar: las razones y explicación de la conducta y de los acontecimientos y la manera de seguir en todo momento la vocación a la que había sido llamado. Bastaba con abrir el evangelio, escuchar las palabras de Cristo y contemplar sus actitudes, para saber del camino que había que emprender. El seguimiento, la imitación, la identificación con Cristo es la verdadera y más fuerte denuncia a cuanto de mal, de injusticia, de olvido de Dios pudiera haber en el mundo. El amor a Cristo, y una vida identificada con el crucificado, ponían en evidencia lo equivocado del camino del egoísmo, de la soberbia, de la maldad, del pecado.
De la identificación con Cristo van a seguirse dos actitudes vitales y permanentes en la vida franciscana: la alabanza a Dios Padre y la ayuda a los hermanos, anunciándoles el Evangelio de Cristo y sirviéndoles en la caridad según el mandamiento nuevo del Señor. Cristo es el centro de la vida y de la misión de Francisco. Es el Maestro que garantiza la esperanza y la alegría. El que justifica y da sentido a la vida fraterna, el que hace del momento presente aval para el futuro.
No podía pensar en Cristo sin que las lágrimas de la gratitud se le salieran de los ojos. Ni escuchar las palabras del Señor sin que la conducta respondiera con fidelidad a lo que se había oído. Contemplar a Cristo es identificarse plenamente con él en sentimientos y conducta. La humanidad de Cristo, las «huellas de su paso por la tierra», se recogerán en la espiritualidad franciscana como un verdadero tesoro y la herencia más preciada. Cristo recibió la carne de nuestra humanidad. La pobreza de María hizo posible tan santa donación. Desde la encarnación a la ascensión a los cielos, la humanidad de Cristo es un pregón continuo de su divinidad, de la unión con Dios Padre, de la acción misteriosa y eficaz del Espíritu. Seguir a Cristo es meterse en el corazón mismo del insondable misterio trinitario.
A Dios hay que amarlo por Él mismo. Y bastante favor tiene ya el hombre en ello. En ese bien están más que colmadas todas las esperanzas. San Francisco confesaba que había recibido de Dios unos regalos inapreciables: la conversión a Dios, la pobreza, los hermanos, la alegría y la paz. La conversión equivale, en lenguaje franciscano, a «hacer penitencia». El tránsito del interés por uno mismo a buscar únicamente el rostro de Dios en todas las cosas. Es gracia grande que se había recibido. Los leprosos le daban asco, pero Francisco se acerca a ellos y les cura las heridas. Después, abraza a aquellos hombres enfermos. Hubiera sido bastante el servir y curar, pero lo que cubría la obligación del hombre no era suficiente para mostrar el amor de Dios que en Jesucristo ha hecho a todos los hombres hermanos. Además, en las heridas y desvalimiento del leproso quedaban bien claras las llagas de Cristo y la pobreza del Crucificado. Abrazar al leproso era sentir la dulzura del unirse íntimamente con Cristo en la cruz.
El papa Francisco habla frecuentemente de las llagas de Cristo abiertas en la carne de los más pobres e indigentes. «Misericordia» significa antes que nada curar las heridas. El Pobre de Asís, en la medida en que se ha acercado a su hermano, se ha encontrado con Cristo. Después de ese encuentro se realiza la misión de anunciar el Evangelio. Del egoísmo se ha pasado a una generosidad sin límites: todo será siempre para Dios y para servir a los hermanos. Una verdadera metánoia, que es conversión, penitencia, desprendimiento de todo para revestirse únicamente del amor de Cristo. No se trata de abandonarlo todo, sino de contentarnos con tenerlo todo en Cristo.
La pobreza era la condición fundamental y el deseo más anhelado: vivir la pobreza de nuestro Señor Jesucristo. Es autoexpropiación. Dios basta para llenar por completo el corazón del hombre. Desapropio radical y absoluto: bienes, deseos, ciencia, pensamiento, protección... Dejarlo todo y acogerse al todo y único bien, y vivir como hermano de cuanto pueda existir. Ser menor, el que nada cuenta, el que de todos necesita. Francisco es tan pobre que hasta la misma pobreza no es suya: es un regalo que Dios le había hecho. Silencio de todo para que en todo se oiga resonar la voz de Dios. Vacío infinito para llenarlo únicamente con el amor de Dios. Resurrección de todo a una vida nueva: la que se ha realizado en el Señor muerto y resucitado. La pobreza se vive en la humildad «hermana de la señora santa pobreza» y en la simplicidad «que confunde la sabiduría de este mundo».
En la unión de los hermanos, según el mandamiento y el Espíritu del Señor, se encuentra el sentido de la vida y de la muerte. Vivir en fraternidad. Es Dios quien ha reunido a los hermanos en esta forma de vida. No para buscarse a sí mismos, sino para anunciar el Evangelio y el reino de Dios. La fraternidad existe para evangelizar, igual que la Iglesia. Por eso, Francisco es pobre e itinerante. La fraternidad acoge el don y al mismo Cristo, del que recibe el mandamiento nuevo. Los hermanos aprenden a vivir en ese amor y se lo comunican, en obras y en palabras, a los demás. Una vida auténticamente fraterna es señal evidente de que se ha acogido y se vive según el Espíritu de Cristo. De la pequeña comunidad de los hermanos a la fraternidad universal. Como Cristo, que llama y reúne a los apóstoles y después los envía a predicar el Evangelio. Contemplar y hacer ver la misericordia y la redención de Cristo será la misión que deben realizar los hermanos. Nada material han de llevar. Su desapropio es la señal de que solo quieren revestirse de Cristo.
Los «menores» no solo han de ser queridos con preferencia, sino que ellos son modelo de la fraternidad pobre y excluida. Entre los menores estaban los leprosos, los enfermos, los marginados por cualquier causa. Todos tenían que ser bien acogidos y tratados. Una fraternidad que se extiende a todas las criaturas. El mundo no es objeto de desprecio sino de amor. Francisco estaba lleno de amor de Dios y desde ese amor descubre la huella de Dios en la creación. La fraternidad de los hermanos forma parte de la familia del Señor. No era, pues, extraño que la fraternidad fuera manantial de inmenso gozo.
La alegría era otro de los regalos que san Francisco había recibido del Señor. Gozo que tiene su fuente inagotable en la bondad. Dios es la alegría, la suprema belleza y bondad que ha sacado a Francisco de sí mismo y le ha reconciliado con Cristo. Por eso, la alegría está unida al hacer penitencia y a la pobreza. La conversión le ha puesto ante el bien, que es manantial de gozo. Y la pobreza le ha alejado de la avaricia, que es la causa de la tristeza, pues es dolor por no tener todo lo que se ansía. Así que la tristeza sería hipocresía y manifestación de que el corazón no se ha convertido a Dios. La apoteosis de la alegría es la cruz y la muerte. Pobreza, reconciliación y pascua. Abrazo definitivo con la pobreza y abandono del mismo cuerpo para ser poseído completamente por Dios.
Cuando Francisco saluda diciendo: «El Señor te dé la paz», quiere expresar el deseo profundo del encuentro con el bien. Dios es la paz, la realización del bien. Con la paz está la libertad de elegir la bondad y hacérsela conocer a todos. No es una simple proclamación de un pacifismo universal, sino el anuncio evangélico de la buena noticia de la paz: los pacíficos serán reconocidos como hijos de Dios.
Cristo es nuestra paz. El principio y la consumación de la paz. Cargó con culpas y pecados y reconcilió a los hijos con el Padre, a los redimidos con el Redentor, al siervo con el Señor, a la criatura con el Creador. Maravillosa armonía de la creación entera que Francisco canta con todas las criaturas: «Alabado seas, Señor por el hermano sol»... La paz es la mayor proclamación de la presencia del bien en la creación entera: las criaturas cantan la gloria de su Señor.
Dios va llamando a cada uno por su nombre y escribe esa historia personal en la que el Espíritu completa su obra. Con suavidad, sin darse cuenta, va llevando a ese encuentro con Cristo, con su palabra y con su humanidad, con la fuerza de su amor y la fascinación por la misión que él ha realizado. Cada vocación es distinta y es la misma. Todos llamados por el mismo Espíritu, incorporados a Cristo, caldeados en el mismo amor y enviados a esa única misión que es la de hacer que todos los hombres conozcan a Dios y se salven. Pero cada uno tiene su nombre y su historia, su pobreza y sus dones. Aporta lo que tiene y siempre recibe mucho más de lo que uno mismo desea. Pero sabiendo bien que lo que llega, no es tanto para el gozo y provecho de uno mismo, sino para que pueda realizar bien la misión que se le confía.
Francisco descubre la vida de las cosas. Las criaturas son como gestos sacramentales de Dios. Habrá que reconciliarse con toda la creación, bajarse del caballo, salir de uno mismo y abrazar al leproso. Para llegar hasta Dios hay que dejar que sea Él quien vaya delante y estar atento para oír su voz. Jesucristo es el mensajero y la palabra viva de Dios que habla por el Evangelio.
Francisco de Asís puede ser la imagen de un camino de conocimiento admirable: el de la sencillez. No como forma de comportamiento discreto, sino como actitud mental. Aceptar lo que uno es, con sus limitaciones y con sus posibilidades.
Los hermanos son un regalo que Dios le ha hecho y, al mismo tiempo, una ayuda para que Francisco pudiera acercarse mejor a Dios. Era la gracia de tener hermanos. A Dios no se le puede encerrar en los límites de un reducido conocimiento personal. Dios lo transciende todo y es propósito inútil querer supeditarlo al concepto que el hombre pueda tener de Él. Dios tiene su propia identidad con independencia de la idea y del conocimiento que pueda tener el hombre de la divinidad. Francisco no se preocupa de sí mismo, sino del reconocimiento de la huella de Dios en todas las cosas. El amor de lo que no se ve está asegurado en aquello que se contempla en la creación, siempre que en el corazón se lleve la ley y el amor de Dios.
El mismo Francisco se hace Evangelio. Su vida es una buena nueva de salvación para los hombres. Al ofrecimiento de Dios, al meterse de Dios en su historia personal, ha respondido con una conversión total al Evangelio. Lo ve todo, lo contempla todo con la palabra de Dios en su mente y en su Espíritu. Recibe el Evangelio como un sacramento: con veneración: ¡El libro de los evangelios! Más que escuchándolo, dejándose llenar, empapándose de una admiración que le quema y le penetra hasta los huesos y le enciende en amor y deseo de comunicación, de hacer partícipe a todos los hombres, y a todos los mundos, de su arrebato, de su profundo y gozoso convencimiento.
A Francisco de Asís se le enternecía el corazón y se le llenaban los ojos de lágrimas pensando en la misericordia infinita del hijo de Dios, al que había visto tan de cerca en el crucifijo de San Damián y en el abrazo con el leproso.
Quería estar muy atento, pues podía hablarle a través de las ventanas de la creación por las que el buen Dios se asomaba para encontrarse con los hombres. Si escuchaba el evangelio, respondía inmediatamente: «¡Esto es lo que quiero, lo que deseo para mi vida!». Si se había agachado para beber agua, le parecía estar oyendo, en el ruido del arroyo, las alabanzas que las criaturas proclamaban con gratitud al Señor de todas ellas.
Dios había sido misericordioso con Francisco, porque le había manifestado el amor que le tenía, sobre todo llevándole al encuentro con los mejores amigos de su Señor: los leprosos. Los más olvidados y excluidos. El altísimo Señor les había puesto en el camino del humilde y pobre Francisco. El Misericordioso le llenaba de misericordia. Primero había perdonado sus pecados; después, a compartir su amor con aquellos que casi ni apariencia de hombres tenían. Esa máxima pobreza de los enfermos le hacía recordar al que se hizo como leproso para salvar a todos. Aquellos hombres y mujeres, desechos por la lepra eran cuerpo entero y verdadero del verbo de Dios metido en la naturaleza humana.
La misericordia franciscana no era solamente gratitud por recibir del Señor el perdón de los pecados, sino por haberle hecho ministro de la ternura de Dios. El Misericordioso le ha llamado a ser pregonero, con obras y palabras, del amor inmenso que se encierra en el corazón de Jesucristo. Todo ello llenaba a Francisco de alegría, pues era una señal de que el padre del cielo contaba con él para cuidar de sus hijos en la tierra. Lo que antes le era tan amargo y le causaba asco y repulsión, ahora es dulzura y gozo. Cuando abrazaba al leproso, le parecía que la figura del enfermo se iba desvaneciendo para encontrarse cara a cara con Jesucristo, roto en la lepra, pero resplandeciente de un amor infinito.
Estos mismos sentimientos son los que expresa el papa Francisco:
Servir con amor y con ternura a las personas que tienen necesidad de tanta ayuda nos hace crecer en humanidad, porque ellas son auténticos recursos de humanidad. San Francisco era un joven rico, tenía ideales de gloria, pero Jesús, en la persona de aquel leproso, le habló en silencio, y le cambió, le hizo comprender lo que verdaderamente vale en la vida: no las riquezas, la fuerza de las armas, la gloria terrena, sino la humildad, la misericordia, el perdón15.
A Francisco se le cayeron todas las máscaras: la de la vanidad, la de la altanería, la del poder, la del orgullo... Ahora era más auténtico, más libre, más Francisco. Se encontró consigo mismo, no solamente dejando de pensar en sí mismo, sino buscando sinceramente el rostro del Dios vivo. Todo ello no excluía el yugo y la carga, pero la suavidad estaba garantizada por el amor que Jesucristo había puesto en el corazón de su humilde siervo.
Francisco se había desnudado delante del obispo de Asís. Con ello quería pregonar, a los cuatro vientos, que solamente quería estar revestido con la túnica de la pobreza. Desde ese desnudamiento exterior se encaminaba al total despojamiento. Había encontrado el verdadero tesoro evangélico. Ya podía dejarlo todo, pues su vida estaba en el quedarse metido en el regazo de Dios. De ahora en adelante, grandes serán las obras que realizará la inconmensurable bondad de Dios en el hermano Francisco.
Una de las más admirables había de ser la de la misericordia, que era como la perfección de la pobreza: se recogía lo mejor del corazón para entregárselo a los demás. El amor que había recibido de forma tan generosa había que retornárselo al Padre en las manos de sus hijos más queridos: los menesterosos. La humildad le había llevado al desnudamiento de todo para encontrarse con el único Señor. Ahora se reviste de misericordia, que es la actitud permanente de dar cuanto de mejor se tenga para entregárselo al desvalido.
Como el corazón de Francisco rebosaba del amor de Dios, no podía por menos que dar y compartir lo que con tanta generosidad se le daba. Mi vida podría decir, está llena de todo lo que Dios me ha dado: paz, perdón, alegría, bondad, gratitud... Pues todo eso que he recibido, no se me ha dado para mí solo, sino que soy administrador de lo que es vuestro. No me lo agradezcáis a mí, hermanos leprosos, sino al bondadoso Señor que me envía para ser vuestro servidor.
La pobreza de Francisco es un manantial inagotable. Cuanto más daba de la abundancia de su corazón misericordioso, más se llena y abunda en el deseo de dar. No tengo oro ni plata, pero mi corazón rebosa del amor al Señor Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, mirad a Dios y en Él encontraréis la luz y la salvación.
Como no podía ser de otra manera, la fuente y el manantial inagotable de la misericordia residían en el corazón de Jesucristo. El más pobre de entre todos los pobres. Así lo proclama Francisco dando, como razón suprema, el amor agradecido a Jesucristo, que nos ha liberado del pecado y reconciliado con Dios. En el rostro de Cristo se refleja la misericordia infinita, el amor sin límites, la caridad perfecta.
La creación entera es un canto a la misericordia de Dios, que hace resplandecer en ella todas las perfecciones. Pero, de una manera especial, la mano de Dios se posó sobre el corazón del hombre, primero para limpiarle de todo pecado. Después, para llenarlo del amor misericordioso. Si fue creado a imagen y semejanza del Creador, no podía faltar este singular atributo de la misericordia en el corazón del hombre, que tantas veces era maltratado por el odio, la injusticia y, en definitiva, por el pecado. En el corazón que pueda parecer más insensible, siempre cabe la bondad de Dios que transforma esa piedra en auténtica carne de bondad, como se lee en la profecía (Ez 36,26).
La recomendación está bien señalada: dejarse guiar por esa huella del amor que Dios ha puesto en el corazón del hombre. No tratar de dominar sobre las criaturas, sino de servirlas conforme a la voluntad de tan misericordioso Creador. Y si alguna duda se podía tener, abrir el Evangelio, pues en cada una de sus páginas se estará manifestando la buena noticia de la misericordia. Identificado con Cristo, el bienaventurado Francisco encontraría la justificación para su «hacer penitencia» y alabar a Dios, recibiendo a los hermanos que llegaban como regalo que el Señor le enviara y salir al mundo anunciando la misericordia de Dios, que busca al pecador y lo lleva de nuevo a su casa. Allí habrá festín y se podrán cantar, todos los días de la vida, las alabanzas de la misericordia y del Misericordioso.
Francisco quería encontrar las huellas que el Señor Jesucristo había dejado a su paso por la tierra. Si lo eran de heridas muy abiertas por el sufrimiento, el pobrecito de Asís tendrá que poner bálsamos de ternura y de misericordia; si lo eran de rencores y desavenencias, el anuncio de la paz; si lo eran a causa de la injusticia, poner caminos para el derecho y la ley del amor.
Para el bienaventurado Francisco no bastaba el cuidado del leproso y poder vendar sus llagas. Ni era suficiente compartir el poco pan que tenía con aquel que carecía de todo. Ni se contentaba con abrir la puerta de la casa a aquel que llegaba, fuera amigo o enemigo, ladrón o salteador. No podía contentarse con acoger, curar las heridas y alimentar. El leproso tenía necesidad de pomadas para su piel descuartizada, pero también quería sentir la ternura de aquellas personas que siempre lo excluían y apartaban. Francisco le ofrece el remedio, pero también el calor del abrazo. Aquel hombre sería un leproso, pero era su hermano. El hambriento recibiría de lo poco que tenían los hermanos, pero también deseaba poder sentarse con alguien a la mesa. Porque el pan era necesario, pero no se podía comer con los ojos llenos de lágrimas a causa de la soledad. Quien vivía a la intemperie necesitaba un poco de techo, pero también verse acogido en una casa que fuera la de todos y en la cual unos y otros se encontraran a su gusto. Francisco no puede olvidar que el leproso, el hambriento y el peregrino son imagen viva del Señor Jesucristo.
Francisco se había autoexpropiado de sí mismo para identificarse plenamente con Cristo. Y ese vacío inmenso solamente podía llenarse con el inagotable don de la misericordia. Toda la fraternidad recibía como regalo del Padre el haber conocido a Jesucristo y poderse revestir de las mismas entrañas de misericordia. Eran los menores, los más pobres, pero los más enriquecidos con el gozo del poder sentir cada día que Cristo estaba a su lado y era la garantía de su esperanza. La pobreza les había llamado a la misericordia y a la obediencia fraterna. La necesidad de cada uno se convertiría en un mandamiento, en una orden que urgía el buscar el remedio que se necesitaba. La misericordia no era una simple recomendación, sino la esencia de la obediencia a todos por Dios.
Tres capítulos ejemplares en los que se manifiesta, de una forma particular, la actitud misericordiosa que Francisco quiere inculcar a sus hermanos. Lo primero se refería al ejercicio de la autoridad: nunca ha de olvidar «aquel a quien se ha encomendado la obediencia y que es tenido como el mayor, sea como el menor y siervo de los otros hermanos. Y haga y tenga para con cada uno de sus hermanos la misericordia que querría se le hiciera a él, si estuviese en un caso semejante. Y no se irrite contra el hermano por el delito del mismo hermano, sino que, con toda paciencia y humildad, amonéstelo benignamente y sopórtelo» (2CtaF 2,42-45).
Otro capítulo es el de la unidad entre la pobreza, la caridad, la obediencia y la sencillez. Tres virtudes que tenían que estar muy unidas, pues en cada una de ellas había de reflejarse el bien que todas podían significar. Y a la hora de actuar, tener como el mejor criterio aquel que Francisco explicara en la carta dirigida al hermano León: «Cualquiera que sea el modo que mejor te parezca de agradar al Señor Dios y seguir sus huellas y pobreza, hazlo con la bendición del Señor Dios y con mi obediencia».
El último capítulo es casi un tratado sobre la forma de ejercer la misericordia con los demás:
Y en esto quiero conocer si tú amas al Señor y a mí, siervo suyo y tuyo, si hicieras esto, a saber, que no haya hermano alguno en el mundo que haya pecado todo cuanto haya podido pecar, que, después que haya visto tus ojos, no se marche jamás sin tu misericordia, si pide misericordia. Y si él no pidiera misericordia, que tú le preguntes si quiere misericordia. Y si mil veces pecara después delante de tus ojos, ámalo más que a mí para esto, para que lo atraigas al Señor; y ten siempre misericordia de tales hermanos (CtaM 1).
Este escrito de san Francisco al ministro, al servidor de una fraternidad, puede considerarse como la carta magna de la misericordia franciscana: aceptar la misericordia, ofrecérsela a quien la necesita, no esperar siquiera a que se la pida, sino ofrecerla por anticipado.
El papa Francisco no duda en decir que por muchos y muy grandes que sean los pecados, más grande y admirable es el amor de Dios, que consuela, perdona y ofrece, porque la misericordia sale al encuentro de cada persona llevando la bondad y la ternura de Dios (Misericordiae vultus 3-5).
El santo Evangelio: Palabra y oración
El nombre de Francisco de Asís está unido al de la predicación del Evangelio por las calles. El amigo de los pobres y de una Iglesia pobre, de la sencillez, de un Evangelio que está muy cerca de las gentes, que cambia la vida de los hombres y mujeres y de la misma sociedad. El nombre de san Francisco está unido al de un Evangelio puro. El movimiento franciscano llevó el Evangelio más allá de los grandes templos para ponerlo en las calles y entre las gentes. La novedad estaba en el Evangelio practicado con sencillez, el anuncio de la paz en el mundo violento, la reconciliación con la naturaleza, el elogio de la sencillez, la fidelidad a la Iglesia16.
La vida del franciscano es el Evangelio. No solamente practicarlo, sino adherirse a él de tal modo que informe y penetre todas las actitudes, comportamientos, esperanzas y trabajos. En el Evangelio se encuentra a Cristo pobre y crucificado. En la medida que se acoge al pobre, el hermano se acerca al Evangelio. El hombre, sobre todo el más pobre, ha sido un sacramento de la cercanía de Dios.
Tener el Espíritu del Señor y su santa operación es estar en condición de disponibilidad permanente y total desasimiento, pues solamente de esa manera se podrá orar con la oración de Cristo, fiel al Padre y respuesta existencial a la voluntad divina. Igual que san Buenaventura hablará del «maestro interior» que lleva al conocimiento y a la proximidad de Dios, el hombre pobre y los leprosos son como «maestros exteriores» que acercan a Dios. Si por encima de cualquier otro deseo, los hermanos deben tener el Espíritu de oración (2R 10,9; 1R 17,14), ello es debido a que esta es su vocación, la que el Señor les ha manifestado. El Señor me reveló, podría decir san Francisco, que los hermanos, compungidos de corazón (conversión), con alma pura (don de la santa intención) adoren y alaben a Dios en todo tiempo (contemplación).
Junto a sus hermanos, el fraile menor escucha la palabra de Dios, responde con alabanza (oficio divino), entra en comunicación de oración con la Iglesia, en ella encuentra a Jesucristo y ve el rostro de Dios. En la vida de los hermanos, esto ha de ser lo más importante: la oración. «A fray Antonio, mi obispo, el hermano Francisco, salud: Me agrada que enseñes sagrada teología a los hermanos, con tal que, en el estudio de la misma, no apagues el Espíritu de oración y devoción, como se contiene en la Regla» (CtaAnt 1-2).
Francisco tenía un especial interés en que los templos estuvieran muy limpios, pues eran la casa en la que, de una manera especialmente cercana, vivía Dios. Ha de cuidarse con esmero y quedar resplandeciente, decía, pues todo cuanto se refiere al que es la luz. Además, es que allí estaba el sagrario y la santa cruz. «Te adoramos en tu santa Eucaristía y te bendecimos, pues por tu santa cruz has redimido al mundo», como reza la oración franciscana.
El Señor le había dado tanta fe que en todo momento se encontraba con su Dios y con Él podía hablar y sentir su paternidad y benevolencia. Había una conversación permanente, una oración que era el alimento continuo y necesario para poder seguir en el camino de penitencia al que había sido llamado. Si faltaba la oración, todo se estancaría y hasta se derrumbarían los asientos para la perseverancia.
Su corazón estaba lleno de Dios y rebosaba en ansias de estar lo más cerca de aquel al que amaba con toda su alma. De esa abundancia hablaba la boca con expresión sincera de una entrega total, incondicional, generosa, ardiente y llena de gozo. Más que tener experiencia ocasional de Dios, Francisco vivía en Dios. Si se había vaciado por completo de sí mismo, todo en él respiraba con el hálito del Espíritu. Sentía su presencia casi física, lo tocaba y sentía. Su existencia descansaba en Dios. Era el efecto de la pobreza, de la identificación con Jesucristo.
Después de todo esto, se puede comprender que la oración tenía la frescura de la espontaneidad. No había que preparar lugar alguno ni hacer un método de procedimiento. En cualquier momento y lugar, con los labios y con el silencio, en el deseo y la súplica, siempre era tiempo y espacio oportuno para hablar con Dios. No había que preparar discurso alguno, porque en ese santo encuentro más se hablaba con el corazón y los sentimientos que con las palabras.
No cabía, por otra parte, más que una sinceridad abierta y clara. Se había desnudado de todo y así quería presentarse delante de Dios. Una transparencia en la que un gesto, una palabra o el mismo silencio eran expresión de una vida que estaba escondida con Cristo en Dios. Y Francisco no podía hablar ni sentir sin que se advirtiera que su corazón rebosaba de amor divino.
Quería escuchar a su Señor. Cualquier signo, en el que se manifestara la voluntad de Dios, producía en Francisco un gozo inmenso. La oración era una complacencia, un dejarse llevar por el amor de Dios. Más que escuchar con los oídos, Francisco abre por completo su existencia para dejarse conmover por ese «respirar de Dios» en la creación entera.
Dios hablaba a Francisco y Francisco hablaba con Dios. Una sintonía de corazones que solamente en la identificación perfecta se podía realizar. La vida del siervo estaba metida por completo en la voluntad de su Señor. La pobreza le había llevado hasta esa glorificación del despojamiento total, para llenarse de la inmensidad del amor de lo divino. En tan santa y admirable relación no resultaba extraño ver a Francisco completamente transportado hasta el sublime encuentro con el Amor.
El Padre Dios. Así consideraba Francisco al Altísimo. Y de ahí, también, el sentido de una paternidad que acogía, sin condición alguna, a un hijo que ni siquiera tenía necesidad de llamar a la puerta de la casa de su Padre, pues el corazón de Dios estaba siempre abierto para acoger, para perdonar, para llenar con el gozo de la misericordia. La oración, movida por estos convencimientos, se convertía en un coloquio íntimo, sincero, personal, enamorado y sumamente gozoso. Estaba con su Padre y se sentía como hijo querido.
Francisco estaba muy lejos de esos vacíos, carencias y la falta de motivación para vivir y actuar con responsabilidad. No sentía la ausencia de respuestas ante asuntos tan esenciales como los que se podían referir al origen y destino final del hombre. Ya nada tenía que ver con una existencia rutinaria, anodina, sin sentido. Todos los días lo mismo: trabajando, sufriendo, metido en preocupaciones y casi sin saber por qué las cosas suceden de esta manera. ¿Hasta qué punto interviene la libre voluntad del hombre para encauzar su vida? Parece como si todo se le diera hecho, como si nada se dejara a su voluntad, como si la decisión y la responsabilidad no contaran. Una especie de mecanicismo fatalista, en el que queda muy poco espacio para la verdadera autonomía de la persona en su conducta social. Se busca el éxito sin esfuerzo, la realización personal sin tener unos horizontes que van más allá de lo inmediato, de lo que se puede tocar y medir. Se llega a pensar que la vida está dirigida por los poderosos, por las ideologías, por el miedo al qué dirán o por no caer en una especie de inseguridad permanente donde nada tiene consistencia.
El camino necesita iluminación y hay que buscarla allí donde está la auténtica verdad: en Dios. Así que tendrá que hablar con Él. Que esto es oración. Ponerse en contacto con aquel que es Señor y dueño de la existencia, y no cansarse de buscar su querer y voluntad. Es un contrasentido buscar la luz y apagar las fuentes de donde puede venir esa claridad que se necesita. Tu luz nos hace ver la Luz (Sal 35). El manantial de esa luz es el mismo Dios, y hasta Él hay que llegar y pedirle esa agua que tanto se necesita. Lo que resulta completamente absurdo es morirse de sed teniendo los manantiales de agua tan abundantes y tan cerca.
La oración es ese encuentro íntimo con Dios. Dios escucha al hombre y le habla. Sobre todo, en la vida del Señor Jesucristo. Después de recibir consejo e iluminación, vendrá la súplica, el deseo de ser ayudado. Y se terminará agradeciendo a Dios y alabando su nombre, que no deja nunca de la mano a sus hijos. Escuchar y hablar a Dios. No es tan difícil, porque Él está muy cerca del hombre, gracias a la acción del Espíritu Santo. Solamente hace falta un poco de recogimiento interior, para que el Espíritu lleve allí donde está la auténtica fuente del amor de Dios.
Enseguida van a venir los inconvenientes y las pegas que pone el hombre para este encuentro con Dios: la falta de tiempo, la oración no le «dice» nada, la sequedad del Espíritu, la indiferencia completa... Todo eso, puede ser más o menos cierto, pero el gran enemigo de la oración es esa rebeldía a sentarse en el banquillo de los acusados, a someterse al juicio de Dios, de ver cara a cara lo que es la verdad y el camino que hay que seguir. Después, la responsabilidad de ser coherente entre aquello en lo que se cree y el comportamiento de cada día.
¿Cómo hacer oración? No es lección que aprender, sino buscar la manera de vivir. Dios se ha manifestado en su Hijo, no hay otro camino ni otra verdad. La oración es meterse en la misma piel de Jesucristo y sentir con sus sentimientos y recibir sus consejos, y tener las actitudes que él tenía, guardar los mandamientos que él predicaba... Por eso, la oración es dejarse acompañar por Jesucristo, aceptar que le tome a uno de la mano y escuchar su conversación. Como los discípulos de Emaús, que estaban desconsolados, pero Jesucristo resucitado se pone a su lado y les fue explicando las Escrituras. Se les abrieron los ojos y el corazón. Solamente dejándose acompañar por Cristo se puede saber lo que es el origen y el destino, la motivación de la misma vida.
«Omnipotente, santísimo, altísimo y sumo Dios, todo bien, sumo bien, total bien, que eres el solo bueno, a ti te ofrezcamos toda alabanza, toda gloria, toda gracia, todo honor, toda bendición y todos los bienes» (AlHor). Esta es la oración franciscana, que todo lo eleva a Dios y desde Dios se hace alabanza a todas las criaturas. Es ofrecimiento de aquello que de más noble y mejor puede tener el ser humano. En definitiva, es poner en las manos de Dios lo que a Él pertenece. Pues solamente dando de lo que se ha recibido, se puede en verdad alabar a Dios. Todo lo que ha llegado del Señor altísimo es bueno, y solamente con la bondad se puede agradar al Bondadoso.
Más que súplica, la oración franciscana es una permanente acción de gracias, reconocimiento humilde y sincero al Señor Dios, que es el sumo bien, el todo y único bien, al cual debe llegar toda alabanza y al que debe retornar todo lo que saliera de sus manos. Por eso, esta acción de gracias que es como un derecho de Dios, pues solamente a Él pertenece cuanto de bueno puede tener la criatura. El bienaventurado padre san Francisco quiere que, en el oficio de las horas, se repita una y otra vez el deseo de que la oración llegue a la presencia de Dios, que el oído de Dios se ponga cerca de la súplica del orante. Es una oración de deseo y de súplica. No son los bienes del mundo lo que necesita, sino el deseo de ver a Dios: ¡cuándo veré tu rostro Señor, no me escondas tu rostro!
Una vez en la presencia de Dios, se ha de dejar que el Espíritu llene el corazón, para poder presentar ante el Señor la propia tribulación, que no es otra que el inmenso deseo de reposar y estar con Dios. El vacío en el corazón de Francisco es grande y solamente puede llenarse con la inmensidad del amor del altísimo Señor.
El bienaventurado Francisco une la oración con el trabajo. Por eso hay que huir de la ociosidad, si es que se quiere perseverar en la oración. De esta manera se convierten en oración todas y cada una de las obras que el hombre puede realizar. Todo tiene que ser alabanza al Dios altísimo, todo debe ser para Él y por Él. Se había dicho, ora et labora. Para Francisco son inseparables la oración y el trabajo de cada día. Y puede ser que el más importante y el más duro de los trabajos, sea precisamente el de la oración. Y sea cual fuere la actividad a la que el franciscano pueda dedicarse, debe tener muy en cuenta que nada apague el espíritu de oración y devoción (1R 4).
A este espíritu de la santa oración y devoción, todas las cosas temporales deben servir. Y ninguna de ellas puede apagar esta luz. Y orar continuamente sin desfallecer. Este pensamiento evangélico estará siempre en la base de la oración franciscana. Es una vigilancia activa y amorosa, atención a la presencia inmediata y cercana de Dios, que llena con su inmensidad todas las cosas. Lejos de cualquier atisbo de panteísmo, esta presencia divina es el amoroso cuidado que Dios tiene de todo aquello que ha salido de sus manos.
¿De qué hablaban Dios y Francisco en ese coloquio tan íntimo y ardiente? De Dios y de las cosas de Dios. Ni podía ser de otra manera, ni tampoco Francisco lo deseaba. Dios se había revelado como Él mismo es y el mayor gozo de Francisco era precisamente el encuentro con ese omnipotente y santísimo Señor.
Aquella oración no sabía de tiempos, ni de lugares, ni de circunstancias, vivía en Dios y con Él hablaba continuamente. Ni había espacio donde no pudiera habitar, ni momento alguno en el que Francisco no pudiera hablar con su Señor. El tiempo era de Dios, y todos los espacios estaban llenos de la inmensidad del que es eterno y omnipresente.
En esa seguridad sabía Francisco que Dios le hablaba y podía escuchar las súplicas que se le dirigían. Así se llegaba a lo que los místicos llaman la quietud del espíritu, es decir, el estar y sentir la presencia de Dios y hacer de esa unión mística la contemplación perfecta. En el principio y al final, y en el medio, y en todo era Jesucristo quien estaba presente. La oración de Francisco es abiertamente cristocéntrica: a Dios Padre, por el Espíritu, con su hijo Jesucristo.
En la oración, actúa con una gran libertad: solo depende de Dios. Es el hombre auténticamente libre, no tanto porque ya ha dejado todas las cosas, sino porque se ha entregado conscientemente a la misión de ser anunciador del Dios vivo.
A través de la oración se puede conocer verdaderamente al Dios de la misericordia, de la bondad, de la providencia. El que no ora no comprende, no gusta, no vive la grandeza del corazón de Dios. Es que la oración no es pensar y discurrir, sino adentrarse y ponerse, en alma y vida, en la voluntad salvadora de Dios en su hijo Jesucristo. La oración es el reconocimiento de la inmensidad de Dios y de un amor que lo llena todo. Es contemplar a Dios tal como Dios es.
Largas eran las horas dedicadas a la adoración. Tenía que meterse en el corazón y deseo de Dios y abrir el propio para sentir la divina presencia. Es una identificación completa, un palpitar al unísono. Para Francisco, la lectura de un texto de la Escritura no provoca interpelación. Porque en Francisco hay una adhesión total y previa a la apertura del libro. Dios ha llamado a Francisco. Le ha convertido. Si busca la palabra de Dios no es para dejarse convencer, sino para saber qué hacer para conocer mejor el camino que ya, previamente, está dispuesto a seguir.
Los salmos y el Padrenuestro son las oraciones preferidas de Francisco. En los salmos encuentra la mejor manera de expresar sus sentimientos de admiración, de gratitud a Dios. Baste recordar el Oficio de la Pasión del Señor que es un rosario de versículos tomados del libro de los salmos.
El Padrenuestro es un cantar (1C 47), memoria de las maravillas de Dios, expresión del deseo de conocer y amar a Dios, es el «pan nuestro de cada día», tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que pedimos para hoy... (ExpPN 1,6).
Cómo messer Bernardo se convirtió a penitencia
«Hermano Francisco: he decidido en mi corazón dejar el mundo y seguirte en la forma que tú me mandes. San Francisco, al oírle, se alegró en el espíritu y le habló así: messer Bernardo, lo que me acabáis de decir es algo tan grande y tan serio, que es necesario pedir para ello el consejo de nuestro Señor Jesucristo, rogándole tenga a bien mostrarnos su voluntad y enseñarnos cómo lo podemos llevar a efecto [...]. Oída la misa y habiendo estado en oración hasta la hora de tercia, el sacerdote, a ruegos de san Francisco, tomó el misal y, haciendo la señal de la cruz, lo abrió por tres veces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al abrirlo la primera vez salieron las palabras que dijo Jesucristo en el Evangelio al joven que le preguntaba sobre el camino de la perfección: “Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y luego ven y sígueme” (Mt 11,21). La segunda vez salió lo que Cristo dijo a los apóstoles cuando los mandó a predicar: “No llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni calzado, ni dinero” (Mt 10,9), queriendo con esto hacerles comprender que debían poner y abandonar en Dios todo cuidado de la vida y no tener otra mira que predicar el santo Evangelio. Al abrir por tercera vez el misal dieron con estas palabras de Cristo: “El que quiera venir en pos de mí, renuncie a sí mismo, tome su cruz y sígame” (Mt 16,24)» (Florecillas 2).