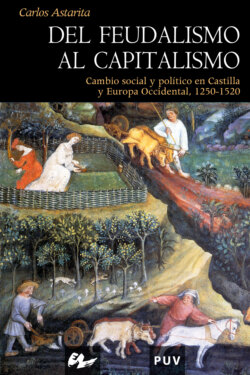Читать книгу Del feudalismo al capitalismo - Carlos Astarita - Страница 6
ОглавлениеLOS CABALLEROS VILLANOS
INTRODUCCIÓN
Los historiadores han propuesto diferentes interpretaciones sobre los caballeros villanos de la Extremadura Histórica. Esta diversidad deriva, en parte, de la complejidad de un área que no se encuadra en los moldes clásicos de formación del feudalismo. En esa región de Castilla, entre el Duero y el Sistema Central, prevaleció durante la Edad Media una particular organización social determinada por los concejos. Estas comunidades, formadas por la villa y un territorio con aldeas dispersas, aparecen ya establecidas en los siglos X y XI, en la frontera cristiano-islámica del sur del Duero. En esa zona, sometida a campañas depredadoras, sobrevivía una sociedad relativamente igualitaria de pequeños propietarios independientes, divididos entre milites (caballeros) y peones. Sólo con el retroceso árabe y el avance cristiano, la situación comenzó a cambiar. Durante el siglo XII, los milites de los concejos realizaron recurrentes campañas bélicas, y esa ofensiva se tradujo en una acumulación privada y diferencial de riquezas que provocó la ruptura de la antigua homogeneidad social. Desde la centuria siguiente, y como resultado de ese proceso, los concejos presentaban ya una clara dicotomía. Por un lado, se encontraba la aristocracia local de villas como Ávila, Segovia, Sepúlveda o Ciudad Rodrigo, constituida por caballeros villanos, descendientes de los primitivos milites. Por otro lado, el resto de los pobladores sometidos a tributos.[1] Estos caballeros, cuya cualidad como elite social de los municipios nadie cuestiona, están sujetos a interpretaciones controvertidas en cuanto se pretende precisar su tipología sociológica.
La mención inicial es para la escuela institucional, representada por Sánchez Albornoz (1971, 2, pp. 36 y ss.). Afirmaba que la libertad de la caballería villana determinaba la peculiaridad castellana en el seno del feudalismo medieval. Bajo su influencia, las prerrogativas jurídicas pasaron a un primer plano. Rafael Gibert (1953, p. 417), por ejemplo, tras enumerar los privilegios de los caballeros (los historiadores institucionales son muy prolijos en las taxonomías), asevera que tomaron como prototipo el estatuto de los hidalgos (exención de tributos y dirección del gobierno municipal), aunque nunca disfrutaron del signo último de la nobleza, la compensación de quinientos sueldos. Concluye que formaban un patriciado urbano. Esta propuesta, paradigmática, nada dice acerca de las condiciones materiales de vida, estudio desplazado por el reconocimiento del acervo jurídico.
Desafiando ese formalismo legal, que durante muchos años nadie discutió, Reyna Pastor de Togneri (1970) concibió a la caballería villana como una variante del campesino rico inglés (yeoman) o ruso (kulak) que, en la medida en que participaba de las actividades ganaderas dominantes, no cuestionaba el sistema feudal.[2] También distanciado de la visión institucional, Salvador de Moxó (1979, p. 171) afirmaba que ese caballero expresaba la transición entre el campesino libre propietario y el último nivel de la nobleza, el infanzón. Esta percepción de los caballeros concejiles, como parte superior del pueblo, o aristocracia campesina, se acentúa en la historiografía sobre Portugal.[3]
Esta interpretación fue recogida sólo de manera limitada y con dudas por los especialistas.[4] No tardó en ser reemplazada por otro esquema que concibieron los historiadores posfranquistas, empeñados en desembarazarse de toda impronta institucional, y en especial, de la tesis de Sánchez Albornoz sobre Castilla como tierra de hombres libres. Cuando España se incorporaba al molde europeo de democracia parlamentaria, su historia dejaba también de ser la excéntrica silueta del medievalismo. A medida que se desplegaba esa revisión, la nueva idea sobre los caballeros villanos se radicalizaba, y borraba tanto la percepción tradicional como la sociológica del campesino enriquecido. Para los modernos intérpretes, los caballeros urbanos fueron, desde el siglo XIII, propietarios de señoríos y, en consecuencia, formaron parte de la clase feudal.[5] Ésta es la pauta hoy dominante.
Un conjunto de argumentos justificaron esta identidad. Para Villar García (1986) los caballeros, como poseedores de aldeas, formaban con los clérigos una sola clase bifuncional en el área. Fundamenta este juicio en documentos eclesiásticos, que supone pertinentes para el problema, ya que las informaciones directas sobre la propiedad y la producción de los caballeros son muy parcas en los testimonios municipales. Asenjo González (1984, pp. 68-69) estima que eran grandes propietarios absentistas –llamados herederos–, y el campesino bajo arrendamiento debía cubrir la mayoría de la sociedad rural. Para Santamaría Lancho (1985, pp. 88-90) el señorío colectivo ejercido sobre las aldeas era la base de reproducción del patriciado. Aunque se ha ocupado de una zona distinta, Ruiz de la Peña (1981) mantiene una opinión concordante. Barrios García (1983-1984, 2, pp. 153 y ss.) presenta la tierra de Ávila a comienzos del siglo XIV desagregada en señoríos (de la alta nobleza, de la nobleza local y de abadengo). Este razonamiento es peculiar de los historiadores, ya que el concepto de clase aparece ligado al ejercicio de una potestad señorial sobre el espacio de influencia del concejo, aun cuando se reconozca que la apropiación del excedente «no debe entenderse como medio de obtención individual de ingresos, sino como la concreción extractora de una dominación feudal colectiva sobre las aldeas».[6] El argumento es en ocasiones asociado a las formas de vida. Mínguez Fernández (1982) defiende la afinidad de los caballeros con la clase feudal por la semejanza de abusos, como las usurpaciones de tierras, y define los conflictos de los caballeros con la aristocracia como intraclasistas. Glick (1979, p. 162) los puntualiza como «quasi-noble status» y los asimila a los infanzones. Diago Hernando (1992, pp. 31 y ss.) discurre sobre carriles parecidos. Sus razones se basan en el ejercicio de las armas, la residencia urbana y la constitución de una oligarquía de hidalgos agrupados en linajes. La polarización social que conllevó este proceso parece demostrada para Soria, aunque no la detecta en forma nítida en otros lugares. Otro argumento consiste en recurrir a casos particulares de caballeros con señoríos, bien testimoniados, en la convicción de que son representativos del conjunto.[7] Una última base está en el léxico, como el significado de «herederos».
Ante esta percepción tan uniforme, las disidencias son escasas. Una está representada por Armand Arriaza.[8] Considera que desde finales del siglo XII se formó una «bourgeoisie chevaleresque», y por consiguiente,
...l’histoire de l’ascension statutaire des chevaliers populaires est en fait l’histoire du processus par lequel une bourgeoisie prend possession d’un statut noble au sein d’un environnement urbain (Arriaza, 1994, p. 419).
Cree que la legislación de finales del siglo XIV y comienzos del XV –que libera a los candidatos al estatuto nobiliario de una matriz puramente agraria o señorial– fue el reflejo de un cambio en la concepción de la nobleza, basada ahora en las riquezas urbanas: la «burguesía caballeresca» se habría transformado en «burguesía noble» (Arriaza, 1995, pp. 90 y ss.). Este punto de vista, tan diferente a los expuestos, es parcialmente explicable por las bases de información. Arriaza se apoya en documentación del norte, en especial de Burgos, donde los mercaderes se habían integrado al patriciado urbano.[9] En esta ciudad surgió una capa de comerciantes enriquecidos por los peregrinos del camino de Santiago de Compostela, por la importación de textiles galo-flamencos y por la exportación de materias primas (Astarita, 1992). A partir del siglo XIII, Burgos (al igual que Sevilla en el sur) iba a constituir un enclave estratégico para el comercio, situación hasta cierto punto singular en Castilla. Esta aclaración permite delimitar el área que nos interesa: la Extremadura Histórica, en la porción central de Castilla.
HIPÓTESIS
No obstante el consenso general, la concordancia de los caballeros con los señores tropieza con complicaciones. Una de ellas es la referida a los documentos. La apelación a fuentes eclesiásticas plantea que la asimilación con la clase feudal carece muchas veces de un apropiado sostén. Antes que recurrir a peligrosas analogías, conviene apoyarse en textos específicamente concejiles. Esos documentos, del siglo XIII en adelante, serán el asiento fáctico de este análisis, para apreciar las relaciones económicas y sociales de los caballeros, su situación de clase, lo que implica su captación como tipo social promedio tomando en una consideración secundaria las desviaciones individuales.
La hipótesis es que los caballeros constituyeron una clase de campesinos independientes, rasgo que no niega, sin embargo, su funcionalidad en la reproducción feudal a partir del poder que, como colectivo, ejercieron sobre las aldeas. Como parte socialmente diferenciada del feudalismo, la caballería villana garantizaba la dominancia que sobre el espacio de los concejos había constituido el régimen señorial. Esto significa que el modo de producción feudal admitía sistemas subordinados que aseguraban el excedente del poder superior, que era, en muchos casos, el rey. La proposición se aclara si se muestra que los caballeros explotaban asalariados. Es el problema que se tratará aquí con cierto detenimiento.
Esta tesis se opone a buena parte de los historiadores. Esta posición implica el riesgo (ya probado) de ser acusada de una nostálgica revalorización de nociones de Sánchez Albornoz, ahora tan cuidadosamente denostadas por los investigadores. Es de esperar que ese prejuicio no interfiera en la lectura del presente trabajo, que de ningún modo se propone revivir una visión crepuscular de la historia.
Una posición minoritaria no significa la soledad. Monsalvo Antón se adhirió a la concepción que aquí se defiende, y que expuse hace ya unos años, siguiendo las huellas de Pastor de Togneri (1970) (Astarita, 1982). No estuvo exento de algunas vacilaciones. En un primer momento, Monsalvo (1988, pp. 126 y ss.) aceptó la caracterización feudal de las aristocracias concejiles, aunque observaba que los caballeros de Alba de Tormes, su real campo de examen, no tenían señoríos. Finalmente (1992a), se inclinó por una interpretación en el sentido del campesino libre.
Abordaremos ahora en detalle situaciones socioeconómicas y sociopolíticas de los caballeros. Con ello, reconoceremos una estructura que supera los límites del grupo. Tomaremos contacto con una modernidad precoz que por un lado bloqueaba las posibilidades de transformación social, y por otro originaba una circulación mercantil que abría posibilidades de transición al capitalismo en un nivel microsocial. Además, con este estudio estaremos en condiciones de abordar ulteriormente la transmutación que ofrece la forma política bajo medieval.
PROPIEDAD ECONÓMICAMENTE LIBRE
La peculiaridad de la propiedad de la caballería villana comienza a resolverse si partimos de una observación comparativa con el nivel inferior de la caballería feudal.
En su aspecto primordial, la propiedad feudal implica la distribución de derechos de mando y de apropiación de rentas entre los miembros de la clase de poder, por un lado, y los nexos que los partícipes de esos derechos establecían con los productores directos, por otro. Estos dos ámbitos abarcan las esferas combinadas de relaciones políticas y económicas en que se desagrega, analíticamente, el sistema.
Con referencia al primer nivel, la propiedad consistía, en principio, en bienes raíces que detentaban diversos titulares atados a un régimen de obligaciones. Su expresión fueron los pactos de vasallaje que, no obstante su objetivo de cohesión social, no impidieron las rebeliones y los enfrentamientos recursivos. Sin embargo, para los estratos inferiores de la clase señorial, las obligaciones no eran letra muerta. La desfavorable correlación de fuerzas en que se hallaban les impedía imitar a los grandes señores que se permitían muchas veces abandonar al rey en la campaña militar o no obedecer sus disposiciones.
Ese acatamiento de los caballeros feudales fue un factor imprescindible del funcionamiento social, que se vincula con el segundo aspecto que recubre la categoría de propiedad feudal: la relación establecida entre señores y campesinos. En la medida en que el excedente era obtenido mediante una coacción política y militar que no podía implementarse más que por acción colectiva, el derecho de propiedad pasaba a estar depositado en una jerarquía señorial. Cada uno de sus miembros disponía de una atribución de mando sobre alguna porción de territorio, prerrogativa que se había convertido en una propiedad individual, en una cualidad de la persona. Los caballeros, que estaban insertados en esa jerarquía, disponían del ban inferior, un derecho de mando cualitativamente similar al de cualquier otro señor. En esa necesidad de colaboración entre señores de distinto rango, se fundamentan las obligaciones recíprocas entre los miembros de la nobleza y la escala de propiedades que detentaban en forma condicional, los feudos. Con el surgimiento de la propiedad absoluta, el mayorazgo, el consiguiente relajamiento de las obligaciones por parte de muchos magnates, y la economía monetaria, esa propiedad vinculada de la tierra, que tenía el caballero feudal, sin desaparecer, fue muchas veces permutada por una distribución monetaria del excedente de acuerdo con una escala fijada por el estatus. En su forma pura, pues, la noción de propiedad absoluta era extraña al feudalismo. Pero la realidad presenta variaciones concretas con respecto a la regla que, al mismo tiempo que complican el trabajo del historiador, lo justifican. En el caso de la caballería villana esta variación es notoria. Tomando en cuenta este referente comparativo, en el análisis de la propiedad de los caballeros villanos de la Extremadura Histórica se destaca la diferencia cualitativa que la segregaba de los miembros inferiores de la clase feudal.
La tipología de propiedad de la caballería villana se expresó, en una primera instancia, a través de privilegios concedidos por los monarcas. Su elemento notable era la exención tributaria (con ciertas salvedades), para cualquier heredad comprada, ganada o adquirida por caballeros y escuderos, lo que indica, además, que el tributo se imponía para la generalidad de los pobladores.[10] El derecho del caballero villano se condensaba, por ello mismo, en privilegios que debían repetirse para confirmar la excepción a la norma. Pero la exención tributaria no constituía, por sí misma, la especificidad de la clase; los clérigos gozaban, desde finales del siglo XII, de la misma franquicia.[11] Ese privilegio no era más que un condicionamiento legal a partir del cual se abría un campo de posibilidades diferentes para la estructuración social. Es necesario revisar otras determinaciones.
La diferencia de esta propiedad con respecto al beneficio feudal es evidente. El bien no concedido por un superior sino recibido por herencia, es decir, alodial, del caballero villano, aparece claramente indicado por la inexistencia de condicionamientos vinculantes ejercidos sobre la persona.[12] En consecuencia, gozaba de una relativa estabilidad como propietario. Por el contrario, en la concesión feudal, el rey retenía la prerrogativa de anular el beneficio a los tenentes de los castillos o de ingerencia en las fortalezas guardadas por alcaldes (Grassotti, 1969, pp. 554 y ss.). Desde el punto de vista del concepto de propiedad, la diferencia entre los bienes de los caballeros villanos y los caballeros de la nobleza es nítida. Una manifestación de esa característica de la propiedad no otorgada de los caballeros villanos está en el concejo como representante del colectivo de propietarios, disponiendo la política de instalación o compras de inmuebles y defendiendo el territorio.[13] Esta independencia de los caballeros para fijar las condiciones de propiedad en el área, se sustrae a las cláusulas vinculantes del derecho feudal sobre el prestimonio. La diferencia remite, a su vez, a una génesis diferenciada: mientras la heredad del caballero villano surgió por apropiación (presura) de tierras libres, la tenencia nobiliaria se formaba y se rectificaba por cesiones.
En otros aspectos, sin embargo, este alodio estaba sometido a condicionamientos, ya que se ligaba a una función política en beneficio del poder superior, que le imponía a la aristocracia concejil mantener sus caballos y arma.[14] En el caso de que el caballero perdiera su instrumental de guerra o se resistiera a cumplir las normas, perdía su condición de exento. Sus fincas estaban sujetas, pues, al arbitrio último del señor de la villa, que podía ordenar el extrañamiento de la tierra o gravar los inmuebles, convirtiendo la propiedad en simple posesión.[15] Esto muestra que el alodio se ligaba al contexto señorial en que se desenvolvía, y que lo implicaba fuertemente.
Si los caballeros villanos se distinguían de los hidalgos, no era inferior la distancia que los separaba de los tributarios o pecheros. Nunca dejaron de cuidarse de cualquier mácula de dependencia.[16] El criterio de determinación pasa aquí, en primer lugar, por el hecho de que esa exención tributaria se traducía en la propiedad sobre el medio de producción esencial de toda sociedad premoderna, la tierra, condición muy diferente a la simple posesión condicionada por el pago de renta. Desde el punto de vista cualitativo no existía, pues, una zona intermedia entre caballeros villanos y tributarios, criterio difícil de mantener si apelamos a un discernimiento cuantitativo. En este último aspecto, efectivamente, los pecheros enriquecidos presentaban una franja que se confundía muchas veces con la aristocracia municipal.[17] La exención fiscal era entonces la condición legal que habilitaba la existencia de una clase independiente que podía comprar o vender sus bienes raíces sin restricciones, facultad que no tenía el campesino tributario.[18] Teniendo en cuenta esta fractura social, es cuestionable que la noción de Comunidad de Villa y Tierra responda a modernos requerimientos de análisis, si por comunidad entendemos un conglomerado donde prevalecen los intereses del colectivo sobre los de las clases.[19]
PEQUEÑA Y MEDIANA PROPIEDAD
Al postulado que defiende una gran propiedad terrateniente en manos de los caballeros villanos no es difícil oponer argumentos que en absoluto lo avalan. Este aspecto requiere, sin embargo, una aclaración. El calificativo de grandes o pequeños propietarios es relativo, ya que depende de la referencia comparativa. A escala del municipio pueden considerarse unas determinadas dimensiones como características de grandes terratenientes, pero ello no reviste mayor sentido, en tanto lo que importa es observar la estructura a escala global.
En primer lugar comparemos con otras áreas. Si tomamos en cuenta los inmuebles otorgados a los caballeros de Sevilla, éstos deberían ser definidos como propietarios medios, en la medida en que se atribuía el doble de tierras al caballero que al peón, forma que se siguió empleando en la repoblación de Granada (González, 1951, p. 286). La norma era seguida por los moradores de la villa de Requena, que recibían en 1257 el Fuero de Cuenca autorizando a poblar y comprar propiedades de moros por el triple de valor para caballeros y escuderos hidalgos respecto a los peones y el doble de valor para los caballeros ciudadanos también con relación a los peones.[20]
En segundo término, cuando en los documentos son mencionados «herederos», se manifiestan en un plano de igualdad caballeros, escuderos y labradores, no siendo generalizable su asimilación con propietarios absentistas, como indican las Ordenanzas de Segovia del año 1514.[21] Pero aun en esas Ordenanzas, la condición de los herederos incluía a modestos propietarios.[22]
En tercer lugar, en la Crónica de la población de Ávila o en la Chronica Adefonsi Imperatoris,[23] textos que refieren la actividad de la frontera, apreciamos el surgimiento de los caballeros como un colectivo popular. Estas cuestiones nos acercan a una consideración directa de las propiedades de los caballeros.
Era usual que los vecinos de las villas tuviesen propiedades en las aldeas, síntoma de ordenamiento del espacio alrededor del núcleo urbano.[24] La documentación de Villalpando (Zamora) nos descubre los bienes rústicos de un miembro de la aristocracia local. Se trata del testamento que en el año 1390 dejó Pedro Fernández Caballero de Villalpando.[25] Comprende casa, portal con un lagar y una bodega, edificaciones donde vivía un criado con un palomar, casas en la villa, viñas y tierras, de media a cinco «yeras», junto a herrenales.
No dejemos que la mención múltiple desfigure la observación; otras informaciones de la misma colección permiten deducir que la cita plural no da cuenta de una gran propiedad, sino de una propiedad fraccionada con rendimientos limitados. En 1482 se arrendaba una tierra con dos «yeras», un herrenal y una era, por sólo una carga de trigo anual,[26] y en 1488 una viña a Pedro Galán, el mozo, por cinco maravedíes y una gallina al año.[27] En 1493 se realizó un arriendo de dos tierras, una de una «yera» y la otra de «tres quartas», por «media carga de buen trigo seco e limpio» anual.[28] Estas informaciones se reiteran.[29] Los rendimientos reducidos que obtenían los caballeros de cada unidad económica se reflejan también en un documento de 1463. El cura de Santa María de la Antigua de Villalpando renunciaba entonces a la capellanía dotada por María Fernández Caballera, siendo ofrecida a otros clérigos, quienes respondieron significativamente
que ellos ... non querían la dicha capellanía porque no tenía synon unas tierras e dos viñas que rrentavan muy poco, lo qual non avía para dezir las dichas misas.[30]
Esto quedó también patentado en la toma de posesión de las propiedades que Leonor Díez de la Campera, viuda, vecina de Villalpando, dejó en el lugar de Villalva de la Lampreana (término de la citada villa) en favor de la cofradía Sancti Spiritus de Villalpando. Se menciona una sucesión de tierras de 2, 3, 5, 6, etc. ochavas de trigo; o bien 1/2, 1, 2, 3, etc. cargas de trigo. En algún momento, la información aclara que nos encontramos ante bienes muy modestos: «tierra pequeña... que fará dos ochavas de trigo».[31] No es extraño que aun artesanos y gente humilde participaran de este tipo de propiedad reducida y dispersa. Así lo atestigua el testamento, conservado en Villalpando, de Mencia de Córdoba, mujer de un cardador, que alude a tierras y viñas, teniendo sus inmuebles una fisonomía similar a la de miembros de la aristocracia local.[32] En estos parámetros se comprenden los bienes de los caballeros, fraccionados en porciones pequeñas o ínfimas, y sólo su sumatoria llegaba a concretar una entidad media, cuestión que confirman informaciones complementarias.[33]
La propiedad de los caballeros parece haberse desarrollado muchas veces por absorción de bienes a partir de coyunturas desfavorables de los campesinos. Fue el caso de Toribio Fernández Caballero, destacado vecino de la aldea de Zapardiel de Serrezuela (Ávila), que compraba a una viuda en el año 1389 dos huertos y un prado.[34] Nueve años más tarde adquiría dos huertas, una facera y una casa pajiza de una vecina de su misma aldea, acuciada por la imposibilidad de pagar las rentas del rey.[35] En 1406, adquiría todas las propiedades que tenía en Zapardiel un vecino de Bonilla de la Sierra, apareciendo nuevamente una estructura de bienes fraccionada, aunque el hecho de aglutinar las operaciones en una aldea se debería a un calculado cometido de concentración.[36] En otras zonas se constata la misma estrategia, y ello respondería a la necesidad de racionalizar la gestión y el control.[37] Como se desprende de lo mencionado, y lo confirman otros casos, las adquisiciones a viudas eran frecuentes, inscribiéndose la acumulación en las fases críticas del ciclo de reproducción familiar.[38]
Es notable que con noticias similares las conclusiones de los historiadores puedan diferir por completo. Adeline Rucquoi, por ejemplo, apela a miembros del patriciado de Valladolid para afirmar que tenían «amplias heredades». Sin embargo, no invoca situaciones excepcionales. El caballero Juan García de Villandrando, que poseía dos viñas en Val de Yucar en 1348 y otra más en 1363, o la viuda Elvira García, que dejaba en herencia cuatro tierras de cinco obradas (unas 2,3 hectáreas) y quince aranzadas de viñas (Rucquoi, 1987a, pp. 236 y 245), confirman que se trataba de pequeños o medianos propietarios. Aun si tomamos los bienes urbanos, esta autora reconoce que «los miembros de la oligarquía no poseen muchas casas y corrales» (Rucquoi, 1987b, p. 219).
Las disposiciones sobre la fuerza de trabajo que estaban autorizados a contratar los caballeros confirman el tamaño de las propiedades que surge de los documentos citados.[39] En una sociedad donde la dimensión laborable se establecía por la fuerza física, esta información no es desdeñable. El número de «excusados» (trabajadores de los caballeros) que los fueros establecían, entre tres y doce, definía el tamaño de las unidades productivas.[40] Estas limitaciones estaban ligadas también al número de animales.[41] El caballero de Ávila que tuviera de cuarenta a cien vacas excusaba un vaquerizo; por encima de las cien excusaba, además, a un rabadán y a un cabañero. El que tuviera ciento treinta ovejas y cabras, excusaba un pastor, cantidad que se mantiene en caso de unión de tres propietarios que reuniesen hasta mil animales; si una cabaña llegaba a esta cantidad, de mil, excusaba un pastor, un rabadán y un cabañero. El caballero que tuviera veinte yeguas, excusaba un yuguero, siendo similares las disposiciones sobre la propiedad de colmenas y puercos. Normas parecidas fueron dadas por los reyes a los caballeros de Madrid, Segovia y Ciudad Rodrigo.[42] Martínez Moro indica un abanico de fortunas de los caballeros segovianos: de 15 a 100 vacas; de 40 a 400 ovejas, y tierras de 40 a 300 obradas, cifras que confirman una tipología de propiedad pequeña y media, según se deduce del contraste con las cabezas de ganado de los señores feudales.[43]
Los condicionamientos a los que estaba sujeta la unidad productiva del caballero bloqueaban el crecimiento de la propiedad, y el mismo concejo limitaba la fuerza de trabajo pasible de ser contratada. A ello se agrega el señor de la villa, que, en la medida en que percibía excedentes de los tributarios, impedía la absorción de heredades pecheras por los eclesiásticos o por la aristocracia urbana.[44]
LA RELACIÓN LABORAL EN LA EXPLOTACIÓN DIRECTA
Con respecto a la extracción de beneficios, hemos observado que los historiadores acuerdan que se trataba de una relación de renta similar a la que establecían los señores. Pero la documentación no permite estas deducciones.
La legislación destinada a regular el trabajo asalariado revela la importancia que le concedían los círculos dirigentes de los municipios en consonancia con sus intereses económicos.[45] Hay referencias expresas sobre esto, como atestigua la documentación de Ávila con respecto a las hijas de los caballeros:
... que pasaren de hedat de diez e ocho años, sy non casaren, que non puedan escusar más de dos yugueros... e... sy casare con pechero, que peche e non escuse yuguero nin otro; et, sy casare con cavallero... que aya sus franquezas conplidas en uno con su marido.[46]
No es la única referencia sobre caballeros con trabajadores exceptuados de tributos.[47]
Los fueros brindan la imagen de que los caballeros villanos tenían asalariados o criados, estos últimos en régimen similar a los asalariados o en esclavitud (siervos moros).[48] Pero estos criados, que vivían en casa del dueño o en vivienda propia,[49] no definían los caracteres de los caballeros: en las mesetas de Castilla la Nueva se establecía la frontera que separaba el área sin esclavos de la civilización mediterránea con tradiciones esclavistas (Heers, 1989, pp. 107 y 144). Interesan, por el contrario, los campesinos que se definían por la falta (total o parcial) de tierras, lo cual los segregaba del régimen de tributación. Su condición está expresada, paradigmáticamente, en el Fuero de Lara de 1135, donde se liberaba de servicios a los yugueros, hortelanos, mo-lineros y solariegos; pero si éstos tuvieran heredades, tributaban («sed si habuerit hereditates pechet anuda, et ponat in efurcione del Rege»).[50] Esta falta de recursos implicaba que el señor de la villa no podía recaudar sobre estos campesinos, y se impedía tomar excusados entre quienes superaban un determinado nivel de bienes.[51] Por la carencia de tierras, los asalariados no estaban consagrados a un trabajo autónomo en tenencias (o lo estaban de manera sólo secundaria en ínfimas parcelas),[52] ni tampoco participaban de la racionalidad económica de la producción doméstica, distinguiéndose de los campesinos tributarios, aun cuando sus vínculos con los caballeros hayan sido representados mediante el léxico señorial.[53] Si bien los excusados surgían de esta carencia de tierras, podía también darse esta categoría entre campesinos poseedores que pasaban a tributar para un beneficiario particular, como lo ejemplifica la concesión de un excusado que otorgaba en 1327 el infante don Juan Manuel, señor de Peñafiel, al convento de San Juan de dicho concejo.[54] En este caso, se concretaba un simple cambio nominativo de la titularidad señorial ejercida sobre el productor directo.
Los asalariados se identificaban pues con campesinos miserables, cuyas penurias se agravaban dramáticamente durante las crisis agrarias o una enfermedad.[55] En esta capa social había gradaciones, siendo representativo de esto el yuguero que subcontrataba por salario, aunque estas pequeñas segmentaciones no niegan la uniforme condición general de pobreza que lo caracterizaba, y aun el yuguero con algún recurso monetario, carecía por lo general de instrumentos de producción.[56] Constituyendo la ganadería un pilar de esta economía, adquirían importancia los pastores, muchas veces jóvenes, acompañados por los mayorales (pastores principales).[57] La tarea de estos trabajadores era estacional, en correspondencia con la intensificación del ciclo agrario, o anual.[58] Otra categoría era la de aquellos que se contrataban diariamente, congregándose al alba en las plazas con herramientas y viandas para ser conducidos a sus labores que realizaban hasta la caída del sol.[59] Coexistían diversos modos de remuneración, salario o participación en el producto.[60]
La relación entre asalariados y empleadores no era dejada al arbitrio individual sino que estaba institucionalmente fijada, impidiéndose que algún propietario obtuviera ventajas o se desataran competencias en un rudimentario mercado laboral.[61] El propio reclutamiento de la fuerza de trabajo se efectuaba mediante controles del colectivo. En Segovia, la contratación anual de viñateros por los herederos de la ciudad y las aldeas se efectuaba en octubre, cuando se reunían en la iglesia de la Trinidad, y una vez elegido, el trabajador era presentado al alcalde.[62] También se verificaba el salario, y se prohibían aumentos por encima de lo estipulado o pagar por días no trabajados.[63] Esta incorporación de mano de obra era también controlada por los aldeanos, que impedían contratar a campesinos en condiciones de rentar, hecho que, por otro lado, nos revela la capa superior de los tributarios empleando obreros temporales.[64] En algunos lugares el trabajo era regulado por las campanadas de la iglesia, y se imponían pautas para las tareas.[65] Se establecía así un nexo laboral no particularizado, en la medida en que la normativa subordinaba los intereses de cada empleador a los del colectivo en la búsqueda de la homologación social.[66]
Los trabajadores sin tierras aseguraban su subsistencia por derechos de pastoreo y de labranza en comunales.[67] Ciertas retribuciones se confundían con estas estrategias de manutención, como la «escusa», que era ganado del asalariado que pastaba en las propiedades del dueño o que éste arrendaba (Luis López, 1987b, p. 402). El sostenimiento por mecanismos no formales de estos trabajadores en situación de subconsumo y subproducción era clave para los tiempos de inactividad. Además de los testimonios citados, prueba de que debían ser mantenidos a costa de la sociedad municipal, el hecho de que a veces alquilaban su fuerza de trabajo junto a la yunta de bueyes, siendo la dehesa del buey una dispensa de vecinos y moradores de las aldeas.[68] Esta función de los comunales, en una etapa en la que el salario no se había convertido en el único recurso del desposeído, continuó en España hasta la época contemporánea.[69] El cercamiento de comunales en Inglaterra, por su parte, descubrió en todo su dramatismo la miserable independencia del cottager, el principal perjudicado cuando se consumó el dilatado proceso de apropiación privada de la tierra.[70]
Las razones de este nexo laboral se encuentran, por una parte, en pautas del feudalismo, aunque ello entraña un análisis que no puede aquí más que indicarse: la estructuración señorial del espacio. Sin desarrollar este aspecto, es una evidencia que la dinámica del sistema llevaba a un fraccionamiento de la propiedad que, en un determinado nivel, implicaba la separación de una parte de la masa laboral del esquema tributario (iugarius de quarto non pectet), y en los señoríos, esta mano de obra fue muchas veces suplementaria de las prestaciones.[71] La estructura concejil, formada por la libre apropiación de tierra, y la subsistencia posterior de propietarios independientes con funciones militares potenciaban esta relación.[72] En las representaciones que la clase se hacía de sí misma, el exceptuado del tributo era percibido como una nota distintiva, como se expresaba en 1289: «... nos todos los cavalleros e los scuderos que tomamos los escusados en el término de Cuenca».[73] En un plano funcional, el contrato temporal permitía cubrir con una diferenciada participación los desiguales períodos de trabajo agrario anual.[74]
La cualidad socioeconómica que emerge de esta lectura no encuentra en otros investigadores una comprensión equivalente. Los razonamientos de López Rodríguez (1989, pp. 78-79) manifiestan que en las disidencias se encuentran cuestiones teóricas.
Afirma que los caballeros villanos dejaron de ser labradores para convertirse en rentistas, estableciendo relaciones señoriales. Pero esta representación no la justifica, cuando asevera que el yuguero «recibía una retribución fija», es decir, salario. Agrega que «el fuero enumera cuáles son los trabajos que debe realizar el yuguero». Es imposible contemplar aquí otra cosa que una unidad productiva bajo explotación directa, inconfundible con el arrendamiento. Mientras que en los contratos de renta lo que se fijaba eran el excedente y las formas de su transferencia, el detallismo de los fueros concejiles acerca de las tareas sólo se explica por la necesidad de dirigir mano de obra contratada. Esto se corresponde con la carencia de tierras del yuguero,[75] que López Rodríguez reconoce. Si el trabajador no tenía tierra, lo producido le pertenecía al propietario, a diferencia de las relaciones de renta, donde lo producido pertenecía de por sí al campesino poseedor. A partir de este principio, el nexo laboral se definía en términos económicos, revistiendo el dominio político un rasgo no sustancial, aunque esta cualidad no otorga a esta categoría un sentido moderno. Esta última consideración configura los atributos sociológicos del caballero y es necesario tratarla.
En primer lugar, había una variedad de remuneraciones, indicativas de que el salario no se había consumado como forma estable ni tampoco principal en el ámbito de la sociedad. En segundo lugar, cláusulas que prohibían la movilidad de los trabajadores, o multas y normas coactivas,[76] nos impiden considerar esta relación como moderna. Estas medidas castigaban la negligencia y el mal trato a los medios de producción; el yuguero debía pagar al propietario si los bueyes morían por heridas.[77] Las ordenanzas aportaban un elemento de disciplina laboral –en el sentido amplio del término– y aseguraban los ritmos de producción, fijados por los propietarios.[78] Estas prácticas justificaban, a su vez, la presencia del mayordomo, que organizaba el trabajo y la vigilancia coactiva.[79]
Esta coacción respondía en parte a requisitos estructurales. Lo que llamamos mercado de trabajo, regulado institucionalmente, no constituía una competencia que alentara la dedicación, y la debilidad de la motivación monetaria se evidencia en formas como el «salario a destajo».[80] Tampoco olvidemos que se trataba de un sector sólo temporalmente ligado a la producción, para el cual los espacios de ocio debían implicar un retroceso en el hábito del trabajo continuo (ilustra al respecto la primera organización fabril, que se enfrentaba con el «culto del San Lunes», observado por obreros que respondían muy defectuosamente a la «noción de tiempo asalariado»).[81] La violencia, que a veces alcanzaba una extrema crueldad, como la mutilación de miembros o el encarcelamiento discrecional,[82] estaba disponible como alternativa, y se correspondía con las condiciones preburguesas en que se desplegaba la remuneración asalariada. Esta relación no se desligaba, pues, de un cierto dominio sobre la persona, característico del feudalismo, aunque la coacción ejercida para la percepción de rentas en especie o en dinero tenía un sentido diferente, ya que no aseguraba la intensidad del trabajo (ello era un problema del campesino, no del señor), sino el excedente.[83] Esta circunstancia presenta un mismo hecho, la compulsión física, que responde a diferentes razones si se trata del tributario o del asalariado. Por ello reviste tanta importancia metodológica, para lograr una acertada apreciación del problema, apelar a una sustancia socioeconómica, más allá del modo formal con que estas relaciones se implementaban. Con esto se expresa que estas dos consideraciones son sólo introductorias de una última pauta que define el problema.
Este término concluyente se refiere a que el trabajo asalariado estaba destinado a la producción de valores de consumo para el caballero, aun cuando ello se lograra por mediación del mercado, y no a la producción de valores de cambio. Este rasgo es indiscernible del entramado legal que recubría la práctica económica: los máximos que las ordenanzas corporativas fijaban al número de trabajadores o de ganado impedían la transformación de la unidad productora de bienes de consumo en unidad generadora de valores de cambio. El salario se presenta, pues, como una forma de remuneración del trabajo compatible con un contenido precapitalista.
Este asalariado no se diferenciaba del campesino medieval arquetípico. Sin medios de producción, y eximido de gabelas, no participaba de las mismas aspiraciones que el resto de los aldeanos. Si para el campesino la aminoración del tributo era una aspiración irrenunciable, al asalariado la cuestión le resultaba indiferente. Incluso llegaban a tener intereses obviamente contrapuestos, por ejemplo, en torno al monto de la remuneración. La antinomia se repetía en el momento de adquirir bienes en el mercado: cuando aumentaba el precio agrario favoreciendo al campesino como vendedor, y disminuía de facto la renta monetaria, el trabajador contratado se perjudicaba como consumidor. Aun si en la vida cotidiana el asalariado encontraba semejanzas prácticas con sus vecinos, la mayor o menor cercanía a la explotación directa condicionaba que siguiera ligado tangencialmente a su aldea (iba a su casa a dormir) o se incorporara como doméstico a la unidad productiva del propietario.[84]
Con estas consideraciones podemos acceder a un plano político de inserción de esta masa laboral. En 1330 Alfonso XI establecía un ordenamiento para Ávila a raíz de disturbios, en gran medida provocados por
... cavalleros e escuderos e otros omes que eran movedores de contiendas e de peleas e trayan muchas gentes que fazían muchas malfetrías en la villa e en el término...,
con el objeto de apropiarse de tierras de la comunidad.[85] Interesa destacar el perfil de esta masa que los caballeros movilizaban para tomar términos:
... los omes valdíos muchos que trayan los cavalleros e los otros de la villa se fazían muchos alborotos en la villa e se enbargava mucho la su justicia, por ende tiene por bien que el cavallero que más trayere que pueda traher fasta quinze omes, syn los rrapazes que guardan las bestias, e non más; e el escudero diez omes e non más...[86]
Cuando consideramos a esta perditissiman atque infimam faecem populi, la analogía con el clientelismo romano no es formal. Los caballeros utilizaban a una masa inorgánica, que habitualmente emerge de sociedades precapitalistas, dispuesta a plegarse a cualquier ilegítima concentración de poder.[87] Esta situación, por la cual el funcionamiento de las relaciones de propiedad sobre el espacio generaba fuerzas desprovistas de tierra, se agravaba con las crisis de subsistencia, cuando «omes e mugeres baldíos» se veían obligados a mendigar, imponiéndose la corona la necesidad de encuadrarlos mediante ordenamientos punitivos.[88] No obstante esto, los caballeros también tomaron excusados de la capa superior de los pecheros, lo cual repercutía negativamente en las posibilidades tributarias de la población, lesionaba los intereses del señor, y originaba conflictos con las aldeas.[89]
Esta base agraria no impidió otras actividades, y los intercambios mercantiles (registrados desde las normas primitivas) se extendieron junto a las artesanías.[90] Esto se vincula con la renta en dinero, que se había impuesto como forma predominante del excedente, y con los esquemas generales de circulación. En ese contexto, y sobre la base de una producción rural, surgieron en el siglo XIII algunos enclaves de producción textil en Segovia y Ávila, aunque no deben sobredimensionarse.[91] La misma pervivencia de pagos en especie y de pequeños artesanos urbanos que también eran labradores es significativa.[92] Esto se confirma con otros testimonios del siglo XIII, matiz que reduce concepciones excesivamente optimistas sobre estas actividades.[93]
EL PROBLEMA JURISDICCIONAL Y BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS
El señorío colectivo del concejo, es decir, el gobierno sobre las aldeas, indujo a que los historiadores concibieran al caballero villano como un señor feudal. El hecho que este postulado descuida es que uno solo de los atributos de la clase feudal (el señorío) no configura el conjunto de cualidades de esa clase ni tampoco del sistema: el dominio coactivo sobre la persona supera los límites de un determinado modo de producción. Expresado en otras palabras, el poder que la caballería urbana ejercía, como colectivo, en beneficio del señor de la villa, no admite ser considerado como definitorio del carácter de clase, ya que no determinaba su sustento. Tampoco lo admite la compulsión que los caballeros ejercieron sobre sus «paniaguados»; era sólo un exponente de un modo general de las relaciones sociales en el medioevo, e incluso el asalariado urbano de otras áreas sufría esas manifestaciones de fuerza (Rutenburg, 1983).
Si bien los caballeros villanos ejercían derechos jurisdiccionales sobre las aldeas, esos derechos no se indiferenciaban con la relación productiva, de lo que se desprende que la forma básica de excedente no fue la renta feudal. El monopolio de los medios de coerción no se tradujo, a diferencia de la nobleza, en una relación feudal de propiedad. Esto se comprende mejor si se recuerda que el campesino estaba sometido al tributo del señor de la villa, el rey o un aristócrata, o bien a señores eclesiásticos cuando había una jurisdicción sustraída al régimen general del municipio.[94] En la cesión que la reina Juana, señora de Sepúlveda, realizaba en 1373 a favor de Pedro González de Mendoza de aldeas de ese concejo, este aspecto se ve claramente.[95] En este traspaso, se presentaba al señor con el derecho de exigir tributos, de mandar y sancionar («justicia e señorío civil e criminal»), e imponer una sujeción del mismo tipo que la de realengo («que reciban e ayan por su sennor, de ellos e de dichos lugares e de cada uno de ellos, a vos, el dicho Pedro González»). Los campesinos tenían conciencia de esta subordinación. En San Bartolomé de Pinares, en Ávila, los representantes de la aldea reconocían la obligación de pagar al recaudador mayor de las alcabalas y tercias como consecuencia de la dependencia establecida por el rey, y los testimonios de esta naturaleza abundan en la documentación municipal.[96]
El tributo es el eje desde el cual se debería examinar la propiedad alodial de los caballeros, que se insertaba en ese contexto feudal como forma secundaria. Ello se tradujo en una limitación de ese alodio; su incremento haría peligrar los ingresos del señor. Esto quedó reflejado en Paredes de Nava en el siglo XV: para evitar que las compras de propiedades por los privilegiados aumentaran la tasa de exacción sobre el «común», se hizo prevalecer el carácter pechero de las heredades (Martín Cea, 1991, p. 168). Es por esto que la ampliación significativa de esas propiedades de los caballeros, o su transformación en señorío, sólo podía lograrse por privilegios especiales o por violación de las reglas. En Ciudad Rodrigo, en la segunda mitad del siglo XIV, algunos caballeros lograron constituir un señorío ilegítimo protegiendo a los campesinos de los recaudadores, que estuvo sometido a las usuales rectificaciones.[97]
Distintas fuerzas bloquearon los señoríos individuales. En primer término, la monarquía, interesada en su fiscalidad, vetaba que los caballeros ejercieran coacción sobre las aldeas, tomaran posada o construyeran fortalezas.[98] Las normas reales para impedir la absorción de vasallos se repetían, y evidenciaban la lucha por la fuerza de trabajo.[99] En segundo lugar estaba la resistencia campesina.[100] Por último, las regulaciones del concejo, interesado en conservar un estatuto igualitario entre sus miembros y las rentas municipales.[101]
Un aspecto de especial importancia fue que el excedente que el concejo tomaba de las aldeas se efectivizaba sólo a título colectivo,[102] distribuyéndose por medios indirectos entre el grupo privilegiado. La modalidad era diversa: pago a funcionarios, cobro de multas, recompensas por encargos que los caballeros realizaban para el municipio, reparación de obras y fortificaciones.[103] Esta tributación, cuyo origen en gran medida estuvo en necesidades defensivas de la frontera,[104] era una forma sólo accesoria de reproducción social de la oligarquía urbana. Los salarios que cobraban en Paredes de Navas los alcaldes eran reducidos (Martín Cea, 1991, pp. 188 y ss.). En Alba de Tormes las rentas concejiles en la primera mitad del siglo XV representaban el diez por ciento de las exacciones (Monsalvo Antón, 1988, p. 365). En Salamanca se establecía un máximo de remuneración para los oficiales del concejo.[105] En Segovia, en 1302, el concejo organizaba los territorios del sur de la sierra de Guadarrama, y las rentas se cobraban en forma colegiada como un derivado del dominio eminente de los caballeros sobre ese espacio (Asenjo González, 1986, p. 116). En Sepúlveda, se implementó una distribución de beneficios comunales entre caballeros y otros miembros de la comunidad.[106] Una situación que se inscribe en el conjunto de ingresos que los caballeros obtenían del gobierno la representan las prebendas que tenían como oficiales. Ello está expuesto por los regidores de Piedrahíta, que se apropiaban de ingresos concejiles o recibían regalos, beneficios obtenidos por cargos municipales, que desde la segunda mitad del siglo XV estaban acaparados por pocas familias, y que eran adicionales de sus ingresos particulares (Luis López, 1987b, pp. 267 y ss.).
Estas detracciones, si bien eran un requisito de la gestión política, eran funciones de interés general, percibidas a título colectivo, y redistribuidas parcialmente en beneficio de la comunidad como obras públicas o gastos organizacionales. No es descabellado, incluso, concebir que ciertas penas, cuyo importe ingresaba en las arcas municipales, fueran derivadas de antiguas composiciones comunales; un indicio de ello se percibe en la coparticipación entre el concejo y la parentela en reparaciones judiciales.[107] De ello se deduce que si bien en esta tributación municipal subyacía un potencial conflicto por repartimientos no equitativos, por apropiaciones ilegales de rentas, o por tributos de las aldeas,[108] la relación entre clases no adquiere en este plano su plena manifestación. Eran, además, impuestos generales de los que no se liberaba la aristocracia local.[109]
Si bien el salario en explotaciones directas a cargo de mayordomos o caseros constituía la más extendida relación laboral de los caballeros, éstos no desconocieron arrendamientos complementarios.[110] Se había generado así una limitada dependencia solariega,[111] pero en la medida en que los caballeros tenían vedados los poderes individuales, esas rentas se inscribían en la economía doméstica.[112] En ciertos casos ese arrendamiento implicaba restricciones. En Ávila se establecía que el que viviera en la ciudad teniendo arrendada su heredad en las aldeas no podía usar los pastos comunes, excepto si se hacía presente en la aldea.[113] Pero además, ese arrendamiento se revela en su naturaleza complementaria a través de pequeñas informaciones. En el testamento de Leonor Díez de la Campera, los bienes raíces estaban bajo explotación directa, y sólo con respecto a uno se declaraba «... que están aforados estas dichas casas e suelos con una tierra por un par de gallinas e seys maravedís en cada un año...».[114] En 1477, Pedro García el Chico, de San Bartolomé de Pinares, vendía a Alfonso de Toro, de Ávila, tierras de la aldea, con capacidad para veintiuna fanegas de sembradura y una huerta.[115] Esta heredad se dividía en fracciones pequeñas, según la fisonomía usual. A continuación, el vendedor recibía en censo a perpetuidad de Alfonso de Toro, la huerta y las tierras con la obligación de pagar a finales de agosto, cuatro fanegas de trigo, cuatro de centeno y dos libras de lino.[116] Era una relación que reproducía el modelo señorial (no el de los caballeros), ya que el contrato se efectuaba «... con las condiçiones con que los señores deán e cabillo de la yglesia de Ávila ynçensan sus heredades e posesyones...».
EXPLOTACIÓN GANADERA Y ESPACIO PRODUCTIVO
Los cultivos de los caballeros estaban acompañados de la explotación de ganados, que constituyeron un elemento clave de su riqueza.[117] Al respecto interesa la disposición de pastos en comunales, sobre los cuales se habían verificado en el período diferentes niveles de privatización. Basándose en el uso de caballos y armas para la custodia del ganado, lo cual revela la incidencia del estatus en las tareas productivas, los caballeros ampliaron las dimensiones de los espacios disponibles en dos planos:
a) Lograron el usufructo de pastos en el ámbito del reino por privilegios de la monarquía, hecho que implicaba la adjudicación de extensas fracciones de propiedad común. Esto está representado por Segovia.[118] Con esta apropiación de las tierras por donde pasaban los caballeros con sus ganados, el concepto de tierra común se restringía.
b) En el ámbito comarcal, y sobre la base de la complementación entre tierras privadas y colectivas (en especial los «extremos» eran reservados para el ganado), se verifica el usufructo preferencial de los comunales por los caballeros, de donde surgían tensiones crecientes.[119] En este aspecto se revela la preeminencia progresiva de la propiedad privada como un derivado de la división social. La conciencia que entonces se tenía de ejidos comunales expresaba esa dicotomía clasista, cuando se reconocía su pertenencia compartida entre los pecheros y el núcleo aristocrático.[120]
Los modos de apropiación de tierras por los caballeros variaban. Por un lado obtenían prados y dehesas para el ganado.[121] En Ávila, donde los montes estaban en manos del concejo, de señores o de herederos, se reconocía la propiedad exclusiva de una porción del espacio común («término redondo»), y la facultad de su arrendamiento.[122] Otra versión estaba dada por los tributos para el uso de comunes, que, como impuesto concejil, en determinados casos se destinaban a los caballeros.[123] Se concretaban también derechos preferenciales o casi exclusivos de uso de tierras comunes para los caballos de la aristocracia.[124] Ciertas prerrogativas reflejan transformaciones de la sociedad arcaica. Un ejemplo está en el montazgo, donde había un reconocimiento al derecho originario del vecino a la utilización de pastos, derecho que al mismo tiempo se negaba con el tributo.
Un procedimiento distinto eran las apropiaciones con empleo de violencia.[125] En Cuenca caballeros y escuderos apremiaban a los labradores para que les vendieran sus heredades, y en caso de no acceder, los obligaban al pago por el uso de tierras (Cabañas González, 1982, p. 394). La usurpación de pastos parece haber tenido en muchas ocasiones su punto de partida en una dehesa o una heredad del caballero, y posteriormente éste se extendía sobre otras tierras, y derribaba mojones para incorporar comunales a su dehesa originaria.[126]
En la toma de términos con violencia participaban también los campesinos, limitando con su arremetida las incautaciones de los caballeros.[127] Pero los campesinos no estaban solos en estos enfrentamientos. En Ávila o en Ciudad Rodrigo intervenía el juez del rey para restablecer bienes comunes con el objeto de resguardar la producción campesina y la fiscalidad.[128] Aun cuando la monarquía respetaba los prados de la aristocracia, su intervención incidió para que las tomas no siempre se consolidaran, y revistieran una propensión temporal, resultado de coyunturas favorables.[129] Se expresan aquí intereses encontrados entre la caballería municipal y el realengo.[130] La ambigüedad de la monarquía es notable pero plenamente comprensible en términos estructurales. También intervenía el concejo para resguardar la fiscalidad, idea expresada en 1304, cuando el gobierno municipal abulense entregaba tierras a las aldeas para evitar la emigración de pecheros, «... por que podiesen labrar para pan et nuestro señor el rrey fuere más servido et se poblase el pueblo de Ávila».[131] Por lo demás, han quedado reveladoras indicaciones de que entre la aristocracia local surgían oposiciones a la apropiación arbitraria, sintomáticas del mencionado ideal de equilibrio entre sus miembros, aunque razones productivas también entraban en juego.[132] En Palencia, donde la tierra común era reducida, se estableció un máximo de treinta cabezas de ganado para pastar impidiendo que algunos vecinos
... por ser más rricos e cabdalosos quieran ocupar e apropiar todo el término para sus utilidades e provechar con los muchos ganados que tienen... (Esteban Recio, 1989, p. 80).
Ello se confirma por disposiciones similares de otros lugares.[133] Por estas acciones el comunal estuvo sometido a una permanente tensión entre tendencias apropiadoras («prado çerrado») y conservación de «bienes rrayzes comunes», y con ello se amparaba la estructura dual de propiedad.[134] Concluimos que las fuerzas que se oponían en las luchas por el espacio impedían que la estructura de propiedad deviniera una forma rígida (aspecto enfatizado en Luchía, 2002). Esa propiedad no puede percibirse más que como un resultado social promedio, sujeto a avances hacia la privatización y permanentes correcciones.
RÉGIMEN DE PRODUCCIÓN MERCANTIL SIMPLE
Los aspectos descritos de los caballeros villanos los acerca a campesinos enriquecidos, tanto por la contratación de asalariados como por el acaparamiento de tierras.[135] En algunos casos había incluso una proximidad de hábitat con los «hombres buenos del común», ya que podían vivir en el arrabal o en las aldeas.[136] Las disposiciones nos dan esta imagen, junto con una cierta precariedad de medios ¿De qué otro modo debemos interpretar las normas que contemplan la posibilidad de que las viudas o hijas de los caballeros se casen con pecheros?[137] ¿No debemos también leer en el mismo sentido el precepto que establece que muerto el caballo disponía su dueño de cuatro meses para reparar la pérdida sin que sus franquicias caduquen?[138] Esta cláusula habla de una relativa fragilidad, y de que no sería siempre sencillo reponer el signo del estatus. Otra prueba de la proximidad sociológica entre caballeros y campesinos ricos está en el surgimiento de un grupo de los segundos, entre mediados del siglo XIV y finales del XV, que disputaban el protagonismo.[139] Asimismo, consideremos sin prejuicios los mandatos taxativos sobre los requerimientos para ser incorporado a la aristocracia local: desde las primeras normas, el requisito era propiedad de casa poblada en la villa, caballo (a veces de poca valuación) y armas, por lo tanto, de medios cercanos a los del campesinado rico, y esto los diferenciaba de los milites per naturam.[140] Justamente por no tener una condición social inherente a su persona sino al estamento en su conjunto, debían demostrar periódicamente los caballeros villanos su pertenencia al rango privilegiado local mediante el alarde.[141]
Lo observado en la Extremadura Histórica se inscribe así en la problemática más abarcadora de comunidades que creaban estratificación social. Pero, a diferencia de lo ocurrido en otros ámbitos, esta diferenciación no se forjó en un proceso gradual sino por una expeditiva transferencia bélica de riquezas (producto de la frontera), y la doble marca genética, de campesino y de milites, quedó reflejada en actividades como la vigilancia de los términos concejiles que, siendo de origen y de carácter militar, se ligaba a labores productivas, y se superponía a actividades con una connotación plebeya como acompañar al ganado.[142]
Esta producción generaba un excedente (el ganado era esencial) cuyo comercio superaba los marcos locales, e incluía mercados y ferias.[143] Los privilegios políticos jugaron un rol, y en especial lo favorecía la exención tributaria a la circulación.[144] Esta producción que pasaba por el mercado, no significaba abandonar un objetivo de consumo; por el contrario, la realización comercial del excedente era el recurso para obtener bienes de uso destinados a alimentar los valores tradicionales y la economía del gasto, aspecto que asimila a los caballeros villanos a la nobleza y corrobora la dualidad de su cultura.[145] Esto exhibe un cierto paralelismo con la actitud de la alta burguesía comercial de Burgos, que buscó constantemente afirmar su prestigio a través de inversiones en tierras, asimilándose a la vida de la nobleza tradicional.[146]
Los caballeros constituían, pues, un enclave de «producción simple de mercancías» (según la terminología de Marx) o de «producción de mercancías precapitalistas» (siguiendo la concepción de Sweezy, 1982), en el interior de un espacio señorial. Esta heterogeneidad no tiene nada de extraño. Por un lado, responde a características que se constituyeron en la ocupación de tierras en la frontera. Por otro lado, fue un fenómeno paralelo a la coexistencia del feudalismo con campesinos tipo kulak, como los yeomen de Inglaterra, o con sistemas comerciales, que también se explican por un proceso sociogenético, como el que se dio en el siglo XII, en el camino de Santiago de Compostela, o luego en Sevilla.[147] Esto confirma que el sistema feudal otorgaba un lugar propio a otras esferas socioeconómicas con las que se ligaba funcionalmente.
Idealmente, cada caballero villano, como propietario independiente, se encontraba en situación potencial de alcanzar superiores niveles de acumulación. Pero esa hipotética prosperidad estaba impedida por reglamentaciones institucionales y condicionamientos socioculturales que obligaban a gastos políticos y de prestigio. La reinversión productiva estaba limitada a una reproducción simple que no alteraba las pautas tradicionales de la economía, como lo muestran las compras de tierras, y con esta fijación de las actividades se fijaba un nivel estacionario de las fuerzas productivas y una relativa homogeneidad social. La misma trashumancia, implementada por los concejos, que presupone el espíritu cooperativo en la cabaña, alentaba la igualación.[148] Una búsqueda similar de homogeneidad entre el grupo dominante se daba en la reglamentación de las aguas, en la construcción de molinos en las heredades,[149] o en impedir ventajas en la comercialización,[150] que se agregan a las ya vistas sobre contratación laboral o número de ganado. Ante estas limitaciones, es explicable la inclinación a romper la legalidad para buscar alternativas de desarrollo a escala superior. Incluso, en la apropiación de comunales se daba un proceso en cadena, por el cual, aquellos que no habían participado en esa práctica en cierto momento comenzaban a realizarla con el deseo de igualar a sus pares.[151]
En estos ejemplos se constata que las oportunidades del grupo se hallaban restringidas por el colectivo, es decir, por el concejo. Constituía este último la institución destinada a resguardar la condición de los caballeros, y otorgaba a éstos su fisonomía definible como algo distinto de un simple sumatorio de individualidades; era la instancia que estructuraba la clase de la misma manera que los pactos de vasallaje eran parte de las cualidades de la clase feudal. El concejo cumplía en este aspecto funciones equivalentes a la comunidad campesina o al gremio del oficio. La admisión controlada de nuevos miembros y el cierre de la institución nos acerca al mismo tipo de estipulaciones que tenían las corporaciones de artesanos, basadas en el criterio inclusión/exclusión y en exigencias de pertenencia.
De esta manera, si bien el acaparamiento de cargos (jueces, alcaldes, jefes de las milicias, etc.) por los caballeros convertía al concejo en órgano de dominio político en el ámbito comarcal (cuestión subrayada por todos los historiadores), era también una institución que superaba los marcos de la instancia política. Llegó incluso a ser un mecanismo integrador de la aristocracia local en su totalidad en situaciones más decididamente heteróclitas, cuando los mercaderes se incorporaron a los estratos superiores de las ciudades, en algunas regiones marginalmente y no tanto en otras.[152] De aquí deviene su centralidad para comprender a esta clase social. Por el contrario, el parentesco y los bandos-linajes que agrietaban al grupo en facciones (a veces irreconciliables) atentaban contra la propia estructuración del grupo como clase social.[153]
En ese potencial económico del concejo como reunión de propietarios residía el no desarrollo particular del caballero, que debía subordinarse a los procedimientos del sujeto económico colectivo. Este bloqueo de las fuerzas productivas se combinaba con un doble impedimento social: el caballero villano no podía realizarse como capitalista ni como señor feudal.[154] Era más bien una fuerza intermedia estacionaria, y por ello, la similitud estructural con el campesino rico inglés, el yeoman, sólo es admisible desde una estática perspectiva estructural, ya que en lo que atañe a su dinámica se constata un punto crucial de divergencia: mientras este último cumplió un rol en la transición inglesa al capitalismo, el caballero villano tendía a sostener las estructuras tradicionales.[155]
LAS EXCEPCIONES A LA REGLA
A la falencia derivada de atribuir a una clase las informaciones de otra, algunos historiadores agregan otro desacierto. Consiste en establecer una tipología a partir de individualidades, cuya profusa notación documental obedece precisamente a su anomalía. Fueron, en efecto, excepción los caballeros villanos que lograron transformarse en modestos señores de alcance comarcal. El problema consiste en dilucidar su origen.
Salvador de Moxó reveló el procedimiento por el que ciertos linajes de caballeros urbanos, en los siglos XIII y XIV, desbordaron el marco al que pertenecían para insertarse en la administración central y alcanzar, a partir de funciones cumplidas para el rey, protagonismo señorial.[156] Se basaba en los Dávila de Ávila, en la familia Albornoz de Cuenca, en Fernán Sánchez de Valladolid, y en dos caballeros de Toledo, Diego García y Fernán Gómez en el reinado de Fernando IV. Las concesiones habilitaban pequeños señoríos en el interior de los términos concejiles. Su excepcionalidad confirma la regla, como ilustra un análisis de estos documentos.
En 1271 Alfonso X concedía a Blasco Gómez de Ávila el lugar de Velada. Se trataba de un caballero vinculado por servicio a la Corona, que adquiría el derecho a dictar el fuero estableciéndolo en 1273. El texto especifica que obtenía el poder por concesión del monarca, con el derecho de hacer la iglesia e imponer las condiciones a las que se tendrían que sujetar los vecinos.[157] Abarcaban, en primer lugar, los tributos que debían al señor, quien los establecía de manera proporcional a los medios de producción. Imponía gabelas feudales, como el acarreo hasta su casa de tres cargas de leña anuales para aquél que tuviera bestias de carga, o el trabajo de dos días por año en su heredad, distinguiendo entre los campesinos con animales y sin ellos («que me labre con su cuerpo»). Fijaba las condiciones de compra-venta y percibía los derechos de justicia que hubieran correspondido al rey. Similar es el caso de Blasco Ximenez, que al lograr el poder sobre un territorio obtenía el derecho de poblar (en Navamorcuende y en Cardiel, al sur de Ávila), sustrayéndose de la normativa concejil y asumiendo la prerrogativa de dictar el derecho.[158] En Segovia también se daban privilegios a los Arias Dávila, vinculados a la monarquía, y se les permitía un señorío.[159] En esta zona, la familia de la Hoz ilustra un pasaje de bienes patrimoniales, característicos de los caballeros villanos, a tierras señoriales.[160] Según Asenjo González, esta familia compraba entre 1474 y 1481 tierras de cereal y pastura. Se concentró en La Armuña, aldea de Segovia, sobre la que habría mantenido, de hecho, un dominio casi jurisdiccional, aunque sólo con el servicio en la corte logró consolidarse, durante los reinados de Enrique IV y de los Reyes Católicos.
Con estos señoríos se formaba un segmento de campesinos sujetos a rentas que, al igual que aquellos que estaban bajo dependencia eclesiástica, se hallaban sujetos a jurisdicciones especiales con prohibición de cambiar de señor.[161] Estas esferas de soberanías privadas sobre porciones del territorio son notorias en los textos, y una prueba de su carácter inusual está dada por la oposición que generaron muchas veces por parte de los concejos afectados.[162]
Observada la cuestión desde una perspectiva histórica, estas prerrogativas no eran inusuales. Ya estaban contempladas en el período de crecimiento de la caballería villana, durante el siglo XII. En la Chronica Adefonsi Imperatoris, los caballeros con esas posesiones son mencionados en forma diferenciada de la «magna multitudine militum». Fue el caso de Muño Alfonso de Toledo, alcalde, protagonista de los hechos que relata la crónica, quien fue hecho cautivo (Sánchez Belda, 1950, [112]). Su riqueza se refleja en el elevado rescate que pagó como tenente del castillo de Mora.[163] También Gocelmo de Rivas, caballero de la Extremadura, obtuvo de Alfonso VII autorización para reedificar el castillo de Azeca, a donde se trasladó con su familia, caballeros y peones.[164] Esto contrasta con las concesiones de castillos al concejo.[165]
CONCLUSIONES
El medievalismo no institucional quiere ordenar los tipos sociales en una taxonomía bipolar excluyente de señores y campesinos. Si el historiador institucional, que registra de manera especular enunciados documentales, se pierde en una maraña formal, la mencionada dualidad desdeña matices; y lo que importa aquí es el matiz. Cuando una conceptuación binaria no es un criterio abstractivo de conocimiento medular, sino la representación de lo real, peligra el análisis concreto. Los problemas epistémicos condicionan la investigación. La centralidad que el medievalista actual reconoce en la dependencia del campesino castellano, lo que analíticamente sería la relación de servidumbre, no debería traducirse en una servidumbre de pensamiento que convierta esta categoría en el único nexo social. No es posible desconocer la entidad que revestía la propiedad libre de los caballeros villanos ni el vínculo asalariado. Son datos que no se encuadran en la geometría señor campesino. Se impone producir categorías de análisis concretas para situaciones concretas. Pero aquí se presenta otra dificultad.
La antigua preocupación por la supuesta inmadurez del feudalismo peninsular (y su originalidad extrema) inhabilita para percibir la particularidad. El sesgo «actualizado» del historiador parece dirimirse en esa toma de posiciones. Sin embargo, notemos que la realidad impuso en áreas no hispánicas una conceptuación específica (yeomen, farmer, junker, mezzadro). La historia castellana admite el mismo procedimiento, aunque ello no niega la vigencia del feudalismo, sino que lo constituye en su peculiaridad (de la misma manera que se constituye con sus rasgos propios en Inglaterra o en Italia).
La caballería villana constituía una clase distinta a la señorial, aun cuando su funcionalidad consistiera en reproducir las relaciones dominantes. Expresó un sistema de producción mercantil simple en el interior del feudalismo. Este régimen, lejos de favorecer una reproducción económica intensiva, jugó un rol retardatario en las transformaciones capitalistas.
Habiendo reconocido esta particularidad, estamos en condiciones de captar los efectos secundarios de la circulación mercantil en las aldeas, y las innovaciones cualitativas que ello produciría. Podemos también acceder a la formación política bajo medieval, y su interdependencia histórica y conceptual con el estado moderno. Son temas de los próximos capítulos.
[1] Ver sobre este proceso, Astarita, 1982, 1993; Barrios García, 1983-1984, 1989 y 1990; Monsalvo Antón, 1990b, 1992a; Villar García, 1986.
[2] La definición de yeoman en Dyer, 2000b, «above the peasantry and below the gentry».
[3] Mattoso, 1983, pp. 129 y ss.; Durand, 1982, pp. 146, 554 y ss. Martín, 1986, pp. 251 y ss.
[4] Moreta Velayos, 1978, pp. 163 y ss., con dudas rescata la propuesta de Pastor de Togneri. Ha sido retomada en Astarita, 1982. Defiende que se trataba de una oligarquía de campesinos ricos ennoblecidos López Rodríguez, 1982, p. 64, aunque, como veremos, esta caracterización la condiciona por la adquisición de rasgos señoriales.
[5] Santamaría Lancho, 1985, pp. 88-90; 1989, p. 928; Mínguez Fernández, 1982, pp. 118119; 1988, p. 17; Barrios García, 1983-1984, II, p. 147; Bonachía Hernando, 1990, pp. 429 y ss. Clemente Ramos, 1991, p. 70; Martínez Moro, 1985, pp. 124, 206; Villar García, 1986, passim; Monsalvo Antón, 1988, pp. 126-127; Asenjo González, 1984, pp. 68-69.
[6] Bonachía Hernando, 1990, p. 461. También, Clemente Ramos, 1991, afirma que al margen de la actividad productiva, los ingresos de los cargos municipales, que para muchos estudiosos es el elemento definitorio del grupo y de la estructura concejil, «... constituyen una renta-función, como la que extrae todo aparato estatal, y no son producto de una dicotomía clasista» (p. 66). Es llamativo que estos autores, aun reconociendo la circunstancia apuntada, se adhieran a una consideración sociológica feudal sobre los caballeros.
[7] Barrios García, 1983-1984, II, pp. 142 y ss., 149-151; 1990, pp. 41 y 43; 1989, pp. 430-431.
[8] Arriaza, 1994. Fundamenta estas elaboraciones en Arriaza, 1983.
[9] La base de la información de Arriaza son los estudios de Ruiz, 1981b y Bonachía Hernando, 1979, que han estudiado la ciudad de Burgos; de Glick, 1979, pp. 159 y ss., que se refiere específicamente a la burguesía del norte del Duero y de Cabañas González, 1980, sobre Cuenca, área donde tuvo importancia la industria rural y que plantea problemas específicos.
[10] Fuero de Sepúlveda, Sáez, 1953, tít. 65a; de Colmenares, 1969, año 1278. Compárese esta propiedad libre con la que surge en el derecho señorial de Castrocalbón, de 1152, en Rodríguez, 1984, doc. 18, (10), donde campesinos humildes con caballos, asimilables a una capa inferior de milites, que vivían en solar del señor, estaban gravados, y donde la propiedad se define como prestimonium. Sobre pago de diezmos, Luis López y del Ser Quijano, 1990, p. 52.
[11] González, 1960, p. 583, Alfonso VIII: «Absolvo insuper omnes clericos et sacerdotes totius regni mei... ab omni facendera et fossadera et qualibet alia pecta et serviciis que ad regem pertinent»..
[12] Sáez, 1953, Fuero de Sepúlveda, Preámbulo y tít. 23, estabilidad de la propiedad con plena disponibilidad para vender, cambiar, etc.; tít. 25 independencia del propietario para realizar obras en sus heredades; tít. 29 herencia de propiedades; tít. 30 prohibición de labrar en tierras ajenas; tít. 61, 65. García Gallo, 1971..
[13] Sáez, 1953, Fuero de Sepúlveda, títs. 7, 24, 106, 204. Anta Lorenzo, 1987, p. 169, responsabilidad del colectivo en defensa de la propiedad.
[14] Castro y de Onis, 1916, Fuero de Ledesma, tít. 1. Luis López y del Ser Quijano, 1990, doc. 13. Mem. Hist. Esp., I, docs. XLIII, XLIV, XLV.
[15] Sáez, 1953, Fuero de Sepúlveda, tít. 65, sobre la malhetría que hiciera el caballero o escudero en caso de no dar fiadores, se establece que «... echel el rey de la tierra, & lo suyo sea a mercet del rey» (p. 87).
[16] Luis López, 1987a, doc. 7 de 1441, en Piedrahíta, los caballeros no daban posada. En las peticiones a don García Álvarez de Toledo, segundo conde de Alba, se expresa el derecho a eximirse de un servicio con mácula inferior como dar alojamiento al señor, aceptándose la carga en caso extremo de falta de posadas y condicionando el cumplimiento a signos distintivos que diferencien a la elite del resto de los habitantes, en doc. 17 de 1464, p. 52.
[17] Monsalvo Antón, 1988, pp. 127-128 y pp. 241-242, niega que los pecheros constituyeran una clase, ya que aunque tenían un estatuto de no privilegiados, no existía una situación uniforme social, económica o de participación en las instituciones municipales. Da importancia a la fragmentación (mayores y menores; aldeanos y villanos; etc.). El argumento comporta criterios teóricos sobre delimitación de la clase. Pecheros ricos con participación en funciones diversas en Barrios García, Monsalvo Antón y del Ser Quijano, 1988, doc. 67 de 1413; Martín Cea, 1991, p. 149.
[18] Como se establece, por ejemplo, en Mem. Hist. Esp., I, doc. XXVII, fuero de Aguilar de Campoo. El señor también imponía restricciones en el concejo y el rey prohibía que se vendieran heredades a exentos.
[19] Esta conclusión se opone a Estepa Díez, 1984, p. 18.
[20] Mem. Hist. Esp., I, doc. LV.
[21]33 Luis López y del Ser Quijano, 1990, doc. 74, año 1414, «... Diego Gonçález del Aguila que tiene e posee pieça de heredat en el dicho lugar de Gallegos e quel dicho lugar que es de herederos, cavalleros e escuderos e labradores...» (p. 268); «... el lugar de Gallegos... es de herederos, asy cavalleros conmo escuderos e labradores...» (p. 269), Cabañas González, 1982, XXVIII, «... los pecheros e labradores heredados... de Cuenca» (p. 394); del Ser Quijano, 1987, doc. 63 de 1481, herederos que eran pequeños labradores de las aldeas (pp. 156, 163, 164). Riaza, 1935. La participación de propietarios en concejos aldeanos respondería a la dispersión de bienes (p. 486). Imagen de que constituían un sector relevante de las aldeas (p. 480).
[22]Ídem, «... eredero... se entiende ser... el que tubiere... vna yugada de heredad o dende arriua o a lo menos tenga media yugada de heredad de pan llebar y diez arançadas de binnas de qualquier lei o estado o condición que sea que el tal heredero si no vbiere vinna tenga una yugada de heredad» (pp. 486-487).
[23] Gómez Moreno, 1943, «... e fueron... cinçuenta caualleros de Auila...» (p. 32) «... morieron y dosçientos caualleros...» (p. 37). Sánchez Belda, 1950, [115] «... consuetudo semper fuit christianorum qui habitabant Trans Serram et in tota Extremadura... qui erant quandoque mille milites aut duo milia aut quinque milia aut decem milia, aut plus, aut minus...». [117] «... mille milites... de Avilia et de Secovia cum magna turba peditum...».
[24] González, 1943, doc. 3, año 1259. Mem. Hist. Esp., I, doc. XXXIII (pp. 68-69). Luis López y del Ser Quijano, 1990, doc. 39. Rodríguez Fernández, 1990, doc. 17, Fuero de Benavente, tít. 5..
[25] Vaca Lorenzo, 1988, doc. 101, año 1390.
[26] Ídem, doc. 176
[27] Ídem, doc. 194.
[28] Ídem, doc. 220.
[29] Ídem, doc. 154 del año 1473, se arrienda una tierra por un quintal de trigo anual; doc. 162 de 1475, se arriendan unas casas por doce maravedíes y dos gallinas anuales; doc. 170 de 1479, arriendo de tierras en aldea de Villalpando por cuatro cargas de pan y cuatro gallinas anuales.
[30] Ídem, doc. 144, p. 244.
[31]Ídem, doc. 175, p. 326.
[32] Ídem, doc. 201, año 1490.
[33] Luis López, 1987b, pp. 378 y ss. Pequeñas parcelas en Gaibrois de Ballesteros, 1928, doc. 481, año 1293. En Martínez Sopena, 1985, p. 503, bienes de un caballero de Villavicencio de los Caballeros, a comienzos del siglo XIII: 14 aranzadas de viñas, 5 yugadas de heredad, 18 solares, la cuarta parte de un molino y un «quiñón» tasado en 132 mrs. Como dice Martínez Sopena, estos bienes «no son excepcionalmente abundantes».
[34] Luis López y del Ser Quijano, 1990, doc. 47.
[35] Ídem, doc. 53.
[36] Ídem, doc. 57.
[37] Barrios García, Monsalvo Antón y del Ser Quijano, 1988, docs. 97, 100, 101, 114, 115, 116, 117, 122, 123, Álvarez de Anaya compra bienes en Cabrillas, aldea de Ciudad Rodrigo, entre 1421 y 1426 por 39.450 mrs. Cuatro compras se realizan por valores de 500 a 800 mrs; luego por 1.800; por 11.000 y por 24.000 mrs.
[38] Luis López y del Ser Quijano, 1990, doc. 40, dice Juana Fernández, viuda: «Estos algos... vos vendo para mantenimiento e proveymiento de mí e de los dichos mis fiios» (p. 99).
[39] Cita de Asenjo González, 1986, p. 280, n. 61: «... que los escusados que escusasen los cavalleros de Segovia que los escusen por sus ganados e por sus heredades propias...».
[40] Sáez, 1953, Fuero de Sepúlveda, tít. 74. Rodríguez Fernández, 1990, doc. 17, Fuero de Benavente tít. 11 (a); ídem, doc. 44, año 1222, de Toro; de Hinojosa, 1919, doc. CIV. Mem. Hist. Esp. I, p. 178; Castro y de Onis, 1916, Fuero de Ledesma, títs. 358-360.
[41] Luis López y del Ser Quijano, 1990, doc. 13.
[42] De Hinojosa, 1919, doc. CIV, tít. 2; Barrios García, Monsalvo Antón y del Ser Quijano, 1988, doc. 14; Martínez Moro, 1985a, p. 209.
[43] Martínez Moro, 1985a, p. 210; Barrios García, Monsalvo Antón y del Ser Quijano, 1988, doc. 69, ganado exceptuado de pago por la monarquía: el concejo de Pineda (monasterio de Oña), 15.000 cabezas; herederos de Pedro González de Mendoza, 700 vacas y 3.500 ovejas; monasterio de Santoya, 400 vacas, 5.000 ovejas, 20 yeguas y 200 puercos; monasterio de Santa María de Párrazes, 3.000 ovejas, 1.500 vacas, 800 puercos y 500 yeguas. En 1243 el maestre de Alcántara tenía un conflicto con la Orden del Temple por 42.000 ovejas, ver Martín, 1978, p. 532.
[44] González Díez, 1984, doc. 38 de 1269; doc. 84 de 1279; del Ser Quijano, 1987, doc. 20 de 1390; doc. 29 de 1431; doc. 40 de 1458. Otro ejemplo en Soria, cesión de heredades para la Orden de Salvatierra con licencia de Alfonso VIII, ver, González, 1960, III, doc. 719, año 1202.
[45] Por ejemplo, Castro y de Onis, Fuero de Salamanca, tít. 293, las disposiciones sobre los «iuneros» son dadas por los alcaldes y hombres buenos del concejo.
[46] Luis López y del Ser Quijano, 1990, doc. 13, p. 50.
[47] Ídem, paniaguados, relación específica de los caballeros villanos. Mem. Hist. Esp., I, doc. XLIII, privilegio de Alfonso X a Peñafiel, año 1256, excusa a los apaniaguados, yugueros, molineros, hortelanos y pastores de los caballeros. Ídem, docs. XLIV y CLV. Sáez, 1953, Fuero de Sepúlveda, tít. 198. Sáez, 1956, año 1259, doc. 10, Alfonso X exime de tributos a los paniaguados de clérigos, «... que sean de la quantía que los han los cavalleros de Sepúlveda...» (p. 36). De Colmenares, 1969, año 1257, al hospital de Sancti Spiritus se le conceden siete excusados como los caballeros de Segovia; ídem, pp. 402 y 437.
[48] Mem. Hist. Esp., I, doc. CI; Martín Cea, 1991, pp. 141-142, 150; Ureña y Smenjaud, 1935, Zorita de los Canes, «Si el siruente o el merçenario a su sennor rreuellare, o asu plazer, no labrare, saque lo el sennor de su casa, dándole la soldada...»; Luis López y del Ser Quijano, 1990, Ávila, doc. 13, p. 49, siervos moros de caballeros; Sáez, 1953, Fuero de Sepúlveda, tít. 111; González Díez, 1984, doc. 32 de 1256, servían a caballeros «sus amas que criaren sus fiios» (p. 107).
[49] Sáez, Sepúlveda, tít. 60, «... yendo el sennor o la sennora a aquella casa o aquél su sirviente solía morar...» (p. 85).
[50] Muñoz y Romero, 1847, pp. 518 y ss.; p. 521. También, ver Rodríguez Fernández, 1990, doc. 9, de 1146, tít. 10.
[51] Rodríguez, 1984, Fuero de Sahagún, 1255, doc. 80, [29]; Rodríguez Fernández, 1990, doc. 33 de 1208, Fuero de Belver de los Montes, tít. 51; Castro y de Onis, 1916, Fuero de Zamora tít. 67 «... Este ye el fuero de los cabaneros e de los iugueros e de todo vasalo ayeno que en eredamiento ayeno estovier que la non tovier a aluguer, fora se for postor, o la tovier a amor de so duenno de la heredade...»; Luis López y del Ser Quijano, 1990, doc. 13, «... que estos escusados... sy cada uno oviere valía de veynte maravedís en mueble e en rrayz; e en quanto que oviere dende ayuso que le puedan escusar; et sy ovier valía de más de çient maravedís, que le non puedan escusar e que peche al rey...».
[52] Castro y de Onis, 1916, Fuero de Zamora, tít. 74, «... Juguero heredero que en sua heredat laurar, peche... Cabanero que laurar heredat de padre o de madre,... ata dos fanegas senbradura, peche». Su tamaño ínfimo en Sáez, 1956, docs. 123, 124, 125, 126, 127, 129, 129, 132, 133, 145 y 150.
[53] Sáez, 1953, Fuero de Sepúlveda, tít. 42c, se los denomina vasallos; Castro y de Onis, 1916, Fuero de Zamora, tít. 58, el yuguero se relaciona con su señor. En la Edad Media un mismo vocablo designó realidades diferentes. «Señor» en período prefeudal denotaba una simple jerarquía; con la constitución de este sistema designó a la clase de poder, y en el feudalismo maduro como «señor del paño» al empresario castellano.
[54] García García, 1986, doc. 3, pp. 52-53.
[55] Rodríguez Fernández, 1990, doc. 19, Fuero de Villalobos de 1173, la condición ínfima del yuguero se expresa en que estaba eximido de pago y se lo equiparaba a «mezquino», tít. 4. Luis López, 1987a, doc. 125 de 1529, da cuenta de la miserable situación de labradores sin bueyes, sujetos a crisis de producción (p. 256). Ejemplo de trabajador sin medios de producción en Castro y de Onis, 1916, Fuero de Ledesma, tít. 342, «... Ortolano esterque el orto; e el senor delle bestia e açada e seron e cestos...». Ídem, tít. 336, si el yuguero se enfermaba, el propietario debía esperar nueve días, luego podía tomar otro trabajador.
[56] Sáez, 1953, Fuero de Sepúlveda, tít. 131 «... si alquilaren obreros, el yuvero pague su parte de la despesa, segunt que toma del fructo... non fallaren obreros, cogan omnes que las sieguen, & pague cada uno segunt toma...» (p. 109); «... si el yuvero bestia oviere... El sennor ponga el aradro, & el yugo con todo su adobo...» (p. 110).
[57] Ídem, doc. 13, p. 48; doc. 75, pp. 298-299; Castro y de Onis, 1916, Fuero de Zamora, tít. 62 «... elos oveyeros, elos vaqueyros e todo pastor de ganado que a soldada estovier».
[58] Villar García, 1986, p. 501, trabajaban todo el año yugueros, hortelanos y pastores, contratados para labores concretas peones, mancebos, mesegueros, viñadores. El meseguero, Sáez, 1953, Fuero de Sepúlveda, tít. 112, trabajaba desde principios de marzo a mediados de julio. De Foronda, Ordenanzas de Ávila, ley 2, era contratado hasta el día de San Bartolomé en agosto. Trabajo anual, Castro y de Onis, 1916, Fuero de Salamanca, tít. 293.
[59] Barrios García, Martín Expósito y del Ser Quijano, 1982, doc. 34, Cortes de 1351, en este rango se incluían: «... carpenteros e albanis e tapiadores e peones e obreros e obreras e jornaleros e los otros menestrales... Et los que labraren en la villa o lugar do fueren alquilados, que labren dessde... que sale el sol et dexen de lavor quando se possiere el sol» (p. 109).
[60] Sáez, 1953, Fuero de Sepúlveda, tít. 112, pago en especie; tít. 146, pago del viñatero: cuatro dineros. Castro y de Onis, 1916, Fuero de Salamanca, tít. 234, soldada de viñateros en vino. Barrios García, Martín Expósito y del Ser Quijano, 1982, doc. 34, pago en dinero a cavadores, excavadores, podadores, labradores de azada, y en general a jornaleros. Luis López y del Ser Quijano, 1990, doc. 13, p. 50, montaneros y defeseros contratados por el concejo a soldada. Martín Lázaro, 1932, Ordenanzas de Carbonero, año 1409, tít. 27, dispone que a quien se le quemase o derrumbase la casa, el concejo y hombres buenos le den cada uno un obrero.
[61] Barrios García, Martín Expósito y del Ser Quijano, 1982, doc. 34, Cortes de 1351, p. 117. Martín Lázaro, 1932, Ordenanzas de Carbonero, 8: «... pechero... que diere bueyes o bestyas o mulas para ayudar arar a qual quier heredero... saluo por sus dineros que peche çinquenta mrs...» (p. 325). Monsalvo Antón, 1988, p. 436, medidas en Alba de Tormes para impedir la salida de obreros en ciertas épocas, evitar acaparamiento de mano de obra, fijar topes salariales y jornada laboral. Excepción: en Soria, libre contratación entre partes; ver Gibert, 1951, p. 81.
[62] Riaza, 1935, Ordenanzas de Segovia de 1514, p. 472.
[63] Ídem, pp. 484 y 487; de Foronda, 1917, Ordenanzas de Ávila, ley 25, «... que le sea dado salario o soldada según otros vinaderos de las comarcas»; Sáez, 1953, Fuero de Sepúlveda, tít. 129.
[64] De Hinojosa, 1919, doc. CV, 7, los excusados de valía no superior a cien mrs. debían ser tomados «... por... aquéllos que el nuestro padrón fizieren e con sabiduría del pueblo de las aldeas de Madrit» (p. 170); Luis López y del Ser Quijano, 1990, doc. 13; Rodríguez, 1984, doc. 32; Rodríguez Fernández, 1990, doc. 7, 1133, fuero dado por el obispo de Zamora a Fuentesauco tít. 1 «... Ut nullus homo habeat ibi vassalu, nisi suum iugarium vel suum ortulanum qui moratus fuerit in sua propria kasa...» Ídem, doc. 10, Fuero de Villalonso (Zamora) y Benafarces (Valladolid), dado por el conde Osorio Martínez, mediados del siglo XII, tít. 2, derecho de los pobladores a tener yugueros. Luis López, 1987a, doc. 33, 1485.
[65] Ureña y Smenjaud, 1935, Fuero de Cuenca, 43, 16 «... Laboratores conducticii laborent donec campana laboratorum pulsetur in eclesie sancte marie. Qui opus antea dimiserit, perdat mercedem illius diei...» (p. 822). Sáez, 1953, Fuero de Sepúlveda, títs. 112, 128, 131, etc.
[66] Barrios García, Martín Expósito y del Ser Quijano, 1982, doc. 34.
[67] Del Ser Quijano, 1987, doc. 25: «... que non vayan a la dicha dehesa a cortar lenna... nin pastar... salvo los vezinos e mor adores... de Sanct Bartolomé...» (p. 59). Luis López y del Ser Quijano, 1990, doc. 92, 1415-1416, en el proceso entre Ávila y Peñaranda por ocupación de términos, un testigo informa sobre cultivos de un pastor en tierras comunes (p. 413). Castro y de Onis, 1916, Fuero de Ledesma, tít. 257, «A iunteros denle senas ochauas de trigo entodo término de Ledesma quien bueys o de uacas coyier pan...». Riaza, 1935, pp. 483-484. Monsalvo Antón, 1988, p. 105.
[68] Del Ser Quijano, 1987, docs. 12, 14, 22, 23, 27, 28; Sáez, 1953, Fuero de Sepúlveda, tít. 131, «... si el yuvero bestia oviere... la bestia que coma de común...» (p. 109); Barrios García, Monsalvo Antón y del Ser Quijano, 1988, doc. 158 de 1432, en Ciudad Rodrigo, derechos de labradores en la dehesa del buey: quien tuviera hasta cuatro bueyes no pagaba. Ídem, doc. 19, «exidos porqueros».
[69] En el campo andaluz, en González Alcantud y González de Molina, 1992, pp. 251 y ss.
[70] Hobsbawm y Rudé, 1978, pp. 36 y ss. Su precaria vida material fue una constante a lo largo de la historia; ver en Grecia arcaica, Vidal Naquet, 1983, p. 191.
[71] La cita en Rodríguez Fernández, 1990, doc. 44. Rodríguez, 1984, doc. 132, año 1417, fueros dados a Oteruelo por el abad de San Marcelo de León, tít. 9, establece que los vecinos, moradores y herederos debían dar un día de trabajo para la vendimia o los obreros u obreras correspondientes. En los trabajos de dos días de siega en tierras de la abadía, el abad «... a les de governar segund Jornaleros en cada año...».
[72] Luis López y del Ser Quijano, 1990, doc. 13 de Ávila, «Et los pastores que escusaren que sean aquéllos que guardaren sus ganados propios». En Piedrahíta, Luis López, 1987a, doc. 65 de 1499, se pena a quien segare tierras de pan o prados ajenos y se aclara «... sea creydo el dueño de los panes e prados por su juramento e de sus omes o apaniaguados si él no lo viera...» (p. 135). Barrios García, Monsalvo Antón y del Ser Quijano, 1988, doc. 3, año 1256, Alfonso X aumenta los excusados de los caballeros de Ciudad Rodrigo por su participación en campañas contra Jerez y Granada. También, ídem, doc. 5.
[73] Gaibrois de Ballesteros, 1922-1928, doc. 249, p. CXLVIII.
[74] El año se dividía en tres períodos, en Ureña y Smenjaud, 1935, Fuero de Cuenca, tít. 32, 2: «... ab introitu marcii usque ad festum sancti iohannis... a festo sancti iohannis usque ad festum sancti michaelis... A festo sancti michaelis usque ad introitum marcii...».
[75] Fuero de Ledesma, Castro y de Onis, 1916, tít. 337: «... Si iuguero tien bueys o uacas de parte enarada en su heredade, non ixca por iuguero [e] peche, se ualía a por que». Lo mismo regía para el hortelano, ídem, tít. 340. Éste estaba privado de medios de producción, ídem, tít. 342, 328 y 329, el yuguero y el hortelano no tributaban.
[76] Luis López y del ser Quijano, 1990, doc. 13, p. 48; de Hinojosa, 1919, doc. CIV, (4). Castro y de Onis, 1916, Fuero de Salamanca, tít. 187, el pastor que entraba antes del plazo en el extremo, si se le tomaban animales debía pagar el doble al señor, quien tenía el derecho de retenerle el salario hasta que abonara la multa. La situación de los pastores de los caballeros de Murcia no difería de la de Extremadura Histórica, ver de los Llanos Martínez Carrillo, 1982, pp. 124-125, se les prohibía pasar de una cabaña a otra sin consentimiento del propietario.
[77] Castro y de Onis, 1916, Fuero de Zamora, tít. 57.
[78] Sáez, 1953, Fuero de Sepúlveda, tít. 131.
[79] Luis López y del ser Quijano, 1990, doc. 77, pp. 353 y 355.
[80] Castro y de Onis, 1916, Fuero de Alba de Tormes, títs. 76, 138; Sáez, 1953, Fuero de Sepúlveda, tít. 129; etc.
[81] Ver, por ejemplo, Kula, 1966.
[82] Castro y de Onis, 1916, Fuero de Zamora, tít. 68. Fuero de Alba de Tormes, tít. 76; 115. Ureña y Smenjaud, Fuero de Cuenca, 36, 7; 36, 8.
[83] La subordinación personal de los trabajadores en los concejos, en Ureña y Smenjaud, 1935, Fuero de Cuenca 38, 1, «... Omne mancipium mercenarium, siue pastor, siue bubulcus, siue ortolanus, hanc fidelitatem debet domino suo observare, scilicet, ut sit fidelis in omni commisso, et deposito, atque secreto. Sit fidelis in custodiendo omnes res suas, ne in eis dampnum faciat, aut facere consentiat...». La renta trabajo se diferenciaba de otras formas, en tanto se debía controlar la producción, ver de Hinojosa, 1919, Fuero de Villafrontín: «... debent facere laborem et sine fraude...».
[84] Sáez, 1953, Fuero de Sepúlveda, tít. 131, «... labre el yuvero allí do el sennor le mandare, assí que pueda con sol tornar a su casa; et si non pudiere tornar con sol a su casa, & goviérnel’ el sennor todos los días que con él labrare...». En el Castro y de Onis, 1916, Fuero de Salamanca, tít. 57, distinción entre aldeano y yuguero. Comparativamente, de Hinojosa, 1919, p. 78, año 1171, fuero dado por el conde Urgel a Berrueco Pardo: «... Et si habet iugerum de bono homine qui non stet cum seniorem, et stet in sua mansione faciat forum, et si stat cum seniorem, non faciat forum».
[85] Luis López y del Ser Quijano, 1990, doc. 30, p. 79.
[86] Ídem, p. 80.
[87] Ídem, la relación de clientelismo movilizada para el enfrentamiento social, en doc. 30, año 1330, p. 81.
[88] Barrios García, Martín Expósito y del Ser Quijano, 1982, doc. 34, en Cortes de 1351, estos «omes e mugeres baldíos» son tratados con labradores, peones, «... et todos los otros serviçiales que ovieren a labrar e servir, por alquille o por soldada...», se les obliga a cumplir el ordenamiento bajo pena de azotes (pp. 115-116).
[89] Luis López y del Ser Quijano, 1990, doc. 65, caballeros de Ávila «... toman por escusados... los mayores pecheros...» (p. 160); Cortes de 1401, p. 539; Barrios García, Martín Expósito y del Ser Quijano, 1982, doc. 25, en Cortes de 1315, control de los encargados de los padrones para evitar excusados de superior cuantía a la autorizada (pp. 85-86); Castro y de Onis, 1916, Fuero de Salamanca, tít. 215, la valía mínima para tributar era de 10 mrs.
[90] Sáez, 1953, Fuero latino Sepúlveda, tít. 8; ídem, Apéndice Documental, doc. 12; Ubieto Arteta, 1959, doc. 8; Ubieto Arteta, 1961, doc. 85; de Foronda, 1917, Ordenanzas de Ávila leyes 43, 46, 48, 50, 71, 85; de Colmenares, 1969, pp. 317 y 381; Laguzzi, 1949, el Becerro de Ávila, pp. 153 y ss., da cuenta del barrio de cesteros o la calle de los zapateros.
[91] Villar García, 1986, pp. 415 y ss. Barrios García, 1983-1984, t. 2, pp. 66 y ss.
[92] Además de los pagos a trabajadores en especie y dinero, atestigua esta modalidad toda la documentación que se refiere a tributos o penas judiciales. Sobre artesanos con tierras, Ubieto Arteta, 1961, docs. 59, 137, 160.
[93] Lo muestra la masiva importación de textiles extranjeros, Cortes, 1, p. 65; Castro, 1921, pp. 9 y ss.; 1922, p. 276; 1923, pp. 115 y ss. Muchos autores otorgan un peso pequeño a la industria textil castellana del período, entre otros, Gual Camarena, 1968, pp. 94 y 95.
[94] Luis López y del Ser Quijano, 1990, doc. 74 de 1414, declaración de un testigo en proceso judicial, «... dixo que sabía que la dicha Gallegos que era aldea e término de Ávila e que ally yvan a juyzio e allí pechavan todos los pecheros, así rrealengos conmo abadengos, de la dicha Gallegos...» (p. 268).
[95] Sáez, 1956, doc. 38.
[96] Del Ser Quijano, 1987, doc. 71. Mem. Hist. Esp., II, doc. CXVI; Gaibrois de Ballesteros, 1922-1928, doc. 119.
[97] Barrios García, Monsalvo Antón y del Ser Quijano, doc. 19, 1376, declaración de un testigo: «... Preguntado sy sabe que las Fuentes de Donoro que fuesen devasas en algún tienpo, dixo que oyó dezir que Johán Gonçález e Diego Alfonso, cavallero, que avían y algo e que al tienpo que eran bivos que los servían los del dicho logar con cosa çierta, segund que lo labrava e avía cada uno en el dicho logar, porque los defendían de las martiniegas e de las soldadas de los juyzes e de los otros tributos que venían, e que después dellos que cobró Martín López este sennorío e después que lo cobró Lope Ferrández, e usaron dello...» (p. 44). Ídem, p. 46.
[98] De Colmenares, 1969, año 1250, p. 381. Mem. Hist. Esp., doc. LXXXVI; Sáez, 1953, Fuero de Sepúlveda, títs. 4 y 5; Luis López y del Ser Quijano, 1990, doc. 30, año 1330; Barrios García, Martín Expósito y del Ser Quijano, 1982, doc. 24, Cortes de 1302, p. 70, la toma de yantar por particulares en lugares de realengo, afectaba al señor.
[99] Mem. Hist. Esp., doc. CLXXI de 1280, p. 19. Los señoríos que el realengo se veía obligado a dar por razones políticas se encontraban interferidos por razones de fiscalidad; vid. O’Callaghan, 1986, Ordenamiento de las Cortes de 1308, (4). Rodríguez Fernández, 1990, doc. 72, año 1280.
[100] De Colmenares, 1969, año 1373, había conflictos en Segovia entre la nobleza y el pueblo: según miembros de las capas populares, algunos, por ser caballeros, presumían señorear bienes comunes y de particulares (p. 513).
[101] Castro y de Onis, 1916, Fuero de Ledesma, tít. 367: «Ningún omne non seya uassalo, saluo si fuer del rey don Fernando; e quien otro senor ouier, uayase espedir delle, e sea del rey...»; ídem, tít. 320; ídem, tít. 193: «Ningún omne non prinde bestia de aldeano...»; ídem, Fuero de Salamanca, títs. 288 y 355.
[102] Sáez, 1956, doc. 178 de 1453, Riaza debía dar a Sepúlveda tres toros por año.
[103] Luis López, 1987a, docs. 25, 65; Luis López y del Ser Quijano, 1990, p. 55; Cabañas González, 1982, p. 390; González Díez, 1984, doc. 45; Ubieto Arteta, 1961, docs. 21, 57; Sáez, 1956, doc. 33; Partidas III, tít. 28, ley 10; Mem. Hist. Esp., I, doc. CXV; Calderón, 1990, p. 176; Estepa Díez, 1990, pp. 490 y ss.
[104] Luis López y del Ser Quijano, 1990, doc. 3, en 1193 Alfonso VIII autoriza a los caballeros abulenses a emplear el quinto del botín para la fortificación.
[105] Castro y de Onis, 1916, Fuero de Salamanca, tít. 278.
[106] Sáez, 1953, doc. 44 de 1472, p. 280.
[107] Por ejemplo, Castro y de Onis, 1916, Fuero de Salamanca, tít. 63: «Qui matar omne... E toda su bona sea en pro del conceyo; ela tercia parte ayan los parientes del morto...».
[108] Abusos en Cabañas González, 1982, títs. XVIII, XXIX. Fuera del ámbito de nuestro estudio, Nieto Cumplido, 1977, pp. 55 y ss. Sáez, 1956, doc. 33, la aldea de El Cardozo debía dar 500 mrs. para muros de Sepúlveda. Barrios García, Monsalvo Antón y del Ser Quijano, 1988, docs. 93, 96, 104, la aldea de Fuenteguinaldo pagaba la reparación del puente de Ciudad Rodrigo.
[109] Castro y de Onis, 1916, Fuero de Salamanca, tít. 37; Sáez, 1953, Fuero de Sepúlveda, tít. 8.
[110] Luis López, 1987a, doc. 61, año 1499, la relación de renta mantenida por vecinos de Piedrahíta que no podían pagar la alcabala: «... Pero Fernández de Pineda e Rodrigo de Tamayo e Rodrigo de Valdenebro... tienen pan de renta para vender de sus rentas, tiénenlas fuera de la tierra; e por ser francos de alcavala, dan diez maravedíes por traer cada fanega a su casa, e, si oviesen de pagar alcavala, no lo traerían, e otros ocho o diez personas que ay en la villa de conprar pan en el mercado de Peñaranda e dar por cada fanega diez maravedíes, porque ge lo traygan a esta dicha villa sería dar ocasión, si el alcavala se repartiese sobre éstos, que se alçasen del trato...» (p. 119). Riaza, 1935, Ordenanazas de Segovia: «... que los tales herederos no bivan ni moren en aquel lugar a lo menos lo hagan saber a su mayordomo... y si no tubieren mayordomo que lo hagan saber a su casero... y si no tubiere casero al rentero que tubiere en el dicho lugar...» (pp. 480-481). Luis López y del Ser Quijano, 1990, doc. 107 de 1439, en una venta de tierras se expresa que su propietario estaba facultado para labrar o arrendar. Ídem, doc. 74, Diego González del Águila, con heredades en Gallegos, aldea de Ávila, arrendadas a renteros, imponía gabelas ilegítimas por herbaje (pp. 265-266). De Foronda, 1917, Ordenanzas de Ávila, leyes 11 y 14.
[111] Castro y de Onis, 1916, Fuero de Ledesma, tít. 211; 213; 247; 317; 318; 319; 321; de Salamanca, títs. 270 y 255.
[112] Mem. Hist. Esp., ver comparativamente, doc. CXII, privilegios de Alfonso X a Requena, 1268, «... aquellos que estobieren o moraren en las heredades de vecinos de Requena, que tobieren casa poblada en la villa, que sean vasallos del señor de la casa e del señor de la heredad... a él recudan con el pecho e con facenderas...» (p. 247).
[113] De Foronda, 1917, Ordenanzas de Ávila, ley 18.
[114] Vaca Lorenzo, 1988, doc. 175, p. 327.
[115] Del Ser Quijano, 1987, doc. 53.
[116] Ídem, doc. 54; las citas de pp. 136-137. Ver también docs. 55 y 56.
[117] Luis López y del Ser Quijano, 1990, doc. 13, p. 48, doc. 75, p. 298, los caballeros además de ovejas tenían ganado mayor. Sáez, 1953, Fuero de Sepúlveda, títs. 6, 45 a, 46, 83, 101, etc.
[118] De Colmenares, 1969, año 1200 «... ego Adefonsus... recipio sub protectione... omnes Ganatos de Secovia... ut libera habeant pascua per omnes partes regni mei...» (p. 316).
[119] Sáez, 1956, doc. 6; Ubieto Arteta, 1961, docs. 57, 160; Ubieto Arteta, 1959, docs. 1, 2; Luis López y del Ser Quijano, 1990, doc. 30.
[120] Del Ser Quijano, 1987, doc. 15 de 1378, ante la toma de comunes por escudero abulense con violencia, el procurador de los pecheros expresa: «... que los dichos pinares e exidos eran comunales e perteneçian de derecho tan bien a los dichos pecheros conmo a los (cavalleros e) escuderos de la dicha çibdat de Ávila...» (p. 41).
[121] Luis López y del Ser Quijano, 1990, doc. 13; de Foronda, 1917, Ordenanzas de Ávila, ley 62; Mem. Hist. Esp., I, doc. CII; Sáez 1961, doc. 16.
[122] De Foronda, 1917, Ordenanzas de Ávila, ley 38; ley 21.
[123] Luis López y del Ser Quijano, 1990, doc. 13, p. 49. Sáez, 1953, Fuero de Sepúlveda, tít. 6, se daba al concejo el montazgo de los ganados que entraban en los términos camino a los extremos, privilegio específico de los caballeros villanos que lo tomaban en tanto colectivo. Mem. Hist. Esp., I, doc. XXVIII.
[124] Sáez, 1953, Fuero de Sepúlveda, tít. 169; de Foronda, Ordenanzas de Ávila, ley 62. Castro y de Onis, 1916, Fuero de Salamanca, tít. 72.
[125] Por ejemplo, Luis López y del Ser Quijano, doc. 71, p. 196.
[126] Barrios García, Monsalvo Antón y del Ser Quijano, 1988, doc. 19, pp. 35, 41 y 44; Luis López y del SerQuijano, 1990, doc. 55, p. 121; docs. 70-71, p. 176; del Ser Quijano, 1987, docs. 5, 9, 6, 7, 35, etc.; Sáez, 1956, Fuero de Sepúlveda, tít. 109; Luis López y del Ser Quijano, 1990, docs. 71, 77, pp. 353 y 355.
[127] Luis López y del Ser Quijano, 1990, docs. 5, 9, 6, 7, 36, 71, p. 196; Sáez, 1953, Fuero de Sepúlveda, tít. 109; del Ser Quijano, 1987, docs, 9, 32, 33, 36, 47, 48, 49, 62, 63, etc.; Sáez, 1956, docs. 40, 122.
[128] Luis López y del Ser Quijano, 1990, doc. 67. Barrios García, Monsalvo Antón y del Ser Quijano, 1988, docs. 164, 166, 167, 168, 169, etc. Luis López, 1987a, doc. 65, año 1499, Ordenanzas de Piedraíta, confirmadas por don Fadrique de Toledo, Duque de Alba, testimonio de que el acotamiento de tierras ponía en peligro la producción campesina: «... por quanto segund la multiplicaçion que Nuestro Señor ha dado en las gentes e ganados de la dicha villa e tierra, e los muchos hedefiçios de huertas e prados e montes que se han çerrado de cada día en los heredamientos de la dicha villa e tierra, a cabsa de lo qual se ha estrechado... mucho la tierra e pastos e comunes della, donde redunda... diminuçión de los... ganados, que es lo más prinçipal de que los vezinos e moradores... se sostienen... por tanto, ninguno nin algunos sean osados de çerrar ninguna çerradura de nuevo en ninguna heredad que tenga syn liçencia... del duque... o del conçejo...» (p. 134). También, Luis López y del Ser Quijano, 1990, docs. 25 y 84.
[129] Ídem, docs. 26, 30 y 51 de 1393, Enrique III expresa la ambivalencia del realengo, que guardaba los comunales y los privilegios de la aristocracia de Ávila: «... sacadas las defesas e prados acotados e previllegiados, en todas las otras tierras... que han seydo... comunes mi merçet es que pascan los ganados de los mis pecheros... guardando panes e viñas e defesas acotadas e previllegiadas...» (p. 114). El carácter temporal se observa en todas las declaraciones de testigos en los procesos judiciales.
[130] Ídem, rechazo de un miembro de la oligarquía al juez del rey en doc. 73, pp. 217 y ss. y p. 222.
[131] Luis López y del Ser Quijano, 1990, doc. 24.
[132] Ídem, doc. 74, p. 271, el procurador de Diego González, de la oligarquía de Ávila, entre las causas por las que desautoriza la pesquisa sobre la usurpación de términos, es que ésta fue pedida por el procurador de los caballeros. Ídem, doc. 75, p. 293, los escuderos reclaman por la usurpación de tierras; además, pp. 295 y 298. Barrios García, Monsalvo Antón y del Ser Quijano, 1988, doc. 20, el juez que sentencia por apropiación de lugares por caballeros, declara que el rey lo envió a Ciudad Rodrigo, «... a petiçión del conçejo e cavalleros e omes buenos della...» (p. 51).
[133] Castro y de Onis, 1916, Fuero de Salamanca, tít. 73.
[134] Riaza, 1935, Ordenanzas de Segovia, p. 479.
[135] Cfr., de Moxó, 1978, pp. 165 y ss. y 1979, pp. 429-430.
[136] Sáez, 1953, Fuero de Sepúlveda, tít. 213; Castro y de Onis, 1916, Fuero de Salamanca, tít. 182; Diago Hernando, p. 35. Fuero de Alfaiates, citado por Pescador, 1961, pp. 180-181, n. 95.
[137] Luis López y del Ser Quijano, 1990, doc. 13, pp. 49-50.
[138] Ídem, doc. 13, p. 50.
[139] Cortes de 1422, Juan II: «... fueron fechos muchos caualleros, e non eran nin son fijos dalgo, antes pecheros e omes de poca manera, los quales rresçibían más la cauallería por non pechar, que non por que tengan estado e manera para la mantener...» (p. 144). También, Asenjo González, 1990, p. 806; Esteban Recio, 1989, pp. 26 y 27. García Sanz, 1987.
[140] Andrés, 1915: «... Qui non tenuerit domum populatam in villa et non habuerit equum et arma, non habeat portellum» (p. 376). Mem. Hist. Esp., I, doc. LXXXVI; Sáez, 1953, doc. 7 de 1297, doc. 37 de 1416; Fuero de Sepúlveda, tít. 8; Luis López y del Ser Quijano, 1990, docs. 8, 13; de Hinojosa, 1919, doc. CIV; Castro y de Onis, fueros de Ledesma, tít. 273; de Salamanca, tít. 281; Rodríguez Fernández, doc. 73, títs. 6 y 7, doc. 33, tít. 54. Fuero de Molina: «Todo vezino... que ouiere dos yuntas de bueyes con su heredat et cient oueias, tenga cauallo de siella. Si non ouiere ganado et ouiere heredat que uala mille mencales, tenga cauallo de siella... Qui ouiere yunta de bueyes con su heredat et çinquenta oueias, tenga cauallo qual pudiere», citado por García Ulecia, 1975, p. 93. Estas condiciones fijaban la herencia del estatus de caballero, ver Ubieto Arteta, 1961, doc. 21, «... quando el cavallero finare que fiquen el cavallo e las armas en el fijo mayor e que non entren en partición de la mugier, nin de los otros fijos...». Ver comparativamente en Leiria, 1142 (PMH. Leges, p. 376): «Si miles per naturam ibi perdiderit equum suum et recuperare non potuerit, semper stet in foro militis. Alius vero miles qui non fuerit per naturam stet in foro militis per duos annos; deinde si non habuerit, det racionem» (citado por Durand, 1982, p. 537).
[141] Barrios García, Monsalvo Antón y del Ser Quijano, 1988, docs. 6, 37.
[142] Los servicios tenían distintas denominaciones. «Anubda» en Castro y de Onis, 1916, Fuero de Salamanca, títs. 182, 183, 188, 189, 196. En este último título se observa a los caballeros participando junto con los peones en las actividades productivas. Sobre «rafala», ídem, tít. 196. «Azaria», en Fuero de Ledesma, tít. 300. Fuero de Ledesma, tít. 181: «... Entre dos cabanas uaya caualero; e delos aparceros meyores uaya el uno; e aquel uaya por caualero», «Sculca» en Ureña y Smenjaud, 1935, Fuero de Cuenca 39, 3, participaban los propietarios que tenían desde cien ovejas y caballo valuada en cierta cantidad. También, p. 828. De los Llanos Martínez, Carrillo, 1982, p. 125, en las ordenanzas de ganaderos murcianos se establecía que la vigilancia y control del ganado quedaba a cargo de hidalgos y caballeros locales. De Foronda, 1917, Ordenanzas de Ávila, ley 89, al indicar que algunos vecinos «... que tienen ganados, van con ellos a los estremos o a apacentarlos en las deesas e tierras e echos e pastos comunes...» hace referencia a que implicaba muchas veces estar con los ganados «... donde la noche los tomase...» (p. 489). En el Fuero de Ledesma, tít. 352, los escuderos se presentan en contacto directo con el ganado. Luis López y del Ser Quijano, 1990, doc. 70 de 1414, pp. 179 y 182, da la imagen del caballeros participando directamente en el cuidado de los ganados.
[143] Luis López, 1987a, doc. 73, año 1509, Ordenanzas de Piedrahíta, pp. 162-163, se establece el mercado como ámbito exclusivo de las transacciones, disposición que rige tanto para labradores como para caballeros. Luis López y del Ser Quijano, 1990, doc. 2, año 1181, p. 24. Sáez, 1956, doc. 12 de 1257, deudas sobre judíos, pp. 193-195. El comercio está mostrado reiteradamente, por ejemplo, Castro y de Onis, 1916, Fuero de Ledesma, tít. 166. Intercambios entre regiones próximas, en Barrios García, Martín Expósito y del Ser Quijano, 1982, doc. 7 de 1261, concurrencia de vecinos concejiles de la Extremadura a la feria de Alba de Tormes; ídem, doc. 12. Ferias en el Fuero de Salamanca, títs. 249 y 250. También el intercambio entre regiones en Fuero de Ledesma, tít. 313. Comercio ganadero, ver Barrios García, Monsalvo Antón y del Ser Quijano, 1988, doc. 68; Fernández Pomar, 1980, doc. 48, año 1498; Benito Ruano, 1975; Caunedo del Potro, 1983, pp. 63 y ss.; Asenjo González, 1986, pp. 205 y ss.; Basas Fernández, 1963, pp. 43 y ss.
[144] Sáez, 1953, doc. 23, 1367, p. 217, privilegio dado a la aristocracia de Sepúlveda.
[145] En un plano general, Astarita, 1992, passim. Mención de paños de lujo que se vendían en los concejos, en Sáez, 1953, Fuero de Sepúlveda, tít. 223; Ureña y Smenjaud, 1935, Fuero de Cuenca apend. cap. XLIII, p. 840. Meneses García, 1961, pp. 328-329. Rodríguez Fernández, 1990, doc. 28, año 1199, Fuero de Castroverde de Campos, tít. 4. Los símbolos del estatus comprendían a las casas, en Sepúlveda, según el Fuero, tít. 9, el exento que vivía dentro de la villa estaba obligado a techarla con tejas.
[146] Ruiz, 1985, p. 53; 1981a, p. 85; 1981b, p. 167; Bonachía, y Casado, 1984, pp. 270271; Casado Alonso, 1982, pp. 173-189; 1985, p. 155; Leroy, 1984, pp. 246-247; Caunedo del Potro, 1985, pp. 169-170; Basas Fernández, 1962, p. 39; García Rámila, 1950, doc. 2, pp. 202-203; González Díez, 1984, docs. 38, 167. Ver también Ruiz de la Peña, 1975, pp. 119 y ss.; Rucquoi, 1987, pp. 414 y ss.
[147] Pastor de Togneri, 1964; Carlé, 1954, p. 175; Gautier Dalché, 1979, pp. 67 y ss.; Lacarra, 1951, pp. 27 y ss.; Ruiz, 1976, p. 820; Vázquez de Parga; Lacarra y Uria, 1949, t. II, pp. 18 y ss.; García de Valdeavellano, 1969, pp. 87 y ss.; Basas Fernández, 1954, pp. 58-59. García de Quevedo y Concellón, 1905; García Rámila; González Gallego, 1974; Collantes de Terán Sánchez, 1980; Carande y Carriazo, 1968.
[148] Gautier Dalché, 1982b, pp. 155-156. Se reflejó en la mesta de pastores, en Sáez, 1953, Fuero de Sepúlveda, tít. 198, p. 128.
[149] De Foronda 1917, Ordenanzas de Ávila, ley 13. Sáez, 1953, Fuero de Sepúlveda, títs. 170-171.
[150] Riaza, 1935, Ordenanzas de Segovia 1514, prohibición de vendimiar hasta que la vendimia sea comenzada con autorización del concejo del lugar.
[151] Luis López y del Ser Quijano, 1990, doc. 70, p. 181, un testigo manifiesta que una tierra concejil «... la entró e tomó de tres años a esta parte... Gil Gonçález... deziendo que, pues los otros cavalleros de Avila avían tomadas syerras, que quería él tomar su parte...». También, ídem, doc. 71, p. 195; ídem, el caballero que debe dejar por sentencia judicial lo ocupado, declara «... que non consentía en la dicha publicaçión, mas que, sy los otross cavalleros de la çibdat dexasen lo que tenían tomado a la dicha çibdat e a su tierra, quél estava presto para lo dexar luego...» (p. 197).
[152] Mínguez Fernández, 1988, p. 30.
[153] Esto se expresa en Castro y de Onis, 1916, Fuero de Salamanca, tít. 254: «... Plogo anuestro senor el rey don Ffernando que todo el pueblo de Salamanca todo sea uno... E quantas iuras foron fechas en Salamanca desde que fue poblada, e foras de Salamanca, todas sean desfechas e prenominatas; las iuras que foron fechas ena uilla o en otro logar oforon, todas sean desfechas: estas elas otras; e otras, otro si. La que fue fecha en Sancta María dela Uega, e todas las otras, sean dessfechas, e mas non se fagan otras iuras ne otras conpanias, ne bandos ne corral; mas seamos todos unos abona fe... se alcaldes o iusticias pesquirieren que algunas naturas se leuantaren pora fazer bandos o iuras, uieden lo los alcaldes e las iusticias; et si nolo uedaren, sean per iuros».
[154] Las limitaciones ya indicadas se complementaban con la de tomar señor, ver Grassotti, 1969, pp. 122 y ss.
[155] Esta diferencia fue un aporte de Pastor de Togneri (1970) a la historia comparativa. Ver también Hilton, 1988a y 1988b. Sobre los efectos de este sector yeoman en el aumento de la productividad, Allen, 1992.
[156] De Moxó, 1981, pp. 412 y ss. También, Moreno Núñez, 1992b, pp. 73 y ss.; Sánchez Albornoz, 1929, pp. 460 y ss.; Grassotti, 1967, pp. 133 y ss.; Barrios García, 1983-1984, 2, pp. 142 y ss.
[157] Moreno Núñez, 1992a, pp. 115 y ss.
[158] Ídem, pp. 115-116.
[159] Asenjo González, 1986, pp. 266 y ss.; 349 y ss.; 356 y ss.
[160] Ídem, pp. 383 y ss.
[161] González, 1944, doc. 648: «... ego mando quod, quiscumque sederit in solo aut hereditate episcopi Cemorensis in villis aut in suis aldeis, non se tranferat cum ipsa hereditate ad alterum dominum, nec sit vassalus alterius domini. Et qui inde aliud fecerit, mando Pelagio Roderici, homino meo, quod ipse prendat ei ipsam hereditatem et integret episcopo» (p. 731). Del Ser Quijano, 1987, doc. 67, año 1483, cuando Francisco de Palomares recibe en censo del cabildo catedralicio de Ávila unas heredades, renuncia a su fuero sometiéndose a la jurisdicción de la iglesia, obligándose a pagar con garantía de su persona y bienes. Igual situación, en ídem, doc. 45.
[162] Luis López y del Ser Quijano, 1990, doc. 56, p. 126, en la sentencia de 1404 por el pleito del concejo de Montalvo y lugares de Ávila con Sancho Sánchez, señor de Villanueva, sobre una laguna, se establecía el permiso de su aprovechamiento para los «... concejos de tierra de Ávila que non son señoríos...». Moreno Núñez, 1992a, pp. 118-119.
[163] Cabe preguntarse si este término castellum se refiere a una motta. Boüard, 1969, pp. 45 y ss. sostiene que la mota, denominada muchas veces como castellum fue el hábitat de pequeños y medianos señores feudales.
[164] Sánchez Belda, 1950, [130]: «... ipse praedictus miles collocavit secum multos bellicosos milites et pedites bene armatos, ut servarent illud...».
[165] Barrios García, Martín Expósito y del Ser Quijano, 1982, doc. 19, Ordenamiento de Cortes de 1295, «... los castiellos e los alcáçeres de las çibdades e de las villas de nuestros regnos que los fiemos en cavalleros e en omnes bonos de cada una de las villas, e que los tengan por nos...» (p. 63). Ello se relaciona con la prohibición de construir fortalezas particulares en los términos, ídem, doc. 25, Ordenamiento de Cortes de 1315, p. 87.