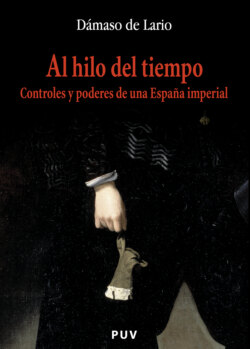Читать книгу Al hilo del tiempo - Dámaso de Lario Ramírez - Страница 10
ОглавлениеA finales de 1977 aparecía en versión española el artículo de H.G. Koenigsberger Dominium Regale et Dominium Politicum et Regale. Se trataba de la lección inaugural de la Cátedra de Historia del King’s College de Londres, pronunciada por su titular en febrero de 1975. En ella su autor planteaba el problema del surgimiento de la diferente distribución de poderes políticos entre reyes y parlamentos en la Europa moderna, enfocando la cuestión como una «búsqueda de las razones de los cambios de las estructuras políticas de los Estados europeos entre los siglos XV y XVII». Para ello Koenigsberger arrancaba de la distinción que Sir John Fortescue hiciera en The Governance of England, publicada en los años 1470, entre dominium regale –el de los países gobernados por una monarquía absoluta– y dominium politicum et regale –el de los países gobernados por una monarquía constitucional. Este último dominium, a pesar de ser la regla y no la excepción, produjo una serie de nítidas distinciones que han permitido clasificar a los distintos países en tres grupos, según fuera la monarquía o el parlamento el polo dominante de la estructura de poder.1
A partir de ahí, y utilizando de manera crítica las aportaciones de Otto Hintze y, sobre todo, de Norbert Elias, Koenigsberger trata de aportar nuevos elementos y de clarificar, sistematizar y contrastar con la historia los planteamientos existentes y sus propias sugerencias. Lo que intenta con ello es acortar el camino a recorrer para lograr una teoría general satisfactoria, capaz de resolver el problema planteado y al que más arriba se hacía referencia.2
Lo que aquí se pretende, sin embargo, no es hacer una ulterior aproximación a esa deseada teoría general, sino reexaminar algunas de las cuestiones del sugerente artículo de H.G. Koenigsberger y, fundamentalmente, centrar –en la medida de lo posible– el caso español en la sistemática planteada por el profesor de Londres y contemplar el funcionamiento del dominium regale y del dominium politicum et regale en las cortes de algunos de los reinos españoles de la Edad Moderna. La finalidad de ello es la de tratar de aportar nuevos elementos, capaces de contribuir a una futura solución del problema.3
Desde esa perspectiva creo necesario, en primer lugar, replantear la cuestión del dominium politicum et regale en las monarquías europeas, dado que en las tres clasificaciones o grupos que de ella se derivan, vienen encajados los distintos países existentes en la Europa Moderna.4 Si por dominium regale Fortescue entendía «un régimen en el que el rey cargaba impuestos a los plebeyos a su libre arbitrio, eximiendo a los nobles del pago de los mismos», y por dominium politicum et regale –cuya manifestación por excelencia era Inglaterra– un régimen en el que el rey «no podía cargar impuestos a sus súbditos sin el consentimiento del parlamento y, por tanto, no podía exigirles contribuciones excesivas», Castilla era un claro ejemplo de dominium regale –la excepción de la regla tal vez.5
El pacto bajomedieval entre reyes y parlamentos, que hubo en toda Europa, no existió en Castilla, tal y como ha demostrado el profesor Pérez-Prendes. El fundamento jurídico de las Cortes castellanas en la Edad Media, fundamento que se prolonga a lo largo de la Modernidad, era exclusivamente el «deber de consejo». De esta suerte, el parlamento castellano era un
órgano político-administrativo, dirigido y controlado por el monarca, dentro de la supeditación de éste a las normas vigentes, las cuales ni emanaban ni eran controladas por las Cortes, cuya única misión era dar consejo, servir, y en las minorías vigilar el exacto cumplimiento de lo previsto para el caso por la legislación real.
En la práctica, como más adelante se verá, los monarcas se encargaron de que esa teoría se cumpliera, arbitrando las reformas y mecanismos necesarios a fin de evitar cualquier posibilidad de que las Cortes tuvieran, o de facto ejercieran, alguna parcela de poder. Se trataba pues de un dominium regale.6
Ese mismo dominium es, en mi opinión, el de los «países o provincias de países… en que las monarquías se impusieron a sus parlamentos y, o los abolieron, o simplemente no los volvieron a convocar». El posible equilibrio político reyes-parlamentos se quiebra definitivamente en beneficio de los primeros, siendo entonces su dominium completo y desapareciendo, en consecuencia, cualquier forma de dominium politicum et regale. Por ello, tal vez resultaría más preciso clasificar de dominium regale a ese grupo de países, junto con Castilla, donde los reyes sí convocan el Parlamento, aun cuando subsiste este dominium.7
Ahora bien, Castilla sólo, y no España, vendría clasificada de dominium regale. Precisamente, una de las características de la España moderna es la diversidad de sus parlamentos, claro reflejo de las distintas concepciones políticas que ilustraban las Coronas de Castilla y de Aragón, y que se mantienen tras el matrimonio de los Reyes Católicos.8
Así, mientras el sentido integracionista castellano da a sus Cortes el carácter descrito, las distintas entidades políticas de la Corona de Aragón –los Reinos de Aragón y Valencia y el Principado de Cataluña– ven reflejadas en sus Cortes la concepción federalista aragonesa en la que, siguiendo la doctrina del derecho público catalanoaragonés, las relaciones entre los monarcas castellanos y los distintos reinos de la Corona de Aragón eran producto de un contrato público. Por este, los reyes juraban al comienzo de su reinado el respeto a las leyes de cada reino y, en contrapartida, el reino juraba obediencia al rey como su legítimo monarca. De esta forma, las relaciones rey-reinos quedaban insertas en un plano de igualdad; el dominium politicum et regale era así teóricamente perfecto.9
Esa misma concepción es la que informa también los parlamentos de los territorios extrapeninsulares de la Corona de Aragón: Cerdeña, Nápoles y Sicilia. Fernando el Católico incrementó el papel de los dos primeros, mientras el tercero asumió las funciones y estructura de las Cortes catalano-aragonesas ya desde 1398.10
Ahora bien, al margen de las teorías informadoras de las Cortes de Castilla y Aragón, el problema de la distribución del poder fue el que ilustró –una vez más– la dinámica de esos parlamentos. Y este problema llevó, en las sucesivas reuniones de los mismos, a intentar romper el equilibrio existente por el polo más débil del binomio rey-parlamento, ora para usurpar un poder que no se detentaba, ora para aumentar el que ya se poseía. En cualquier caso, los cambios de distribución del poder que se produjeron, tuvieron lugar siempre de manera no consensuada, ya fuera mediante violencia física o violencia moral. Tal y como afirma el profesor Koenigsberger, «nadie cede lo que considera vital para la defensa de su status… mientras tenga alguna posibilidad de defenderlo con éxito o, por lo menos, mientras así lo crea».11
CORTES DE CASTILLA
Hemos visto ya el fundamento jurídico de las Cortes castellanas. Cada miembro integrante de las mismas acudía «para cumplir el imperioso deber de asistencia al consejo», no para «ejercer el derecho de estar presente y participar de las grandes decisiones políticas en nombre de un sector de la población del reino». En consecuencia, no se trataba de un parlamento representativo en el sentido moderno del término. El hecho de que no existiera un principio capaz de invalidar los actos del rey, cuando el criterio adoptado por éste fuera discordante con el de sus Cortes, y que el monarca pudiera convocarlas a su libre albedrío, resulta muy significativo a este respecto.12
Desde esa perspectiva no puede afirmarse que, de mediados del siglo XV en adelante, las Cortes de Castilla perdieran el control del gravamen de impuestos o que con los Reyes Católicos éstas se vieran desprovistas, en beneficio del Consejo Real, de la capacidad de legislar. Las rentas reales –los impuestos– nunca fueron, en ninguno de sus aspectos, competencia de las Cortes. Y por lo que se refiere a la potestad legislativa, el monarca nunca tuvo la obligación de compartirla con aquéllas: «la misión de las Cortes no era otra que la de prestar difusión y conocimiento por parte de los súbditos, a las leyes promulgadas por el rey en ellas, no con ellas».13
Sin embargo, es evidente que la presencia en las Cortes de procuradores de las ciudades, nobles y alto clero representaba, de facto, un peligro potencial para el poder real. En consecuencia, los Reyes Católicos redujeron a dieciocho el número de ciudades habilitadas para enviar procuradores a Cortes, y a partir de 1538, con Carlos V, nobles y alto clero desaparecieron de las mismas. El funcionamiento del «mecanismo real» (Königsmechanismus) –al que se refiere el profesor Elias– en Castilla empezaba así a dar sus frutos.14
El hecho de que los monarcas no estuvieran obligados a convocar cortes de forma regular, dotaba al poder real de un formidable instrumento para mantener su status. El objetivo fundamental de la convocatoria del parlamento era la obtención de un servicio –una contribución económica– que ayudara al reino a atender sus necesidades financieras; sin embargo, era normal que en el curso de esas reuniones se suscitaran problemas y pretensiones que no fueran del agrado de la Corona.15
Gracias al aumento de los ingresos independientes de las contribuciones aprobadas en Cortes, los Reyes Católicos pudieron prescindir de ellas durante un largo período. Sin duda, la guerra de Granada y las campañas italianas obligaron a los soberanos a recurrir nuevamente a Cortes a finales del siglo XV, pero al no tener la obligación de convocar a los nobles y al alto clero, y al haber reducido la asistencia de las ciudades a dieciocho –lo que arrojaba una corporación de sólo treinta y seis burgueses– la petición de consejo y, sobre todo, del servicio, resultó sumamente fácil para los reyes.16
En las Cortes de Valladolid de 1518, preludio de las decisivas reuniones de 1520, se asiste al primer intento serio, aunque tímido, de quiebra del dominium regale en Castilla. En ellas se afirma que «el rey está al servicio de la nación (nuestro mercenario es); no puede hacer lo que le plazca. Tiene unos ciertos deberes que cumplir». Ahora bien, aunque era cierto que el rey no estaba por encima de la ley, era cierto también que ni esas leyes tenían que emanar de las Cortes, ni éstas, en cuanto institución no-representativa, estaban legitimadas para ir más allá del «deber de consejo» y cuestionar la acción del monarca, al que precisamente la ley permitía obrar en desacuerdo con el criterio de su parlamento.17
De lo que se trataba, sin embargo, era de alterar la legalidad existente, y los términos en que las Cortes de 1518 definieron las relaciones rey-nación, fueron suficientes para que los comuneros promovieran serios incidentes en León, al término de aquellas reuniones, y lanzaran una importante campaña de agitación, previa a las reuniones de las Cortes de Santiago-La Coruña de 1520. En éstas, la vieja aspiración de que, como conditio sine qua non, antes de conceder el servicio pedido se examinaran las peticiones hechas por los procuradores, se quiso llevar hasta sus últimas consecuencias. Sin embargo, la desunión de los procuradores de las distintas ciudades favoreció el mantenimiento del «status quo» en la relación rey-Cortes. Tras situarse al margen de esta relación, y fracasar el intento de cambio pacífico de distribución de poder, los comuneros intentaron la vía de la violencia y propiciaron una rebelión que, según ha señalado J.H. Elliott, se presentó, desde el punto de vista constitucional, como un movimiento de defensa frente a la erosión que muchos de los municipios castellanos habían experimentado en sus prerrogativas y poderes tradicionales por la acción del gobierno real.18
No en balde, «en los proyectos elaborados por los comuneros las Cortes constituían la institución más importante del reino», en la que sus atribuciones limitaban notablemente el poder real. Se trató, claramente, de un intento frustrado de convertir un dominium regale en un dominium politicum et regale, de neta preponderancia parlamentaria.19
Ahora bien, si las Cortes de 1520 constituyeron el último intento del pueblo llano de obtener una parcela de poder que le permitiera participar de iure en las decisiones políticas del Reino, las Cortes de Toledo de 1538 fueron consideradas por Sánchez Montes como «el último momento de una tensión efectiva entre el monarca y los órdenes privilegiados». En el curso de esas reuniones Carlos V trató de introducir un sistema más equitativo de recaudación, que implicaba el gravamen de ricos y pobres –la sisa–, en lugar de solicitar el tradicional servicio, que afectaba solamente a las capas llanas. Sin embargo, el estamento aristocrático se negó a aceptar el impuesto, que implicaba la renuncia a sus privilegios de exención tributaria. Es muy posible que ante esa negativa el emperador reaccionara del mismo modo que lo hizo, cuando le fue negado el servicio en las Cortes de Valladolid de 1527:
nunca les dijo palabra desabrida ni aún les mostró mal gesto, antes les dio gracias por el socorro que le ofrecían y les envió mandar que se fuesen a sus casas y que estuviesen aparejados para cuando fuesen llamados.20
Tras aquellas sesiones de 1538, sin embargo, nobles y alto clero no volvieron a ser convocados. La Corona buscó nuevas fuentes de ingresos, y con ello redujo la influencia de las Cortes en el único terreno que les hubiera permitido hacer quebrar el dominium regale: el de las finanzas. Como ha escrito Elliott, el estamento aristocrático había destruido, con su proceder, «la última esperanza de constitucionalismo en Castilla».21
Felipe II convocó Cortes prácticamente de manera protocolaria, para realizar el juramento del príncipe, y a partir de 1665 las Cortes castellanas ya no volvieron a convocarse hasta la reunión de Madrid de 1701, que se realizó sin las formalidades exigidas.22
Así, los monarcas españoles habían logrado mantener en Castilla la adecuación de la teoría que informaba sus Cortes a la realidad de las mismas, favoreciendo y reforzando una legalidad que justificaba y propiciaba su poder absoluto, esto es, el mantenimiento de un dominium regale.
La situación fue distinta, sin embargo, en los otros reinos de la península.
CORTES DE LA CORONA DE ARAGÓN
A diferencia de Castilla, la Corona de Aragón se había constituido –como señalara Joan Reglà– «mediante la armonía entre imperio y libertad, basada en el desarrollo de una concepción federalista, de unión personal, dinástica, de los diversos reinos integrantes». Esa concepción fue la que informó la unión de las dos Coronas, con el matrimonio de los Reyes Católicos, lo que implicó una paradoja «entre la hegemonía de iure ejercida por las instituciones catalano-aragonesas, y la hegemonía de facto en manos de Castilla». Ello iba a provocar, pese a los esfuerzos de las Cortes, los futuros desequilibrios de la Corona aragonesa.23
Así, el análisis diacrónico de las Cortes de Castilla muestra, en la tensión rey-Parlamento, los intentos de éste por transformar el dominium regale en un dominium politicum et regale, y el triunfo del primero en el mantenimiento y posterior reforzamiento de la estructura de poder existente al iniciarse la época moderna. En cambio, el examen de las Cortes aragonesas revela el proceso inverso: el esfuerzo progresivo de la monarquía por transformar el dominium politicum et regale en un dominium regale, lo que termina lográndose en cierta medida en Aragón y, particularmente, en Valencia, alterándose así, de manera definitiva, el equilibrio existente en la Corona de Aragón en el momento de producirse su unión con Castilla.
En Aragón, al igual que en Cataluña y Valencia, el consentimiento de las Cortes –instituciones típicamente representativas– era fundamental para la aprobación de las leyes, cuya elaboración era una de las principales tareas del Parlamento. Este se componía de cuatro brazos –eclesiástico, militar, ricos-hombres y caballeros– todos los cuales debían de aprobar las decisiones que las Cortes presentaran, por unanimidad; de ahí que algunos tratadistas llegaran a afirmar que «la promulgación de cualquier ley en Aragón era poco menos que un milagro». Ahí estriba uno de los principales escollos con que los monarcas se encontraban en este Parlamento, y que operaba también a la hora de conceder el servicio. Por lo que respecta a este último problema, en las Cortes de Monzón de 1552 Felipe II obvió las largas negociaciones de los tractadores, enviando a su secretario, Gonzalo Pérez, a negociar directamente con el arzobispo de Zaragoza y así en diversas villas y ciudades la contribución de las Cortes fuera de éstas. Un importante precedente había quedado así establecido.24
Las Cortes de Monzón de 1563 y 1583 sirvieron para eliminar progresivamente una importante función del Parlamento aragonés: los juicios de apelación, en cuanto a tribunal supremo de justicia, ante el que podían presentarse quejas por violaciones de las leyes del reino, realizadas por el rey o sus ministros. Y si bien las Cortes de Monzón de 1585 aumentaron los ya enormes poderes de los nobles aragoneses, al decidir «que todo vasallo que tomase las armas contra su señor era reo de muerte», las Cortes de Tarazona de 1592 representaron una neta victoria realista, al modificar dos importantes factores del Parlamento aragonés: la regla de la unanimidad en los votos de los cuatro estamentos, que fue sustituida por la de la mayoría, y la reforma de la institución del Justicia, quintaesencia de las libertades aragonesas, el cual, a partir de entonces, podía ser destituido por el rey. Asimismo, el monarca obtenía el derecho a nombrar virreyes no aragoneses.25
La revuelta de Aragón de 1591-1592 había dado al rey la excusa que necesitaba para debilitar profundamente el parlamento de Aragón y terminar de romper el equilibrio de poder existente hasta entonces. Las Cortes no desaparecen, pero siguen funcionando gracias a su docilidad. Cuando en 1626 Felipe IV convoca Cortes Generales a la Corona de Aragón, para poner en pie la Unión de Armas ideada por Olivares, mientras la reunión de las Cortes catalanas termina provocando el estallido revolucionario de 1640 y las de Valencia se resisten –si bien infructuosamente– a conceder el servicio pedido, las Cortes de Aragón votan sin grandes dificultades un subsidio que duplicaba al otorgado finalmente por Valencia.26
Tras las reuniones de 1626, las Cortes aragonesas no volvieron a ser reunidas hasta 1701. En 1709 fueron convocadas en Madrid con ocasión del reconocimiento del Príncipe de Asturias. Estas reuniones, al igual que las de 1712, 1724, 1760 y 1789, tendrán, sin embargo, muy poco en común con las Cortes aragonesas de los siglos XV y XVI. Como A. R. Myers señala, resulta característica su protesta en 1760: «Oh señor, el reyno está dispuesto, no sólo a prestar juramento de fidelidad y rendir el homenaje que corresponde, sino a realizar cualquier cosa que Su Majestad proponga».27
Aragón no se había convertido en un dominium regale, pero los monarcas habían conseguido transformar un dominium politicum et regale en que el Parlamento conservaba importantes poderes, en otro en el que el Parlamento logra sobrevivir, si bien con unos poderes rigurosamente delimitados y cada vez mayormente reducidos. Una vez más, al igual que en Castilla, se había producido el triunfo de la monarquía.
Con todo, parece ser en el Principado de Cataluña donde «el desarrollo de la institución parlamentaria alcanzó un concepto constitucional efectivo y planteó eficazmente las relaciones operantes entre la autoridad y los sujetos, entre el monarca y sus vasallos». El caso ha sido comparado –creo que con acierto– por Vicens al del Parlamento inglés. Desde que en las Cortes de 1480-1481 Fernando el Católico aceptara el sistema político tradicional del Principado, perfeccionándolo con la Observança en que se reconocían las limitaciones al poder real, e ideando un procedimiento legal para la intervención de la Generalitat, caso de que el rey o sus oficiales incurrieran en contrafuero, el dominium politicum et regale no haría sino perfeccionarse. A pesar de los intentos del poder real, sólo con los Borbones se rompió el equilibrio de poder existente en el Principado.28
Las sucesivas reuniones de Cortes catalanas con Carlos I y Felipe II no hacen sino confirmar ese equilibrio rey-Parlamento, fruto del pactismo catalán y del constitucionalismo monárquico en la Corona de Aragón; de hecho, el derecho a legislar junto con el rey había sido logrado por el Parlamento catalán ya en 1283. Y, dentro de la más pura tradición del dominium politicum et regale, los tres brazos de este Parlamento –eclesiástico, militar y real– intervenían, al igual que en Aragón, en el control de las sumas ofrecidas al rey. La necesidad, por otra parte, de que los greuges (agravios) planteados por las Cortes al rey, debieran ser resueltos antes de la concesión del servicio, dotaba al Parlamento de un poderoso instrumento para asegurarse el respeto y la pervivencia de sus fueros y privilegios.29
Las Cortes de Barcelona de 1599 –únicas que convoca Felipe III– marcaron, como ha escrito Reglà, «el momento de máximo idilio entre la realeza y el Principado, cuando la crisis empezaba a dibujarse». Sin embargo, con la reunión de Cortes Generales en 1626, aparecen los primeros intentos del poder real de quebrar el dominium existente. Cataluña se opone a participar en la Unión de Armas y, en consecuencia, a otorgar el servicio pedido; cuando en 1632 el rey y su valido vuelven a Barcelona para reanudar las Cortes interrumpidas, el resultado es idéntico. La presión real tuvo como consecuencia el estallido revolucionario-separatista de 1640, capitaneado por la Diputació, símbolo tradicional de las libertades catalanas. Desde el punto de vista jurídico, el pleito secesionista giró en torno al pactismo.30
Tanto en Aragón como en Cataluña las revueltas estallaron con los símbolos tradicionales de sus libertades como pretexto (el justicia y la Diputación). Unos símbolos que la monarquía absoluta trata de desmantelar, para forzar el dominium regale en las entidades políticas que representaban. Ya hemos visto cual fue el resultado de esa acción en Aragón. En Cataluña, no sólo el propósito del poder real fracasa, sino que el pactismo catalán, a partir de 1652, recupera su esencia y sale reforzado de la prueba. Durante el reinado de Carlos II nadie se atrevió a discutirlo. Mientras tanto, por toda Europa, incluida Inglaterra, «el iusconstitucionalismo desaparecía devorado por el absolutismo monárquico».31
Así, en la lucha por el poder, el Parlamento catalán había logrado mantener con éxito el dominium politicum et regale. Sería el único caso del Estado español, con la excepción de Portugal, donde, al igual que en la Corona de Aragón, el rey era constitucional. El reino lusitano, sin embargo, tras la revolución de 1640 logró su independencia definitiva de la monarquía española.
Felipe V reunió en 1701 las Cortes catalanas, que desde 1632 no se habían vuelto a convocar. No obstante, aunque éstas fueran unas de las reuniones que mejores resultados proporcionaron a los catalanes, la invasión francesa en Cataluña en los años de la revolución había sometido a desgaste el pactismo, perdiendo éste consistencia y decayendo, de hecho, en el espíritu catalán. En la guerra de 1705-1714 el Principado lucharía por otros intereses.32
Tras la promulgación de los Decretos de Nueva Planta en 1716, destruidas ya las instituciones catalanas tradicionales, las Cortes fueron reunidas en Madrid en 1724, 1760 y 1780. Su signo, empero, había cambiado.33
Las Cortes valencianas, creadas también según el espíritu pactista de la Corona de Aragón, compartieron asimismo con el monarca las tareas legislativas del Reino. Pero aunque el Parlamento debía ser convocado cada tres años, a lo largo del período moderno los reyes sólo lo reunieron, cuando las necesidades financieras les obligaban a ello, con el fin de obtener los subsidios que precisaban. No obstante, el dominium politicum et regale funcionó en Valencia sin desequilibrios importantes hasta finales del reinado de Felipe II.
El interés del Reino por mantener ese dominium se observa en la preocupación por conservar el control y equilibrio de la Generalitat, desde las Cortes de Tarazona-Valencia-Orihuela de 1484-1488. Este organismo había surgido en Valencia a fines del siglo XIV con Pedro el Ceremonioso, convirtiéndose, con las reformas adoptadas en las Cortes de 1537 y 1547, en «una entidad que asumía virtualmente la representación del Reino cuando las Cortes no funcionaban e intervenía en todos los asuntos de carácter general, sociales y económicos». De ahí su importancia para el Reino.34
La institución de la Generalitat volvió a recibir una atención preferente en las Cortes de 1563, primeras de Felipe II y últimas en que el poder real respeta, dentro de las tensiones habituales, el equilibrio de poder existente en Valencia. En las Cortes de 1585 los estamentos valencianos pretendieron fundamentalmente defenderse de los representantes del rey en el Reino, o, lo que es lo mismo, del propio monarca; los primeros capítulos de estas Cortes fueron de abierta contestación a la política virreinal.35
A lo largo del siglo XVI comienzan a perder eficacia dos de las características principales del Parlamento valenciano: el reconocimiento de los agravios y el carácter pactado de la legislación entre el rey y los representantes del reino –a cambio, lógicamente, del servicio. Con las Cortes de 1604 se inicia el plano inclinado hacia el dominium regale: la legislación foral, al igual que otras formas de participación en el poder, se ven, de hecho, ampliamente desatendidas y las preocupaciones del Parlamento que recaben la atención del monarca son prácticamente las económicas.36
Las Cortes de Monzón de 1626 suponen la ruptura definitiva del dominium politicum et regale existente en Valencia, que pasa a convertirse en un dominium análogo al antes señalado en Aragón, tras sus Cortes de 1626, y que sigue deteriorándose a lo largo de la centuria.
Sin embargo, a diferencia de Aragón y Cataluña, donde la quiebra –o los intentos de quiebra– de su dominium se inician con el ataque a los símbolos de sus libertades –Justicia y Generalitat– por parte del poder real, en Valencia éste atenta directamente contra las Cortes, o, más concretamente, contra su autoridad.
Felipe IV comienza las sesiones de las Cortes de 1626 violando las leyes y costumbre establecidas, al hacer su petición antes de prestar el obligado juramento de los fueros. Por medio de la violencia moral, el monarca y su valido lograron que, progresivamente, fuera cayendo la oposición de las Cortes a conceder un servicio, que suponía la imposición del programa austracista y la pérdida de su equilibrio políticoinstitucional. Las contrapartidas obtenidas por el Reino fueron de escasa entidad: las leyes elaboradas en estas Cortes daban una idea de la debilidad institucional y económico-social que padecía Valencia.37
Ahora bien, los intentos de ruptura del equilibrio de poder monarquía-Parlamento habían producido una revuelta frustrada en Aragón y otra, lograda, en Cataluña. En Valencia, sin embargo, no se pasó del conato de revuelta.38
Las Cortes de 1645 reflejan ya el cambio de dominium producido en el Reino. El monarca obtuvo en ellas un cuantioso servicio, aprobando tarde y sólo parcialmente los aspectos de los fueros con los que había manifestado su conformidad (las decretatas).39
A partir de esta última convocatoria, las Cortes valencianas no volvieron a reunirse ya. Los representantes del poder real en Valencia lograron que, en lo sucesivo, los estamentos concedieran los servicios «voluntarios» y «extraordinarios» que la monarquía precisaba, sin necesidad de convocar las Cortes. Cuando en el siglo XVIII, con la publicación de los Decretos de Nueva Planta, Felipe V abole los fueros y privilegios del Reino, éstos –a diferencia de lo sucedido en Cataluña y Aragón– no vuelven a ser recuperados. Lo que podríamos calificar de dominium quasi-regale, se había implantado así en Valencia.
CONCLUSIONES
A la vista de los caracteres y evolución del equilibrio de poder entre monarquías y parlamentos en España a lo largo de la época moderna, tal vez resulte oportuno intentar extraer algunas conclusiones dentro de la óptica apuntada al principio de este capítulo.
(i) Dominium politicum et regale, si bien fue la regla en España en las distintas entidades políticas de la Corona de Aragón, no lo fue en Castilla, donde, tanto de iure como de facto, existió un dominium regale.
(ii) A lo largo de la época moderna persistió de manera constante una tendencia a quebrar el equilibrio de poder existente por parte de las fuerzas socio-políticas en presencia, ya fuera en la dirección del dominium politicum et regale, como acontece en Castilla, o en la del dominium regale, como sucede en la Corona de Aragón.
(iii) Esos intentos de quiebra se producen siempre de manera no consensuada, mediante actos de violencia física o de violencia moral, dirigidos contra elementos o instituciones esenciales al mantenimiento del equilibrio de poder actuante.
(iv) Las necesidades financieras de la monarquía española fueron una de las razones principales para afianzar el dominium regale en Castilla y forzar la ruptura del dominium politicum et regale en la Corona de Aragón.
(v) La quiebra y deterioro posterior del pactismo catalano-aragonés, con la desaparición y, en el mejor de los casos, el menoscabo de las leyes e instituciones representativas que aquél comportaba, constituiría un factor decisivo en la implantación del centralismo borbónico.
No se ha pretendido, a lo largo de estas páginas, cuestionar las tesis y modelos que Helmut G. Koenigsberger presenta en su lección inaugural de 1975. Tan sólo se ha intentado recoger sus sugerencias con el fin de intentar explicar los procesos operados en los cambios de distribución de poder entre reyes y parlamentos en la España Moderna, a la luz de sus planteamientos. Queda todavía un largo camino por recorrer, antes de poder recoger en bloque el reto que el profesor de Londres plantea, y presentar siquiera una aproximación a esa apasionante teoría general que nuestro autor sugiere.