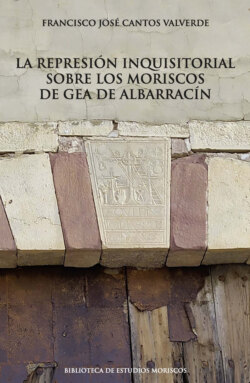Читать книгу La represión inquisitorial sobre los moriscos de Gea de Albarracín - Fco. José Cantos Valverde - Страница 10
Una comunidad
entre dos reinos y dos religiones
ОглавлениеPRECEDENTES MUDÉJARES
Y BASES MATERIALES DE LA VILLA
El destino de los habitantes de Gea se ligó siempre a la evolución de la cuestión morisca en general. Pero, en parte, las particularidades propias del lugar dentro de ese contexto estuvieron marcadas por las bases materiales y humanas de la zona desde la etapa mudéjar: la situación geográfica y jurisdiccional, el origen de la población musulmana en la zona, el tipo de economía predominante o la demografía local.
El pueblo de Gea de Albarracín está situado en la provincia de Teruel, en la margen izquierda del río Guadalaviar, en la cota 1.031 m sobre el nivel del mar, en el extremo sureste de la sierra de Albarracín, y posee un clima benigno comparado con el de su entorno, sierra arriba.1 Actualmente, la distancia hasta Teruel son 24 km, con Albarracín solo a 14 y apenas 9 hasta Cella.
Hay diversos aspectos que, en el siglo XVI, hicieron especial a Gea en cuanto a su situación geográfica y jurisdiccional. En primer lugar, está su localización en el extremo meridional del Reino de Aragón, a bastante distancia de los núcleos de conversos más cercanos, que se concentraban en la zona del Ebro y sus afluentes. Este hecho separaba a los moriscos de Gea, junto con los de Teruel, Bezas y Albarracín, del resto de comunidades musulmanas del reino. Pero, además, su gran cercanía a las fronteras de Castilla y el Reino de Valencia (especialmente a los estados del duque de Segorbe) daba a los geanos diversas posibilidades comerciales, pero sobre todo les atraía todas las sospechas posibles de ser un nexo para conspiraciones, un punto clave en el tráfico de armas o un refugio para bandoleros o huidos de otras inquisiciones y justicias civiles.
Fuente: Elaboración propia. Debo agradecer la ayuda téc nica a M.ª Teresa Albenca.
Más importante aún fue la doble e incluso triple condición jurisdiccional en la que se ubicaba la villa. Por un lado, Gea de Albarracín pertenecía al Reino de Aragón y, por tanto, le incumbían sin duda sus fueros e instituciones. Sin embargo, toda la zona sur del reino correspondía al distrito inquisitorial de Valencia. Las demarcaciones inquisitoriales fueron ya estudiadas por Jaime Contreras y Jean Pierre Dedieu,2 que analizaron las causas del origen de los distintos tribunales y su evolución territorial en el tiempo. En principio, la distribución de los tribunales del Santo Oficio estaría más próxima a las circunscripciones religiosas que a las civiles, pero ni siquiera se tomaron exactamente las fronteras episcopales para establecer las inquisitoriales y, además, a partir de 1510 puede apreciarse una remodelación de los distritos en función de necesidades prácticas (comunicaciones, control eficaz del distrito, etc.) y una cierta concepción más racional del espacio en cuanto a fronteras y extensión. Por otro lado, la Inquisición buscará siempre la libertad de acción frente a otros poderes y a las oposiciones que surgirán en los territorios, algo especialmente destacado en Aragón. Por ejemplo, en relación con la zona que nos ocupa, en 1518 los síndicos de Teruel exigieron su traspaso del tribunal de Valencia al de Zaragoza. Aunque coyunturalmente se les dio satisfacción, apenas cuatro meses después el cambio fue revocado y la ciudad volvió a manos del tribunal valenciano. Así, la evolución de los distritos no responde a otras razones que no sean las de autonomía y control del territorio. En algunas ciudades de la Corona de Aragón, las redes locales de familiares y comisarios vinieron a paliar posibles problemas de control de zonas alejadas. Este es el caso de la ciudad de Teruel, donde un teniente de inquisidor ejercía aún en 1571 cierta autoridad sobre los familiares e incluso se le atribuye haber penitenciado a algunos moriscos por su cuenta.
Como analizaremos más adelante, esta doble adscripción jurisdiccional Reino/Inquisición será uno de los elementos que más individualicen la situación de la comunidad morisca de Gea. De hecho, las negociaciones para clarificar si les correspondían las condiciones establecidas en las concordias y los edictos acordados por las aljamas valencianas, o bien si lo hacían los de los aragoneses, serán una cuestión central en la trayectoria de este lugar, hasta el punto de que para nosotros marcan claramente algunos de los principales periodos en que hemos dividido su historia.
Por si no fuese suficiente, también hay que tener en cuenta que, si bien las fronteras políticas de la Corona de Aragón apenas cambiaron en el periodo morisco, las demarcaciones episcopales sí sufrieron algunas modificaciones. En el caso que nos afecta, el 21 de julio de 1577, Gregorio XIII desmembraba en dos mitades el obispado de Albarracín-Segorbe. La principal razón, entre otras, sería el control de los moriscos, pues en esos años la Inquisición se mostraba especialmente interesada en ellos y, por otra parte, influyó la tendencia tridentina de un mayor control de los territorios eclesiásticos.3
Para entender bien esta especial configuración de la zona en el siglo XVI, es necesario acudir a sus precedentes inmediatos. Al fin y al cabo, la transición entre mudéjares y moriscos no fue drástica, especialmente en las cuestiones señoriales, económicas y demográficas. La población mudéjar de la zona sur de la actual provincia de Teruel fue en su mayoría de asentamiento tardío. Durante el periodo musulmán, bajo el dominio de la familia Banu Razin, tuvo que ser un territorio poco poblado, excepto la capital, Albarracín. En los momentos previos y posteriores a la conquista cristiana por parte de los Azagra (finales del siglo XII), se debió de producir una gran despoblación, aunque manteniendo una mínima continuidad en algunos puntos como Albarracín o Gea. Si bien la conquista militar debió de ser sencilla, la consolidación requirió un proceso repoblador necesariamente lento. Al tratarse de un lugar fronterizo, no debió de interesar tampoco mantener o atraer a población musulmana libre hasta que la conquista de Valencia hizo que la zona estuviese más a salvo de incursiones musulmanas desde el sur. De hecho, parece que las primeras poblaciones mudéjares de la ciudad de Teruel, que había sido refundada con cristianos viejos con un papel defensivo, estuvieron compuestas por cautivos de guerra capturados en las épocas del siglo XIII de mayor actividad militar en la frontera. Poco a poco, esta población se completó con otros inmigrados de territorios islámicos de Levante y Andalucía (como revelan algunos de sus apellidos). En Albarracín, la llegada de los Azagra supuso también la despoblación. Cuando Pedro III conquista la ciudad en 1284 no se hallan referencias a musulmanes en la documentación. Será el rey Jaime II quien impulse el desarrollo de las aljamas de Albarracín y Gea, a la vez que las bases para su futuro crecimiento a partir del primer tercio del siglo XIV.4
La comunidad mudéjar más importante será la de Gea de Albarracín. En la cesión realizada a Pedro Ruiz de Azagra en 1165 ya se menciona este lugar como poseído por moros. Esta permanencia de población y su posterior aumento tienen mucho que ver con su situación estratégica en la sierra, las posibilidades que ofrecía la vega del Guadalaviar y los esfuerzos de los señores del lugar en fomentar el poblamiento dando para ello ofertas de trabajo y seguridad amplias. En 1284, Albarracín es tomada por el rey Pedro III de Aragón, siendo justo ese momento cuando Gea deja de ser aldea de Albarracín y pasa a ser propiedad del noble castellano Diego López de Haro, señor de Vizcaya, donada por el rey en reconocimiento de la ayuda prestada en el asedio a Albarracín. El hecho de no pertenecer a la comunidad de Albarracín desde la plena Edad Media, de haber sido lugar amurallado y de tener la citada y extensa vega, son sin duda otros motivos de peso que diferencian a Gea de las poblaciones de su alrededor. Posteriormente, la familia López de Haro vende Gea al señor de Santa Croche, quien la vendió a su vez al rey Jaime II, y este a Íñigo López de Heredia. Las diferencias de base entre Albarracín y Gea y la intensa actividad de los Heredia para obtener recursos de su feudo motivaron un prolongado enfrentamiento con la ciudad vecina en torno al uso y disfrute de los montes y pastos limítrofes entre ambas, pero que tenía detrás una disputa por quién ejercería la jurisdicción civil y criminal sobre Gea y los intentos la familia Heredia por mantener una supremacía política en la zona. El enfrentamiento perduraría hasta sendas concordias en 1560 y 1602 promovidas por la Corona y en las que esta familia consiguió imponer sus intereses. Por otro lado, los señores de Gea también tuvieron choques con el poder episcopal en el siglo XV en torno al cobro de los diezmos en el lugar. Finalmente, tras diversos contenciosos, los condes y la villa se avendrían a pagar los diezmos al Obispado en 1524, aunque, poco después, en 1537, el conde se quedaría el cobro de los diezmos, dejando al Obispado una pensión anual.5
En 1423, Juan Fernández de Heredia y López de Gurrea recibe la donación de la villa de Gea, en la que se reconoce el ejercicio de su jurisdicción, en detrimento de la ciudad de Albarracín. Posteriormente, Juan Fernández de Heredia, señor de Mora y Gea, y primer conde de Fuentes, optó por mermar los fundamentos del régimen municipal, controlar a los miembros del concejo y estrechar los límites territoriales de Albarracín. Para ello también mantenía señorío sobre otras localidades serranas (El Cuervo y Tormón), desplazó población mudéjar a los entornos de Saldón, Santa Croche y Valdecuenca, a los parajes de Valdepesebre y el Plano, y fundamentalmente a Bezas, aldea que dependía de la ciudad y su comunidad.6
Germán Navarro y Concepción Villanueva nos ofrecen un interesante panorama de la economía de la zona en el periodo mudéjar, que debió de mantenerse en el siglo XVI en sus rasgos fundamentales.7 Los musulmanes constituían la fuerza productiva de muchas zonas del sur de Aragón, pero no eran un grupo autárquico y mantenían relaciones económicas con sus vecinos cristianos y judíos. Las profesiones más ejercidas eran mayoritariamente las de agricultores y ganaderos, agentes comerciales (trajineros, corredores, tenderos), artesanos y otras diversas, como médicos. Sin embargo, a diferencia de los judíos, siempre se movían en círculos modestos y menos influyentes, por lo que generaron menos documentación. En agricultura y ganadería, los mudéjares dominaban las técnicas de regadío y de pastoreo de ganado ovino. La propiedad libre de las tierras era limitada, como se ve en el control que señores, monarca y aljamas ejercían sobre las ventas y los traspasos de tierras. Los arriendos eran menos frecuentes que la enfiteusis, treudos o censos perpetuos. A través de todos ellos podemos ver que cultivaban tanto tierras de regadío como de secano. Todos los mudéjares, aun teniendo otra profesión, practicaban una agricultura doméstica destinada a la subsistencia. El agua de los ríos era dominada por medio de azudes y canalizada por acequias. La más importante de las ocho documentadas era la del Guadalaviar, también llamada de Miguel de Santa Cruz o la Mayor. En cuanto a la alimentación, el cereal constituyó, al igual que para los cristianos, la mayor preocupación y el principal motivo de endeudamiento. Las compras de cereal solían ser en grupo e incluso a nivel de aljama y predominaban en los meses de octubre (siembra) y mayo (escasez). En el caso de Gea es interesante observar cómo los Fernández de Heredia tenían un almacén en sus dependencias del castillo de Gea que recogía la producción de zonas limítrofes. De esta manera se aseguraban el abastecimiento, controlaban los precios y facilitaban el suministro de semillas a sus propios súbditos. En la gestión de este almacén colaboraban estrechamente las autoridades mudéjares, una colaboración que sin duda redundará en el desarrollo económico de la comunidad y en el aumento de los ingresos señoriales.8 Por otra parte, las altas tierras turolenses constituyeron una zona de predominio casi absoluto de la ganadería. Al contrario que con el cereal, con el ganado eran los mudéjares los acreedores con cierta frecuencia. Destacaban mucho los mulos, seguidos por ovejas, cabras y, finalmente, caballos. El ganado bovino era muy minoritario. La explotación de los diferentes recursos del monte era una actividad inherente a la propia subsistencia de la población. La gran abundancia y bondad de bosques, pastizales, fuentes, dehesas, abrevaderos, etc., proporcionaba recursos para la cría de ganado, pero también productos esenciales como leña, carbón, madera, etc. Las disputas por zonas de pasto o por el uso de montes limítrofes eran frecuentes. Es destacable la extracción de carbón vegetal: la misma sierra Carbonera que rodea la localidad de Gea revela una actividad ancestral que provocó la desaparición de amplias áreas de arbolado, como de manera reiterada denunciaron sucesivas sentencias arbitrales.9 También existen ejemplos de apicultura para la producción de miel y cera.
Como artesanos, los mudéjares se ocupaban de una gran diversidad de oficios. Destacaban los alarifes y azulejeros, pero encontramos carniceros, trajineros, tenderos, coraceros, ballesteros, médicos, obreros, corredores, olleros, carreteros, carpinteros, zapateros, herreros, torneros, etc. En Teruel y Albarracín existen casos de maestros de obra, ceramistas y azulejeros empleados por la Corona desde Jaime II. El sector de la construcción empleaba a gran número de albañiles mudéjares. Otro sector bien representado es el de la metalurgia, dedicada a la elaboración de herramientas agrícolas y herrajes para los animales. Tanto en Teruel, como en Gea, Villafeliche y Ricla, los mudéjares fabricaban armas, y hay casos documentados de algunos empleados como ballesteros y lanceros en las tropas turolenses, especialmente a principios del siglo XV. El trabajo del hierro estaba favorecido por la abundancia de este material en la sierra de Albarracín. Su extracción fue un motivo más de enfrentamiento entre la ciudad y comunidad de Albarracín y los Fernández de Heredia. Estos estuvieron siempre interesados en invertir en las herrerías de la zona. Además de la situada en Gea, poseían la de Orihuela del Tremedal, aquella abastecida por las minas de Bezas, en concreto en el denominado cerro del Conde, en la partida El Rodenal.10
En cuanto al comercio, los mudéjares no se beneficiaron demasiado de la expansión ganadera, de la que se lucró sobre todo la oligarquía urbana, pero sí que se documentan muchos contratados como pastores por el sistema de arriendos. Son bastantes los musulmanes que comerciaban con ganado o lo alquilaban, especialmente mulos y rocines, pero también ganado cabrío, debido a la abundancia de monte bajo y matorral. En los libros de collida de las generalidades del reino están documentados mudéjares de las aldeas de Albarracín sacando ganado por la frontera, a veces en cantidades notables. Desde las dos ciudades principales, un grupo mercantil homogéneo intentaba controlar la economía del espacio aldeano, en ocasiones a través de grupos de mudéjares como los de Gea. Aunque menos que los judíos, los mudéjares tenían cierto papel en el comercio. El movimiento y el intercambio de algunas mercancías como aceite o trigo parecen estar muy influidos por los pequeños mercaderes mudéjares. Según el impuesto de generalidades, a finales de la Edad Media, la mayor parte de los mulateros de Teruel eran mudéjares, dedicándose al transporte de lana y trigo hacia tierras castellonenses.
Las comunidades de Gea y de Albarracín eran enclaves que funcionaban como punto de partida para el fomento de intensas relaciones sujetas a movimientos migratorios periódicos, lo que posibilitaba oportunidades de negocio y las rutas comerciales entre los mercados fronterizos del sur de Teruel y el Reino de Valencia. En los intercambios entre ambos reinos protagonizados por mudéjares, lo habitual no eran los comerciantes profesionales, sino gentes dedicadas a otros oficios que aprovechaban los días de mercado y feria para comercializar sus propias producciones. A través de la aduana de Barracas, por ejemplo, se intercambiaban productos de montaña a cambio de aceite, textiles, ganado…, pero el producto más abundante siempre fue el cereal. Se trataba de mudéjares medio trajineros, medio comerciantes, de gran actividad, aunque su volumen no alcanzase el de los grandes mercaderes cristianos y judíos. La materia textil más intercambiada por los mudéjares era el lino (que desapareció tras la expulsión sustituido por el cáñamo), del que debió existir un cierto artesanado mudéjar. Pero fue más importante en Teruel la manufactura de la lana generada en la sierra de Albarracín y comercializada por mudéjares, aunque siempre por detrás de judíos y los grandes hombres de negocios cristianos.
Otro elemento de continuidad entre los periodos mudéjar y morisco fue el de la expansión demográfica. Junto con las particularidades cualitativas que distinguían a la comunidad morisca de Gea de otras cercanas, quizá el elemento objetivo que justifica el estudio de esta villa es el cuantitativo. Gea destaca tanto por ser el principal lugar de la zona donde los musulmanes eran mayoría (junto a la aldea de Bezas), como por el número total de su población, que en algunos momentos superó a la de la vecina Albarracín. El censo o fogaje de 1495, primer hito para conocer la población aragonesa en los siglos modernos, fue mandado hacer por las Cortes de Tarazona con una finalidad fiscal y de reparto militar. El Reino de Aragón contaba, según este, con una población de algo más de doscientos mil habitantes, unos 51.540 fuegos (a multiplicar por 4 o 4,5), de los que 5.674 eran mudéjares. A pesar de ser realizado con fines fiscales, y por tanto aportar cifras discutibles por posibles ocultaciones, es un documento de primer orden para conocer la población del momento. La densidad era escasamente superior a los cuatro habitantes por kilómetro y con un peso eminentemente rural. El siglo XVI fue una centuria de crecimiento sostenido de la población, superior al de otros reinos peninsulares, gracias a una favorable coyuntura económica. Las áreas que más crecieron fueron las que transformaron secanos en regadíos o donde se ampliaron zonas cultivadas, siendo a este respecto significativas las de predominio morisco. El techo poblacional fue alcanzado en los últimos años del siglo XVI, tras los cuales se inició un descenso que la expulsión de los moriscos acentuará considerablemente.
El siguiente cuadro es un extracto del que ofrece Eliseo Serrano (elaborado con datos de Gregorio Colás) en su contribución a la obra colectiva Historia de Aragón.11 Reflejamos aquí tan solo los datos de Gea, los de la localidad vecina de Albarracín y los de Villafeliche, para comparar la evolución con un lugar de similares características a nuestro objeto de estudio. El cuadro recoge la población en el año 1495 por el citado censo de las Cortes de Tarazona, diferenciando cristianos viejos de musulmanes, tres momentos del siglo XVI ya solo recogiendo la población morisca (1554, un llamado vecindario antiguo y 1593) y el momento de la expulsión, con los datos del censo realizado por el virrey Aitona en 1610.12
CUADRO 3 Poblaciones mudéjares y moriscas: Vecindarios de moriscos
María del Carmen Ansón habla de «demografía galopante para los estándares de la época», lo que fue uno de los argumentos de la expulsión. La población morisca habría crecido de forma espectacular a lo largo del siglo XVI, entre el censo de 1495, en el que hay que contar con cierto grado de ocultación dado su carácter fiscal, y la expulsión de 1610. Los datos de 1593, relacionados con el desarme morisco realizado por la Inquisición, pueden presentar el efecto contrario y las cifras estar algo hinchadas, se supone que por motivos políticos (incremento del número de familiares de la Inquisición en esos lugares).13 Al contemplar el cuadro, la situación de Gea supera incluso estas consideraciones, multiplicando su población musulmana por 4,8, muy por encima del caso de Villafeliche, ya de por sí destacado, que lo haría por 2,25. Esto nos ha llevado a pensar en la posibilidad de que o bien los datos del lugar en 1495 sean inferiores a la realidad, o bien los de 1610 lo sean superiores, y, por supuesto, el dato de 1593 fuese una clara exageración. Con el fin de intentar obtener más elementos de juicio, hemos acudido al primer volumen de los Quinque libri de la parroquia de Gea (1580-1618). En esta fuente aparecen los registros de bautizados, casados y difuntos; sin embargo, resulta difícil inferir las cifras de población total solo partiendo del número de fieles que cumpliesen con estos preceptos, especialmente sabiendo que en muchos casos los moriscos se resistían a bautizarse o posponían el bautizo de sus hijos o, como los propios Quinque libri de Gea reflejan, gran número de parejas vivían amancebadas sin cumplir con las clausulas y ceremonias cristianas. Sin embargo, también contamos en ellos con los listados de confesados cada año. Dado que, en teoría, este precepto debía cumplirse anualmente por toda la población con edad para hacerlo, la forma de registrar este apartado era diferente al resto, como quedó recogido en el propio libro junto con las demás instrucciones que el obispo Gaspar de la Figuera proveyó en su visita a la parroquia en 1584:
Ha de hacer al principio de la quaresma padrón en que asiente el vicario todos los de su parrochia que tuvieren edad y discrección para confesarse. Y, acabada la quaresma, conferirse con las cédulas de los confesados y passarlos al libro por su orden anotando los si no se huviere confesado en el tiempo debido. Y de ellos enviará memorial al señor vicario general para que se provea lo que convenga. Y quando alguno se mudare de la parrochia, advertirá la causa que para ello huvo.14
Resulta útil la forma en que se tomaban los registros, por grupos familiares, en el mismo sentido que los fuegos u hogares de otras fuentes, indicando en muchos casos solo el nombre del cabeza de familia y registrando al resto con expresiones como «su mujer», «su hijo» u «otro hijo». Esto nos permite tener una visión bastante fiel de la población del lugar. Por supuesto, esta fuente no está exenta de ocultaciones o posibles errores, pero de entre todas las autoridades que intentaban controlar a los moriscos, seguramente debieron de ser los vicarios del lugar quienes tuviesen un conocimiento más cercano y exacto de su número y su situación. Aquí hemos contabilizado los datos de los dos años más extremos que aparecen, 158515 y 1610.16 Para la primera fecha, figuran 1.063 individuos musulmanes, agrupados en 334 fuegos, los que aplicando una ratio de 4,5 habitantes por fuego, nos daría una población total de 1.503. Dejamos aparte (tal y como hace la fuente) a los cristianos viejos, con sus 8 fuegos. Para el año de la expulsión, tenemos 1.353 individuos en 430 fuegos moriscos, lo que supondría 1.935 habitantes. Los cristianos viejos de Gea en ese momento eran 12 fuegos. Estas cifras revisarían a la baja la población que fue expulsada, pero esto quizá se deba a que el censo de Aitona de 1610 incluye a los moriscos expulsados de la aldea cercana de Bezas junto con los geanos, ya que salieron en un mismo grupo. En los Quique libri se anotan siempre al final de cada año los listados de esta aldea que, para 1610, suponía 18 fuegos (53 individuos) sin contar los cristianos viejos. Sumando los números de ambas poblaciones obtenemos la cifra de 448 fuegos y, extrapolando, unas 2.016 personas, número más cercano a la cifra ofrecida por el censo del virrey. Hay que tener en cuenta que las cifras de personas que se calculan en este documento, como los 3.010 expulsados en la zona, lo son en base a 5, mientras que la mayoría de autores desde Henri Lapeyre consideran más oportuno usar la ratio de 4,5, como hemos hecho aquí.17 En todo caso, quedándonos con las más seguras cifras de vecinos o fuegos, la evolución poblacional de los moriscos de Gea quedaría como se describe en el cuadro siguiente.
CUADRO 4
Evolución de la población morisca de Gea
Salvando la extrañamente abultada cifra de 1593, parece que hay que seguir concluyendo que se produjo una trayectoria general de la demografía geana enormemente expansiva, especialmente durante la primera mitad del siglo XVI. Sería necesario un estudio específico para buscar las causas de este enorme crecimiento. Como curiosidad se puede apuntar que, en una nota marginal de los mencionados Quinque libri, se reseña el hecho de la expulsión y se indica que salieron del lugar 3.220 individuos,18 cifra que resulta inverosímil incluso si incluyese a los moriscos de Teruel.
Volviendo al punto de inicio, gracias al estudio y la edición del fogaje de 1495 realizado por A. Serrano Montalvo, podemos conocer, además de cuestiones numéricas, los nombres de los cabezas de familia de los 94 fuegos mudéjares en aquel momento.19 En este listado abundan apellidos como Benalí, Galván y de Vera, entre otros, aún antes de la llegada de los refugiados de la aljama de Albarracín que ya hemos comentado. Estos serán algunos de los apellidos más nombrados en la represión inquisitorial, aunque faltan otros también muy destacados, como Cordilero o Rodero. Por su parte, también figuran los cabezas de familia de los siete fuegos cristiano-viejos. En este mismo sentido, el estudio prosopográfico de Germán Navarro y Concepción Villanueva para los mudéjares de Teruel, Albarracín y Gea también nos ofrece información de 67 individuos más de Gea de Albarracín a partir de diversas fuentes privadas y notariales del siglo XV y principios del XVI.20
LA CONVERSIÓN EN GEA Y LOS ESCRITOS ÁRABES Y ALJAMIADOS
Una de las cuestiones que intentaremos dilucidar es hasta qué punto se mantuvo en Gea el cumplimiento de las costumbres islámicas, o al menos un sentimiento de pertenencia a un grupo religioso y cultural. Esta cuestión la tendremos presente a lo largo de todo el estudio. Aunque cabe descartar los extremos a los que llegaban las acusaciones de ciertos escritos inquisitoriales y de los apologistas de la expulsión, sí que parece haber claros indicios de una voluntad de los habitantes de Gea de aferrarse a las costumbres de sus antepasados. Comenzaremos observando esto en el punto de partida, la conversión al cristianismo, y en un elemento representativo de la evolución concreta de cada lugar, la producción escrita árabe y aljamiada.
Ernesto Utrillas fue el primero en señalar a los mudéjares turolenses como los primeros cristianos nuevos de la Corona de Aragón en el VIII Simposio Internacional de Mudejarismo de Teruel;21 sin embargo, será el ya citado Juan Manuel Berges quien nos aporte mayor información para Albarracín y Gea en su aportación a dicha reunión científica.22 Los mudéjares castellanos fueron obligados a convertirse en 1502. Los acontecimientos de la revuelta de Granada sembraron inquietud en Teruel hasta el punto de que las autoridades creyeron oportuno pedir a la población que los mudéjares turolenses no fueran molestados ni dañadas sus propiedades. La tensión era evidente y el riesgo de ataques a los mudéjares, también.23 Se ha especulado con la posibilidad de que los mudéjares de Teruel y Albarracín se convirtieran voluntariamente debido a las deudas que arrastraban sus respectivas aljamas y al deseo de evitar cargas fiscales; sin embargo, la conversión voluntaria choca con el hecho de que una parte de los mudéjares de Teruel y Albarracín huyeran a Gea para no verse obligados a aceptar la conversión al cristianismo. De hecho, sus bienes fueron incautados y sirvieron para liquidar una parte de las deudas que pesaban sobre las aljamas respectivas y que hubieron de asumir los concejos cristianos a los que los nuevos convertidos se incorporaban. Desde el momento en el que se produce la conversión queda prohibida la instalación de nuevos mudéjares en la ciudad de Teruel, bajo amenaza de ser convertido en esclavo aquel que contraviniera la orden. La fecha de conversión de los mudéjares de Teruel y Albarracín apunta a que el rey dispuso su conversión forzosa en el mismo momento en el que ordenó la de los castellanos.
La razón por la cual los de Teruel y Albarracín son tratados de forma diferente habrá de buscarse en el particular estatus jurídico de estas tierras. En estas ciudades, así como en el territorio de las comunidades que llevan sus nombres, regían unos fueros particulares, distintos de los vigentes en el resto de Aragón. Los monarcas intentaron reiteradamente a lo largo del tiempo imponer su voluntad en diversos aspectos alegando que la zona se regulaba por una legalidad propia y que, por tanto, podían imponer su autoridad sin las trabas de las leyes aragonesas. Las mismas tesis se siguen manteniendo durante los reinados de Carlos V y Felipe II, hasta que en 1598 fueron derogados los fueros de Teruel y Albarracín y el territorio pasó a regirse por los generales de Aragón.
Por el contrario, Gea de Albarracín era un espacio que quedaba fuera del ámbito de aplicación de los fueros de Teruel o Albarracín; era un territorio de señorío nobiliario donde se aplicaban sin duda alguna los fueros aragoneses. Gea supuso un refugio para el islam en la zona. Como hemos dicho, aquellas personas de Teruel y Albarracín que no quisieron renunciar a su fe pese a que lo aconsejasen las circunstancias materiales encontraron refugio en Gea. Utrillas ofrece una relación de estos individuos y sus bienes para Teruel, y en ella encontramos algunos de los apellidos más ilustres de la villa de Gea (que ya existían con anterioridad en el lugar) durante el siglo XVI, como Belvís o de Vera.24 En Gea también se les dio cobijo ante las presiones de la Inquisición, que buscaba perseguir a estos fugitivos o al menos sus bienes. Berges nos ofrece la noticia de la intervención de Gil Pérez de Toyuela, lugarteniente de la Inquisición, rector del Villar, pues había recibido noticia de que moros de Gea habían herido de dos lanzadas a Juan de Carrasco, lugarteniente del alguacil, y a su acompañante, Juan Martínez, que había ido a Cella a apresar al Bollo, moro fugitivo, esclavo del rey. Por ello el lugarteniente ordenó al alcaide de Gea, Juan de Espejo, que le entregase al fugitivo. Aunque manifestó la voluntad de colaborar con la Inquisición, Espejo se situó al margen del conflicto, lo que puede indicar que los moros de señorío en Gea tenían ya la protección más activa o más pasiva de su señor que caracterizará las etapas posteriores.25
En todo caso, el momento de la conversión de Gea de Albarracín se sitúa en 1526. Existe un relato de un caballero turolense de la época, Juan Gaspar Sánchez Muñoz, quien, en su diario, dedica unas breves líneas a la conversión de los geanos:
216. Item en el anyo de 1526 el emperador don Carlos hizo mandamiento que todos los moros de Aragón y Valencia se hiziesen cristianos, y si no que se fuesen por mar con sendas canyas en las manos, por el puerto de la Corunya en Galicia los de Aragón, y los de Valencia por el puerto de Fuenterrabia en Vizcaya, y asi en el anyo de 1526 se hizieron todos cristianos y sus mezquitas yglesias, y en el mes de abril de dicho anyo vino don Juan Fernandez de Heredia, hijo mayor del segundo conde de Fuentes, y hizo hazer todos los moros de Xea, de Albarrazin, cristianos.26
Por nuestra parte podemos aportar una serie de documentos e informes que la Inquisición encargó a finales de 1565 acerca del momento en que fueron convertidos y el nivel de instrucción dado a los habitantes de esta villa, con el fin de dilucidar si a Gea le correspondía incorporarse a las concordias dadas a los aragoneses o bien procedía asimilarla con las condiciones que se negociaban con los valencianos. Los ya moriscos de Gea solicitaron ser incorporados a las condiciones de los moriscos del Reino de Valencia, dado que se habían convertido al mismo tiempo y, de la misma forma, habían carecido de instrucción religiosa desde entonces. Más adelante, explicaremos el contexto de estas cuestiones y cuáles fueron sus importantes repercusiones, pero de momento aquí esbozaremos brevemente el resultado de la encuesta inquisitorial organizada para esta cuestión.27 Se tomaron al menos nueve testimonios entre Valencia y Albarracín con dos características en común, todos eran cristiano-viejos y, con solo un par de excepciones, todos tenían entre 60 y 70 años. (Más tarde, el conde protestaría por no haber incluido los testimonios propuestos por la villa). Puede apreciarse un formulario muy claro con cuatro cuestiones: cuándo fueron bautizados los moriscos de Gea y si lo fueron cuando los del Reino de Valencia; si desde entonces habían sido castigados por la Inquisición; si habían recibido instrucción en la fe y doctrina cristiana, y, finalmente, si sabían hablar la lengua aragonesa o alguna otra lengua. Las respuestas son diversas y no siempre precisas, pero pueden resumirse en que los moriscos de Gea fueron convertidos entre 1524 y 1527, a la sazón que los del Reino de Valencia; que sí habían sido castigados por la Inquisición de Valencia en estos años; que en general domina la idea de que han tenido siempre vicario en la villa y han recibido algunas visitas pastorales, pero sí que difieren ligeramente en la calidad de la instrucción cristiana recibida. Finalmente, todos coinciden en que conocen perfectamente el castellano y son más entendidos que los valencianos.
La producción escrita de un grupo humano siempre es una importante herramienta para adentrarse en su mentalidad colectiva y en su realidad cotidiana. En el caso que nos ocupa, este elemento cobra especial importancia dado que, frente a una inmensa mayoría de documentación cristiano vieja, los documentos aljamiados son casi la única documentación escrita directamente por los moriscos de Gea. La literatura aljamiada es aquella escritura que realizaron los moriscos en lengua romance, pero con grafía árabe. Sin embargo, sin pertenecer estrictamente a ella, también debemos incluir sus escritos en grafía latina, puesto que comparten sus características internas, peculiaridades lingüísticas, objetivos y autoría. Incluso también hay que tener en cuenta los escritos en lengua árabe, especialmente procedentes del Corán, puesto que pertenecían a los mismos contextos, las mismas bibliotecas e incluso a los mismos volúmenes. El marco temporal, en principio marcado por las conversiones (1505/1526) y la expulsión (1609/1610), debe extenderse a sus precedentes mudéjares del siglo XIV y a sus epílogos en el exilio mientras aún conservaron el castellano. Lógicamente, las diferencias cronológicas marcarán una gran diversidad, pero conservaron una serie de rasgos definitorios que permiten considerarlos como un conjunto. Otro rasgo definitorio es el hibridismo; el hecho de escribir una lengua con los grafemas de otra es muestra de un alto grado de asimilación de la minoría en cuanto a la lengua, pero a la vez es síntoma de la clara voluntad de mantener una cultura tradicional y una religión en el seno de otra sociedad dominante. Pero sus rasgos híbridos van más allá de la grafía y también se observan en calcos sintácticos y semánticos o en el uso de ciertas métricas. Otro rasgo característico de la literatura aljamiada es ser fundamentalmente aragonesa, pues la mayor parte de los manuscritos proceden de Aragón o de zonas cercanas y, además, están llenos de aragonesismos.28 Las temáticas más habituales de los manuscritos aljamiados abarcaban desde textos coránicos y jurídicos, hasta hadices y polémicas, pasando incluso por magia o recetas médicas e higiénicas.29
El corpus de escritos aljamiados y árabes de Gea de Albarracín está formado por dos libros manuscritos completos escritos por autores de Gea (uno de ellos en caracteres latinos y otro propiamente aljamiado), diversos escritos conservados en tres de los procesos inquisitoriales y, finalmente, un papel encontrado en una casa del lugar durante unas obras.
El manuscrito 5223 de la Biblioteca Nacional de Madrid es un tratado de doctrina islámica que fue estudiado y editado en la tesis de Serry Mohammad M. Abdel Latif, de donde procede la información que sintetizamos aquí.30 El acceso a este manuscrito en versión digital es especialmente fácil a través de la web de la Biblioteca Nacional.31 La última página del volumen (folio 255r) nos informa sobre su autor y situación:
Fue escribto el presente libro en la villa d’Exea por manos del menor siervo de Allah ta ala [ensalzado sea] i más necesitado i menesteroso de perdon i piedad de su señor Muhammad Cordilero, hijo de Abdu al-Aziz Cordilero; para Mustafar Waharán, hijo de Brahen Waharán, y para quien querra Allah despues del. Acabose con ayuda de Allah y con su gracia, alhamis [jueves] a siete de la luna de Jumad alzzani [sexto mes del calendario musulmán] del año de novecientos y ochenta y cinco del alhichra [emigración] del escogido y bienaventurado Mohamad sal·la A·lahu alayhi wa çal·lam [bendígale Dios y le salve], concordante con el vintidoseno de agosto del año de mil y quinientos y setenta y siete a conto de Iça alayhi ilççalam [Jesús, la paz sea con él]. ¡Señor Allah!, apiada y perdona al que ha escribto este libro y a quien lo ha hecho escrebir y a quien leirá en él y lo escuchará y obrará con lo que ay en él y a todos los muçlimes y muçlimas generalmente.
La cita nos localiza el momento de creación, 1577, en uno de los periodos álgidos de la conflictividad y la represión de los moriscos aragoneses, con todas las implicaciones que puede tener este hecho para la significación e importancia de este libro. El volumen se compone de 253 folios, aunque el índice indica que debía tener 322, lo que hace pensar que el resto se perdió. El catálogo de Saavedra lo describe como un «Magnífico códice encuadernado a la europea, escrito en hermosa letra y manchado al borde. Al principio y al fin tiene dos páginas preciosamente iluminadas, las de la cabeza con inscripciones cúficas».32 El tipo de escritura es la habitual entre los moriscos españoles, la llamada magrebí, del norte de África. Se trata de un manuscrito misceláneo de temática religiosa variada. Según F. Guillén Robles: «Comprende la explicación de muchas aleyas del Alcorán; muchas oraciones y tradiciones; las clases y ceremonias de las oraciones canónicas; un tratado de los meses musulmanes y otro de buenas doctrinas, costumbres y buenos consejos».33
Las características lingüísticas y estilísticas de esta obra concuerdan con las generales de la literatura aljamiado-morisca. Esto es debido a la difusión tradicional y anónima de esta literatura, que modificaba las obras en continuas variantes y frecuentes refundiciones en las que los autores no practicaban un estilo personal, sino anónimo y colectivo. En ese mismo sentido, puede valorarse el conocimiento del árabe que muestra esta obra como insuficiente. Se nota el carácter aprendido del árabe clásico en muchas vacilaciones en la vocalización de las palabras y en las numerosas faltas ortográficas y gramaticales. En cuanto a la autenticidad canónica del contenido religioso, este códice presenta distintos niveles. En algunos capítulos se muestra un enorme conocimiento de la religión islámica, y en otros se introducen fábulas y tradiciones no canónicas, fruto de las restricciones a las que eran sometidos y a su desconexión con el conjunto del islam.
El contenido de cada capítulo está reseñado en la primera guarda de la obra. En el tercer capítulo tenemos una versión de la plegaria mística «Los más hermosos nombres de Dios», de Ibn ‘Abbâd de Ronda, que fue estudiada en detalle por Xavier Casassas.34 Se trata de un du`a’ (plegaria de tipo deprecativo) que se caracteriza por la utilización del listado completo de los Más Hermosos Nombres de Dios, propio y característico de la tradición musulmana. A cada uno de los nombres de Dios le corresponde una invocación en la que el creyente pide un enriquecimiento de su fe y de su vida espiritual, es decir, un afianzamiento y progresión en la vía mística. Se trata, como decimos, de un du`a’ de carácter místico, pero que en ningún momento resulta incompatible con la ortodoxia sunní.
El apellido Cordilero aparece numerosas veces nombrado en los procesos y otros documentos de la Inquisición valenciana. Conocemos tres casos de moriscos con este apellido que fueron procesados. Luis Cordilero35 (1592) y Luisa Cordillera36 (1607) están registrados en las relaciones de causas, ambos por causas genéricas de islamismo. El primero, que encajaría cronológicamente con nuestro autor, fue procesado en ausencia y rebeldía y relajado en efigie. Sin embargo, en el breve texto de su relación de causa no aparece ninguna referencia a libros o escritura, ni se le señala como alfaquí. Del tercer morisco con este apellido, Gerónimo Cordilero37 (1569), tan solo sabemos que fue reconciliado gracias a los listados de sambenitos. El apellido del destinatario del manuscrito, Waharán, también aparece con frecuencia, aunque con modificaciones. Tenemos dos procesos documentados en las relaciones de causas, el de Leonor Guarana38 (1588) y el de Luis Gua Harán39 (1591), este último, acusado de haber dado una pedrada a uno de los enviados inquisitoriales durante la importante resistencia de los moriscos en 1589 a la detención de un vecino, como estudiaremos en su momento, pero de nuevo no hay ninguna referencia a la posesión de libros de ningún tipo.
El manuscrito Esp. 397 de la Biblioteca Nacional de Francia es una obra de materia religiosa compuesta en la primera década del siglo XVII por Mohanmad de Vera, morisco natural de Gea de Albarracín. Esta fuente ha sido estudiada y editada por Raquel Suárez García en su tesis doctoral, la cual intentaremos sintetizar brevemente.40 Las características que particularizan esta obra son su cronología tardía, su escritura en caracteres latinos y su composición a partir de otras obras aljamiadas conocidas. El volumen está formado por 245 folios con encuadernación del siglo XIX. El estado de conservación no es muy bueno, con diferentes manchas y agujeros que, aun así, no impiden la lectura. La copia es bastante cuidadosa, sin casi correcciones, en letra humanística típica y sin ornamentaciones. Conocemos el nombre del autor por el prólogo. En el folio 1v indica: «Me pidieron a mí, Mohanmad de Vera, natural de la villa de Xea de Albarraçín del reyno de Aragón, sacase a luz algunos de los capítulos que tratan lo que Dios adebdeció a su santo profeta Mohanmad».
Este personaje nos indica las razones que le llevaron a componer este tratado: «Y a pedimiento y súplica [de] algunos amigos de obligación, tubiendo buen zelo, me pidieron a mí…» (f. 1r-v). También se refiere al deficiente conocimiento de la cultura islámica que tenían sus vecinos debido al desconocimiento de la lengua árabe, así como de las propias grafías de esa lengua, que justificarían la redacción de la obra en caracteres latinos:
Conviene a saber, de su çiençia y buenos juicios de que oy careçen nuestros deçendientes, no por falta de fe, sino por aver perdido el lenguaje ára[be], por la grande oprisión y apretura que siempre ave[mos] tenido en vivir entre nuestros enemigos […] para que siempre que se les ofreçiere pidir o saber alguna cosa de los deudos o çuna, lo allen en lengua que lo entiendan para podello cumplir (f. 1r-v).
A este fragmento se refiere Louis Cardaillac como ejemplo de que, en la conciencia de los moriscos, conservar la lengua era equivalente a conservar su fe.41 De todas formas, aunque no lo manifieste, Mohanmad de Vera también debía desconocer el árabe, a juzgar por el grado de deformación de los vocablos y frases árabes que se incluyen en su compendio.
El texto ofrece un colofón en el que aparecía la fecha de composición, aunque lamentablemente un roto en el papel nos impide leer el año exacto, aunque estaría siempre entre 1600 y 1610. Por tanto, parece razonable que el autor estuviese entre los que fueron expulsados en 1610. No hay noticias de su paradero tras la salida de Aragón, aunque Míkel de Epalza considera que se exilió en «una ciudad magrebí aún no determinada», e incluso que el propio manuscrito pudo ser redactado allí. Sin embargo, Harvey, Cardaillac y Wiegers siempre han situado su redacción en Aragón poco antes de la expulsión. Así mismo, Raquel Suárez señala que hay diversos datos que inducen a suponer su composición en esta época previa al exilio: desde la inexistencia entre los textos del exilio de otros escritos continuadores del Breviario çunní, hasta el uso del calendario cristiano para fechar el texto, pasando por el tipo de filigrana que marca el papel. En todo caso, nada sabemos de la suerte que corrió el manuscrito de Mohanmad de Vera, si permaneció en España o presumiblemente fue llevado al exilio (por él o por otros), ni cómo llegó a la Biblioteca Nacional de Francia, salvo que entró en esta por donación de M. Pelerin en 1741.
Aunque la escritura morisca en castellano y grafía latina es normalmente utilizada en los exiliados en el norte de África, esto no es exclusivo de ese contexto y, en los años previos al destierro, aparecieron diversas obras con estas características, posiblemente fruto del desconocimiento de los caracteres árabes o de la presión de las medidas que prohibían su uso. Raquel Suárez sitúa el ms. 397 BNF en este contexto y lo pone en relación con otros textos peninsulares con los que comparte ciertas características: los manuscritos T-235 y T-232 de la Biblioteca Pública del Estado en Toledo y S-1 y S-3 de la Biblioteca de la Real Academia de la Historia. Todos comparten la redacción en caracteres latinos como traslados de originales aljamiados, tienen elementos formales comunes y el lugar en el que se compusieron se sitúa en Aragón, en la zona de Villafeliche, no lejos de Gea de Albarracín.
En cuanto al contenido, el compendio de Mohanmad de Vera está estructurado en 46 capítulos a base de la yuxtaposición de capítulos de otras obras aljamiado-moriscas. De Vera compila estos textos con el fin de elaborar un manual completo con el que adoctrinar a sus correligionarios en los aspectos fundamentales a los que todo musulmán debía atender y que, por su situación clandestina, tenían dificultades en conocer. Son los siguientes: una parte litúrgica sobre las prácticas islámicas (que toma del Breviario cunni), estímulos para el recto proceder en esta vida (Las encomiendas de Mohanmada Ali) y un amplio repertorio de tradiciones que sirviesen de modelo para ganarse la otra vida (que traslada del libro de Çamarqandī).
Si del autor del anterior libro, Cordilero, teníamos algún rastro en Gea de Albarracín, para el apellido De Vera las referencias se multiplican. Hemos referido ya que este apellido existía en el lugar desde el periodo mudéjar y que su presencia aumentó con la llegada de los habitantes de Albarracín que se refugiaron en Gea al negarse a la conversión en 1502. En 1563 tenemos noticia, gracias a los listados de sambenitos, de la reconciliación de tres moriscos de Gea con este apellido, dos llamados Miguel y la mujer de uno de ellos, Luisa.42 En 1581, otro Miguel de Vera aparece en las relaciones de causas como notario morisco implicado en la fuga de un importante prófugo de la Inquisición:
Morisco de Xea, notario. Fue preso por lo tocante a la fuga de Joan de Heredia, que aquella noche que se huyó çenó con él. E por aver sido notario y escrivano en la informaçión que el governador hizo quando le prendieron a favor del preso y contra los que sospechavan que heran testigos. Confesó aver hecho la informaçión por mandado del governador, negó aver sido sabedor de la fuga. Dos años de destierro de Xea y lugares de moriscos y çien ducados de pena.43
Las referencias a Miguel de Vera, bien como notario morisco o bien ostentando varios cargos municipales, aparecen en diversa documentación entre 1555 y 1589. Por nombrar solo algunos casos, en el proceso de Joan Layete, Catalina acusa a un tal Miguel de Vera, notario menor, de inducirle a lavarse para hacer la zalá.44 En 1565, en una petición del concejo de Gea, Miguel de Vera actúa como regidor de la villa y notario del documento, incluyendo un notable signo notarial.45 En 1580, en el proceso de María Rostrilla, aparece como alcalde de la villa amonestando a un morisco que espiaba para delatar a unos correligionarios.46 Si añadimos la fecha de composición del manuscrito, entre 1600 y 1610, las noticias relacionadas con este nombre se extienden a lo largo de 55 años, por lo que podrían señalar a un solo individuo o a varios, seguramente con lazos familiares. De hecho, en una petición del Concejo de Gea de 1555, Miguel de Vera aparece como justicia de la villa; sin embargo, en el mismo folio se cita a Miguel de Vera mayor en la lista de vecinos presentes en el Concejo, por lo que parece tratarse de dos personajes diferentes, quizá padre e hijo. En todo caso, aunque no podemos precisar que alguno de estos personajes sea el autor del manuscrito Esp. 397, sí parece claro que este pertenecería a una familia muy relevante, social y culturalmente, de Gea de Albarracín, y que, probablemente, si no fuese alguno de los citados, estaría emparentado con ellos.
Además de los manuscritos conservados íntegramente, tres procesos de fe han conservado fragmentos de libros o papeles sueltos escritos en aljamiado o en árabe. Se trata de los procesos de Joan Layete (1559-1563), Leonís Benalí (1597-1598) y Alejandro Otijas (1608-1609). Los pormenores de la incautación y el procesamiento en estos casos los trataremos debidamente más adelante para verlos dentro de su contexto; ahora presentaremos tan solo una descripción de su contenido.47
El proceso de Joan Layete es el más antiguo que conservamos para Gea. En él se incluyeron dos documentos con contenido propio de la religiosidad popular.48 El de mayor tamaño está en árabe y contiene unas oraciones conocidas como «los siete haykal» (o alhaicales). En esta plegaria se mezclan citas del Corán y ruegos a Dios, contra todas las manifestaciones del mal, tanto materiales como inmateriales. Esta plegaria gozó de gran difusión entre los moriscos, parece que debido a la creencia de que en ella está presente el Nombre Secreto de Dios, lo que le confiere una especial eficacia.49 El documento más pequeño, que podríamos calificar de herce, es un texto religioso también en árabe, con citas coránicas, en el que se solicita la protección de Dios contra toda clase de dolores y enfermedades. En una línea encontramos unas palabras mágicas y, en el vuelto, lleva dos estrellas con la profesión de fe islámica en una y una cita del Corán en la otra. Los herces, denominados frecuentemente «nóminas de moros», eran unos escritos que se portaban como talismán contra diferentes peligros. Sobre estos papeles hay que señalar que, como explicaremos al tratar el proceso de Joan Layete, pese a que se conservaron en el expediente de este morisco, la adscripción de estos escritos a Gea es dudosa, siendo también probable su ubicación en Albarracín.
En el proceso de Leonís Benalí vemos como, en 1597, saliendo de Valencia, le fue encontrado un herce entre las ropas, «un papel medio pliego […] scrito en algaravía de letra menuda por la una parte, con unos caractares a la fin de la plana y otros caracteres a la otra parte a modo de axadrés»,50 que intentó destruir si éxito antes de que se lo tomasen. Ana Labarta incluye este talismán en su estudio en torno a las supersticiones moriscas, donde explica que este herce contiene en su folio recto toda la azora I del Corán, es decir, la Fatiha, y sigue con diversas aleyas y azoras repetidas varias veces y entremezcladas con una fila de siete estrellas de seis puntas. En el vuelto del folio hay dos cuadros mágicos: uno de nueve casillas cuyas columnas suman quince y otro de veinte, al parecer sin valor numérico, en cuyas casillas van dos veces las letras Khy´s y hm´sq.51 El intérprete de la Inquisición, Jerónimo de Mur, declaró que:
Hera herçe de moros, donde se dize que Dios oró sobre Mahoma y sus compañeros, llamando a Mahoma nuestro señor profeta nuestro y rey nuestro. Y pone el alhaldu y principio del primer capítulo del Alcorán, llamado sorhat albacar, que quiere decir capítulo de la vaca, y niega la Santissima Trinidad, y dize que quien truxere este papel será librado de hierro y de todo mal.52
En efecto, una vez amenazado con el tormento, el propio Leonís Benalí confesará que «lo llevaba por defensa de cualquier arma de yerro y de cárçeles y de cualquiera trabajo que se le ofreciese».
Finalmente, el caso de Alejandro Otija es el más tardío y también el más interesante, dado que en el propio proceso se describen también diversos rituales adivinatorios y mágicos.53 Se trata de unos papeles especialmente curiosos. Uno de ellos es un texto traducido por los propios moriscos al castellano, donde fueron intercalando los signos mágicos y las palabras misteriosas incomprensibles que no podían traducir. También dejaron algunas páginas en árabe. En estos papeles aparecen distintas simbologías y fragmentos de El libro de los talismanes y sus reglas (Sello de Saturno, la Rogaría del ángel Rucayail, la Rogaría del ángel Kasfiyail…), tratado estudiado por Ana Labarta como parte integrante del Libro de dichos maravillosos (ms. J 22).54 Se trata de un tratado teórico destinado a mostrarnos la distribución del año en cuartos (que, a su vez, están divididos en tres meses, y los meses en días), y los ángeles, demonios y planetas que rigen cada uno de ellos. Estos conocimientos son indispensables para la efectividad de talismanes y filtros. Tal y como opinan Albert Toldrá y M.ª Dolores Saz, a diferencia de los otros dos casos de procesados, en el contenido religioso, mágico y astrológico de los textos de Otijas se percibe un nivel cultural elevado y basado en un conocimiento sacado de libros, no solo de supersticiones populares.55 Esto se verá reafirmado por la relación de la causa de su proceso, por la que sabemos que le fueron incautados abundantes libros, además de diversos instrumentos para adivinaciones.56
Existen referencias a otros tres habitantes de Gea procesados por la tenencia de papeles o libros en «arábigo» o «algaravía»: Carlos Belvís el viejo en 1581,57 Barbero El Gordo en 159158 y Miguel Belvís en 1609.59 Las acusaciones de posesión o uso de estos libros son numerosas y no las recogeremos aquí por no alargarnos demasiado.
En último lugar comentaremos el único documento de los reseñados que no se encuentra custodiado en archivo. En los años sesenta, al hacer obras en una casa antigua de Gea de Albarracín situada junto al callejón Hueco, apareció empotrado en una pared un trozo de caña de río que guardaba en su interior un papel escrito en árabe de unos 210 × 270 mm. Se trata de un herce similar a los que ya hemos comentado, escrito en estilo magrebí y con fragmentos de letra pseudocúfica y estrellas de seis puntas. Por estas características, Ana Labarta lo situó claramente en época morisca, escrito por alguien del lugar.60 El texto está completamente en árabe, y solo presenta las palabras «tienda o casa» en aljamiado. Esto y los diversos borroncillos y palabras tachadas sugieren que el escribano copiaba el texto de un formulario en un manual para la elaboración de talismanes y amuletos, lo cual le permitiría mantener el nivel de lengua árabe correcto. Como hemos visto en los documentos de procedencia inquisitorial, estos herces eran muy comunes. Lo que hace que este sea especial es que figure el destinatario, un tal Fdha bn Nuz, y el objetivo concreto del amuleto: se trataba de conseguir que la casa y la tienda del propietario fueran muy frecuentadas, que las gentes acudieran allí en tropel. Este ejemplar sigue las instrucciones que podemos leer en el Libro de dichos maravillosos ya citado. Busca conseguir su efecto mágico a través de tres partes delimitadas por signos mágicos. Las dos primeras son peticiones para que las gentes acudan en masa a la casa y la tienda del poseedor. Incluso se invoca el poder que tenía Salomón para dominar a los genios, demonios, humanos, animales y fuerzas de la naturaleza mediante su sello. Para obtenerlo se han dibujado varias estrellas de seis puntas y símbolos mágicos, que pretenden reproducir tal sello. La tercera parte es una imploración a la ayuda divina y una glosa de sus virtudes. Para una lectura completa de la traducción y del facsímil del documento remitimos al citado artículo de Labarta.
Con todo lo expuesto, podemos hablar de un corpus documental árabe y aljamiado de considerables dimensiones para un solo lugar. Analizándolo en conjunto, cabe plantear algunas ideas provisionales acerca de la lengua, la cultura y la religión de Gea de Albarracín. Tal y como indica Labarta, son abundantes los ejemplos que nos llevan a entender que los moriscos de Gea no eran diferentes a los del resto de Aragón y solo entendían y hablaban el castellano.61 Los mismos geanos, en una carta de 1566 dirigida por la villa al inquisidor general para solicitar instrucción cristiana y un plazo de gracia, afirman «que jamás usaron el hábito de moros ni la lengua, antes bien han enseñado y enseñan a sus hijos de escribir y leer a la española sin que se les pegue nada de la mala vecindad de los de Valencia».62 En 1591, Joan Cavero, o «Caberico el Vaylador», se encontraba en las cárceles de la Inquisición por participar en una resistencia a los ministros del Santo Oficio el año anterior. Allí declaró que «siente hablar a los presos en algarabía a grandes bozes, que no lo entiende».63 Esto no quiere decir que entre los habitantes del lugar no hubiera quienes supieran árabe, por haberlo estudiado, y fueran capaces de leer y escribir en esta lengua, o al menos transcribirla. Ya hemos dado cuenta de los numerosos moriscos interesados en poseer, escribir o hacerse escribir textos y libros en lengua o grafía árabe. Sin embargo, también hay que señalar que incluso los dos copistas principales que tenemos identificados, Cordilero y De Vera, mostraban niveles deficientes de conocimiento del árabe. Todo esto vendría a demostrar, por un lado, una creciente decadencia del conocimiento del árabe y su escritura incluso entre sus élites; pero, por otro, también denota una clara voluntad de continuar con su uso pese a todas las prohibiciones y los inconvenientes, adaptándose y usando solo la grafía cuando ya no conocían la lengua y, cuando ni siquiera dominaban esta, utilizando la copia literal y los formularios para componer herces como el hallado en Gea.
Luis Bernabé Pons explica cómo la inmensa mayoría de los textos aljamiados de los moriscos son de carácter religioso. Se trata de una literatura islámica realizada en el esfuerzo evidente de una comunidad por seguir perteneciendo de forma plena al islam.64 Esto es sin duda lo que se aprecia en la totalidad de los escritos de Gea. Quizá el nivel de erosión en el islam de este lugar fuese alto, pero los textos se copian porque existían un consumo y una demanda. Como ya apuntara Cardaillac, frente a la instrucción que los cristianos pretendían darles, los moriscos organizaban su propia enseñanza clandestina en varios niveles: el pueblo iletrado, el de los que saben leer y el de los alfaquíes y personas que escriben textos e intentan transmitirlos al resto.65 En Gea encontramos frecuentemente textos a lo largo de medio siglo (1559-1610), y de un considerable abanico de niveles culturales. En unos casos, como en el del tratado de Mohanmad de Vera, se aborda la labor de recopilación doctrinal para dotar a la comunidad, desde la élite, de instrumentos para su instrucción religiosa. En otros, como en el del desventurado Leonís Benalí, vemos a moriscos que desconocen por completo el árabe e incluso el contenido de los escritos, pero sienten la necesidad de llevar estos amuletos como protección y, sin duda, como forma de adhesión a su fe y su tradición. Lo importante para poder dibujar el perfil religioso de esta comunidad es el uso y la intención que se daba a esa lengua empobrecida y a esos textos copiados reiteradas veces, pero que probablemente muchos entendían de forma limitada. Los habitantes de Gea de Albarracín tenían la clara y firme intención de mantenerse en la fe de sus antepasados, aunque fuese con unos medios más o menos desgastados, mediante los cuales elaborar su identidad como grupo y una fuerte actitud de resistencia cultural. Este hecho, junto a la situación aislada y mayoritariamente morisca del lugar y los prejuicios e intereses que tenían las autoridades cristianas, fue lo que hizo de Gea un foco de resistencia cultural y el objeto de todas las teorías conspirativas y los odios de los cristianos que, finalmente, produjeron la fuerte represión que analizaremos en los siguientes apartados.
1 Alamán Ortiz: Los Heredia…, p. 5.
2 Jaime Contreras y Jean Pierre Dedieu: «Estructuras geográficas del Santo Oficio en España», en J. Pérez Villanueva y B. Escandell Bonet (coords.): Historia de la Inquisición en España y América, vol. II, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, Centro de Estudios Inquisitoriales, 1993, pp. 3-47.
3 Eliseo Serrano Martín: «Aragón moderno», en Eloy Fernández Clemente (dir.): Historia de Aragón, Madrid, La Esfera de los Libros, 2008, pp. 381-625.
4 Latorre Ciria: «Mudéjares y moriscos…».
5 Alamán Ortiz: Los Heredia…, pp. 17-34.
6 Navarro Espinach y Villanueva Morte: Los mudéjares de Teruel…, p. 49.
7 Ibíd., pp. 201-261.
8 Berges Sánchez: «Las comunidades mudéjares…», pp. 346-347.
9 Ibíd., p. 356.
10 Ibíd., pp. 355-356.
11 Serrano Martín: «Aragón Moderno…», pp. 404-417.
12 ACA, CA, 221, II, 16. Publicado por Joan Reglá: Estudios sobre los moriscos, Valencia, Universitat de València, 1971 [1964], pp. 123-130.
13 Además, las referencias que, ocasionalmente, se hacen en algunos documentos a la población de Gea se mueven siempre en torno a los 400 o 450 vecinos. Por ejemplo, en una petición realizada por los propios moriscos de Gea en 1566 (BL, Eg., lib. 1833, f. 56r-v [22 de mayo]), cifran su población en 450 vecinos.
14 APGA, Quinque libri, lib. I (1580-1618), ff. 144v-148v. Véase documento 12, apéndice II.
15 Ibíd., ff. 226r-275v.
16 Ibíd., ff. 218v-222v.
17 Henri Lapeyre: Geografía de la España morisca, París, Éditions Centre de Recherches Històriques, SEVPEN, 1959. Hay una edición moderna en Publicacions de la Universitat de València, Biblioteca de Estudios Moriscos, 2009.
18 APGA, Quinque libri, lib. I (1580-1618), f. 175v.
19 Serrano Montalvo: La población de Aragón…, pp. 269-270.
20 Navarro y Villanueva: Los mudéjares de Teruel…
21 Ernesto Utrillas Valero: «Los mudéjares turolenses: los primeros cristianos nuevos de la Corona de Aragón», Actas VIII Simposio Internacional de Mudejarismo, Teruel, Centro de Estudios Mudéjares, 2002, pp. 809-826.
22 Berges Sánchez: «Las comunidades mudéjares…», pp. 360-365.
23 Latorre Ciria: «Mudéjares y moriscos…», pp. 10-11.
24 Utrillas Valero: «Los mudéjares turolenses…», pp. 821-822.
25 Berges Sánchez: «Las comunidades mudéjares…», p. 363.
26 G. Llabrés y Quintana: «Diario turolense de la primera mitad del siglo XVI. Por D. Juan Gaspar Sánchez Muñoz», Boletín de la Real Academia de la Historia XXVII, 1895, p. 56.
27 BL, Eg., lib. 1833, ff. 41r-52r.
28 Latorre, Colás, Cervera y Serrano: Bibliografía y fuentes para…, pp. 25-63.
29 Luis Bernabé Pons: «Los manuscritos aljamiados como textos islámicos», en Alfredo Mateos Paramio (coord.): Memoria de los moriscos: Escritos y relatos de una diáspora cultural, 2010, pp. 27-44.
30 Abdel Latif: Tratado de doctrina islámica… Debo agradecer aquí a Bárbara Ruiz Bejarano y Luis Bernabé Pons que me pusieran sobre la pista de esta tesis.
31 <bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000179355&page=1> (consulta: 23/04/2018).
32 E. Saavedra: Discurso leído ante la Real Academia Española el 29 de diciembre de 1878, Madrid, en Abdel Latif: Tratado de doctrina islámica…, p. X.
33 F. Guillén Robles: Catálogo de los manuscritos árabes existentes en la Biblioteca Nacional de Madrid, Madrid, 1889, pp. 56-57, citado en Abdel Latif: Tratado de doctrina islámica…, p. XI.
34 Xavier Casassas: Los Más Hermosos Nombres de Dios. Versión aljamiada de la plegaria mística escrita por Ibn Abbâd de Ronda, edición digital.
35 AHN, Inq., lib. 937, f. 467v.
36 AHN, Inq., lib. 938, f. 366r.
37 AHN, Inq., lib. 807.
38 AHN, Inq., lib. 937, f. 95v.
39 Ibíd., f. 411r.
40 Raquel Suárez García: El compendio islámico… Debo agradecer a la autora que me facilitase con gran amabilidad una copia digital de su obra.
41 Cardaillac: Moriscos y cristianos…, p. 145.
42 AHN, Inq., lib. 807.
43 AHN, Inq., lib. 936, f. 299r.
44 AHUV, Var., leg. 24, n.º 4, f. 17r-v.
45 BL, Eg., lib. 1833, ff. 27-28.
46 AHN, Inq., leg. 555, n.º 8.
47 Debo agradecer a la profesora Ana María Labarta Gómez su desinteresada ayuda en la lectura e interpretación de los diversos documentos aljamiados contenidos en los procesos de Gea de Albarracín.
48 AHUV, Var., leg. 24, n.º 04, ff. 27v-29r.
49 Xavier Casassas Canals: Los siete Alhaicales y otras plegarias aljamiadas de mudéjares y moriscos, Córdoba, Almuzara, 2007, p. 61.
50 AHN, Inq., leg. 549, n.º 8.
51 Ana Labarta Gómez: «Supersticiones moriscas», Awraq 5-6, Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 1982-83, pp. 183-184.
52 AHN, Inq., leg. 549, n.º 8.
53 AHUV, Var., caja 40, n.º 10, ff. 5r-7v.
54 Ana Labarta: Libro de dichos maravillosos (misceláneo morisco de magia y adivinación), Madrid, CSIC-Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe (Fuentes Arábico-Hispanas 12), 1993, pp. 133-160.
55 Albert Toldrá y M.ª Dolores Saz: «Inquisición y moriscos en la sierra de Albarracín (El caso de Alexandre Otijas, notario de la villa de Gea, en el año 1609)», Rehalda 13, 2010.
56 AHN, Inq., lib. 939, ff. 90r-92r.
57 AHN, Inq., lib. 936, f. 302v.
58 AHN, Inq., lib. 937, f. 393v.
59 AHN, Inq., lib. 939, ff. 16v-17r.
60 Labarta: «¡Vengan todos…», pp. 234-241.
61 Ibíd., p. 236.
62 BL, Eg., lib. 1833, f. 56r-v.
63 AHN, Inq., leg. 549, n.º 21, f. 169.
64 Bernabé Pons: «Los manuscritos aljamiados…», p. 27.
65 Cardaillac: Moriscos y cristianos…, pp. 66-78.