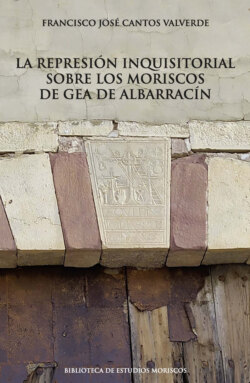Читать книгу La represión inquisitorial sobre los moriscos de Gea de Albarracín - Fco. José Cantos Valverde - Страница 12
ОглавлениеLos primeros años bajo la Inquisición:
1526-1559
LAS VISITAS INQUISITORIALES DE LOS PRIMEROS AÑOS
Como hemos visto en el apartado anterior, ya en el periodo mudéjar existió una notable diferencia entre las ciudades de Albarracín y Teruel y la cercana villa de Gea de Albarracín, que, bajo la cobertura señorial, pronto se convirtió en el núcleo de permanencia del islam en la comarca. Esta disparidad de caminos no hizo sino consolidarse con las diferentes circunstancias y momentos de sus respectivas conversiones al cristianismo. Las comunidades mudéjares de Teruel y Albarracín se convirtieron en 1502, al tiempo que los mudéjares castellanos. No solo se puede apreciar una mejor disposición de estos dos grupos a la conversión, seguramente por motivos fiscales y de deudas, sino que los individuos de Albarracín que no quisieron aceptar el bautismo encontraron refugio en la cercana Gea, reforzándose así la dicotomía. Los musulmanes de Gea de Albarracín no aceptaron la conversión hasta que no hubo otro remedio, con el bautismo de los valencianos. Aún en aquel momento, abril de 1526, Juan Fernández de Heredia, hijo mayor del segundo conde de Fuentes, tuvo que personarse en la villa para conseguir que sus habitantes cumpliesen con los decretos del emperador Carlos.
Desde el mismo momento de la conversión, los señores valencianos, más allá de lo que se había establecido en la concordia de Toledo de 1526, comenzaron una dura y sostenida campaña de presiones para conseguir limitar, si no directamente neutralizar, los posibles efectos que la acción inquisitorial tuviese sobre sus vasallos y, por tanto, sobre sus intereses económicos. A lo largo de los siguientes años, especialmente en las Cortes de 1533, 1537 y 1542, la nobleza valenciana logró evitar la confiscación de los bienes de sus vasallos moriscos, la imposición de multas y otras limitaciones que culminaron con una total inhabilitación del Santo Oficio que duraría hasta mediados de la década de los sesenta. En Aragón se dio un proceso parecido, pero algo más limitado. Ya en 1529, los caballeros elevaron un memorial al rey en el que se solicitaba que, dado que la conversión se había producido sin instrucción previa, durante veinte años no fuese la Inquisición la que se ocupase de los moriscos, sino que lo hiciesen los párrocos y las autoridades locales. Pasado dicho plazo, se pedía que no se impusiese ningún tipo de pago a los moriscos salvo los gastos de su mantenimiento en prisión. No hubo respuesta por parte de la Corona.
En 1534, la presión señorial consiguió que Carlos V concediese en Aragón un privilegio, confirmado después por un breve papal, que establecía que los bienes muebles e inmuebles y los derechos de los moriscos quedasen a su libre disposición y que, si alguno de ellos incurría en delito de herejía por el cual debieran ser confiscados, en tal caso serían reservados para las personas católicas que por fuero, uso y costumbre sucedieran a los condenados. De no existir herederos, se procedería como establecían los fueros.1 A pesar de este éxito, las penas económicas que se aplicaban en lugar de las confiscaciones eran aún muy elevadas. La nobleza intentó eliminar también estas multas en las Cortes de 1537, pero la Inquisición se amparó en su jurisdicción eclesiástica y no se consiguió suprimir este aspecto de la represión. Con todo ello, el balance de la ofensiva señorial fue más limitado en Aragón, consiguiendo evitar la confiscación, pero no las penas económicas ni la paralización total. Los señores denunciaban que muchos de sus moriscos huían a Valencia, donde había exención total, por lo que en 1553 se comenzó a negociar una concordia que se firmaría en 1555 y de la que hablaremos en el siguiente apartado. Este contexto afectaba de forma especial a Gea de Albarracín debido al hecho de que la villa estaba situada en el Reino de Aragón, y por tanto le incumbía el privilegio de las Cortes de 1534, pero pertenecía al distrito inquisitorial de Valencia, lo que generó tensiones desde un principio acerca de qué condiciones se le aplicarían e incluso se vio influida por la actitud de este tribunal hacia los tagarinos que pasaban a residir en el reino vecino.
Para estos primeros años desde la conversión general, nuestra visión de la acción de las autoridades sobre Gea también está sujeta a los mismos condicionantes documentales que para el resto. El volumen de documentación en general es mucho menor que el de etapas posteriores y, además, no contamos con las relaciones de causas enviadas por el tribunal a la Suprema, fuente fundamental para estudiar estadísticamente la represión. En Gea tan solo disponemos de estas relaciones a partir de 1568 (más un listado previo de causas pendientes de 1567);2 sin embargo, sí conservamos algunas huellas documentales que permiten conocer la actividad del Santo Oficio de Valencia sobre la villa entre 1536 y 1553: por un lado, las visitas de distrito y, por otro, los listados de sambenitos.
Desde un punto de vista cualitativo, se puede constatar una actitud de templanza y moderación en la actuación inquisitorial a través de los rastros de dos visitas de distrito realizadas por los inquisidores Juan González, en 1536, y Alonso Pérez, en 1546, que encontramos en la correspondencia remitida por el Consejo de la Suprema al tribunal valenciano.3 A nivel cuantitativo, debido a la ausencia de relaciones de causas, y siguiendo la línea marcada por Raphael Carrasco, hemos buscado completar el listado de condenados a través de otras fuentes, tales como los procesos conservados, la correspondencia y, sobre todo, para la etapa que nos ocupa ahora, los listados de los sambenitos.4 Estos objetos eran unas vestiduras que se imponían a los reconciliados para señalarlos e identificarlos en los autos de fe según sus delitos. Se les obligaba a portarlos durante los años que estableciesen los inquisidores y, una vez cumplida la pena, debían conservarse en las iglesias mayores de las distintas zonas como parte de la infamia que recaía sobre los condenados. Por tanto, estos sambenitos eran uno de los elementos que podían ser revisados por los inquisidores en sus visitas de distrito. Este fue el caso que sucedió durante la visita a distintos lugares del norte del distrito valenciano (especialmente Teruel, Mora y Albarracín) que realizó el inquisidor Antonio de Ayala en 1649.5 Aunque, obviamente, el contenido de esa visita queda fuera totalmente de nuestro ámbito cronológico, con la relación que en ella se hizo de los sambenitos conservados encima de las puertas y en varias capillas de la iglesia de Albarracín, hemos podido acceder a un listado de hasta 42 moriscos de Gea reconciliados antes de 1566 de los que no teníamos noticia alguna. Además, figuraban otros 24 de entre 1568 y 1587, de los que daremos cuenta en su momento, 15 ya conocidos por las relaciones de causas o por procesos y 9 documentados por primera vez.
La visita de distrito que realizó en Gea el inquisidor Juan González entre el verano y el otoño de 1536 nos presenta ya algunas de las cuestiones que serán recurrentes a lo largo de las siguientes décadas. Por un lado, encontramos cómo la situación jurisdiccional fronteriza de la villa, que ya hemos comentado, producirá tensiones y continuas consultas acerca de qué legislación y condiciones debían aplicarse en Gea, especialmente en torno a la cuestión de la confiscación de bienes. Por otro, se aprecian las cautelas de la Inquisición a la hora de iniciar su actividad represiva, optando claramente hasta principios de los años sesenta, por una actitud bastante moderada y la búsqueda de una cierta colaboración por parte de los moriscos en el proceso de aculturación. La imagen de la comunidad morisca local que nos muestra esta visita es todavía bastante diferente de la reputación de conflictivos y peligrosos herejes que acarrearán los geanos años después.
Uno de los temas presentes en casi toda la correspondencia que generó la visita es si debía aplicarse a los habitantes moriscos de Gea la confiscación de bienes de la que quedaban exentos los aragoneses sobre la base del privilegio imperial dado en las Cortes de Monzón de 1534.6 En todo momento, la Suprema ordenará aplicar en Gea dicho privilegio sin ninguna distinción, pese a que al parecer se dieron reiteradas consultas por parte del tribunal, que, obviamente, estaba interesado en no aplicarlo. La cuestión de si correspondía aplicarles a los geanos las disposiciones y condiciones propias del Reino de Aragón o aquellas que se estableciesen para el distrito de Valencia generará después recurrentes consultas y largas negociaciones con los moriscos y con su señor, sobre todo al plantearse las concordias de 1555 en Aragón y 1571 en Valencia. Sin embargo, ya en este momento se dejó clara la posición de base que el tribunal debía aplicar en Gea mientras esta no se adhiriese a algún acuerdo concreto con el Santo Oficio: no se confiscarían los bienes sobre la base del privilegio, sino que se les impondrían multas en relación con la fortuna de cada persona para cubrir los gastos del tribunal.7 Pese a las protestas de la nobleza por el elevado montante de estas multas y a las complicadas negociaciones posteriores que esto generó en Gea, este planteamiento se mantuvo sin cambios hasta la propia expulsión.
La visita de inspección de Juan González estuvo marcada por la prudencia. Pese a descubrir delitos como, por ejemplo, ciertas palabras polémicas contra los dogmas cristianos o el mantenimiento de prácticas islámicas en las bodas,8 el inquisidor intentó no actuar con dureza para evitar la reacción de los moriscos. A este respecto, González planteó la necesidad de realizar ciertos procesos en la propia visita y no llevarlos a la sede del tribunal como era norma. Esto se debió a ciertas resistencias que, al menos de palabra, planteaban los moriscos, amenazando al alguacil para que fuera a sacar a los presos de la localidad para llevarlos a Valencia. El Consejo le recriminó por ir en contra de las instrucciones,9 pero finalmente aprobó su actuación. Por esta razón, pero también por la cuestión de las dudas a la hora de aplicar los distintos privilegios y exenciones a los moriscos, se llegó a plantear la conveniencia de pasar la villa al distrito inquisitorial de Zaragoza para facilitar el castigo: «Havemos entendido que este lugar de Xea está en Aragón y que allí se procede contra los nuevos convertidos con más libertad que no en el reino de Valencia. Avisadnos si será bien que esto se ponga en la Inquisición de Aragón».10 Finalmente, no se llegó a concretar este cambio y la misma idea resurgirá posteriormente en varias ocasiones, destacando en el contexto de las negociaciones de la concordia de 1555.
Durante la visita, González descubrió que había niños sin bautizar al cotejar los libros de bautismo con los del vecindario, y localizó y bautizó a nueve criaturas cuyos padres no lo habían hecho. Como manifestación de la benevolencia de este momento, se obtuvo del inquisidor general un perdón específico para ellos.11 Tras la resistencia inicial de los moriscos, la impresión que transmite el inquisidor es positiva, y así lo interpretó también el Consejo: «Confiamos que Dios siempre irá creciendo la devoción y christiandad en los dichos moriscos con la buena orden que vos dexasteis para que sean doctrinados».12
La falta de instrucción religiosa fue otro problema que la visita sacó a la luz. Los de Gea alegaban que eran necesarios más clérigos y que la iglesia era pequeña para el número de vecinos de la población. El Consejo hizo gestiones para que el rey escribiese al obispo de Segorbe y al conde de Fuentes para mandarles que se atendiese mejor a sus vasallos y feligreses, y encargó a los inquisidores que vigilasen si se efectuaba e insistiesen al obispo para que nombrase más clérigos.13 La solución se alargó en el tiempo, y todavía en abril de 1538, las cartas no habían llegado, lo que servía de excusa a los moriscos para sus faltas: «Por no haber en el dicho lugar los clérigos que eran necesarios para la instrucción y doctrina de los dichos nuevos convertidos, más por ignorancia que por malicia avrán incurrido en algunas culpas».14
La actitud de los moriscos en este momento dista mucho de la hostilidad que mostrarán más adelante. Pese a pequeñas resistencias como la ya mencionada, el Consejo destacará su obediencia y dejará en manos del inquisidor el hacer «justicia conforme a las instrucciones que ay sobre los dichos nuevos convertidos y haciendo lo que les conviene para salvación de sus ánimas según mejor os pareciere», ya que ellos no pueden, por desconocimiento preciso de la situación, ordenar otra cosa.15 Pero no dejan de reconocer la falta de instrucción cristiana y de atención religiosa que han tenido, y recomiendan benevolencia: «En las causas y negocios tocantes a los dichos nuevos convertidos […] hos ayáis con toda la templança y moderaçión que de justicia y buena conçiençia oviere lugar», en especial para evitar quejas.16
Pese a la suavidad del Santo Oficio en estos primeros contactos con Gea de Albarracín, sí que parece que hubo algunas consecuencias de la visita del inquisidor González. En los listados de sambenitos de los que hemos hablado aparecen seis reconciliados de este periodo, uno en 1537 y cinco en 1538. Tres de ellos destacan por portar el apellido Benalí, de gran importancia en Gea. En este listado tan solo se incluía la siguiente información: nombre y apellido, nombre del marido en el caso de las mujeres, lugar de vecindad, condición de reconciliado por la secta de Mahoma y año. Por tanto, poco podemos analizar de este grupo, más allá de que, por cronología, debieron de ser causas derivadas de la visita. En el caso de Gea, estas cifras, comparadas con las de visitas posteriores, confirman la moderación inquisitorial de la que hablamos. Sin embargo, en este listado de sambenitos también hay un numeroso grupo de moriscos de la ciudad de Albarracín. Entre 1538 y 1540, tenemos a un grupo de veinticuatro reconciliados de este lugar. También conocemos que en la ciudad de Teruel se exhibían ocho sambenitos anteriores a 1539.17 Además, se conservan dos procesos de este periodo, uno de Albarracín de 153718 y otro de Teruel de 1538.19 No sabemos si los grupos de Albarracín y Teruel guardan relación directa con la visita, pero sí parece claro que, en conjunto, estos cuarenta casos fueron el verdadero inicio de las actividades antimoriscas del tribunal de Valencia, dado que suponen la gran mayoría de las causas por mahometismo de las que tenemos noticia entre 1526 y 1541. Además, hay que tener en cuenta que solo conocemos los casos que acabaron en reconciliación, y no aquellos que acabasen de cualquier otra manera.
La visita de distrito del inquisidor Alonso Pérez en 1546 ha dejado menos documentación que la anterior. Se constató que apenas había mejorado la situación religiosa en Gea, y era público que vivían todos como moros. Se consultó a la Suprema, y, aunque se habían realizado importantes denuncias contra algunos moriscos gracias a las testificaciones de dos hombres presos, pese a que los inquisidores opinaban que si apresaban a algunos más se ampliaría el número de las denuncias, no se atrevieron a hacerlo porque, al estar exentos de confiscación de bienes los moriscos aragoneses por el privilegio de Carlos V, supondría una carga importante su mantenimiento en la cárcel. La Suprema ordenó que se actuase de nuevo con las mismas condiciones que se aplicaban a los nuevos convertidos de Aragón, confirmando lo establecido para Gea en la anterior visita, actuando contra los denunciados e imponiéndoles multas en función del delito y de la hacienda que tuvieren. Indicó también, no obstante, que se les advirtiese de que, si para escapar de la pena abandonaban la localidad y entraban en el Reino de Valencia (donde podían esperar mejores condiciones, pues allí no se aplicaban tales multas), caerían, además, bajo la pena de la pragmática contra los tagarinos emigrados vigente en aquel reino. Era una forma de evitar la despoblación y salvaguardar los intereses del conde de Fuentes.20
De los años cincuenta tenemos algunas noticias que debieron de empeorar la imagen que las autoridades tenían de los moriscos de Gea de Albarracín. Se trata de hechos diversos pero que parecen tener relación con el uso que el conde de Fuentes pudo hacer de la fuerza que suponía la numerosa comunidad morisca de Gea para defender sus intereses frente a la ciudad de Albarracín e, incluso, frente a la propia Inquisición. En mayo de 1550, el Consejo informó a los inquisidores de Valencia sobre una denuncia realizada por la ciudad de Albarracín contra Guillén Aznar, alcaide de Gea y familiar del Santo Oficio, que al frente de cien arcabuceros «moriscos y aun verdaderamente es de creer moros» fueron una noche a Cella y asaltaron una casa buscando a un hombre para matarlo, y, además, por diferencias que tenía Albarracín con el conde de Fuentes, «vinieron y les talaron los árboles».21 Ya que el tal Aznar se escudaba en su condición de familiar, pedían que el tribunal interviniera e hiciera justicia.
En esta etapa encontramos también las primeras iniciativas del conde en defensa de sus vasallos y/o de sus intereses amenazados por el Santo Oficio. En diciembre de 1552, el conde envió una carta al tribunal de Valencia en la que solicitaba que le remitiesen un morisco que había sido vasallo suyo.22 Aunque pueda parecerlo, no se trata del ejercicio del derecho foral de manifestación (derecho a que todo aragonés que fuese encarcelado por otras instancias pasase el tiempo de cárcel hasta su proceso en la cárcel de los manifestados del Reino, donde se le aseguraban todos sus derechos y bienestar), dado que, según el conde, este individuo llamado Vera era reclamado por delitos de asesinato y, temiendo la sentencia de muerte, se había entregado a la Inquisición por cuestiones de fe que estimaba serían de pena más leve y le librarían de comparecer en Monzón, donde le convocaban el conde y la misma Corona. Ante esta situación, el conde de Fuentes solicita a los inquisidores que procedan rápido con él, le impongan la sentencia correspondiente y lo remitan en seguida al juez de Teruel. Se trataría, pues, de la situación contraria a la habitual, usando el reo esta vez el tribunal del Santo Oficio para evitar la justicia civil. Pero, aun así, puede observarse en este caso cómo la Inquisición podía hacer valer su especial jurisdicción por encima de la justicia regnícola. Esta situación debió de ser excepcional, siendo lo habitual en el Reino de Aragón que se intentase hacer uso de los derechos forales de firma y manifestación como medio de evitar la intervención inquisitorial. No obstante, Gregorio Colás aporta también el caso de Luis Moreno, natural de Vinaceite y notario de Nuez que había actuado como espía del Santo Oficio, que se vio obligado a refugiarse en la cárcel de la Inquisición en 1586, donde fue procesado por moro, para escapar de una condena a muerte por parte de su señor.23
A raíz de aquel caso, en una segunda carta, ya en enero de 1553, el conde de Fuentes cuenta que los inquisidores habían citado a ocho o diez moriscos de Gea por acusaciones de este malhechor, lo cual había generado miedo en la villa y amenazaba con la despoblación, dado que afirma que los moriscos se irían a vivir al Reino de Valencia, donde «tienen seguridad que el Santo Oficio no pone castigo en ellos».24 El conde solicita entonces que le entreguen a los citados hombres bajo fianzas y en adelante sus vasallos moriscos sean tratados como los del reino vecino, dado que son del mismo distrito. Aquí sí que apreciamos ya una reclamación, más en la línea general de los señores aragoneses de conflicto con la Inquisición, en la que, al tiempo, aparece por primera vez la intercesión señorial de que se concediesen a sus vasallos las condiciones más favorables conseguidas por la nobleza valenciana.
LA SITUACIÓN DE FRONTERA DE LOS MORISCOS DE GEA
En los años cincuenta, la confusa situación de Gea, derivada de encontrarse entre dos reinos y dos distritos inquisitoriales, siguió ocasionando discrepancias sobre en qué condiciones debía ser tratada. Esto se agravó con la migración de algunos de los moriscos aragoneses (tagarinos) hacia el Reino de Valencia, donde esperaban encontrar mejores condiciones. Desde que se habían eliminado las confiscaciones a los nuevos convertidos con el privilegio de 1534, la lucha de los señores de moriscos aragoneses por evitar al menos los efectos económicos de la represión inquisitorial sobre sus vasallos se centró en la cuestión de las multas que se imponían como compensación. En las Cortes de 1537 solicitaron la eliminación de estos castigos pecuniarios. El Santo Oficio recurrió de nuevo a su especial jurisdicción eclesiástica y la cuestión siguió pendiente. El principal impedimento para satisfacer los deseos de la nobleza radicaba en que el tribunal no contaba en Aragón con otro medio para sustentarse, ya que las confiscaciones por otros delitos eran escasas. Si se suprimían las multas, había que buscar una fuente alternativa de ingresos. La cuestión volvió a ser tratada con motivo de las Cortes de 1553, donde la nobleza planteó la forma de dotar económicamente a la Inquisición y, para ello, se inició la negociación de una concordia.25 Mercedes García-Arenal estudió monográficamente las negociaciones previas y el contenido final de la concordia de 1555, aportando, además, la transcripción completa de los documentos más destacados del expediente.26 Como indica esta autora, esta concordia va más allá del simple edicto de gracia, dado que se enmarca en las reformas que el inquisidor general Fernando de Valdés emprendió para sanear la hacienda del Santo Oficio mediante fuentes estables de ingresos, para hacerla autosuficiente respecto a la Hacienda Real.27
En la serie de cartas, informes y memoriales que componen las negociaciones, queda claro desde el inicio que las motivaciones de ambas partes, Inquisición y señores, son fundamentalmente económicas, especialmente en torno a la cuestión de las penas pecuniarias que tantos conflictos había provocado con el Reino. Los inquisidores dan por descontado que los señores quieren que sus vasallos queden libres de penas económicas con el fin de poder ellos asegurar sus propias rentas. Por su parte, el tribunal solicita que se concedan la mayoría de las peticiones para, por un lado, conseguir la deseada estabilidad económica y, por otro, evitar las quejas, el descrédito y la falta de autoridad que producía la sospecha de que se imponían las penas pecuniarias como medio de financiación interesada y no conforme a justicia. Finalmente, el edicto de gracia promulgado por Fernando de Valdés el 13 de mayo de 1555 por tiempo de seis meses incluyó las siguientes condiciones a cambio de una renta anual de 35.000 sueldos:28
• Periodo de gracia durante seis meses.
• Amnistía para los presos que estaban encarcelados en ese momento y para los condenados anteriormente.
• Eliminación de las inhabilitaciones para ejercer oficios públicos de honra en sus lugares.
• No aplicación de penas pecuniarias y, de ser necesarias, que no redundasen en beneficio del Santo Oficio, sino en obras pías en los lugares de los penitenciados.
• Admisión a reconciliación de relapsos y reincidentes en uso de las facultades y bulas papales.
• Brevedad en el despacho de las causas y buen trato en el proceso.
• Posibilidad de ejercer la carnicería en aquellos lugares donde no hubiese cristianos viejos.
Para conseguir y facilitar la mencionada contrapartida económica, los inquisidores de Zaragoza habían elaborado un censo completo de todas las casas de moriscos que debían contribuir a razón de tres sueldos y medio anuales cada una.29 Este censo contemplaba los lugares del distrito inquisitorial de Zaragoza y no los del Reino de Aragón, por lo que se incluían lugares de los obispados de Lleida y Tarazona, pero no la zona de Albarracín, Teruel y Gea. Sí entraron en el acuerdo otros lugares del conde de Fuentes (Fuentes, María, Mediana, Calanda y Foz-Calanda), lo que indica que el señor de Gea suscribió abiertamente tal concierto sin las dudas que mostraron otros, como, por ejemplo, el conde de Aranda. Ante este hecho, podemos considerar razonable que Fernández de Heredia pretendiese incluir también la principal y más poblada de sus villas moriscas.
Hemos visto en el aparatado anterior cómo, ante un cierto roce con la Inquisición valenciana en 1553, el conde había hecho notar el agravio que suponía para sus vasallos geanos que fuesen prendidos por el Santo Oficio mientras no se castigaba a los del Reino de Valencia, lo que motivaba que muchos huyesen allí para evitar el castigo. En esta ocasión sugería el conde que se tratase en adelante a sus vasallos «como los hotros de esse reino, pues son todos de esse districto».30 Sin embargo, en 1555, tanto el señor de Gea como sus vasallos se decantarán abiertamente por ser incluidos en la concordia aragonesa. Afortunadamente, contamos con una serie de documentos, fechados entre mayo y julio de ese año, que nos ofrecen el punto de vista de los diferentes actores implicados: el inquisidor general, el conde, los moriscos y los inquisidores de Zaragoza. En primer lugar, a petición del conde, el inquisidor general aprobaba la concesión de un edicto de gracia para la villa, seguramente como paso previo a su incorporación a la concordia, pero esto quedaba condicionado a que fuesen los propios moriscos los que lo solicitasen.31 Ante esto, poco después, el conde de Fuentes se apresuró a expresar que tanto él como los habitantes de la villa estaban muy interesados en el asunto, y que estos cursarían solicitud y cumplirían con «las obligaciones que se habían de hacer de los pueblos de convertidos».32 Esto será corroborado por el licenciado Arias Gallego, inquisidor de Zaragoza, quien, en una carta fechada el mismo que la anterior, comunicó al inquisidor general el visto bueno del tribunal. En ella se hace una sorprendente loa a la actitud del conde respecto del Santo Oficio:
Que sus vasallos convertidos de la villa de Exea de Albarrazin sean admitidos con los otros deste reyno y gozen del edicto de la gracia, pues están dentro del mesmo reino de Aragón y, ciertamente, se les debe en esto y en lo demás que se pueda todo favor y gratificación, pues en esto de los convertidos desde el principio y siempre sea mostrado y obrado como el más aficionado entre los otros cavalleros a las cosas del Santo Oficio y agora, a la postre, ha dado cumplimiento a todo con haverse el primero obligado con hasta mil vasallos de convertidos que tiene, y echo hazer lo mesmo en los dos condados de sus yernos. Y con su buen principio, van haciendo todos lo mesmo, que ya havía novedad en la otra parte si no fuera por la firmeza y constancia que siempre en esto ha tenido.33
En efecto, el censo antes mencionado incluía más de novecientas casas de moriscos vasallos del conde que ya se habían incorporado a la concordia, pero, aun así, es notable que se destaque una actitud tan favorable hacia la institución cuando, solo unos años después, tal y como indica M.ª Soledad Carrasco Urgoiti, Juan Fernández de Heredia fue uno de los mayores defensores de los fueros frente a las presiones centralistas encarnadas en la Inquisición zaragozana.34 En todo caso, con el visto bueno de inquisidores y de su señor, el Concejo y Universidad de Gea, solemnemente reunidos, emitieron una petición en los siguientes términos:
Pidir y suplicar nos acojan y hagan participantes en las gracias, mercedes y facultades que han concedido a los nuevamente convertidos de moros del districto de la Inquisición del Reino de Aragón de la forma y manera que a aquellos han acogido y admitido, ofresciéndonos prestos y aparejados de contribuir en la paga de los treintaicinco mil sueldos que dichos convertidos han ofrecido dar y pagar al dicho Santo Oficio de la Inquisición de Aragón para sustentamiento de aquel y, para ello, facer y otorgar concejilmente la obligación necesaria y de la forma y manera que los hotros concejos de las villas y lugares de nuevos convertidos de moros del dicho reino que las hubieren atorgado.35
Parece razonable que los inquisidores de Zaragoza estuviesen interesados en la incorporación de la numerosa población de Gea a la base de contribuidores que sustentarían sus rentas fijas desde entonces. Es lamentable que no dispongamos de la opinión que esto mismo le pudo merecer al tribunal de Valencia, que en general no debió de ver con buenos ojos la pérdida de cualquier parcela de su jurisdicción. Es posible que fuesen estas negociaciones las que motivasen que, aproximadamente en junio o julio de 1555, el inquisidor de Valencia, Gregorio de Miranda, realizase una visita al partido de Teruel. No disponemos de documentación sobre esta y tan solo tenemos noticia de ella a través de una carta dirigida a la Suprema en la que se solicitan ayudas de costas para los gastos que había generado.36 Pese a tener muchos elementos a favor, no se acabó de materializar la inclusión de Gea en dicha concordia. En una carta del conde de Fuentes de enero de 1558, este afirma que sí había obtenido la provisión de cambiar a los moriscos de Gea a la Inquisición de Zaragoza, pero que, una vez logrado el permiso, había decidido mantenerlos en la de Valencia.37 Resulta probable que el conde prefiriese evitar por el momento la incorporación de sus vasallos al tributo fijo de la concordia, con la esperanza de poder lograr más adelante la asimilación a las condiciones más ventajosas de los moriscos valencianos sin tener que pasar por la tan gravosa contribución. En todo caso, la situación de Gea en cuanto a las concordias y periodos de gracia continuó siendo confusa, tal y como se aprecia en la persistencia de los problemas, en los años siguientes, sobre cómo proceder con los moriscos de Gea en cuanto a confiscaciones y penas económicas. Especialmente destaca un comentario del inquisidor valenciano Bernardino Aguilera, quien, en una carta de 1565, afirma lo siguiente:
Parece que no habían de gozar de los privilegios que gozan los de Aragón que no son de este distrito, porque aquellos contribuyen a la Inquisición de Zaragoza con un tanto cada uno y por eso tienen merced de su Magestad, según se dice, para que no les confisquen sus bienes. Mas los de Xea y los otros que son de este distrito, y no están en Aragón, no contribuyen en ninguna parte y por esto parece que no hay razón porque no se les confisquen los bienes.38
Sin embargo, hay que tener en cuenta que los moriscos de Gea sí estaban incluidos en la exención de las confiscaciones que establecía el privilegio de 1534 para todo Aragón. En todo caso, este fragmento sí deja claro que, pese a los documentos presentados, los de Gea no llegaron nunca a incorporarse a la contribución de los 35.000 sueldos de la concordia. Hay que tener en cuenta también que, en el resto de Aragón, los resultados de la concordia tampoco fueron absolutos. Desde un punto de vista de la fe, se produjeron recurrentes peticiones de tiempo de gracia o de prórroga del edicto hasta 1566, debidas a que los moriscos de muchos lugares no habían entendido qué se les concedía por la gracia y no habían hecho uso de esta. Todos los informes destacaban que la mayoría seguían siendo públicamente moros. Desde el punto de vista económico, la nueva contribución había resultado tan gravosa que varias localidades la habían dejado de pagar, prefiriendo quedar exentas de la gracia, aunque esto vino a compensarse con otras villas que se incorporaron posteriormente.39
Mientras en Aragón se acababa de resolver la cuestión de la concordia, en el Reino de Valencia la Inquisición comenzaba a moverse con el fin de recuperar cuotas de acción respecto a los moriscos. Este retorno será muy trabajoso y no culminará hasta diez años después, alrededor de 1568. No obstante, con el impulso del inquisidor general Fernando de Valdés y del arzobispo Tomás de Villanueva, el inquisidor y comisario real Miranda comenzará a dar pasos en este sentido. En 1554 se reunió una junta en Valencia que puso especial atención en la cuestión de las visitas al territorio por parte de los comisarios encargados del tema morisco. Los objetivos deberían centrarse en revisar, controlar y reformar la red parroquial. Se combinaría una aproximación benévola con una represión selectiva. También se consideró el tema de la seguridad del reino, sobre todo respecto al armamento morisco. No hay rastro de que ninguna de estas visitas alcanzase la zona de Teruel-Albarracín, de todas formas, en el propio Reino de Valencia carecieron de los medios necesarios y sus resultados fueron muy limitados. Sin embargo, la Inquisición valenciana comenzó a moverse y, pese a tener las manos atadas en Valencia por la decisión imperial de inhibir al Santo Oficio respecto a los moriscos y por un breve papal de 1546, inició entre 1555 y 1557 la represión contra los tagarinos, no incluidos en dichas disposiciones.
Tagarino es un término que designaba a los moriscos antiguos criados entre cristianos viejos que apenas se distinguían de estos en cuanto a lengua y vestido. Este era el nombre dado usualmente a los moriscos aragoneses. En esta época, la Inquisición valenciana iniciará sus acciones contra los tagarinos de las zonas de Aragón que correspondían a su distrito, pero también y especialmente contra aquellos que habían migrado al Reino de Valencia para refugiarse de la presión inquisitorial, tal y como ya hemos comentado anteriormente. En la correspondencia del tribunal encontramos dos cartas de agosto y septiembre de 1556 en las que se insistía a la Suprema sobre la ausencia de inconvenientes para proceder contra estos tagarinos inmigrados, especialmente dado que, al no confiscarse los bienes, estaban muy sosegados.40
Sin embargo, el contexto general de la Monarquía a finales de 1556 y en 1557 desaconsejaba cualquier acción que pudiese generar inestabilidad en el reino. A nivel interno, Carlos V había completado sus abdicaciones, mientras que Felipe II no regresaría a la Península hasta 1559, por lo que el descontento y la desafección hacia la Monarquía cundían en diversos lugares.41 A nivel exterior, varias circunstancias también recomendaban prudencia, desde la hostilidad del pontífice Paulo IV hasta la reciente toma del presidio de Bujía en 1555 por parte de Salah Rais y los posteriores contraataques cristianos, que produjeron una gran sensación de inseguridad en Valencia y Cataluña en esos años.42
Aunque la Suprema ya había dado instrucciones de no actuar contra estos moriscos debido a lo peligroso del momento, el tribunal procederá a un auto de fe en marzo de 1557 en el que serán procesados hasta 49 moriscos: una de Albarracín, dos renegados y los otros 46 que tan solo quedan reflejados como tagarinos, indicando que eran de los naturales de Aragón y Cataluña que se habían ido a vivir a los lugares valencianos de Mascarell, Benimamet y Chova.43 Con este auto los inquisidores contravenían la voluntad de la Suprema a sabiendas, por lo que entre marzo y junio de 1557 hicieron llegar sus excusas y razones para proceder contra este colectivo. Por un lado, explicaban que la situación del reino estaba ya sosegada y podían actuar con comodidad; también, que los propios moriscos pedían la resolución de sus causas y aquellos que estaban dados en fiado se ausentaban; por otro, señalaron que, pese al número de reconciliados, solo se confiscó bienes a dos de ellos y no se impusieron penas pecuniarias.44 De hecho, los inquisidores se quejaban de que el auto no solo no había supuesto ingresos para la cámara de su majestad, sino que había conllevado un gran gasto debido a la pobreza de gran parte de estos tagarinos. Finalmente, los inquisidores Miranda y Arteaga indicaban que, pese a que la opinión de los consultores del tribunal era la de «que los dichos tagarinos fuesen desterrados de este reino, porque a la verdad en este reino hacen mucho danyo»,45 no se había procedido a ello. Este hecho anuncia que este problema quedará pendiente al menos hasta 1565, cuando aún encontramos protestas del duque de Segorbe acerca del trato dado a sus vasallos tagarinos.46
No podemos saber cuántos de estos procesados eran originarios de Gea y su área antes de pasar al Reino de Valencia. Sin embargo, este episodio represivo ilustra, en primer lugar, los decididos intentos del tribunal valenciano de buscar resquicios de acción sobre los moriscos y, además, que esto se traducía en una continuada presión sobre los aragoneses del distrito. Por lo tanto, estos hechos debieron de repercutir en una villa que había quedado fuera de la concordia de 1555, especialmente en unos momentos en los que, como veremos a continuación, en Aragón las tensiones entre señores de moriscos e Inquisición iban en aumento.
LAS TENSIONES ARAGONESAS DE 1558 Y 1559
María Soledad Carrasco Urgoiti47 fue la primera en estudiar el problema de los moriscos en la zona de Aragón a principios del reinado de Felipe II. La autora interpreta esta cuestión en el marco de las tensiones entre el foralismo aragonés y los avances de la autoridad absoluta de la Corona, con la Inquisición de Zaragoza como herramienta destacada, que marcan todo el siglo XVI en este territorio.48 Los principales medios que los señores de moriscos usaron para contrarrestar la acción inquisitorial fueron, en primer lugar, las acciones de dos brazos del reino (el de nobles y el de caballeros e hidalgos) durante las Cortes y, entre las reuniones de estas, la Diputación del Reino, que disponía de diversos recursos legales para la defensa del régimen foral. Los principales fueron la «firma inhibitoria», derecho que permitía paralizar procesos de otros tribunales hasta que fuesen vistos en instancia foral, y el derecho de «manifestación», por el que los acusados podían ser llevados a una cárcel del reino sin violencias.
La crisis aragonesa de 1558 tuvo tanto raíces locales como internacionales. Ante la toma turca de Ciudadela en Menorca, cundió la alarma de una sublevación morisca en Valencia y en Aragón, y los inquisidores de Aragón decretaron el desarme de los moriscos, lo cual suponía un contrafuero y fue interpuesto un recurso por los señores. El conflicto local comenzó a partir de tensiones entre la oligarquía de la ciudad de Zaragoza, apoyada en sus intereses por la Corona, y la nobleza terrateniente. La movilización de los vasallos moriscos de esta tuvo como consecuencia la prohibición inquisitorial de toda concentración de moriscos, con armas o sin ellas. A su vez, esto desencadenó la reacción de los señores, que comenzaron a celebrar asambleas con el fin de enviar embajadas al rey. Las tensiones continuaron a raíz de diversos incidentes. En el verano de 1559, unos familiares de la Inquisición fueron asesinados por los familiares de un morisco al que iban a prender en Plasencia del Monte. La Inquisición vio en el suceso una prueba elocuente de las dificultades que se les ponían en lugares de señorío para actuar contra los moriscos. Así, finalmente, en noviembre, los inquisidores de Zaragoza promulgaron el edicto por el que se vedaban las armas de fuego a los moriscos y se desarmaba totalmente a los de Plasencia del Monte:
Mandamos que, de aquí adelante, ningún convertido ni descendiente dél […] pueda tener, traer en secreto ni en público en poder suyo ni ajeno, tirar ni armar arcabuz, escopeta, pistolete ni ballesta no hotro género de tiro, ni tenga pólvora, pelotas, perdigones, saestas ni arma desta calidad que sean endreçadas para tirar dende el día de la publicación destat nuestro edicto e provisión, so pena que […] serán dados dozientos açotes y las armas perdidas, […] y por segunda vez os condenamos en quatro años de galeras y dozientos açotes; y por tercera la pena segunda doblada.49
Para justificarlo, se hacía hincapié en que vivían como moros, que celebraban las derrotas españolas ante el Turco y que hechos como el de Plasencia atestiguaban su peligro.50 En todo este conflicto, el posicionamiento de Juan Fernández de Heredia, señor de Gea y conde de Fuentes, fue de una señalada defensa de los fueros, intercediendo también reiteradamente para que se aplicaran edictos de gracia a sus vasallos moriscos de Foz-Calanda (dado que entonces era comendador mayor de Alcañiz).51 Vemos aquí una intervención similar a la que había ejercido respecto a Gea, cuatro años antes, para su inclusión en la concordia de 1555. Esta implicación foralista de su señor hizo que este decreto afectase a Gea de Albarracín y que las autoridades pusiesen el foco en aquellas localidades que pudiesen suponer un mayor peligro potencial. De hecho, es aquí cuando el nombre de Gea comienza a aparecer permanentemente unido a los rumores e informes de conspiraciones y contactos con los turcos y berberiscos. En este sentido, en mayo de 1560, el rey ordenará a Juan de Gurrea, gobernador de Aragón, investigar lo contenido en un informe que los inquisidores de Zaragoza habían obtenido de un cautivo que «andava forçado en una galeota de un renegado que se llama el Topo».52 El informe dibujaba una amplia y compleja red de actividades moriscas entre Aragón, el Reino de Valencia y los enemigos del Mediterráneo:
Primeramente, dize que toda la pólvora que se haze en la villa de Feliche la llevan los nuevamente convertidos de aquella villa a un lugar que se dize la Losa y la dan a los turcos, y que allí está uno que se llama Granadilla y otro de Daroca. Y que también llevan otras armas. Que los de Torrellas llevaron quatroçientas vallestas metidas en unos serones como que llevaban fruta, y los metieron en Fançara, que es un lugar en Valencia, en casa de Palau, que es un morisco rico, y de allí las ponían en el lugar de la Losa. Que llevan muchos pasadores y que dezían se los enviaban los moriscos de Xea de Albarracín, que es del conde de Fuentes, y los llevaban metidos en colmenas. Y que todo esto guiaba un notario y su suegro vecinos de Xea. Iten, que los tragineros de Calanda llevaron ochenta arcabuzes, y dezían los dichos moros mira que ose embía Calanda, y los llevaron entre cáñamo.53
El documento continúa señalando toda una serie de nombres de moriscos implicados en estas actividades y en los contactos con Argel, y termina con la convicción de que los moros de Valencia, Granada y Aragón se iban a levantar pronto. Tanto por su fuente como por sus afirmaciones, este informe parece poco verosímil. Es seguro que los moriscos tenían armas, al igual que los cristianos viejos, y que estas supusieron un peligro para los ministros y familiares de la Inquisición en muchos momentos, pero no cabe pensar que su producción tuviese una escala tal como para abastecer a los enemigos de la Monarquía. También es seguro que muchos moriscos circulaban entre ambos reinos, e incluso hasta la otra orilla del mar, con muy diversas actividades y contactos, pero no parece probable que el Gran Turco necesitase de la producción de los moriscos aragoneses para aprovisionarse. Sin embargo, fuesen o no ciertas estas tramas, sí fueron reales las repercusiones que estos informes tuvieron para la percepción de los moriscos de Gea de Albarracín por parte de los cristianos viejos y, especialmente, de la Inquisición. Cada vez más, el Santo Oficio considerará un hecho las actividades subversivas de los geanos. De tal forma, fue posiblemente la vigilancia inquisitorial en torno al conflicto foral y el decreto de desarme de 1559 (aunque este, en principio, afectaba al distrito de Zaragoza) un factor que influyó en el siguiente episodio represivo en Gea entre ese año y 1563.
1 Colás Latorre: «Los moriscos aragoneses…», pp. 248-249. Hay que señalar que unas condiciones similares habían sido concedidas en Valencia por un privilegio real de 1533, en el que se estableció que, en caso de confiscación de bienes enfitéuticos, el dominio útil consolidaría con el dominio directo en favor de los señores. Este privilegio valenciano debió de influir en la elaboración y aplicación del concedido en Aragón al año siguiente.
2 AHN, Inq., lib. 936, ff. 25v-26r.
3 AHN, Inq., libs. 322 y 323.
4 Carrasco: «Historia de una represión…», pp. 60-61.
5 AHN, Inq., leg. 807.
6 AHN, Inq., lib. 322, ff. 54r, 69r, 90v y 152v. Véase el documento 1 del apéndice II.
7 Ibíd., f. 152v (Valladolid, 1 de septiembre de 1537).
8 Ibíd., f. 56r (Valladolid, 22 de agosto de 1536).
9 Ibíd.
10 Ibíd., f. 69r (Valladolid, 23 de septiembre de 1536).
11 Ibíd., f. 196r. Alonso Manrique lo otorgó en Sevilla el 9 de marzo de 1538.
12 Ibíd., ff. 90v-91r (Valladolid, 20 de diciembre de 1536).
13 Ibíd., f. 69r (Valladolid, 23 de septiembre de 1536).
14 Ibíd., f. 173r (Valladolid, 9 de enero de 1538).
15 Ibíd., f. 152v (Valladolid, 1 de septiembre de 1537).
16 Ibíd., f. 173r (Valladolid, 9 de enero de 1538).
17 Carrasco: «Historia de una represión…», pp. 60-61.
18 AHN, Inq., leg. 553, n.º 9.
19 Ibíd., n.º 23.
20 AHN, Inq., lib. 322, 2.ª parte, f. 7 (Madrid, 1 de abril de 1547). Responden a una carta del 9 de noviembre anterior. Poco después, la Suprema dio una provisión en el mismo sentido: AHN, Inq., lib. 911, f. 1030 (Madrid, 26 de abril de 1547).
21 AHN, Inq., lib. 323, ff. 84v-85r.
22 AHUV, Var., leg. 24, n.º 1.
23 Colás Latorre: «Los moriscos aragoneses…», p. 243.
24 AHUV, Var., leg. 24, n.º 1.
25 Colás Latorre: «Los moriscos aragoneses…», p. 249.
26 AHN, Inq., leg. 1808, n.º 10.
27 García-Arenal: «La concordia…». Sobre esta concordia, véase también José Martínez Millán: La hacienda de la Inquisición (1478-1700), Madrid, Instituto Enrique Flórez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1984, pp. 179-180.
28 AHN, Inq., leg. 1808, n.º 10, f. 62r. Publicado por García-Arenal: «La concordia…», pp. 345-348.
29 Ibíd., f. 86. Publicado por García-Arenal: «La concordia…», pp. 340-344.
30 AHUV, Var., leg. 24, n.º 1 (11 de enero de 1553).
31 AHN, Inq., lib. 323, ff. 217r-218r (10 de mayo de 1555).
32 BL, Eg., lib. 1833, f. 2r (Fuentes, 4 de julio de 1555).
33 Ibíd., f. 6r-v (Zaragoza, 4 de julio de 1555). Véase el documento 2 del apéndice II.
34 Carrasco Urgoiti: El problema morisco…, pp. 14-15.
35 BL, Eg., lib. 1833, ff. 4r-5v (Gea de Albarracín, 4 de julio de 1555).
36 AHN, Inq., lib. 911, ff. 161r-162r (27 de julio de 1555).
37 AHUV, Var., leg. 24, n.º 4, f. 23r (24 de enero de 1558).
38 BL, Eg., lib. 1833, ff. 22r-24r (17 de marzo de 1565).
39 García-Arenal: «La concordia…», pp. 328-330.
40 AHN, Inq., lib. 911, ff. 176r-178v.
41 Fernand Braudel: El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, México, FCE, 1976, pp. 411-414.
42 María José Rodríguez-Salgado: Un imperio en transición. Carlos V, Felipe II y su mundo, 1551-1559, Barcelona, Crítica, 1992, pp. 395-429.
43 AHN, Inq., lib. 911, ff. 246r-247v.
44 Ibíd., f. 244r.
45 Ibíd., f. 237r-v.
46 Ibíd., ff. 598r-602r.
47 Carrasco Urgoiti: El problema morisco…
48 Ibíd.
49 BN, ms. 784, ff. 157v-159r.
50 Carrasco Urgoiti: El problema morisco…, pp. 49-61.
51 Ibíd., pp. 14-15.
52 BN, ms. 784, f. 186r.
53 Ibíd., f. 186v.