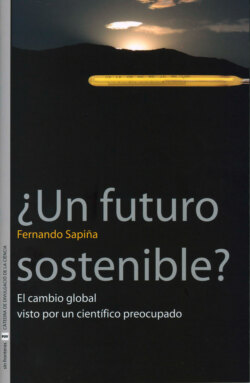Читать книгу ¿Un futuro sostenible? - Fernando Sapiña Navarro - Страница 4
ОглавлениеINTRODUCCIÓN
En esta época de transición entre el siglo XX y el XXI, entre el segundo y el tercer milenio, la Tierra ya ha sido totalmente conquistada por la especie humana y hemos comenzado la exploración del espacio. Durante los años sesenta y principios de los setenta, la NASA desarrolló el programa Apolo, cuyo objetivo era la exploración de la Luna. La culminación de esta empresa se produjo el 20 de julio de 1969, con el alunizaje del módulo lunar de la nave Apolo 11. Las primeras fotografías de la Tierra vista desde el espacio se obtuvieron durante las misiones de este programa.
Desde finales del siglo XIX, la ecología había comenzado a desarrollarse como ciencia. La unidad básica de estudio en ecología es el ecosistema, una unidad funcional formada por los organismos que viven en una determinada área, el entorno que los rodea y todas las relaciones que se establecen entre estos componentes vivos y su entorno. Coincidiendo con el desarrollo del programa Apolo, la ecología adquirió unas sólidas bases conceptuales y pudo comenzar a abordar el estudio de la Tierra como ecosistema. Empezamos así a elaborar una visión global de nuestro planeta y de las relaciones que existen entre sus componentes.
Este estudio mostró, ya desde los primeros momentos, que la acción del hombre sobre el ecosistema global, la biosfera, estaba produciendo cambios sin precedentes sobre el equilibrio ecológico de la Tierra. Hoy sabemos, sin lugar a dudas, que se están produciendo cambios en nuestro entorno, en el medio, y sabemos con certeza que el origen de estos cambios inusuales se encuentra en la actividad de los seres humanos. La obtención de energía, la agricultura y la industria son las tres actividades que podemos considerar como las principales responsables del cambio global.
Desde comienzos del siglo XVIII, el planeta ha perdido seis millones de kilómetros cuadrados de bosque, una superficie mayor que la de toda Europa. Estas tierras han sido transformadas en cultivos y pastos que han permitido alimentar a una población en constante crecimiento. Durante los últimos 250 años, el desarrollo agrícola e industrial ha provocado un aumento de más de un 30 % en la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Además, las cantidades anuales de elementos importantes, como el nitrógeno o el azufre, movilizadas como consecuencia de las actividades humanas, son del mismo orden de las que intervienen en procesos naturales; en el caso de algunos elementos tóxicos, como el mercurio y el plomo, estas cantidades son, sin embargo, mucho mayores. Estos componentes del cambio global, junto con la caza y la pesca intensivas y, sobre todo, con el transporte, intencionado o no, de especies alrededor de nuestro planeta, han provocando trastornos graves en la composición de los ecosistemas. Una de las consecuencias de estas tensiones a las que están sometidas las poblaciones es la extinción de especies: las estimaciones más recientes sugieren que las velocidades de extinción son, en la actualidad, entre cien y mil veces mayores que las que existían hace más de cincuenta mil años. La pérdida de biodiversidad, el aumento de las concentraciones de productos tóxicos en el medio ambiente, tanto orgánicos como inorgánicos, la erosión del suelo, la disminución de la capa de ozono de la estratosfera, el aumento de la acidez de las precipitaciones, el cambio climático, etc. Todos estos fenómenos son síntomas de una enfermedad, son las consecuencias de la apropiación de la biosfera por nuestra especie.
El gran reto que la Humanidad tiene planteado en el siglo XXI es hacer posible un desarrollo económico y social solidario con nuestra generación y con las generaciones futuras. Para lograr este objetivo, es necesario comprender cómo nuestras actividades afectan al entorno: sólo así podremos planificar las acciones necesarias para avanzar hacia una sociedad en la que el impacto de las actividades humanas sobre el medio no lo degrade hasta límites insostenibles. En este libro nos centraremos en tres de los componentes del cambio global que están asociados con la modificación de la química del medio y, en particular, con las modificaciones de los ciclos biogeoquímicos de tres elementos: el carbono, el nitrógeno y el plomo.
El ciclo del carbono se abrió cuando comenzamos a utilizar los combustibles fósiles. Desde entonces, se ha emitido a la atmósfera en forma de diòxido de carbono el carbono que había quedado almacenado durante millones de años como compuestos orgánicos sedimentarios. Dado que la velocidad de emisión de dióxido de carbono ha sido mucho mayor que la de absorción en distintos depósitos ambientales, la concentración de este gas en la atmósfera ha aumentado a lo largo de los últimos 250 años.
El ciclo del nitrógeno se abrió cuando comenzamos a utilizar como fertilizantes enormes cantidades de nitrógeno fijado de forma artificial. La utilización de estos compuestos, que se aplican en cantidades mucho mayores que las que necesitan las plantas y en momentos que no se ajustan a estas necesidades, ha provocado un aumento de la concentración de especies móviles de nitrógeno en el medio.
Los ciclos de los materiales y, en particular, los ciclos de los elementos tóxicos se abrieron con la explotación, el procesado y la utilización de estos elementos o de sus compuestos, que han aumentado de forma exponencial desde comienzos de la Revolución Industrial. Esto ha provocado un aumento de la concentración de elementos tóxicos en distintos compartimentos ambientales.
Sí, estamos cambiando el mundo como nunca antes lo había hecho, provocando graves tensiones en los sistemas naturales, de los que dependemos claramente. Y es cada vez más evidente que, en el futuro, no será posible satisfacer las necesidades de una población en crecimiento con el modelo de desarrollo industrial occidental. Dicho de otro modo, estamos alcanzando, o tal vez hayamos sobrepasado ya, los límites naturales de la Tierra, tanto en lo que se refiere a su capacidad para actuar como sumidero de residuos, como a su capacidad para suministrar recursos: combustibles fósiles, alimentos y materiales. De esta evidencia ha surgido el concepto de desarrollo sostenible, basado en la responsabilidad que tenemos con las generaciones futuras, y el de ecología industrial, que tiene su origen en una analogía entre el funcionamiento de los sistemas industriales y de los ecosistemas naturales. En este marco analizaremos las posibilidades que tenemos de cambiar estas tendencias y asegurar, así, un futuro digno a las generaciones venideras.
En su estimulante ensayo Ambiente, emoción y ética, Ramón Folch apunta la necesidad de proporcionar a la opinión pública información sobre temas ambientales, más allá de la visión parcial y distorsionada que suelen proporcionar los medios de comunicación. La lectura de ese ensayo fue uno de los motivos que me animaron a iniciar la escritura de este libro, en el que he utilizado como punto de partida el material preparado para el módulo de libre elección Energía, recursos y medio ambiente, que he impartido en los últimos cursos en la Universitat de València. He intentado, en la medida de lo posible, no mantener una estructura abiertamente académica, dado que una presentación de este tipo parece que, lejos de ser una ventaja, lastra la lectura de un libro de divulgación. Espero haber alcanzado un cierto equilibrio que evite la huida en estampida de los intrépidos aventureros que se internen en estas páginas.
Antes de empezar, una advertencia. Soy químico de formación y mi investigación se centra en la manipulación de la materia a escala atómica para obtener nuevos compuestos: no soy, por tanto, un especialista en la química del cambio global. En este sentido, debo reconocer mi deuda con muchos especialistas cuya investigación sí ha estado centrada en el cambio global, el desarrollo sostenible y la ecología industrial, y cuyos resultados he utilizado en la elaboración de este libro.