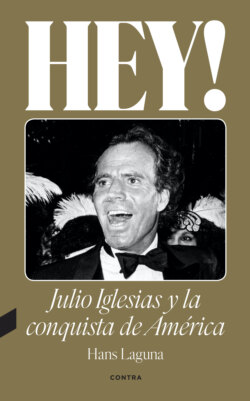Читать книгу Hey! Julio Iglesias y la conquista de América - Hans Laguna - Страница 7
2 El personaje La vida sigue igual. Un cantautor reaccionario. San Julio de Loyola. Sánchez contra Iglesias. Un pavo real. El lado bueno.
ОглавлениеNadie discutirá que Julio Iglesias ha creado un personaje que resulta claramente reconocible. De hecho, más que un cantante, Julio es un personaje. En sus memorias admite que se trata de una decisión consciente al servicio de la fama: «Lo importante es el personaje. El personaje siempre. Porque está por encima del propio artista. Y en muchas ocasiones es más historia el personaje que su arte. Su mitificación es lo que cuenta».
Resulta útil abordar el concepto de personaje tal y como se entiende en la literatura, el teatro o el cine. Para que podamos identificarnos con él, el personaje necesita una historia. Un relato que nos informe de quién es, qué conflictos tiene y cómo los resuelve. En el caso de JI, su historia empezó a circular desde el mismo día en que inició su carrera como cantante, cuando se presentó al Festival de Benidorm con «La vida sigue igual», su primera canción. Desde entonces, y sin apenas variaciones, los medios la han repetido durante medio siglo y Julio nos la ha recordado en miles de entrevistas.
Siguiendo el esquema clásico en tres actos, la historia oficial sería la siguiente:
Introducción. Julio es un chaval tímido de buena familia. Estudia para abogado en la universidad y apunta maneras como portero de fútbol en el Real Madrid.
Nudo. Un accidente de coche le provoca una lesión en la médula. Tras una complicada intervención quirúrgica, pierde la movilidad de sus piernas. En los meses de convalecencia, un enfermero le regala una guitarra y Julio empieza a cantar sus propias canciones.
Desenlace. Gracias a su fuerza de voluntad, el muchacho consigue volver a caminar. Presenta una de sus canciones al festival más importante del país y acaba ganando, iniciando así una carrera como artista.
Esta narración juega con dos tipos de reacción que, según el teórico literario Hans Robert Jauss, el héroe de una obra puede provocar en los espectadores o lectores. Por un lado, el personaje de Julio despierta una «identificación admirativa», pues el suyo es un caso de superación personal que merece ser emulado; por el otro, provoca una «identificación simpatética» que nos lleva a solidarizarnos con él en tanto que héroe sufriente e imperfecto. Al aunar admiración y compasión, este relato contiene dos dimensiones que resultan esenciales en el fenómeno de las estrellas del espectáculo y que Iglesias sabrá combinar magistralmente a todos los niveles: la cercanía y la lejanía.
El componente compasivo del mito fundacional de Julio no resulta tan común en las estrellas de la canción. Existen, claro está, muchos cantantes cuyas biografías contienen elementos con los que podemos empatizar y que los convierten en personajes más realistas y accesibles. Adele, por ejemplo, se dio a conocer como una chica normal que se había criado por una madre soltera en un barrio humilde de Londres y que estaba más rechoncha de lo que mandaban los cánones de belleza femenina. Ahora bien, estaba obsesionada con cantar desde que era niña y tenía lo más importante: una gran voz. El caso de Julio como antihéroe es más radical, pues no es un cantante vocacional ni especialmente talentoso. Empieza su carrera a los veinte años y de forma casual, y exhibiendo como únicos méritos ser buen chaval, tener cierta sensibilidad y un gran espíritu de sacrificio.
Otra anomalía del relato de Iglesias es que se elaboró fundamentalmente en una pantalla de cine, concretamente mediante la película La vida sigue igual [FIG. 7]. Al año siguiente de ganar el festival de Benidorm, la productora Dipenfa, vinculada al Opus Dei, se interesó por llevar su moralizante historia a la gran pantalla. Protagonizada por Julio himself, La vida sigue igual se estrenó a finales de 1969 coincidiendo con el lanzamiento de su primer álbum, Yo canto, grabado en Londres con la producción de Ivor Raymonde (que había trabajado con Dusty Springfield y los Walker Brothers). No era raro que las estrellas musicales rentabilizaran su fama actuando en películas, como demuestran Elvis Presley y los Beatles, o Raphael y Serrat en España. Lo que no era tan normal era dar el salto, como en el caso de Iglesias, con tan solo un par de singles editados. La estrategia de Julio se parecía a la que —siguiendo los pasos de Valle-Inclán— había utilizado el escritor Paco Umbral para hacerse un nombre en Madrid, tal y como declara en Anatomía de un dandy: «Lanzar primero el personaje y luego la obra».
El caso de Julio resulta especialmente interesante si se analiza a la luz de las reflexiones de autores como Richard Dyer y P. David Marshall. Estos investigadores analizan el fenómeno de la fama basándose en la creación de las estrellas de cine, pues ellas fueron las primeras celebridades del mundo del espectáculo contemporáneo. Hace un siglo, los actores y actrices de Hollywood alcanzaron una gran notoriedad gracias al atractivo que tenían sus personajes en las películas y, además, a un discurso mediático centrado en su vida fuera de la pantalla. La creación de las estrellas, pues, se basó en una combinación de lo extraordinario de la ficción cinematográfica con lo mundano de sus vidas íntimas. Es en este ámbito de lo privado donde se asumió que descansaba su «verdad» última como individuos, a pesar de que esta verdad fuera una ficción igualmente fabricada y escenificada en los medios (a través de entrevistas, reportajes fotográficos, etc.). El nacimiento de Julio como cantante, al producirse gracias a una película basada en su vida y mediante un personaje encarnado por él mismo —a pesar de no ser actor—, ilustra de forma inmejorable cómo las estrellas del espectáculo se construyen mediante una difuminación de las fronteras entre la realidad y la ficción, y entre la esfera privada y la pública.
Además de instaurar el relato canónico de Julio, La vida sigue igual sirvió como vehículo promocional de su primer álbum, ya que en la banda sonora se incluyeron siete de sus canciones. Aunque había algún lamento de desamor («Alguien que pasó», «Yo canto»), Julio no era aún un baladista romántico y en sus canciones se dedicaba a lanzar reflexiones existenciales de carácter genérico («La vida sigue igual», «Yo canto», «Bla bla bla», «Mis recuerdos») y retratos sociales bastante fofos (de un niño inválido en «En un barrio que hay en la ciudad», de un vagabundo en «Lágrimas tiene el camino», de un viejo solitario en «El viejo Pablo» y de una adolescente peleada con su padre en «Hace unos años»). La película quiso rebajar el aire santurrón y carca que tenía Julio incluyendo en el reparto a un representante de la «música moderna» como Micky, del grupo yeyé Los Tonys. Pero, aunque se esforzara en ser molón, nuestro protagonista no dejaba de ser un viejoven melancólico y conservador considerado el perfecto «niño pijo del franquismo», tal y como diría el doctor Iglesias en referencia a las críticas que recibió entonces su hijo.
Ese mismo año, otro niño pijo, Iván Zulueta, dirigiría Un, dos, tres, al escondite inglés, una película que se oponía en forma y contenido al nacionalcatolicismo desbravado de La vida sigue igual. Con un humor surrealista y un ritmo descacharrado que se inspiraban en las pelis de Richard Lester para los Beatles, Un dos tres trata de un grupo de jóvenes que intentan impedir que España se presente a Mundocanal, un festival decadente que es una parodia de Eurovisión (al año siguiente, por cierto, Julio representaría al país en este certamen). La peli de Zulueta retrata a una juventud cool amante de la música británica, menos machista y autoritaria y que, en definitiva, estaba harta de que «la vida siguiera igual».
Iglesias puede considerarse una reacción conservadora a esta vanguardia contracultural que representaba a un sector creciente de la juventud urbana española. Además de oponerse al mundo fresco y trepidante del rock, Julio se enfrentaba también a los cantautores izquierdistas al estilo de la Nova cançó, con quienes a pesar de todo tenía más similitudes. Hay que recordar que nuestro hombre no empezó propiamente como cantante, es decir, como intérprete de canciones ajenas a lo Raphael, sino que se presentó como cantautor (había compuesto, solo o acompañado, todas las canciones de su primer álbum y algunas de ellas las cantaba tocando la guitarra). Con su corbata y su americana de Colegio Mayor, Julio era un chansonnier de orden y ley, en las antípodas de artistas comprometidos con la lucha antifranquista como Raimon o Chicho Sánchez Ferlosio.
El diario conservador ABC, que desde el primer día dio un trato muy favorable a Iglesias, hizo una reseña de La vida sigue igual en la que decía que nuestro protagonista «no es “ye-ye” ni protestatario. Es simplemente un cantor joven, sin melena, ni barba, alto, con una expresión simpática, un tanto desgarbado». También destacaba que era «licenciado en Derecho» y en definitiva «un mozo procedente de la clase media acomodada». Esta descripción encajaba con la que haría el propio Iglesias más adelante: «Mi familia tampoco era rica, pero eso sí, mantenían un tono, un nivel de la clase media profesional. Casi burguesa». En realidad, Julio llevaba una vida más que desahogada gracias a que era hijo de un hombre importante, un reputado ginecólogo que había sido diputado provincial. Gracias a los ingresos del doctor Iglesias, pudo estudiar en la universidad y probar suerte como futbolista sin necesidad de trabajar; además, mientras se recuperaba de la parálisis, dispuso de un chófer privado, y después se fue a Inglaterra a aprender inglés y olvidarse de las penas de su convalecencia. (Para contextualizar: en esa época, mediados de los años sesenta, solo el 2% de los jóvenes españoles iban a la universidad y únicamente el 8% de hogares tenía un automóvil propio.) Ya como cantante, y por lo que compruebo en la hemeroteca, Julio también manifestó su extracción social actuando en eventos de la alta sociedad madrileña, como en la puesta de largo de la hija del financiero Arturo Fierro, una de las grandes fortunas de España, o en un cóctel en casa de los condes de Rochelambert.
La sociología nos enseña que las personas suelen tener una percepción sesgada de su ubicación en la escala social: los más ricos consideran que no son tan ricos y los más pobres que no son tan pobres, siguiendo la falsa creencia de que todos somos de clase media. En el caso de Julio, rebajar su verdadero estatus socioeconómico tenía además una utilidad comercial. Presentarse como alguien más cercano a la clase media que a la élite —«No soy un burgués ni hijo de papá», se defendió— suavizaba un estigma social y le volvía más atractivo para el gran público. Y es que, desde su debut en Benidorm, nuestro protagonista se propuso expandir su popularidad al máximo: «No soy un cantante de minorías, quiero que me entiendan todos», declaró.
La vida sigue igual funcionó bien y fue vista por casi dos millones de espectadores. Junto al álbum que se publicó simultáneamente, la película consiguió que Iglesias se convirtiera en un ídolo de adolescentes que agradaba también a sus madres [FIG. 8]. Como rezaba un anuncio, Julio estaba «en el pensamiento de jóvenes y mayores». Su consagración mainstream llegaría unos meses más tarde cuando cantó «Gwendolyne» en Eurovisión. Desde ese momento, se inauguraría su costumbre de grabar en diversos idiomas —la canción tiene versiones en italiano, francés, inglés y alemán— e iniciaría de forma decidida su proyección internacional.
Acabamos de ver que entre 1968 y 1970 se construyen las bases narrativas del personaje de Iglesias. En estos dos años se oficializan unos rasgos individuales distintivos y una determinada trayectoria biográfica que formarán parte del discurso con el que se instalará en la opinión pública y que le acompañará durante el resto de su vida. Aunque habrá algunas variaciones —«el cínico de corazón tierno» de finales de los setenta, el latin lover que, como veremos, conquistará los EE. UU. a mediados de los ochenta, y también las mutaciones posteriores, que no trataré en este libro—, se realizarán siempre sobre estos cimientos.
En mi investigación, me topo con informaciones que arrojan dudas sobre la veracidad de ciertas partes del relato. Empezaré con la presentación que el locutor del nodo, el noticiario del régimen franquista, hizo de Julio cuando estaba a punto de participar en el Festival de Benidorm: «Un muchacho que iba para futbolista, pero que ahora es abogado y autor de canciones». La primera mentirijilla tiene que ver con su profesión de abogado, ya que Julio nunca ejerció como tal. Sí estudió Derecho, pero abandonó la carrera cuando le quedaba una asignatura para licenciarse. El cantante no obtuvo el título hasta 2001, cuando decidió quitarse la espinita y examinarse en la Universidad Complutense. En lugar de realizar un examen escrito, como era la norma, Julio se examinó oralmente; tratándose de quien era, el procedimiento levantó suspicacias y obligó al decano a asegurar que no había habido «ningún trato de favor». El cantante, por su parte, no se mostró sorprendido de haber aprobado a la primera: «Después de todo yo he ejercido el Derecho Internacional Privado [la asignatura en cuestión] durante los últimos treinta y cinco años; he sido yo quien ha escrito casi todos mis contratos».
A pesar de este episodio, en las décadas previas Julio a menudo había dicho que era, como mínimo, licenciado en Derecho (y, como máximo, que se había doctorado con una tesis sobre Justiniano, según dijo en 1972 a la televisión colombiana). Este hecho contribuyó a otorgarle un capital cultural que le diferenciaba del resto de cantantes románticos, por lo general sin formación universitaria. La proyección de un estatus superior se exageró en su campaña mediática para penetrar en los Estados Unidos, en la que los periodistas dijeron que el español había estudiado Derecho en la prestigiosa universidad de Cambridge (en esa ciudad Julio solo había asistido a una academia para mejorar su inglés).
Vayamos a otro aspecto de su carta de presentación: ¿es cierto que, como dijo el nodo, Julio «iba para futbolista»? Según un amigo suyo del colegio, nuestro hombre apuntaba maneras, pero más por ser alguien competitivo que por buen deportista: «Julito era el portero de la clase, era bastante chulo y bastante fantasma. Le metían goles de auténtica risa, pero cuando se apostaba con alguien una peseta a que paraba el penalti lanzado por el alumno más enorme y más bestia, lo paraba lanzándose y volando como una gaviota hasta el ángulo opuesto».
Poco después, Iglesias entró en las categorías inferiores del Real Madrid, donde llegaría a jugar en el juvenil B. En La vida sigue igual, sin embargo, sufre el accidente de coche justo cuando estaba a punto de debutar en primera división. Dejando de lado la hipérbole de la ficción cinematográfica, lo habitual en los medios ha sido considerar que Julio sí era un portero prometedor. En sus entrevistas el cantante lo ha desmentido con su habitual sentido del humor, aunque en los últimos años se ha puesto más serio y ha querido dejar claro que lo suyo no era el fútbol: «Yo siempre fui muy malo, lo que pasa es que jugaba en un gran equipo, pero era un jugador mediocre […] Ponía mucha ilusión y esfuerzo, pero no era un crack». Es plausible que, viendo su falta de perspectivas como portero, Julio decidiera estudiar Derecho para tener una salida profesional con más garantías. Él, en cambio, ha declarado que esta falta de perspectivas fue precisamente lo que le llevó a buscar el aplauso en el mundo de la música: «Jugaba a fútbol, aunque no lo hacía muy bien. Y esa pequeña gran frustración hizo que yo motivara mi vida de otra manera y empezara a cantar».
En sus memorias, el doctor Iglesias confirmó que su hijo no iba para guardameta, aunque no tanto por falta de calidad futbolística como por su amor por la jarana: «Como era un poco golfo y todo se lo tomaba a cachondeo, la mitad de las veces no se presentaba a los entrenamientos. Prefería salir, divertirse, y así cuando llegaban los domingos para jugar el partido le dejaban en el banquillo a pesar de ser el guardameta titular». Fuera por la causa que fuera, lo cierto es que Julio no era tan buen futbolista como el discurso mediático ha dado a entender. Que se inflaran sus cualidades con el balón ha servido, sin embargo, para magnificar las consecuencias del accidente de coche, que de este modo habría truncado sus planes de convertirse en deportista de élite.
Por lo que respecta a este trágico accidente, puede afirmarse que el relato sí ha manipulado claramente la realidad en aras de la épica. Según he podido comprobar, es cierto que, cuando tenía diecinueve años, el vehículo en el que Julio viajaba con unos amigos se salió de la carretera y dio alguna vuelta de campana. También es cierto que posteriormente fue intervenido quirúrgicamente por una lesión medular tras la cual pasó unas terribles semanas con las piernas paralizadas; Julio tardó un par de años en volver a caminar con normalidad, cosa que consiguió gracias a su enorme disciplina y capacidad de sacrificio. Y es igualmente cierto que esta discapacidad fue una experiencia traumática que le ha provocado secuelas físicas y sobre todo psíquicas durante el resto de su vida.
Ahora bien, contradiciendo lo que ha contado Julio en miles de ocasiones, la parálisis no fue consecuencia de un grave accidente, sino de un raro tumor en la médula llamado osteoblastoma que se le manifestó poco después del trompazo. Esto lo reconoció el doctor Iglesias en sus memorias publicadas en 2004, confesión que no ha impedido que la leyenda del accidente, más golosa en términos periodísticos, siga circulando. La CNN, por ejemplo, publicó hace unos años una noticia titulada «Julio Iglesias: una experiencia cercana a la muerte le convirtió en cantante».
El siniestro en cuestión no fue «casi mortal», como ha repetido incansablemente el cantante, sino un accidente leve del que salió «con leves rasguños y no requirió ni ser hospitalizado», según ha dicho Pilar Eyre, la única periodista que ha señalado en voz alta la mentira. En su narración, Julio unió causalmente dos acontecimientos cercanos en el tiempo que no guardaban relación entre sí. Desde su entrada en el mundo del espectáculo, el cantante fue fiel al principio de no dejar que la realidad estropee una buena historia.
La tergiversación causal de Iglesias también parece aplicarse a sus pinitos en el mundo de la música. El relato oficial cuenta que Julio nació como cantante cuando Eladio Magdaleno, un enfermero que le ayudaba en su rehabilitación, le regaló una guitarra española para que el muchacho pudiera entretenerse en los largos meses de postración. Desde ese momento, y con la ayuda de un librito de acordes, Julio aprendió a rasguear la guitarra y empezó a cantar melodías que le venían a la cabeza. Poco a poco descubrió su talento para componer canciones sencillas y emotivas como «La vida sigue igual», en cuya letra plasmó su particular viaje personal con versos como «siempre hay por qué vivir, por qué luchar» [FIG. 9].
Esta versión del nacimiento artístico de Iglesias se contradice con la de Alfredo Fraile, quien fuera compañero suyo en el colegio y posteriormente se convertiría en su mánager desde 1969 hasta 1984 [FIG. 10]. En las memorias que publicó en 2014, Fraile cuenta que Julio tocaba la guitarra y cantaba desde antes de su parálisis, concretamente en los «espectáculos escolares» de los Sagrados Corazones de Madrid: «Le recuerdo con su planta de adolescente triste y desvaído, agarrado a su guitarra mientras cantaba boleros y melodías populares hispanoamericanas. Era aún un crío, pero ya hacía demostraciones públicas de su afición a la canción». Aunque el libro del exmánager causó cierto revuelo mediático (en especial por algunas anécdotas sobre la vida sexual del cantante y sobre su carácter tiránico y egoísta), nadie se hizo eco de este fragmento.
La historia del renacer de Julio como artista recuerda a algunas vidas de santos, en particular a la de san Ignacio. El fundador de los jesuitas no fue siempre un hombre religioso, sino que en su juventud fue un militar al que hirieron gravemente en una batalla. Inválido de piernas, Ignacio de Loyola pasó una larga temporada convaleciente en la que empezó a leer hagiografías y otros libros piadosos con los que matar el tiempo. Estas lecturas le impactaron tan profundamente que, una vez recuperado, abandonó las armas y se dedicó a una vida religiosa que le llevaría a la santidad. Los asombrosos paralelismos que existen entre esta historia y la de Julio me hacen pensar que nuestro hombre se inspiró en ella para acabar de unir las tres piezas narrativas (accidente → parálisis → epifanía musical) en un todo más sólido y emotivo.
Existe una cuarta y última pieza, la del triunfo en el concurso de Benidorm, que actúa como final feliz y tiene moraleja: si te esfuerzas mucho, hay recompensa. Pero hay razones de peso para pensar que la cosa no fue tan meritocrática como se cuenta. En particular, la participación de Julio en Benidorm y también en otros festivales posteriores parece que se debió a sus buenos contactos.
Los llamados «festivales de la canción» eran una gran plataforma para quienes aspiraban a prosperar en el mundo de la música; ahora bien, eran sobre todo escaparates para la promoción turística y cultural en cuya organización estaba involucrada la televisión pública española. Pues bien, el padre de Julio reconoció en sus memorias que «la televisión estaba en aquellos momentos en manos de miembros afines al Movimiento» y que él era una persona «bastante conocida en España» y con suficiente poder como para «tirar de influencias». En concreto, llamó al secretario del ministro Solís Ruiz para que La vida sigue igual estuviera entre las seleccionadas del festival más importante, el de Benidorm, cosa que consiguió. Es curioso constatar cómo el doctor Iglesias cuenta que realizó la gestión sin informar a su hijo, cuando Julio ha dicho en varias entrevistas que decidió probar suerte en el festival sin que sus padres se enteraran.
También es sabida la relación del doctor Iglesias con Juan José Rosón, entonces director general de Televisión Española. El realizador Valerio Lazarov ha contado que Rosón le pidió que se llevara «al hijo de un amigo suyo, Julio Iglesias» a un festival tipo Benidorm que se hacía en Rumanía, al que el cantante acudió (a pesar de que «no quería ensayar nada y solo hablaba de chavalas»).
Presumiblemente, Papuchi también tuvo algo que ver en la decisiva participación de Julio en Eurovisión. El doctor Iglesias era amigo de Fernando Herrero Tejedor, otro pez gordo del Gobierno franquista que había aupado a Adolfo Suárez. Este último sustituyó a Rosón al mando de Televisión Española en 1970. La cosa es que, según cuenta Alfredo Fraile en su autobiografía, antes de presentarse al certamen con «Gwendolyne», Julio y él se reunieron con Suárez gracias a las gestiones de Papuchi. Aunque no se den más detalles, es de suponer que este encuentro tuviera algún efecto, más aún si consideramos que el Gobierno franquista utilizaba Eurovisión como plataforma para lavar su imagen en el exterior y se movía por intereses más políticos que artísticos.
Pese a que la prensa madrileña en general se deshacía en elogios hacia Julito, sus tejemanejes no pasaron desapercibidos en Barcelona. Tras el bombardeo mediático que acompañó el inicio de su carrera, el diario La Vanguardia dijo que Julio pretendía «ser el nuevo monstruo de la canción española», pero de momento era solo «el pequeño monstruito de la propaganda y las influencias».
Y vamos con la última manipulación que presuntamente Julio y su equipo habrían llevado a cabo y que, de ser cierta, sería sin duda la más grave. Consultando la hemeroteca digital de periódicos de esa época, me topo con una noticia del día después del festival de Eurovisión que capta mi atención. Un «profesor mercantil y director de una empresa» de Málaga, que era además «compositor no profesional», acusó de plagio a Julio. Este señor, llamado Fernando Sánchez Barroso, aseguraba haber compuesto una canción que tenía la misma melodía y la misma rueda de acordes que «Gwendolyne». También contaba que la canción la había enviado al Festival de Benidorm en 1968 (el año en que Julio ganó con «La vida sigue igual») bajo el título «Crisol de paz». Al no resultar seleccionada, lo había intentado en el Festival de la Canción de Málaga del año siguiente, aunque bajo el nombre de «Tú vendrás cualquier tarde».
Tras descubrir las sospechosas similitudes entre su canción y la de Julio, Sánchez Barroso intentó negociar sin éxito con la Sociedad General de Autores, tras lo cual interpuso una demanda que acabó desestimándose. El compositor amateur no se rindió y recurrió ante la Audiencia Territorial de Madrid. Finalmente, tras un informe técnico que negaba la existencia de plagio, el caso se archivó. Barroso tuvo que pagar las costas del juicio y además ver cómo el ABC lo tachaba de oportunista.
En internet no hay ninguna canción titulada «Crisol de paz». Con el nombre de «Tú vendrás cualquier tarde» sí existe una canción colgada en YouTube. Su estrofa, ciertamente, es idéntica al estribillo de «Gwendolyne». El intérprete es un cantante peruano llamado David Dalí, o al menos eso dice quien ha subido el vídeo. Parece más probable, en cambio, que la canción la interpretaran Los Dalí. Según averiguo, en 1974 este grupo malagueño editó un sencillo cuya cara B se titula, precisamente, «Tú vendrás cualquier tarde». Para solucionar el entuerto, decido comprarme uno de los tres ejemplares del disco de Los Dalí que hay a la venta en todo el mundo. El más barato cuesta 22 euros, una cifra considerable para un viejo single que no parece importarle a nadie. Me consuelo pensando que todo detective tienes sus gastos, aunque se pase el día sentado delante de una pantalla.
Cuando me llega el vinilo, compruebo en el tocadiscos que la canción es, en efecto, la que está en YouTube. Es decir, que el usuario que la subió se equivocó con el nombre del artista. Repaso las evidencias que tengo: «Gwendolyne» (1970), compuesta e interpretada por JI, se parece muchísimo a «Tú vendrás cualquier tarde» (1974), interpretada por el grupo malagueño Los Dalí y compuesta por el también malagueño Fernando Sánchez Barroso, quien aseguró haber enviado la partitura de la canción al Festival de Benidorm justo el año en que Iglesias participó —con enchufe— y ganó (1968).
Decido contactar con Fernando Sánchez Barroso, a quien encuentro en Facebook. Su foto de perfil muestra a un hombre de unos ochenta años con un sutil aire de tristeza. Lleva bigote, jersey de pico, camisa y corbata [FIG. 11]. Le escribo un mensaje privado explicándole que he descubierto su historia y que me encantaría conocer más detalles. Al pasar los días y no obtener respuesta, caigo en la cuenta de que la imagen de su perfil es de 2016 y que quizá el hombre haya fallecido (estamos en 2020).
Sigo con mis pesquisas por otros lados. La contraportada del disco de Los Dalí dice que la letra de «Tú vendrás…» está escrita por Eloísa y María Sánchez Barroso, así que localizo en Facebook a estas dos mujeres, que deben de ser las hermanas de Fernando, y también les mando unos privados. Eloísa, además, tiene un blog personal donde descubro que es poeta y que tiene una decena de libros publicados en editoriales que no conozco y otros tantos premios que tampoco me suenan. Aunque el blog no parece muy actualizado, por si acaso le dejo otro mensaje allí. Por último, consigo seguir la pista del batería de Los Dalí, quien al parecer es un habitual de las cenas periódicas que organiza un club de rockeros nostálgicos, al que envío también un privado.
Pasan las semanas y nadie me contesta. Desconozco si es porque Facebook hace tiempo que está muerto y nadie lo utiliza, o si son los destinatarios de mis mensajes los que están muertos. Sea como fuere, no puedo dejar de pensar en que la música de «Gwendolyne», la canción que hizo despegar la carrera de Iglesias y que ha generado millones de euros en derechos de autor, seguramente la escribiera un músico aficionado de Málaga a quien la justicia tardofranquista había ninguneado.
Decido probar suerte a la desesperada con Laura Sánchez, una nutricionista de mediana edad que vive en Inglaterra y tiene una web profesional que, gracias a Dios, parece que está activa. En su formulario de contacto le explico que me gustaría que me diera cualquier información acerca de «Gwendolyne» y Fernando Sánchez Barroso, con quien deduzco que tiene una relación cercana a juzgar por su apellido (¿es su hija?) y por el comentario («Guapo!!») que le puso a su foto de perfil de Facebook en 2016.
Aunque mi mensaje es suficientemente extraño como para no merecer respuesta, Laura me contesta enseguida y me informa de que su padre, Fernando, falleció al año siguiente. La noticia me sienta sorprendentemente mal, como si el muerto fuera una persona cercana y no alguien de quien conozco unos pocos detalles recopilados en internet hace apenas unas semanas. Laura y yo iniciamos un pequeño intercambio de emails en el que me explica que a su padre le hubiera encantado charlar conmigo sobre el plagio, «un duro episodio que recordó hasta sus últimos días». También me dice que ella no sabe mucho del tema, así que me pide el número de teléfono para que me llame su tía María, que está más enterada. Y se despide: «Suerte con el libro». Muchas gracias, Laura.
Dos semanas más tarde recibo la llamada de María Sánchez Barroso, una mujer agradable y vivaracha que responde de sobra a todas mis preguntas. Me cuenta que su hermano Fernando era aficionado a la música clásica y que compuso siete u ocho canciones que solía tocar en reuniones familiares. Por eso la noche de Eurovisión en que Julio cantó «Gwendolyne» por televisión, el teléfono de casa no paró de sonar. Eran llamadas de sus allegados, que no entendían qué hacía aquel cantante larguirucho cantando la melodía de Fernando ante toda Europa. Tal fue la agitación que varios miembros de la familia se dirigieron de inmediato a la emisora de radio de Málaga para contar lo sucedido, pero era casi medianoche y estaba cerrada. Al día siguiente, Fernando inició el infructuoso proceso judicial que ya he comentado y, años después, lo intentaría de nuevo en el Tribunal Supremo, pero la causa ya había prescrito. Cerrada la vía legal, los Sánchez trataron más adelante de llevar su historia a los medios, pero no les dieron bola. Salvo algún artículo puntual en internet, el caso no ha pasado a mayores.
A pesar de que la familia, tras tantos desencantos, no tiene intención de remover nada, María quiere ayudarme con mi libro y me invita a Málaga para charlar sobre el tema con ella, su hermana Eloísa y con quien haga falta. Ellas, eso sí, tienen clara su hipótesis: cuando participó en el Festival Benidorm de 1968, Iglesias conoció la composición de Fernando y, como necesitaba material para su incipiente carrera musical, se la robó, como seguramente haría con más canciones. La historia me parece fascinante y se merecería una investigación específica. Me propongo hablar con algunos amigos que trabajan en el sector audiovisual para tantear la posibilidad de hacer un documental. Por el momento declino amablemente la invitación para viajar a Málaga, aunque solo sea porque visitar a unas abuelitas en plena pandemia no parece la mejor idea.
Paso unos días dándole vueltas al caso Sánchez-Iglesias. Analizo de nuevo «Gwendolyne» y llego a la conclusión de que, a pesar de ser una canción sencilla, incluye una progresión armónica (una variante del llamado círculo de quintas) que parece más propia de un aplicado aprendiz de compositor como Sánchez que de alguien sin formación musical como Iglesias. Además, es factible que Julio, al no tener una «gran voz» como para ser cantante a secas, necesitara apropiarse de composiciones ajenas y presentarlas como suyas. Los cantautores pueden tener voces menos ortodoxas (pensemos en Bob Dylan o Mikel Laboa) precisamente porque presentan el plus de interpretar sus propias creaciones. Julio, con su «voz pequeña», estaba obligado a jugar en esa liga. Puede que estuviera capacitado para crear de vez en cuando una canción como «La vida sigue igual», pero si quería hacerse un nombre como cantautor y tener un repertorio propio quizá necesitara recurrir a algo más que su inspiración.
Con el tiempo Julio fue abandonando su imagen de cantautor y se dedicó a escribir la letra de algunas de sus piezas, pero dejó de componer la música. También interpretó cada vez más canciones ajenas, algunas de las cuales estaban escritas para él por otros compositores. A medida que ganaba tablas como cantante y su personaje se afianzaba en el imaginario público, Julio se volvió menos dependiente del prestigio autoral. Tanto es así que, tras conquistar los Estados Unidos a mediados de los ochenta, abandonaría por completo sus labores de composición. Cuando le han preguntado por la cuestión, Iglesias ha dicho que la fuente de su creatividad se había secado o sencillamente que prefería delegar en otras personas que componían mejor que él. Punto.
Dejando de lado sus aspectos más controvertidos, el caso de Julio ilustra cómo se puede construir un personaje a través de un relato bien definido que apela a un amplio sector de la población. Utilizando el lenguaje contemporáneo del marketing, el de Iglesias sería un ejemplo avant la lettre de artista capaz de crear una buena narrativa de marca. Operando de forma multicanal (a través del cine, los discos, la prensa y la televisión), esta narrativa explicó los orígenes, la trayectoria y los valores de su marca, comunicando así una identidad que conectaba emocionalmente con los consumidores.
En un segundo nivel de reflexión, el caso de Iglesias nos obliga a pensar en qué medida el brand storytelling de las estrellas del espectáculo es propiamente una ficción. Richard Dyer considera que las estrellas del espectáculo, aunque nos parezcan más reales por ser de carne y hueso y tener una existencia fuera de la pantalla, en realidad son entidades igual de fabricadas y falsas que los personajes de una película. Sin necesidad de llegar tan lejos, sí parece evidente que sus narrativas personales pueden perfectamente apartarse de la realidad, deformando ciertos aspectos mediante la exageración o directamente la invención. Como demuestra Dalí en su Vida secreta , lo importante aquí no es la veracidad, sino la verosimilitud.
Uno de los elementos que contribuye a que un relato resulte verosímil es su coherencia. Pero si la narración ha calado en la opinión pública puede incorporar ciertas incoherencias sin que ello afecte a su credibilidad general. En los miles de declaraciones que ha realizado a lo largo de su carrera, Julio ha dicho, por ejemplo, que era un «lector empedernido» que había leído «mucho, mucho, mucho», y en otras ocasiones, en cambio, se ha declarado un «analfabeto ilustre» que rechazaba los libros. Contradecirse de esta manera era más fácil antes de que existiera internet, cuando era muy improbable que alguien detectara que lo que dijiste en un semanario holandés se contradecía con lo dicho en una televisión brasileña.
Aunque en la era digital es mucho más fácil seguir el rastro de unas declaraciones, las estrellas actuales siguen teniendo margen para las incongruencias. El relato con el que se dio a conocer el personaje de Rosalía, por ejemplo, la describía como una muchacha catalana que amaba el flamenco a pesar de no ser gitana. Al ser cuestionada por apropiacionismo, Rosalía se defendió argumentando que llevaba «dedicada en cuerpo y alma al flamenco desde los trece años». En otras ocasiones, cuando se trataba de subrayar su disciplina y capacidad de aprendizaje, la catalana ha reconocido que en realidad «no sabía nada de nada» de flamenco hasta los dieciocho años, cuando entró a estudiar en el Taller de Músics de Barcelona. Si tu personaje circula con suficiente decisión por el espacio mediático, puedes permitirte adaptar tu relato oficial a los requerimientos del contexto o simplemente a tus diferentes estados de ánimo.
Al contrario que Julio o Rosalía, otros artistas juegan descaradamente con las contradicciones discursivas y explicitan el elemento ficticio de sus personajes. Kurt Cobain, por ejemplo, se divertía mareando a la prensa y haciendo que las entrevistas se convirtieran en «un juego para ver qué nueva ficción podía fabricar» acerca de su persona, como señala su biógrafo Charles R. Cross. Quien ha llegado más lejos en este sentido es seguramente Bob Dylan. En sus comparecencias públicas siempre ha rehusado defender las ideas que le atribuyen los periodistas y los seguidores. A nivel artístico también ha alimentado la confusión, pues sus canciones están narradas desde múltiples puntos de vista y, cuando las toca en directo, a menudo resultan irreconocibles, como si alguien ajeno las estuviera reinterpretando. Tal y como señala Martin Jacobi, el personaje de Bob Dylan es precisamente el de alguien que «construye ante el público su propio personaje». Esta manera tan escurridiza de escenificar la identidad propia, si bien muy sugerente en términos artísticos y filosóficos, desde luego no es la más recomendable desde un punto de vista comercial.
Además de una buena narrativa, las marcas necesitan una buena identidad visual, es decir, un conjunto de elementos gráficos que sean reconocibles, consistentes y que simbolicen los valores que desean comunicar a los consumidores. Como señala el experto en la industria musical Keith Negus, el marketing visual trata de «articular la autenticidad y unicidad de un artista y comunicarlas a través de una imagen concisa que opere como metonimia de toda su identidad y su música».
Nuestro Julio siempre ha manifestado una conciencia asombrosa del papel que juegan los elementos visuales de su personaje. Ha reconocido que «el sentido de la estética» es una «parte muy importante» de su vida, un elemento «frívolo» y «superficial» que sin embargo es crucial para «la seducción profunda» que trata de ejercer. Más allá de un rasgo de su carácter, Julio opina que «cuidar la imagen» es un imperativo profesional de quienes se dedican a una «actividad pública», sean políticos o artistas. Como le dijo al presentador Jesús Quintero en El perro verde: «Nos cuidamos, nos maquillamos a veces, nos arreglamos el pelo, o nos lo desarreglamos si eso es mejor, pero todos nos cuidamos, unos más otros menos, depende de si estás muy cansado, pero siempre tratando de hacerlo lo mejor posible. Eso es ser profesional».
Julio entendió muy bien que su «sentido de la estética» estaba al servicio de la identidad global que deseaba proyectar. En unas declaraciones muy reveladoras que realizó para el Chicago Tribune en 1986, señaló que un artista debe tener un «envoltorio» que tenga en cuenta «la relación entre los ojos y las palabras, entre el cuerpo y las emociones, entre la actitud y las condiciones físicas». La clave está en saber armonizar los detalles: «Hay sex-appeal en todos los aspectos de la vida. Tiene que ver con muchas cosas pequeñas, un millón de cosas pequeñas. Y, cuanto más las juntas, más llegarás a la gente».
Una muestra de cómo Julio (junto a los profesionales de arte y estilismo que trabajaban para él) supo combinar diversos elementos estéticos para crear un personaje sofisticadamente sexy se encuentra en la portada de su álbum El amor de 1975. En ella podemos verle sentado en una silla Peacock, también llamada silla Emmanuelle desde que apareció en la película erótica del mismo nombre que, un año antes, fue un taquillazo internacional (en España la censura impidió que se estrenara, pero muchos españoles viajaron hasta Perpiñán para verla). Julio se aprovechó de la fuerza icónica del cartel de la película, aunque se desvinculó de su tono explícitamente sexual [FIG. 12]. El disco, de hecho, tomaba su título de una canción, «El amor», cuya letra romántica es de lo menos provocativo que pueda existir.
El cantante, como la protagonista de Emmanuelle, mira a cámara con cierta picardía, pero no lo hace insinuándose, sino más bien con la confianza de un hipnotizador. Y no va medio desnudo como ella, sino que viste un espléndido conjunto claro con corbata y zapatos oscuros: «No me gusta ser espectacular. No quiero tener una pose erótica, sino digna y elegante», advertiría en sus memorias. El traje que lleva es de tres piezas, es decir, incluye chaleco, un complemento que el cantante se vanagloriaba de haber puesto de moda «cuando era una prenda de desván, muerta, después de aquellos muchachos de los cabellos largos y pantalones vaqueros». Iglesias lleva, además, la americana por encima de los hombros, gesto que añade un toque informal a la distinción de su vestuario.
Su personaje se caracterizó por vestir con elegancia y formalidad desde el primer día. El ABC dijo que «ese “vestir bien” en una época en que todos los cantantes presumían de vestir como mendigos ha constituido uno de los encantos del cantante español para un determinado publico». Julio confesó que se sentía «más cerca del golfo que del aristócrata», pero que era precisamente «el traje, el uniforme» lo que le otorgaba la «imagen de lo aristocrático». Aunque se haya adaptado a las diferentes épocas y contextos, puede afirmarse que esta imagen aristocrática se ha mantenido con una altísima consistencia de marca, como dirían los publicistas. Julio justificó así su estabilidad: «Mira a Fidel Castro. Siempre vestido de uniforme, con barba y fumando un puro. ¿Verdad que no te lo imaginas con otra apariencia? Yo puedo cambiar de coches, de compañía aérea [aún no tenía avión privado], pero ¿mi estilo? ¡Nunca!».
Con anterioridad a El amor existían otras portadas con cantantes sentados en sillas de mimbre, aunque no iban tan elegantemente vestidos como Julio y, sobre todo, no transmitían su actitud. Tenemos por ejemplo el EP Eres tú (1969) de Raphael o el LP I’m Still in Love with You de Al Green (1972) [FIG. 13]. En el primero, Raphael se coloca de forma poco natural en el borde del asiento, como si estuviera tenso por acabar cuanto antes la sesión de fotos. A Julio, en cambio, se le nota cómodo, sin ninguna intención de levantarse. Al Green también está más a gusto que Raphael, aunque su sonrisa y su cruce de piernas ladeado hacen que no nos lo tomemos demasiado en serio. Iglesias es el único que logra que la escena resulte sugerente y, a su manera, creíble. Parece un pavo real que acaba de desplegar su cola y rebosa autoconfianza.
Aunque condense muchos rasgos de su identidad visual, la portada de El amor presenta un aspecto que no resulta típico: Julio nos mira completamente de frente. Como es bien sabido, el cantante tiene como norma aparecer por su lado bueno, el derecho (el izquierdo para el espectador). En algún momento de los años setenta, Julio consideró que la mitad izquierda de su rostro no debía mostrarse con total claridad, sino de forma sesgada (o, si el plano es frontal, como en el caso de El amor, con un plano lejano).
El asunto se convirtió en una obsesión que dura desde entonces. A un importante fotógrafo le dijo: «Tendría que estar completamente borracho para dejar que me dispararas por el lado malo». En todas las apariciones públicas de Julio, sus ayudantes de comunicación o sus agentes de seguridad impiden que los periodistas o los fans lo retraten por el ángulo indebido. Julio ha conseguido incluso que famosos presentadores de televisión como Jesús Quintero o el mísmisimo Larry King invirtieran su colocación habitual para que él pudiera ocultar su perfil prohibido. Cuando no es posible disponer las cámaras a su antojo, Iglesias se las ingenia para recolocarse como él quiere, como sucedió en compañía de Ronald Reagan. Y si alguna foto oficial muestra a Julio por la izquierda, en realidad se trata de una imagen que ha sido volteada horizontalmente.
La razón concreta que le lleva a destinar tanta energía a esta cuestión es un misterio. Se ha dicho que se debe a una hendidura casi imperceptible en su mejilla izquierda, o a no se sabe qué secuela de una intervención de cirugía estética. Para arrojar luz sobre el asunto, se me ocurre coger una de las contadas fotografías autorizadas por Julio en las que aparece en un primer plano frontal y le pido a Carles Murillo, el diseñador de este libro, que genere dos rostros para poderlos comparar: uno hecho con la mitad derecha duplicada (el rostro «superbueno») y el otro con la mitad izquierda (el rostro «supermalo») [FIG. 14].
Para mi sorpresa, los nuevos rostros son muy diferentes entre sí. El Julio supuestamente guapo tiene la cara más ancha, con los ojos más pequeños y juntos, y sobre todo tiene más pelo. El resultado es bastante inquietante, pero sospecho que también lo sería si se realizara el experimento con la cara de cualquier otra persona. Al fin y al cabo, los seres humanos no somos simétricos. (Estoy tentado de pedirle a Carles que haga lo mismo con una foto mía, pero prefiero no llevarme un disgusto.)
Aunque ahora sepa que sus dos hemisferios faciales presentan divergencias, renuncio a averiguar qué es exactamente lo que ha motivado que Julio lleve tantos años obcecado con ocultarlas. Lo importante aquí es entender que el cantante ha moldeado su imagen en base a un análisis minucioso de lo que él considera que son sus virtudes y sus defectos físicos. Cuando visitó la academia de Operación Triunfo, dio a los concursantes el siguiente consejo: «Uno tiene que enterarse, y es muy importante, de cuál es su lado bueno y cuál es su lado malo; aprenderse y esculpirse, esas cosas son básicas, ¿eh?». Por ello en sus entrevistas televisivas siempre ha controlado detalles como el encuadre de la cámara, el tipo de focos o su altura. Y por ello, al notarse deteriorado por la edad, en los últimos años prefiere las entrevistas radiofónicas. Si tiene que recibir a alguien, no permite que le hagan fotos y ordena que la iluminación sea tenue. Como resumió su mánager, la cosa es sencilla: todo consiste en «dar una buena imagen» y «lo malo, o lo ocultas o tratas de que parezca bueno».
Además de seguir estas directrices, Iglesias también ha obedecido la siguiente máxima: si algo funciona, no lo cambies. Para demostrar este punto he seleccionado unas cuantas portadas de sus discos de los años setenta y ochenta [FIG. 15]. El conjunto permite apreciar una serie de patrones repetidos: siempre está ladeado hacia la derecha, en primer plano o en plano de busto; siempre mira a cámara; siempre sonríe; siempre está totalmente afeitado; tiene siempre un peinado parecido y de una largura similar; el fondo nunca es relevante y tampoco hay otros elementos que distraigan la atención de Él (en este sentido, la silla de El amor supone una excepción).
Un control tan férreo de su imagen le ha proporcionado una brand consistency elevadísima, pero también le ha hecho ganarse numerosos rechazos. Como destaca Marshall, cuando un cantante evidencia que le concede mucha importancia a su imagen (a menos que esté vinculado al rock), se le estigmatiza como un artista que carece de autenticidad y que está condenado a un público femenino. Además, la belleza de Julio ha sido frecuentemente criticada por ser demasiado artificial. Umbral, por ejemplo, llamó a Julio «el emotivo que no se despeina», un «peluquerizado de peluquería», un «impersonal de boutique» con «una sonrisa dominical flotando en un aura de mentinas [caramelos de menta]».
Por mucho que su cánon estético nos pueda desagradar, es innegable que a Julio se le ha considerado un sex symbol. Según una encuesta de 1981 realizada en Madrid y Barcelona para la revista Fotogramas, aproximadamente un 70% de los ciudadanos —tanto hombres como mujeres— consideraban que Julio era «guapo». Además, un porcentaje similar dijo que les gustaba cómo cantaba. (El estudio no es muy riguroso, pero ya es mucho que exista un sondeo de opinión específico sobre JI.)
Estas respuestas me hacen pensar en algo que escribió Stendhal respecto a la belleza de los actores de teatro. El escritor cree que «los espectadores no son sensibles a lo que los actores puedan tener de hermosura o fealdad reales»; el juicio del público, por el contrario, está demasiado influido por las alegrías que los actores les hayan hecho experimentar (es decir, que, según Stendhal, quien se haya emocionado con las canciones de Julio lo encontrará guapo).
Alfredo Fraile resumió esta hipótesis de la siguiente manera: la clave de la imagen de un personaje no está en él, sino en «lo que los demás perciben» de él. Para influir en esta percepción existen numerosos trucos que los estrategas de la comunicación conocen bien. Por ejemplo, «nunca se envía a medios una foto en la que, al lado de la estrella, aparezca alguien más joven, más guapo o más alto», como reconoció su jefe de prensa, Fernán Martínez.
Según este último, mientras trabajó para él, Julio siempre demostró un «impecable manejo de la percepción». Permitidme que, a modo de conclusión de este capítulo, cite entera una anécdota que cuenta Martínez:
Un día entramos a un restaurante y [Julio] me llamó la atención sobre lo atractivo que era el mesero. Me pareció apenas un comentario estético, pero, entonces, me aseguró que el barman también era muy guapo, y un cliente de una mesa vecina, y otro más. Ya me estaba poniendo nervioso cuando me dijo: «Ferni: todos esos hombres son más apuestos que yo, mucho más guapos y atléticos… pero ¿sabes a quién están mirando las mujeres? ¡A mí, me miran a mí! Y ese es tu trabajo, que ellas crean que este tipo con piernas delgadas, al que comienza a faltarle el pelo y con una piel nada especial, es el más atractivo del mundo. De eso, de que piensen eso, depende que tú y yo comamos».