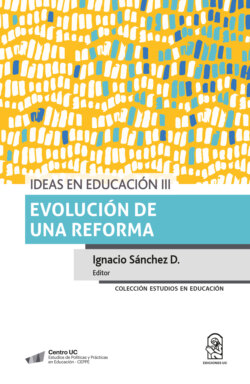Читать книгу Ideas en educación III - Ignacio Sánchez D. - Страница 15
ОглавлениеCAPÍTULO 7
FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESCOLAR
SHIRLEY REDROBAN
Clapes UC
SERGIO URZÚA
U. de Maryland & Clapes UC
1. INTRODUCCIÓN
Las condiciones bajo las que se desenvuelve el proceso educacional dependen, en gran medida, de los recursos destinados al sector y de la forma en que estos se distribuyen (Silva y Urzúa, 2018; Beyer, 2007). En el contexto del actual ordenamiento institucional, y considerando los recientes cambios al mismo, el modelo de provisión mixta configura un régimen que promueve el acceso a la educación de la población como también la libertad de enseñanza. Este ha permitido la participación de instituciones privadas en la provisión de servicios educacionales, contando con el apoyo de un sistema de financiamiento que mezcla recursos públicos y privados.
Por su obvia relevancia, el financiamiento de la educación ocupa un puesto destacado en el debate educativo. Aspectos relacionados con la delimitación de los actores que deberían contribuir al sistema, los montos deseables y su forma de distribución se han tornado de especial interés al ser elementos determinantes en la consecución de un sistema educativo que demanda mayor calidad y capacidad para atender las desigualdades.
Lo anterior, de una u otra forma, ha sido visible en las reformas educativas implementadas desde hace varias décadas. Precisamente, la baja calidad del sistema educativo hasta los años 80 repercutió en el traspaso de un sistema de subvención a la oferta a uno basado en subvenciones a la demanda, de modo de promover la competencia entre establecimientos e impulsar la calidad del sistema. Esto, junto con argumentos presupuestarios, también justificó la constitución del sistema de financiamiento compartido planteado primero durante los últimos años de la dictadura (1988) y luego perfeccionado en democracia (1993).
Es, precisamente, este esquema de subvenciones el que ha definido la forma de distribución de los recursos escolares en las últimas décadas. Pese a ello, las distintas modificaciones introducidas en el sistema desde sus inicios revelan la complejidad de construir un sistema de financiamiento eficiente y capaz de consolidar un sistema educativo de calidad.
Por esta razón, entender la organización y la evolución del sistema de financiamiento escolar es clave para la detección de desafíos y oportunidades que contribuyan a su perfeccionamiento. Este es el punto central del presente capítulo, que se organiza de la siguiente manera. La sección 2 ofrece una visión global del financiamiento educacional. La sección 3 describe el sistema imperante en Chile, mientras la sección 4 describe el impacto que han tenido algunos de sus elementos sobre la calidad de la educación. La sección final discute las implicancias de política y concluye.
2. INVERSIÓN EN EDUCACIÓN: VISIÓN GLOBAL
La relevancia asignada al sistema escolar es visible, entre otros aspectos, en los recursos asignados al sector. En lo que respecta al país, es notable el esfuerzo de los últimos gobiernos en aumentar los montos destinados a este ámbito. Precisamente, como se observa en la Figura 1, los dineros asignados a la educación han experimentado una tendencia creciente. Entre los años 2000 y 2020 los recursos totales destinados al sector como porcentaje del PIB crecieron en aproximadamente tres puntos porcentuales, llegando al 6,3% del PIB en el último año.
Desde una perspectiva comparada, el gasto que se destina a las instituciones de educación es superior al promedio de la OCDE. Esto se aprecia en la Figura 2, que presenta el gasto total (público y privado) asignado a instituciones educativas como porcentaje del PIB en distintos países del bloque para el año 2017. En promedio, los países de la OCDE destinan el 4,9% de su producto. Dicha cifra es superior en el caso de Chile, que destina el 6,3% del PIB al sector educativo. Así, Chile aparece en la actualidad dentro de los países que entregan mayores recursos a instituciones educativas como porcentaje del producto.
Desagregando el gasto por nivel educativo, la gráfica muestra que en los países miembros de la OCDE el gasto asignado a las instituciones de educación básica y media alcanza el 3,5% del PIB en promedio, mientras que los recursos que van a los establecimientos del nivel de educación superior es menos de la mitad, alcanzando el 1,4% del PIB. Esto difiere de lo que se observa en el caso de Chile. En el país, el monto asignado a los establecimientos de educación básica y media alcanza el 3,6% del PIB, cifra similar al promedio del bloque. Sin embargo, el monto destinado a educación superior asciende al 2,7% del PIB, casi el doble del monto asignado en la OCDE como bloque. Esta diferencia demuestra una de las anomalías que distinguen a Chile, siendo la gratuidad en la educación superior, instaurada a partir del 2016, un factor determinante tras la dominancia presupuestaria de ese nivel. Si se entiende el proceso educativo como uno gradual y secuencial, el aseguramiento de recursos en los primeros niveles debería ser una prioridad.
FIGURA 1
EVOLUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN (2000-2020)
Fuente: Elaboración propia en base a información DIPRES y Banco Central.
En esta línea, las comparaciones a nivel de estudiante ponen en perspectiva el impacto en la distribución de los recursos que ha tenido la reciente evolución de los recursos educacionales en Chile.
De acuerdo con los datos OCDE, en 2017 el gasto destinado por estudiante (educación primaria, media y terciaria) alcanzó los US$ 6.487 en el país, cifra distante de los US$ 11.231 destinados en promedio entre los países miembros del conglomerado de países. Es necesario poner tales cifras en contexto: mientras el PIB per cápita de Chile no superó los US$ 25.000 el 2017, el promedio de la OCDE fue de US$ 43.000. A pesar de lo anterior, en 2017 el país destinó un 25,9% del PIB per cápita por cada estudiante, apenas 0,2 puntos porcentuales por debajo de lo destinado en los países miembros de la OCDE (26,1%).
Por otra parte, al analizar el gasto según nivel educativo, emergen importantes diferencias. Precisamente, de acuerdo con la misma fuente, en 2017 los montos destinados por estudiante en educación superior fueron 1,8 veces mayores a lo que se destinó por estudiante en educación básica y media en Chile, mientras en los miembros de la OCDE dicha proporción fue de 1,6. De hecho, Chile es uno de los países que mayores recursos destinan a la educación superior como proporción de lo que aporta a los otros niveles educativos. Por lo mismo, el esfuerzo nacional en materia de presupuesto parece más orientado a la redistribución de recursos desde los niveles educacionales más altos hacia los primeros años. Esto sería consistente con la evidencia internacional, que identifica en los niveles educacionales iniciales (prebásico, básico y medio), foco de este capítulo, las mayores oportunidades para asegurar el retorno social de los recursos públicos y privados en el sector (Heckman, 2011).
FIGURA 2
GASTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS COMO % DEL PIB EN 2017
Fuente: elaboración propia en base a datos OCDE.
Los montos y el destino de los recursos orientados a la educación se explican por la estructura del sistema de financiamiento. Como se anticipó en la introducción, el origen del mismo se remonta a la reforma educativa de los años 80, que consolidó a las subvenciones escolares como instrumentos para la distribución eficiente de los recursos. Un análisis más detallado se presenta a continuación.
3. SISTEMA DE SUBVENCIONES COMO PILAR
Hasta inicios de la década de los 80, el sistema educativo fue mayoritariamente financiado por aportes fiscales directos a cargo del Ministerio de Educación, con la educación privada jugando un rol acotado. Así, el sistema de ese entonces adolecía de carencias e imperfecciones en respuesta a un bajo gasto en educación, a la falta de incentivos, una supervisión inadecuada del sistema y una baja participación comunitaria en los asuntos escolares (Gallego, 2002). Entonces, por ejemplo, mientras la educación preescolar se caracterizaba por las bajas tasas de asistencia, la educación básica soportaba altas tasas de repitencia escolar y de deserción, problemas que adquirían mayor relevancia en sectores de escasos recursos y en aquellos pertenecientes a zonas rurales (Prieto, 1983). Por su lado, la educación media padecía de un exceso de asignaturas y planes de estudio poco pertinentes, además de la saturación de alumnos en algunos establecimientos escolares.
En este contexto, y considerando que el mandato constitucional definía como obligación del Estado el diseñar un sistema de financiamiento que garantizase que la educación obligatoria fuera impartida de forma gratuita, de modo de asegurar el acceso a la educación de la población, en 1980 se inició una de las mayores reformas educativas del país1, enfocada en la promoción de incentivos adecuados para el mejoramiento de la calidad del sistema y de la eficiencia en el uso de los recursos (González, 1998), dando origen al actual sistema de financiamiento basado en aportes o subvenciones escolares2.
La reforma tuvo fundamentos financieros, de eficiencia y de distribución del poder (Cox, 2003). Precisamente, el sistema de subvenciones fue ideado considerando que, bajo libre acceso y financiamiento, independiente de la propiedad del establecimiento, se origina un régimen de libre competencia que permite el mejoramiento del sistema escolar y el uso eficiente de los recursos. En detalle, el esquema supone que las familias son agentes racionales que buscan maximizar su bienestar al escoger la escuela que satisface sus preferencias. Asimismo, supone que las escuelas son sensibles a las preferencias de los padres y que, por lo tanto, son dinamizadas a través de la competencia con otras escuelas (Treviño, Carrasco, Villalobos y Morel, 2019) De este modo, al posibilitar la libre elección del centro escolar, las escuelas se ven presionadas a mejorar su calidad, de modo de retener a sus estudiantes (Friedman, 1955).
La reforma repercutió en que la educación en Chile se organizara en un esquema mixto, en el que tanto el sector público como el privado participan en el financiamiento y en la provisión de la educación. En consecuencia, la legislación dio lugar al surgimiento de tres tipos de establecimientos: municipales, particulares subvencionados y particulares pagados, donde los dos primeros tipos son financiados a través de los aportes fiscales y pueden además aceptar aportes privados.
Como resultado de esta estrategia, Chile logró aumentar su cobertura escolar de forma importante. Esto se refleja, por ejemplo, en la evolución de los años promedio de educación de la población. Mientras en 1980 la cifra alcanzaba los 7,6 años, en 1990 alcanzó los 8,6 años, en el 2000 los 10,2 años y en el 2010 los 11,13 años. En la actualidad, el promedio de la población tiene al menos 12 años de educación, lo que equivale a educación media completa. La contribución del sector privado a este logro se puede ilustrar de la siguiente forma: mientras en 1990 el 39% de la matrícula en básica y media era privada, en el 2010 el porcentaje llegó al 58%. La Tabla 1 demuestra el éxito del sistema en cuanto a generar mayor diversidad y un crecimiento de la cobertura que actualmente supera el 100% (tasa de matrícula bruta).
TABLA 1 DISTRIBUCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS POR TIPO DE FINANCIAMIENTO 2020
Fuente: Elaboración propia en base a datos de MINEDUC.
Nota: Otros incluye establecimientos de Administración Delegada y Servicios Locales de Educación.
En la práctica, a partir del establecimiento del sistema de subvenciones, el Estado flexibiliza la oferta de la educación y empieza a otorgar a las escuelas municipales y particulares subvencionadas un voucher por cada alumno que asiste a la escuela. Este consiste en una ayuda gubernamental que se manifiesta en un desembolso monetario, no devolutivo, desde el Estado hacia el beneficiario (Flores, 2013).
Para definir el monto a subvencionar por alumno, se ocupa una unidad de cuenta denominada Unidad de Subvención Escolar (USE)3 que es independiente del tipo de financiamiento de la institución (de modo de promover la competencia en la provisión de la educación) y que difiere de acuerdo con el nivel y modalidad de enseñanza (ver DFL 2-1998). De este modo, el monto mensual a ser percibido por el establecimiento se calcula a partir del respectivo valor unitario por estudiante multiplicado por la asistencia promedio, registrada por cada curso durante los (tres) meses precedentes al pago.
3.1 Evolución del sistema de subvenciones escolares
Compete señalar que, desde su implementación, el esquema de subvenciones ha estado sujeto a distintas modificaciones en pro de su perfeccionamiento. A continuación, se detallan los cambios más relevantes desde el siglo XX hasta la actualidad.
Modificaciones en los años 80 y 90. Las modificaciones implementadas en el siglo XX reconocen las debilidades del sistema en cuanto a la educación de estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables. Precisamente, años después del inicio del nuevo sistema de subvenciones, las dificultades en cuanto al financiamiento de las escuelas rurales repercutieron en al menos dos modificaciones al esquema: la primera en 1987, que añadió un incremento por asistencia para establecimientos ubicados en zonas rurales; y la segunda en 1992, que creó una subvención mínima para los establecimientos rurales (piso rural) que garantizó la entrega de recursos a dichos establecimientos por al menos el equivalente a 35 alumnos.
Además del piso rural, uno de los cambios más relevantes de la década emergió a raíz de la Ley 18.768 de 1988, que, entre otros aspectos, introdujo el sistema de financiamiento compartido. La legislación autorizó que los establecimientos particulares subvencionados pudieran complementar la subvención estatal con aportes directos de los padres, siempre y cuando no superaran las cuatro USE. No obstante, fue en 1993, con la Ley 19.247, cuando el sistema de financiamiento compartido obtuvo mayor dinamismo, permitiendo el establecimiento de cuotas de copago en sectores de distintas clases sociales.
Aunque la legislación fue creada con el objeto de inyectar recursos adicionales al sistema, reducir las brechas de gasto entre la educación subvencionada y privada y agregar de manera colectiva aportes de los padres a la educación de sus hijos (Treviño, Carrasco, Villalobos y Morel, 2019), la evidencia sugiere que la medida podría haber fomentado dinámicas de segmentación y de segregación social del sistema educativo.
Así, años más tarde, en 1997, la Ley N° 19.532 creó un sistema de becas obligatorio para los establecimientos con financiamiento compartido, con el fin de introducir mecanismos para evitar la segregación de los estudiantes de menores recursos (Kutscher, 2014). De este modo, al menos el 30% de las exenciones en el copago debían otorgarse atendiendo exclusivamente a las condiciones socioeconómicas de los alumnos y su grupo familiar.
Al término de la década, dos nuevas subvenciones se añadieron al sistema de financiamiento: la subvención de refuerzo educativo y la subvención de apoyo a la mantención. La primera tiene por objetivo la atención de alumnos vulnerables con rendimientos deficientes, y la segunda busca apoyar el financiamiento de los gastos en los que repercute el mantenimiento de los establecimientos.
Modificaciones del siglo XXI. Las modificaciones al sistema mixto de financiamiento no concluyeron con el fin del siglo XX. A partir del año 2000 y de la mano de mayores recursos, se gestaron dos nuevos cambios, de modo de atender la desigualdad en los logros escolares a través de una estrategia de inversión y gasto diferenciado.
La primera gran modificación se remonta a inicios de 2008 con la promulgación de la Ley 20.248. Al igual que en la década pasada, la nueva legislación reconoció nuevamente que el costo de la enseñanza es mayor a medida que aumenta la vulnerabilidad socioeconómica de los estudiantes. De este modo, la nueva ley instauró un subsidio adicional a la subvención de escolaridad, denominado subvención educacional preferencial (SEP). El instrumento implicó la entrega de recursos suplementarios a la subvención regular, en función del nivel socioeconómico de los estudiantes, de modo de apoyar al mejoramiento de la calidad educativa en los sectores de bajos recursos.
La legislación estableció además que el monto adicional de la SEP alcanzaría el 50% de la subvención regular para los estudiantes pertenecientes al 40% de la población de menores ingresos. En complemento a lo anterior, la ley implicó que los establecimientos pudieran recibir montos adicionales en función de la concentración de alumnos preferenciales en la institución. Es decir, a mayor cantidad de estudiantes en situación de vulnerabilidad, mayor sería la cantidad de recursos adicionales destinados al establecimiento. Así, solo en 2008 la SEP implicó el desembolso de $64,3 miles de millones, beneficiando a aproximadamente 272 mil estudiantes.
La segunda gran modificación aconteció siete años más tarde, en 2015, con el concurso de la Ley 20.845 de Inclusión Escolar (LIE). La legislación buscaba equiparar las condiciones en el sistema educativo subvencionado, de modo de evitar que las condiciones socioeconómicas interfirieran en la educación. En esta línea, a partir de su promulgación se reguló el sistema de admisión escolar, se eliminó el financiamiento compartido y se prohibió el lucro en los establecimientos subvencionados que recibían aportes permanentes del Estado (para un detalle del contexto e impacto de estas ideas, ver Fontaine y Urzúa, 2018).
Particularmente, en lo que refiere a las subvenciones, la legislación implicó el aumento en los recursos orientados a la SEP. En detalle, la LIE implicó nuevos recursos para aquellos alumnos cuyas condiciones económicas dificultaban el proceso educativo (alumnos prioritarios) y para aquellos no catalogados como prioritarios, pero cuyas familias pertenecen al 80% más vulnerable del país. Así, la SEP para alumnos preferentes sería equivalente al 50% del valor unitario mensual para los alumnos prioritarios.
Además, en su objetivo por terminar con el copago (financiamiento compartido), la LIE significó la creación de un nuevo beneficio: aporte para la gratuidad (APG). La APG constituye una asignación que se entrega a los colegios municipales y particulares subvencionados gratuitos adheridos a la SEP y sin fines de lucro, de modo de incrementar sus fuentes de financiamiento.
Estado actual del sistema de subvenciones. En la Figura 3 se presenta la evolución de los montos asignados a las subvenciones escolares desde el año 2000 hasta el año 2020. En la gráfica es visible que en los últimos 20 años el gasto destinado a subvenciones se ha sextuplicado, pasando de $ 911 miles de millones en el año 2000 a $ 6.299 miles de millones en el año 2020.
FIGURA 3 EVOLUCIÓN DEL GASTO EDUCATIVO Y SUBVENCIONES 2000-2020 (MILES DE MILLONES DE PESOS)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MINEDUC, 2020.
Las subvenciones más cuantiosas son las destinadas al sector privado4, que en los últimos 20 años representaron, en promedio, casi el 90% del monto total destinado a subvenciones. De dichos aportes, la subvención escolar y la subvención escolar preferencial son los de mayor predominancia. De hecho, en 2020 ambas subvenciones explican el 86% de los montos destinados a ese ítem.
Aunque la subvención de escolaridad ha experimentado un crecimiento significativo desde el año 2000 (376%), la importancia que la SEP ha adquirido desde su implementación es destacable. Precisamente, desde su entrada en vigencia en 2008 hasta el año pasado, los montos destinados a dicho rubro crecieron en un 1.240%. Ello responde a un creciente aumento en el número de beneficiarios y a las modificaciones implementadas a partir de la LIE (ver Figura 4).
En lo que respecta al número de beneficiarios, mientras en 2008 la SEP beneficiaba a 271.868 estudiantes, en 2015 la cifra se quintuplicó, de modo que el número de beneficiarios ascendió a 1.250.180 estudiantes. Con la entrada en vigencia de la LIE el número de beneficiarios continuó en expansión. En el 2020 el número de beneficiarios alcanzó a 2.047.478 estudiantes (aproximadamente el 57% de la matrícula total de 2020).
En razón de lo anterior, mientras en 2008 el presupuesto destinado a la SEP ascendía a los $ 64 miles de millones, en 2015 la cifra llegó los $ 475 miles de millones. La LIE implicó mayores recursos para la SEP, de modo que en 2020 los montos destinados a la subvención alcanzaron los $ 839 miles de millones.
FIGURA 4 EVOLUCIÓN GASTO SEP Y NÚMERO DE BENEFICIARIOS
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MINEDUC, 2020.
Notas: Gasto SEP (miles de millones) en eje izquierdo y número de beneficiarios (miles) en eje derecho.
La cifra es incluso mayor si se consideran los aportes complementarios a la SEP: el aporte por concentración y el aporte por gratuidad. En efecto, cuando dichos rubros entran en cálculo, los montos destinados a la SEP se incrementan desde los $ 64,3 miles de millones en 2008 a los $ 1.311 miles de millones en 2020 (ver Figura 4).
4. FINANCIAMIENTO Y DESEMPEÑO ESCOLAR
En cuanto a los resultados del sistema de educación chileno, el desempeño del país en las pruebas estandarizadas internacionales arroja luces. Tal y como se observa en la Figura 5, y según los resultados de la evaluación PISA en matemáticas (panel a) y lenguaje (panel b) para el período 2006-2018, el país ha logrado posicionarse por encima de otros países de la región, revelando un rol favorable del actual sistema de financiamiento en el aprendizaje de los estudiantes. No obstante, la casi nula evolución de los puntajes desde 2009 revela un preocupante estancamiento de la educación.
FIGURA 5 EVOLUCIÓN PUNTAJES PISA 2006-2018
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OCDE, 2020.
Asimismo, en comparación con los resultados de la OCDE la posición del país es poco favorable. En efecto, la Figura 5 revela que el país permanece distante del desempeño del grupo de economías más desarrolladas. En este aspecto, y en razón de la cantidad significativa de recursos que se asignan año tras año a la educación, la implementación y el fortalecimiento de mecanismos que promuevan la calidad del sistema asoma como un desafío pendiente del sistema.
Desde esta perspectiva, es necesario discutir la asociación entre los niveles y las formas de financiamiento y el resultado educativo.
4.1. ¿Por qué el financiamiento importa?
El financiamiento de la educación debe entenderse como un componente fundamental de la política educativa cuya importancia radica en su capacidad de promover el acceso, la calidad y los beneficios potenciales asociados a la escolaridad. En este aspecto, investigaciones experimentales recientes en países desarrollados indican que el gasto adicional y sostenido de US$ 1.000 por alumno es capaz de incrementar el rendimiento escolar entre 0,12 y 0,24 desviaciones estándar (Jackson, 2020; Lafortune et al., 2016) y que el aumento del 10% en el gasto por estudiante durante toda la etapa escolar conduce a 0,31 años más de educación, un 7% más de salarios y a la reducción de 3,2 puntos porcentuales en la incidencia anual de la pobreza en adultos, siendo los efectos más pronunciados para los niños de familias de bajos ingresos (Jackson y Johnson, 2016). En este sentido, y dadas las diferencias en el estado de desarrollo, es presumible que el valor marginal de un peso adicional sea mayor en estudiantes de países de menores ingresos.
Las cifras de Chile permiten una primera aproximación para discutir esa idea. A nivel nacional, por ejemplo, los crecientes recursos destinados al sector educativo han estado acompañados, entre otros aspectos, de incrementos en la matrícula escolar, especialmente en los niveles de educación básica (1990-2000), media (1995-2005) y parvulario (2005 en adelante). La Figura 6 describe estas tendencias.
Ahora bien, la correlación entre ambas variables —recursos y matrícula— durante las tres últimas décadas ha sido positiva, sugiriendo que la dotación de US$ 100 adicionales en la educación está empíricamente asociada a un acceso a la educación de al menos dos estudiantes. La Figura 7 presenta tal correlación. Aunque el análisis anterior no refleja en lo absoluto un efecto causal, es evidente que la asignación de recursos al sistema educativo conlleva ventajas inherentes en cuanto a matrícula, aprendizaje y otras variables no cognitivas igual de relevantes en el desarrollo de los estudiantes.
FIGURA 6 MATRÍCULA TOTAL SISTEMA ESCOLAR EN CHILE: 1990-2018
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MINEDUC.
Nota: Matrícula en millones.
FIGURA 7 CORRELACIÓN ENTRE GASTO EN EDUCACIÓN Y MATRÍCULA (1990-2018)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos macro y MINEDUC.
Nota: Gasto en educación y matrícula en millones.
La literatura referente al financiamiento de la educación ha sido enfática en demostrar que el modo en el que los recursos son asignados es igual de fundamental. En efecto, cuando los fondos son asignados de forma inequitativa, los recursos no llegan a las escuelas o no se utilizan para los fines previstos, las decisiones sobre el uso de la financiación pública no están relacionadas con el aprendizaje y cuando los organismos gubernamentales carecen de capacidades para utilizar los dineros de forma eficaz, la inversión en educación no siempre conduce a mejores resultados escolares (Banco Mundial, 2018).
Por ello, el financiamiento de la educación no solo concierne a la cantidad de recursos desembolsados en el sistema, sino también a la forma de repartición de dichos recursos y a las formas en los que estos afectan a los actores del sistema (Hanushek, 2013). En esta línea, si bien la forma y la cantidad precisa en la que los recursos educativos deben administrarse y dirigirse no son obvias, la evidencia ha demostrado que los esquemas de financiamiento y políticas que otorgan incentivos financieros adecuados son capaces de promover mejoras sistemáticas en los esquemas de educación y en el aprendizaje y otras variables no cognitivas de los estudiantes (Hanushek, 2016).
De modo particular, y en lo que respecta a los modelos de financiamiento basados en subvenciones, estos han demostrado tener impactos favorables y de largo plazo en el rendimiento, el número de años de escolaridad y en la repitencia escolar (Angrist, Bettinger, Bloom, King y Kremer, 2002), especialmente en poblaciones vulnerables (minorías y mujeres) (Chingos y Peterson, 2015). Además, las subvenciones escolares han revelado ser eficaces en promover resultados de comportamiento (Reback, 2010) y variables no cognitivas como la autoeficacia de los estudiantes, junto con disminuir la discriminación y el acoso escolar (Kutscher, 2020). Aunque los mecanismos detrás de estos resultados son variados, la evidencia sugiere que la elección del establecimiento educativo constituye una de las claves para las mejoras experimentadas (Angrist, Bettinger y Kremer, 2006).
A continuación, se detallan dos aspectos del esquema de financiamiento nacional haciendo énfasis en la asociación empírica que estos tienen sobre distintos resultados del desempeño escolar.
Financiamiento compartido. Tal como se explicó en la sección 3, el financiamiento compartido, también conocido como copago, asomó como un régimen especial de subvención que facultó a los sostenedores de los establecimientos educativos para fijar cobros mensuales a las familias sin perder el derecho a la subvención otorgada por el Estado. No obstante, las instituciones pertenecientes a dicho esquema estaban sujetas a un descuento del subsidio estatal, progresivo de acuerdo con el monto cobrado.
Las cifras oficiales demuestran que tal esquema de financiamiento compartido repercutió en el aumento progresivo del número de colegios con copago por encima de la tasa de crecimiento del número total de instituciones, y en el incremento paulatino del cobro promedio real por alumno en razón de la disponibilidad del pago de las familias. El esquema implicó localizadas ganancias en el aprendizaje en función de los montos considerados. Por ejemplo, resultados positivos han sido documentados para escuelas con copago por más de diez años y con montos superiores a los $ 8.000 mensuales (Mizala y Saavedra, 2014). Así, la evidencia empírica indica que luego de controlar por distintos factores, el impacto del financiamiento compartido sobre pruebas estandarizadas (SIMCE) de matemáticas y lenguaje es acotado (Fontaine y Urzúa, 2018; Mizala y Torche, 2012; Contreras et al., 2018). Sin embargo, el análisis de Kutscher (2013) ofrece una perspectiva complementaria a las conclusiones anteriores. Sus resultados indican que el financiamiento compartido tuvo un impacto positivo sobre la comprensión lectora y auditiva en inglés, la disciplina (bullying físico, social y digital) y medidas que pueden ser asociadas a rasgos de personalidad (autoeficacia y formación valórica). En este contexto, y consistente con la idea planteada en Fontaine y Urzúa (2018), es posible identificar atributos asociados al copago que pueden ser, en principio, valorados por los padres al momento de elegir el establecimiento educacional para sus hijos e hijas.
No obstante dichos efectos, en 2015 la LIE planteó un proceso secuencial para terminar con el financiamiento compartido. Este implicó un congelamiento de los niveles de cobro existentes al momento en que los establecimientos optaran por tal posibilidad, con la promesa de aumentos graduales y compensatorios de los recursos públicos dirigidos a los mismos. En conformidad con lo anterior, el impacto en el gasto público durante los últimos años es notable. Mientras en 2016 la política implicó el desembolso de $ 85,2 miles de millones por concepto del Aporte por Gratuidad (APG), en 2020 la cifra ascendió a los $ 316,9 miles de millones. Ello es congruente con la adhesión de cientos de instituciones particulares subvencionadas a la gratuidad, particularmente de aquellas con copagos mensuales menores a los $ 50 mil pesos. En efecto, mientras en 2015 se contabilizaron 3.517 escuelas particulares subvencionadas gratuitas, en 2020 la cifra ascendió a 4.534, equivalente a un aumento aproximado de 1.000 establecimientos en apenas cinco años. La Tabla 2 presenta estas tendencias. La cuantificación del impacto de este proceso sobre el aprendizaje a nivel individual debe ser uno de los esfuerzos que motiven el trabajo académico de los próximos años.
TABLA 2 NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS PARTICULARES SUBVENCIONADOS POR TRAMO DE MENSUALIDAD 2015-2020
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MINEDUC, 2020.
Del mismo modo, dado que el fin del financiamiento compartido fue justificado utilizando la segregación socioeconómica dentro de las escuelas que podría generar (Valenzuela, Bellei y Ríos, 2014; Elacqua, 2012), los esfuerzos de investigación futuros también deben analizar si la LIE afectó en último término las disparidades escolares a nivel agregado. Por lo pronto, la evidencia ha señalado que solo entre un 10% y 23% de la segregación escolar podría explicarse por el copago (Arteaga, Paredes y Paredes, 2020). Asimismo, los efectos de la reforma en la calidad del sistema constituyen otro aspecto que deberá ser abordado en los años próximos.
Subvención escolar preferencial. Desde su creación en el 2008, la Subvención Escolar Preferencial (SEP) ha ocupado un puesto relevante en el sistema de financiamiento. En sus inicios, esta implicó recursos adicionales en aproximadamente un 50% por cada alumno prioritario en las escuelas públicas y privadas adscritas a la SEP, mismos que debían ser destinados y justificados en conformidad al Plan de Mejoramiento Educativo5. Años más tarde y de la mano de la LIE, la SEP se incrementó en un 20% para los alumnos prioritarios y en un 50% para estudiantes preferentes (aquellos pertenecientes al tercer y cuarto quintil de ingreso de los hogares). La política ha sido impulsada con el fin de aumentar el rendimiento promedio en las escuelas participantes y disminuir la brecha de aprendizaje asociada con el nivel socioeconómico de los estudiantes.
Aunque la evidencia inicial avaló la eficiencia de la política en cuanto a mejoras en el aprendizaje (Correa, Parro y Reyes, 2014; Villarroel, 2014; Mizala y Torche, 2013), investigaciones recientes han revelado nulos efectos de los recursos adicionales en el desempeño escolar (Feigenberg, Yan y Rivkin, 2019). Ello debido a que los establecimientos de mayor calidad continúan sin adherirse a la SEP y a la existencia de barreras, más allá de las económicas, que impiden a las familias elegir escuelas de mejor desempeño (Aguirre, 2020).
Los resultados de la última evaluación PISA son consistentes con los hallazgos anteriores. Tal y como lo muestra la Tabla 3, no solo las ganancias en el rendimiento son nulas en las tres competencias evaluadas entre 2015 y 2018; también las brechas en el rendimiento entre estudiantes de altos y bajos ingresos se han mantenido constantes.
TABLA 3 PUNTAJE PROMEDIO EN EVALUACIÓN PISA 2015-2018
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OCDE, 2020.
No obstante, nuevos análisis han identificado la existencia de efectos positivos de la subvención preferencial en la disminución de la segregación escolar (Valenzuela, 2015) y en variables no cognitivas (Kutscher, 2020, 2013). Lo anterior en razón de las inversiones realizadas con los recursos percibidos por la SEP. En efecto, la evidencia ha documentado que las escuelas adscritas a la subvención preferencial invierten los recursos recibidos mayoritariamente en la contratación de personal de apoyo del aprendizaje, particularmente en profesionales del área psicosocial (psicopedagogos, psicólogos, entre otros) (Kutscher, 2020) impactando, de este modo, en resultados no cognitivos.
Aun así, la introducción de la normativa ha implicado distintas dificultades a los establecimientos. Por un lado, la rigidez asociada al gasto de los recursos que acarrea en problemas de gestión, dificultad visible en la baja ejecución de los recursos percibidos6 por la SEP (CPP, 2019). Por otro, las cargas administrativas relacionadas con la rendición de los recursos provenientes de la subvención preferencial, que repercuten en la burocratización excesiva de las instituciones (Treviño, Carrasco, Villalobos y Morel, 2019). Finalmente, aun cuando la subvención preferencial ha servido como un instrumento para dotar de mayores recursos a los estudiantes vulnerables, no existe una política clara que guíe a los establecimientos sobre las formas efectivas de mejorar el aprendizaje de los estudiantes prioritarios (Santiago, Fiszbein, García y Radinger, 2017). Estos son aspectos que deben ser considerados para el mejoramiento continuo de la SEP.
Los ejemplos anteriores constituyen un breve retrato de cómo el financiamiento de la educación puede impactar en los resultados escolares, especialmente en los estudiantes de entornos desfavorecidos. Los sistemas de financiamiento basados en criterios de eficacia y equidad garantizan la adecuada asignación de recursos, condición necesaria para la promoción del aprendizaje de los escolares y para la mejora sistemática de la calidad de la educación. No obstante, la existencia de desafíos latentes demanda la revisión de los esquemas de financiamiento, de modo de garantizar la promoción del sistema educativo.
5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
El financiamiento de educación juega un rol fundamental en la política educativa. No solo se relaciona con los montos presupuestados, sino también con la forma en la que los recursos son asignados y sus impactos en los resultados educativos y en el sistema en su totalidad. Precisamente, la evidencia ha avalado que los esquemas de financiamiento que otorgan incentivos adecuados a los actores de la comunidad educativa son capaces de promover el acceso, garantizar mejoras en el aprendizaje y asegurar la calidad de la educación.
A nivel nacional, desde la década de los 80 el esquema de financiamiento se ha basado en vouchers educativos o subvenciones escolares, cuyo rol fundamental ha sido la promoción de la competencia entre escuelas, y a través de ello, de la calidad del sistema en general. No obstante, las distintas modificaciones introducidas al sistema desde su implementación han dado cuenta de las dificultades de construir un modelo de asignación de recursos eficiente, equitativo y capaz de promover la calidad educativa. En este sentido, aun cuando distintos estudios sustentan elementos del modelo vigente en varios resultados educativos, la existencia de desafíos inherentes (gestión de los recursos, burocratización del sistema, entre otros) demanda una revisión.
En particular, parece necesario continuar los esfuerzos por potenciar mecanismos de financiamiento destinados a estudiantes que requieren mayores apoyos. La constante revisión de los parámetros y montos tras la SEP pueden ayudar en esta línea (Fontaine y Urzúa, 2018). Del mismo modo, parece necesario revertir la anomalía nacional en cuanto al alto nivel de recursos destinados a estudiantes en el sector terciario en relación con los niveles iniciales. Esto puede ser reflejo de la economía política en torno a la educación superior (sus alumnos votan, no así los de prebásica hasta media), y representa un desafío para la instauración de una educación de calidad desde los primeros años.
En esta misma línea, otro de los retos pendientes del sistema de financiamiento es la promoción de la educación pública y la generación de mecanismos que apoyen su calidad. Esto puede ser generado a partir de mejoras al sistema de subvenciones o vouchers educativos, sin necesidad de desmantelarlo. Devolver el puesto relevante a la educación pública en el sistema educacional es clave para la generación de confianza de las familias y otros actores educativos en torno a la misma.
En este aspecto, el apoyo que sepa otorgarse a los nacientes Servicios Locales de Educación (SLE) en cuanto a recursos financieros, capacidades de gestión de los recursos y tareas pedagógicas también será fundamental para enfrentar los desafíos incipientes. Garantizar capacidades a los SLE para la administración del sistema de educación pública y para el aseguramiento de la calidad se posiciona como una de las tareas centrales en la agenda educativa de los siguientes años.
Adicionalmente, los mecanismos de financiamiento deben continuar con el esfuerzo de atraer a los mejores profesores al sistema de educación pública, y con esto, ojalá, hacer más atractiva la carrera docente en general. Sistema de sueldos de profesores y equipos directivos, que continúen explorando mecanismos de incentivos y premios de la mano de mayores niveles salariales, es otro de los aspectos a considerar. Esto debe ser complementado con recursos para la continua capacitación del docente.
Todo lo anterior debe además englobarse en un esfuerzo por reforzar la asociación pública y privada en el sector. Esto tanto desde el punto de vista de la demanda como de la oferta educacional. Esto se hace aún más pertinente cuando se considera cómo la combinación de pandemia y revolución tecnológica está cambiando la forma de enseñar. Un sistema de financiamiento que no reconozca el histórico aporte del sector privado no podrá hacerse cargo de los desafíos (conectividad, innovación y modernización educacional para todos y todas) ni aprovechar las oportunidades futuras que entregará el nuevo mercado laboral (habilidades para el mundo pospandemia).
REFERENCIAS
Aguirre, J. (2020). How can progressive vouchers help the poor benefit from school choice? Journal of Human Resources.
Angrist, J., Bettinger, E., & Kremer, M. (2006). Long-term educational consequences of secondary school vouchers: Evidence from administrative records in Colombia. American economic review, 847-862.
Angrist, J., Bettinger, E., Bloom, E., King, E., & Kremer, M. (2002). Vouchers for private schooling in Colombia: Evidence from a randomized natural experiment. American economic review. Vol. 92., 1535-1558.
Arteaga, F., Paredes, V., & Paredes, R. (2014). School segregation in Chile: Residence, co-payment, or preferences. Documento de Trabajo. Departamento de Ingeniería Industrial, PUC.
Banco Mundial (2018). Learning to realize education’s promise. World development report, 1-239.
Beyer, H. (2007). Una nota sobre el financiamiento de la educación. La reforma al sistema escolar: aportes para el debate, 179.
Chingos, M. & Peterson, P. (2015). Experimentally estimated impacts of school vouchers on college enrollment and degree attainment. Journal of public economics. Vol. 122, 1-12.
Correa, J., Parro, F., & Reyes, L. (2014). The effects of vouchers on school results: evidence from Chile’s targeted voucher program. Journal of human capital. Vol. 8, 351-398.
Cox, C. (2003). Las políticas educacionales de Chile en las dos últimas décadas del siglo XX. Políticas educacionales en el cambio de siglo. La reforma del sistema escolar en Chile, 19-113.
CPP (2019). Subvención escolar preferencial: gestión y uso de los recuros en sus 10 años de implementación.
Donoso, S. (2006). Financiamiento y gestión de la educación pública chilena de los años 90. Cuadernos de investigación. Vol 36., 151-172.
Drago, J. (2010). La reforma educacional en Chile: una revisión y meta-análisis de los resultados. Tesis de Magíster, Santiago de Chile.
Elacqua, G. (2012). The impact of school choice and public policy on segregation: Evidence from Chile. International Journal of Educational Development, 444-453.
Feigenberg, B., Yan, R., & Rivkin, S. (2019). Illusory gains from Chile’s targeted school voucher experiment. The economic journal, 2805-2832.
Flores, J. (2013). La estabilidad de las subvenciones escolares en el derecho chileno. Recuperado de http://repositorio.conicyt.cl/handle/10533/181542: Tesis de Doctorado, Universidad de los Andes.
Fontaine, A. & Urzúa, S. (2018). Educación con patines. Santiago de Chile: Ediciones el Mercurio.
Friedman, M. (1955). The role of government in education. Rutgers University Press New Brunswick.
Gallego, F. (2002). Competencia y resultados educativos: teoría y evidencia para Chile. Cuadernos de Economía, 309-352.
González, P. (1998). Financiamiento de la Educación en Chile. Financiamiento de la Educación en América Latina.
Hanushek, E. (2013). Financing schools. International guide to student achievement, 134-136.
Hanushek, E. (2016). What matters for achievement: updating Coleman on the influence of families and schools. Education next. Vol. 16, 22-30.
Heckman, J. (2011). The economics of inequality: The value of early childhood education. American Educator, 35(1), 31-35, 47.
Jackson, C. (2020). Does school spending matter? The new literature on an old question. Bronfenbrenner series on the ecology of human development, 165-186.
Jackson, C. & Johnson, R. P. (2016). The effects of school spending on educational and economic outcomes: Evidence from school finance reforms. The Quarterly Journal of Economics, 157-218.
Jofré, G. (1998). El sistema de subvenciones en educación: la experiencia chilena. Centro de Estudios Públicos, N° 99.
Kutscher, M. (2013). Efecto del financiamiento compartido sobre habilidades cognitivas y no cognitivas. Tesis de Magíster. Universidad Católica.
Kutscher, M. (2014). Financiamiento compartido y su efecto en diferentes indicadores de calidad educativa. Clapes UC: Documento de Trabajo No. 9.
Kutscher, M. (2020). Do Targeted School Vouchers Improve Educational Outcomes? It depends on what we ask.
Lafortune, J., Rothstein, J., & Whitmore, D. (2018). School Finance Reform and the Distribution of Student Achievement. American Economic Journal: Applied Economics, 10(2):1-26, 4 2018. ISSN 1945-7782. doi: 10.1257/app.20160567.
Mizala, A. & Torche, F. (2013). ¿Logra la subvención escolar preferencial igualar los resultados educativos. Documento de referencias. Espacio público.
Mizala, A. & Saavedra, T. (2014). Efecto del financiamiento compartido sobre el rendimiento escolar. Departamento de Ingeniería Industrial. Universidad de Chile.
OECD (2020). Education at a glance 2020. Recuperado de https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2020_69096873-en.
Paredes, R., Ugarte, G., Volante, P., & Fuller, D. (2009). Asistencia, desempeño escolar y política de financiamiento. Camino al bicentenario, propuestas para Chile, 77-99.
Prieto, A. (1983). La modernización educacional. Santiago de Chile: Ediciones UC.
Reback, R. (2010). Noninstructional spending improves noncognitive outcomes: Discontinuity evidence from a unique elementary school counselor financing system. Education Finance and Policy. Vol. 5, 105-137.
Santiago, P., Fiszbein, A., García, S., & Radinger, T. (2017). Revisión de recursos escolares: Chile. OECD.
Silva, A. & Urzúa, S. (2018). Financiamiento Escolar en Chile. En Ideas en Educación: Reflexiones y propuestas desde la Universidad Católica. Ediciones UC.
Treviño, E., Carrasco, A., Villalobos, C., & Morel, M. (2019). Financiamiento de la educación escolar en Chile: La reforma estructural pendiente. De la reforma a la transformación: Capacidades, innovaciones y regulación de la educación chilena. Santiago: Ediciones UC, 505-544.
Valenzuela, J. (2015). El efecto de la SEP en la reducción de la segregación socioeconómica del sistema escolar chileno: Primeros resultados.
Valenzuela, J., Bellei, C., & Ríos, D. (2014). Socioeconomic school segregation in a market-oriented educational system. The case of Chile. Journal of education policy. Vol. 29, 217-241.
Villarroel, G. (2014). Mejoramiento en resultados académicos de la educación básica en Chile: ¿primeros efectos de la ley de subvención escolar preferencial (SEP)? Tesis de magíster. Universidad de Chile.
1 Además del establecimiento de un sistema de subvenciones por alumno, la reforma implicó la descentralización de la gestión del Estado, materializado en el traspaso de la administración de los establecimientos fiscales a las respectivas municipalidades. El objetivo de la medida fue acercar el sistema escolar a la ciudadanía y al control local, de modo que las escuelas respondieran a las necesidades de la población bajo una gestión local más razonable (Jofré, 1998).
2 Compete mencionar que, aunque la reforma legitimó a las subvenciones como pilar del actual sistema de financiamiento en la década de los 80, el empleo de la herramienta se remonta varios años atrás. Por ejemplo, la Ley 9.864 de 1951 definió la entrega de subvenciones a escuelas primarias, secundarias, profesionales y normales particulares. Otros ejemplos son la Ley 10.343 de 1952, el Decreto con Fuerza de Ley 1-2.155 de 1961, entre otros.
3 El monto de la USE se establece en función del nivel y modalidad de enseñanza.
4 Incluye subvención de escolaridad, subvención de ruralidad, subvención de internado, subvención escolar preferencial, subvención de pro-retención, entre otras.
5 El Plan de Mejoramiento Educativo (PME) es la herramienta central de planificación, implementación y evaluación del mejoramiento educativo en las escuelas, colegios y liceos adscritos a la SEP.
6 La baja ejecución de los recursos percibidos ha repercutido en la acumulación de los saldos por parte de los sostenedores, los que en 2017 consignaron el 44,7% del presupuesto de la SEP para ese año (CPP, 2019).