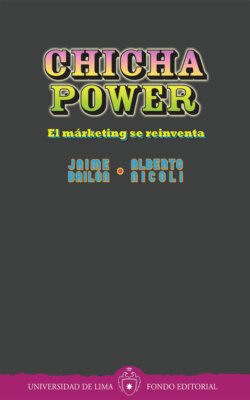Читать книгу Chicha power - Jaime Bailón - Страница 6
Introducción
ОглавлениеLos fenómenos que producen o aceleran trastornos radicales o revolucionarios de nuestros sistemas de vida no suelen ocasionar espectáculos dantescos. Con alguna frecuencia, no son advertidos por el mundo académico; sin embargo, son los medios de comunicación quienes convierten estos acontecimientos en crónicas de color local para sus magacines dominicales.
Ese es el tratamiento que ha venido recibiendo la cultura chicha en nuestro país, movimiento que se expresó inicialmente como un género musical “intermedio” entre la cumbia y el huaino, para luego pasar a definir los rasgos más característicos de la peruanidad del siglo XXI: mestizajes y mezclas múltiples, creatividad y un inquebrantable afán de superación expresado en los constantes desplazamientos de la población en busca de un futuro mejor.
Mientras en la década de 1970 la música chicha se iba “fermentando” y adquiría nuevas tonalidades y matices, el sistema capitalista inició un agresivo proceso de transformación y reinvención (poscapitalismo). Los procesos de globalización del sistema que se iniciaron en el siglo XVI (con la consolidación de los grandes imperios coloniales) adquirieron, en las postrimerías del siglo XX, sus puntos de expresión más altos con el surgimiento de un orden político-económico mundial (Naciones Unidas, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional) y la conformación de corporaciones económicas imbuidas de nuevas formas de producción. La tecnología informática abarató de manera significativa la comunicación, lo que hizo posible la descentralización de los procesos productivos (un par de zapatillas se puede diseñar en Estados Unidos y fabricar en Indonesia) y, sobre todo, una mayor retroalimentación entre la oferta y la demanda: hoy se lanzan productos al mercado de acuerdo con los niveles de exigencia y distinción exigidos por el público consumidor. Se pasó entonces de un sistema de producción industrial de fabricación en serie y máquinas energéticas simples a un sistema donde el sector servicios y las computadoras tienen la hegemonía.
Establecer un punto de conexión entre los complejos procesos de globalización y la cultura chicha podría parecer inverosímil, pero es una relación que efectivamente ha tenido puntos de convergencia. La transformación de la sociedad fabril al orden poscapitalista no fue producida exclusivamente por los gurúes de la administración contemporánea, sino también fue creación de los complejos movimientos de resistencia de las multitudes al orden fabril. En el primer mundo, esa resistencia tuvo como vehículo de expresión a todos los movimientos contestatarios de los años 60: música rock, hippies, ecologistas, feministas, gays, movimientos de liberación nacional. Estos grupos se encargaron de inventar nuevas formas de aprender y producir, más allá del territorio de la escuela o la fábrica.
En el Perú, las multitudes migrantes del Ande, más que resistirse a la industrialización, querían ser parte de ese proceso, porque en nuestro país era sinónimo de modernidad y desarrollo. Pero las puertas les estaban cerradas, los enclaves del llamado Perú oficial se atrincheraron en su cúpula de cristal y se reservaron el derecho de admisión. Los migrantes se vieron obligados a construir un orden paralelo, creando su propia música, levantando ciudades (primero pueblos jóvenes, luego distritos, conos y una nueva Lima) y elaborando sus propios mecanismos de producción y empleo. Mientras el país formal seguía bajo la férula del capitalismo disciplinario (de horarios rígidos, protección estatal, mercado local), los migrantes se adscribieron al orden poscapitalista de horarios y labores flexibles, trabajo simbólico (medios de comunicación, informática), creación de nuevas subjetividades, prácticas de consumo y unidades económicas caracterizadas por su versatilidad, emprendimiento e innovación (pequeñas y medianas empresas, pymes). Todo este trabajo creativo, tal como ocurrió en el primer mundo, fue aprovechado por las grandes corporaciones del orden poscapitalista. Por ejemplo, en el caso de las pymes promotoras de música chicha, el eje de su negocio no es la venta de discos sino las presentaciones del grupo en conciertos y bailes. Las grandes transnacionales de la música y los productores de las grandes bandas de rock están adaptando esta estrategia debido a la fuerza de la piratería discográfica. Otro tanto ocurre con la venta de libros en nuestro país, algunas editoriales extranjeras han incorporado la distribución informal (venta callejera) como uno de sus principales canales de venta. A diferencia de una librería, los ambulantes son nómades que están en todas partes.
Como señalamos en algunos pasajes del libro, el nuevo orden imperial o poscapitalista es un orden muy eficiente, que aprovecha económicamente cualquier forma de producción tangible o intangible. Incluso usufructúa el “trabajo sentimental” al existir una fuerte relación con el consumidor, la forma de captarlo es a través de los afectos. Los medios de comunicación y el márketing son los encargados de establecer estrechos vínculos afectivos con sus audiencias con el objetivo de estimular y alentar el consumo.
Estudiar los encuentros y desencuentros de la producción económica de las multitudes migrantes con el nuevo orden económico mundial es uno de nuestros objetivos y hemos trazado una serie de croquis para seguir el devenir de estas convergencias. Como se trata de una aproximación, este libro puede leerse de muchas maneras: de la primera página a la última o eligiendo el título que resulte más atractivo. En la primera parte presentamos el nuevo orden económico mundial, sus nuevas formas de administración, la creatividad de las multitudes y su rol económico a través de las pymes, al analizar las características de estas últimas dentro del nuevo contexto económico mundial.
La segunda parte es una recreación de la historia del movimiento musical chichero. Dado que en el orden imperial la producción de subjetividades es muy importante, hemos desarrollado esta historia como crónica para rescatar los afectos y sentimientos en juego. Por música chicha no solo entendemos la cumbia “ahuainada”, sino también sus variedades contemporáneas como la tecnocumbia, la cumbia norteña y de la selva. Así mismo, hemos incluido todas las variedades de huaino jaranero y con arpa, debido a que todas estas corrientes comparten las mismas características de producción y consumo (bailódromos, programas radiales, conciertos), así como una decidida apuesta por el cruce y las mezclas. La evolución histórica, más que respetar cronologías, tiene como eje los procesos de transformación: inclusión de nuevos instrumentos, formas de interpretación y nuevas prácticas de apropiación (introducción de ritmos y géneros foráneos).
La tercera parte es un intento de sistematizar las estrategias de mercado de los agentes del márketing chicha al rescatar el modus operandi de sus organizaciones e intentar establecer analogías con las prácticas de mercadotecnia de las grandes empresas formales. Tarea complicada, porque el empresario de la chicha todo el tiempo está generando tácticas y estrategias imaginativas para capturar consumidores y mantenerse en el mercado utilizando, por ejemplo, sus redes de colaboración con paisanos y ahijados. Esta costumbre les permite presentar espectáculos atractivos a precios accesibles, gracias a este espíritu de solidaridad y apoyo mutuo.
Hemos utilizado esta estrategia para formar un entusiasta equipo de investigación que ningún generoso presupuesto hubiera podido financiar. No queremos terminar esta introducción sin agradecer a las siguientes personas. Al colega y amigo Óscar Luna Victoria, que alentó y revisó este proyecto de investigación. A Julio Hevia, que nos presentó y aclaró muchos conceptos teóricos; a Carlos Castro, que nos ayudó en la evaluación de la bibliografía; a Celeste Vela, Rocío Espinoza y Alberto Pacheco, que revisaron textos y gráficos; a nuestros compañeros de chichódromos William “Boza” Chávez y Moisés Corilloclla. Y a nuestros estudiantes de los cursos de Industrias Culturales y Estrategias de Márketing que con sus preguntas hicieron que el interés por las pymes y los chicheros no decayera.
Aunque es un lugar común, es bueno advertir que los aciertos de la investigación han sido posibles gracias a ellos. Los errores son patrimonio exclusivo de los autores.