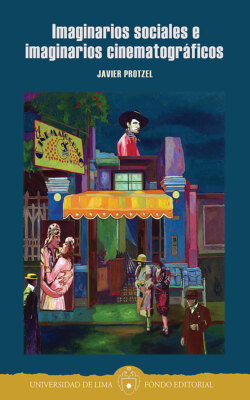Читать книгу Imaginarios sociales e imaginarios cinematográficos - Javier Protzel - Страница 13
Japón
ОглавлениеTambién es señal de una apertura a Occidente muy distinta la del cine japonés, que ha permanecido mucho más encerrado dentro de sus propias fronteras, pese al formidable desarrollo económico de ese país. En el 2005, la producción fílmica nipona seguía siendo muy abundante: más de trescientos cincuenta largometrajes, aproximadamente un veinte por ciento menos que durante la década de 1950, aunque las audiencias de las películas nacionales constituían aproximadamente el cuarenta por ciento del total, contra el setenta por ciento del público de la década mencionada.28 Y los públicos del cine extranjero, que compraron 116 millones de boletos en 2005, prefieren mayoritariamente la producción de Hollywood. La america-nización del gusto cinematográfico por cierto no data de ayer, pero su progresiva implantación no ha impedido la persistencia de las huellas de la mirada original del cine de las primeras décadas, que traía consigo un antiguo acervo pictórico y escritural, a cuya sofisticación han tratado de dar continuidad en el marco moderno los grandes artesanos cinematográficos del Japón.
Los tempranos inicios de este cine se debieron, como en el resto del Extremo Oriente, a la llegada de producciones y exhibidores occidentales.29 Al igual que en la India y en la China, el magnetismo de la imagen en movimiento habría sido equivalente al que alcanzaba en otras regiones del mundo. Pero lo singular consistiría en el fácil vínculo del espectáculo con las artes escénicas locales, pues pasó muy poco tiempo antes de que se filmasen danzas de geishas de los barrios galantes de Kyoto y Tokio. Los inicios del cine japonés se entroncarían con el teatro kabuki tradicional y sus derivados shingeki (teatro “a la europea”) y shimpa, versión modernizada del kabuki. Un hilo conductor habría llevado una antigua tradición de narrativa escénica que data del siglo XVIII, la de las marionetas Bunraku, hacia el kabuki y de ahí a la pantalla en diferentes y sucesivas versiones hasta los años sesenta.30
Constatamos que desde esos inicios tempranos el cine del Japón dividió sus géneros –y acaso sus imaginarios– entre lo tradicional y lo nuevo, instaurando diferencias claras entre el jidai-geki (el filme de época, rodado preferentemente en Kyoto) y el gendai-geki (filme contemporáneo rodado en Tokio), cada cual con sus reglas. Junto con estas diferencias aparecieron las primeras empresas productoras, Nikkatsu y Shochiku, que devendrían en verdaderas majors japonesas, capaces de abastecer a un público numerosísimo a partir de los años veinte. Con las ochocientas trece salas de exhibición existentes en el Japón de 192531 no se puede dejar de admitir que esos públicos eran receptivos al cine occidental, a la sazón el material norteamericano provisto por la Universal. Pero a diferencia de la China y de la India, donde el peso de Hollywood se hizo sentir con fuerza sobre los gustos del público, el Japón contaba con más espectadores al mismo tiempo que con unas películas nativas que copaban aproximadamente el setenta y cinco por ciento de las pantallas.32
Habiéndose conservado muy pocos títulos del periodo mudo, es difícil ir más allá del terreno especulativo respecto a la génesis y la originalidad del cine japonés. Pero no se puede dejar de reconocer la especial importancia que tuvo durante ese periodo la intervención del comentarista local que durante el espectáculo iba enfatizando o glosando la acción para el mejor entendimiento del público, o bien traduciendo a la lengua nacional los intertítulos en lengua extranjera. Este comentarista o “explicador”, más frecuente en el Asia, llegó a convertirse en la clave del espectáculo, puesto que su rol también era el de un operador intercultural que más allá de los intertítulos en inglés o francés, “traducía” la significación global del filme en cierto modo apropiándosela para el mejor disfrute de la sala. Pero este “explicador” japonés –llamado benshi– iba más allá del comentario. Su verbalización de las ocurrencias del filme proyectado era improvisada y contenía valores narrativos propios, al extremo de que los benshi famosos atraían al público a las salas por sus virtudes de glosadores más que por el interés suscitado por las películas mismas, modificando a veces el sentido de las imágenes, indiferentemente de que fuese una obra japonesa o no.33 Si la figura del benshi sobrevivió a la aparición del cine sonoro y llegó hasta poco antes de la Segunda Guerra Mundial, esto ocurrió tras una lucha entre modernistas y “conservadores” que traducía la naturaleza tensa del vínculo cultural del Japón con Occidente.34 Y es que el rol del benshi no era simplemente el de un comentarista necesario; su origen, como el del cine de este país en general, estaba entroncado con la tradición teatral del kabuki y de ciertos monólogos narrativos, y además era contemporáneo de las marionetas Bunraku. Reseñar esos antecedentes no vale nada de por sí (también podría reseñarse el peso del teatro en el cine occidental), sino porque esos ancestros escénicos son parte de una cultura nacional fuertemente diferenciada y hasta cierta época, hermética. Burch asume que las “anomalías japonesas” –una nación jamás colonizada, con siglos de autoaislamiento y un desarrollo capitalista tan vigoroso como rápido– yuxtapusieron lo tradicional a lo moderno, singularizando el impacto occidental como en ninguna otra nación.35
Este autor sustenta que hasta pasados los años cincuenta, la cinematografía japonesa era constitutivamente resistente a la adopción del modo de representación institucional (MRI) occidental, aunque nada de ello se debiese precisamente al nacionalismo sino a la originalidad del modo de producción y lectura del significante artístico. Siguiendo la interpretación de Roland Barthes, según la cual hay una disyunción de la forma del significante en las artes plásticas, gráficas y escénicas japonesas,36 la materia sensible se distribuye en registros diferentes. Simplificando, digamos que cada significante “por separado” no constituye un signo, no significa a su referente al carecer por sí solo de su función de “conexión” con el destinatario (o función fática, tomando el término de Jakobson). A la inversa, la fragmentación del significante artístico le da espesor propio a cada uno de sus elementos. Así, para la interpretación de Burch, el benshi en realidad no “traducía” en el sentido lingüístico los intertítulos del cine mudo occidental; más bien componía un relato oral propio a propósito tanto de las imágenes mostradas en la pantalla como de los intertítulos, siendo ambos reestetizados y resignificados. El mismo autor refiere películas en las que el mismo actor –a la sazón aquellos muy populares– desempeñaban tres o más roles distintos como “soporte” visual del benshi, cuya voz los inter-pretaba, en funciones cinematográficas que se iniciaban con una explicación del mecanismo de proyección.37 O saliendo del cine, para dar otros ejemplos, el “toque” o gesto de la mano del maestro calígrafo poniendo su trazo de tinta negra sobre el papel blanco es distinto a lo que el grafismo ahí escrito denota: es la escritura por la escritura misma, pero indisolublemente unida a la significación que genera. Así, Roland Barthes distingue entre el gesto efectuado, el gesto efectivo y el gesto vocal al observar la puesta en escena de las marionetas Bunraku que se integran como tres escrituras distintas. Tres titiriteros operan cada uno de los muñecos (de uno a dos metros de alto); el principal maneja la cabeza y el torso, los ayudantes –de negro y con el rostro tapado– sujetan el brazo izquierdo y lo hacen caminar. Al costado, y sobre un estrado, se colocan los recitadores y los músicos desde el que dicen y cantan “con violencia y artificio” el texto escrito. El acto del manipulador es de por sí artístico, como el toque de tinta de un calígrafo en el papel: gesto efectuado diferente al efectivo de los muñecos, en cuyos movimientos juegan las emociones. Y el gesto vocal es la declamación extremada, el pathos visceral e incontenido pero que en ningún caso pretende “representar” lo real, pues en el Bunraku se “[…] separa el acto del gesto: muestra el gesto, deja ver el acto, expone a la vez el arte y el trabajo, reserva a cada uno de ellos su escritura […] la voz es doblada por un vasto volumen de silencio donde se inscriben con tanta más fineza, otros rasgos, otras escrituras”.38
No obstante, el público se conmueve con este espectáculo que no es la “representación” mimética de algún referente externo sino lo inverso, es el sinceramiento del artificio mostrándose como tal, combinando distintos códigos y tipos de ejecución para provocar una potenciación expresiva semejante al efecto de distanciamiento del teatro de Brecht. De modo equivalente, la disyunción del significante de las primeras décadas apareció en el género rensa geki en el que se mezclaron el shimpa (teatro moderno occidentalizado) con el cine: las escenas en interiores eran interpretadas en vivo sobre las tablas, mientras los exteriores se proyectaban a la pantalla, con los mismos actores, o incluso se ponía en la escena un telón de fondo con vistas exteriores pintadas, alternándose estas con exteriores reales filmados, aunque incluso esos exteriores estuviesen decorados con el papel pintado teatral que figuraba esos exteriores, de modo tal que una escritura (una imagen) estaba permanentemente “citando” a otra.39 Este “presentacionismo” japonés que sigue atravesando ámbitos importantes de la cultura japonesa (en las formas que dan un marco, como en la envoltura de paquetes, en los volúmenes de las cajas y de los interiores arquitectónicos, y general en la estetización del espacio vacío y de lo ausente) pasó, aunque disminuido, a la producción cinematográfica posterior. Burch compara las imágenes del cine occidental con las del japonés en base a tres ejes diferenciadores: la superficie y la profundidad, el centramiento del cuadro, y la continuidad y discontinuidad de la acción. Mientras que en el modo de representación institucional occidental, fiel a la idea de naturalizar el significante, se perfeccionó y escenificó la profundidad del campo, en el cine japonés se tendió tanto a guardar una superficie visual plana, tributaria del kabuki, como a establecer una proporción singular entre el conjunto del cuadro y la figura humana. Además, pese a que las concepciones norteamericana y rusa del montaje atrajeron a los cineastas japoneses de los años veinte, su empleo por los realizadores era más “cita” de otra escritura que recurso de una semántica propia. De ahí que durante décadas no haya molestado el carácter escénico de ese cine y no se haya hecho sentir con mayor fuerza la preocupación por el naturalismo diegético a la americana hasta la segunda posguerra, aunque nada de esto se cumpla de una manera tajante como brevemente lo ilustramos tomando tres películas antiguas, una silente y dos sonoras.
Orochi (1925) de Buntaro Futagawa es un típico filme chambera, género de capa y espada importante en los años veinte, derivado del teatro de sables, o ken geki. La copia disponible viene sonorizada con la voz del benshi, cuyo rol es interpretado según el canon de la época por quien la recuperó del olvido.40 Conforme al imaginario nipón del espadachín, se narran las vicisitudes de Heizaburo, un ronin (samurai sin amo) que al haber sido expulsado de la escuela de caligrafía de Matsuzumi Eizan, su comunidad, vaga humillado y en harapos, sufre prisión y se enamora de Oichi. Para un espectador occidental contemporáneo llama menos la atención el empequeñecimiento de los cuerpos de los combatientes y su acelerado movimiento dentro del cuadro en las numerosas escenas de lucha, característico de cierta plástica japonesa, que su agrupamiento coreográfico en “paquetes” redondeados y en abanico, todo mostrado desde un solo ángulo. A diferencia del cine silente occidental, los intertítulos, opacados por la voz del benshi, no parecen cumplir su función explicativa sino a enfatizar lo que este último declama y a marcar los momentos de la acción dramática suprimiendo las imágenes. Pero atrae sobremanera la interpretación del benshi–al escucharlo se entiende bien su popularidad– que, quizá más que las imágenes, centraliza la tensión del relato. A la inversa del cine occidental que necesitó del sonido para completar la ilusión diegética, su introducción en el Japón no dejó de crear resistencias, puesto que probable-mente perturbaba la combinación de significantes disjuntos de la interpretación del benshi y de la ficción fílmica. El dominio que aquel podía lograr sobre esta correspondía más a un espectáculo teatralizado, basado en el acto vivo de enunciación, aun así algunas escenas en exteriores rompiesen con el estatismo de la cámara recurriendo al travelling.
En cambio, al compararse Orochi con Genroku Chushingura (Los 47 ronin, 1941) de Kenji Mizoguchi, choca la tosquedad del filme mudo frente a la sofisticación visual y sonora de la obra de este realizador, al extremo de que no parece que apenas un pequeño lapso de dieciséis años separe un filme del otro. Gran maestro, Mizoguchi ha construido una narrativa eminentemente diegética, empleando todos los elementos del lenguaje fílmico occidental, sin perder no obstante una mirada profundamente japonesa. Los 47 ronin es un jidai-geki (filme de época) rodado a inicios de la Segunda Guerra Mundial con probable motivación patriótica, se aleja de las preocupaciones sociales contemporáneas, abundantes en la obra de Mizoguchi. Relata el curso de la venganza de cuarenta y siete samurai devenidos en ronin al quedar desamparados por la muerte de su líder, Asano, cuyos ancestros escénicos son las marionetas bunraku ya mencionadas. Asano ha sido obligado por el shogun Tokugawa a hacerse harakiri gracias a una intriga urdida contra él. Oishi, discípulo de Asano, encabeza la venganza contra el enemigo Kiri, cuyo desenlace es la legendaria muerte de los cuarenta y siete combatientes. La mayor profundidad de campo en exteriores, la mullida movilidad de la cámara y los cambios de ángulo marcan un estilo que se separa de la pura contemplación y del achatamiento pictórico del cuadro. Mizoguchi se apropia de ciertos artificios de Occidente para su puesta en escena sin motivo imitativo aparente. Le sirven para recrear magistralmente la amplitud de los palacios y los tensos climas conspirativos de entorno del shogun, organizando casi coreográficamente los movimientos de los personajes, adelantándose veinte años a lo que se haría al otro lado del Pacífico.
Más adelante, con Ugetsu Monogatari (Cuentos de la luna pálida, 1953), también un jidai-geki, Mizoguchi consolida el éxito occidental obtenido poco antes en Venecia con Saikaku ichidai onna (La vida de Oharu, mujer galante, 1952). Vista más de medio siglo después, Ugetsu ilustra la capacidad de este cine, y del Japón de posguerra, para aludir a situaciones contemporáneas (la sumisión de la mujer y el apetito por el poder, tópicos a los que Mizoguchi fue muy sensible) mediante el desarrollo narrativo de creencias tradicionales. Basándose en cuentos de aparecidos del siglo XVIII, Ugetsu dosifica magistralmente un clima brumoso y fantástico en que se entrecruzan vivos y muertos, pasado y presente, con el atribulado camino de la gente sencilla que padece las guerras entre señores feudales. Así, el alfarero Genjurô y el campesino Tobei, modestos aldeanos, huyen con sus esposas de las tropas invasoras, uno y otro lanzados a seguir sus destinos de héroe y bufón. Genjurô logrará persuadir a su esposa para que retorne a casa, aunque sin enterarse de que en la ruta la matarán. Tobei, en cambio, abandona a la suya, poseído por la ambición de ser un samurai, lo que por casualidad y oportunismo consigue. La intriga se prosigue hasta la moraleja, pues termina reencontrándola mucho tiempo después en un burdel perdido en el que había recalado junto con sus soldados una oscura noche de farra. En cambio, a Genjurô la suerte le reservó ser seducido por la fineza de Lady Wakasa, gran dama cuyo blanquísimo rostro, semejante al de una máscara noh, resulta ser el de un espectro devorador, que acompañado de su vieja sirvienta recorre la comarca buscando esposo. Inicialmente atraído, Genjurô termina huyendo y regresando a casa, donde le esperan su hijo y el fantasma de su esposa, quien después de recibirlo y dormir con él, lo abandona al amanecer.
En suma, la profusión con que Mizoguchi empleó recursos de creación diegética occidental (profundidad de campo, pantalla ancha, movimientos complejos de cámara con grúa y dolly) estaba dirigida a recrear atmósferas y espacios asociados más bien con los movimientos del teatro, la plástica y la expresión corporal japoneses. Así, la ubicación de los personajes en la composición visual puede responder a exigencias de regularidad geométrica y a la búsqueda de armonías complejas para disponer a los personajes en el cuadro en “racimos” para la mejor armonía de la imagen.
Junto a la obra de Mizoguchi destaca la de Yasujiro Ozu por su lenguaje fílmico específicamente japonés y un universo narrativo que por ser urbano y moderno no deja de entroncarse profundamente con las tradiciones de este país. Se estima el cine de Ozu por un clasicismo de doble acepción. Constituye un modo de contar acabado, modélico; pero sobre todo, en cada película Ozu “se repite” en cierto modo. Entre “el refinamiento supremo aportado a un continuum” de creación de obra a obra –palabras de Burch–, y la concepción de un relato original, Ozu opta por lo primero, como si en la cultura japonesa no cupiese el distingo unidad/pluralidad correspondiente a la taxonomía obra/género de los relatos del Occidente moderno, y como si el oficio de cineasta consistiese en la paciente artesanía del trabajo sobre las formas de un mismo objeto que ha transitado de soporte a soporte. Por ello, en Ozu son características sus tramas relativamente simples y la actitud contemplativa a la que invita a su destinatario. Dramas familiares y conflictos de caracteres se desarrollan mediante una economía del tiempo inscripta más en el ritmo del habla y las costumbres cotidianas que en la exigencia de ritmo y agilidad del relato acostumbrada en los géneros occidentales. Sin embargo, esta generación de un tiempo interior, semejante al del teatro de Chejov, sirve de “punto de vista” para presentar el impacto de la occidentalización japonesa en la posguerra. En cierto modo, el cine de Ozu confronta tradición con modernidad desde un registro opuesto al de Mizoguchi. Mientras este último no vacila en apropiarse de los recursos técnicos occidentales para poner en escena una historia crítica de su país, Ozu inventa una escritura que traslada al cine elementos antiguos de composición plástica y de dramaturgia nipona para aplicarlos a contextos urbanos contemporáneos. Así, en Munekata kyoudai (Las hermanas Munekata, 1950) Ozu retrata los cambios de la condición femenina “citando” deliberadamente otras artes. Setsuko y Mariko, la mayor y la menor de dos hermanas ilustran respectivamente a la esposa servil y chapada a la antigua, y a la profesional emergente de posguerra, la primera deprimida y luciendo un kimono, la segunda alegre y vestida con traje sastre. La moderna Mariko dinamiza el relato, pues conoce a Tashiro, soltero y antiguo enamorado de Setsuko, y resuelve reunirlo nuevamente con su hermana, que padece en silencio su infeliz matrimonio. La conversación de Mariko es desenfadada, casi subversiva para la época en que se produjo. Pero al hablarle a Tashiro –a quien le incluso le pide matrimonio– su texto oscila entre un tono paródico que cita técnicas teatrales del kabuki y del shimpa para describir la escena y la trama de la película “desde fuera” de la diégesis, y su propio rol de hermana menor. Mediante este desdoblamiento del personaje Ozu introduce al anti-guo benshi del cine silente (en el que inició su carrera) dentro de la ficción, probablemente menos por proponer una distanciación brechtiana que por subrayar que no existe una solución de continuidad entre el relato proyectado en la pantalla y el comentario “real” que el maestro de ceremonias da presencialmente al público. Este desdoblamiento es apenas un guiño de ojo frente a otro, más importante, la dualidad Mariko/Setsuko, que figurativiza la oposición modernidad/tradición. Tomando imágenes de interiores aplanadas, con poca profundidad de campo, Ozu “cita” las superficies pictóricas niponas clásicas, antitéticas respecto a las creadas en Occidente desde el Renacimiento en el que ambas se mueven.
Más allá de esa película, sus personajes suelen ser fotografiados en la parte baja del cuadro (dejando un vacío hacia arriba, como en una habitación en que estos se sientan en el suelo) y frontalmente, ignorando a menudo el eje de las miradas. Estos “defectos” aparecen con claridad en Tokio monogatari (Viaje a Tokio, 1953), una de sus películas más notables. Profusa en diálogos y de largos silencios que transmiten un ánimo contemplativo, en esta Ozu aumenta la densidad de los tiempos interiores, necesarios a su contenido (“una de mis películas más melodramáticas” para el autor).41 Narra el viaje de una pareja de ancianos, Shukichi y Tomi, a ver a sus hijos y nietos a Tokio. Viaje en el espacio y también en el tiempo, desde una apacible provincia al Japón modernizado, cuyo afiebrado ritmo de vida deja pocas oportunidades para el encuentro familiar. Tomi, madre y abuela, muere apenas regresa, y la familia finalmente se reúne en el funeral. Pese a que el relato fluye con claridad, los planos frontales y el eje de las miradas no corresponden a los intercambios verbales entre los personajes, que permiten mediante el montaje plano/contraplano –propio del cine occidental, que Ozu ciertamente dominaba– la comprensión de la interacción en escena. Esa construcción de un espacio mental y físico que es esencial en el cine convencional suele no ser muy respetado por Ozu hasta el final de su carrera de cineasta. Según Burch, Ozu desafía los dos principios fundamentales del modo de representación dominante en Occidente: por un lado, el de la continuidad de la ficción, puesto que gracias al raccord de miradas la impresión de realidad fluye de plano a plano, subrayando “la naturaleza disyuntiva del cambio de plano”, lo cual gene-ra un hiato en la lectura; y por otro, cuestiona el lugar imaginario del espectador dentro de la escena, obstruyendo el mecanismo de identificación.42 Más aún, Burch menciona a un crítico japonés que explica esta reticencia al raccord señalando que los personajes de Ozu “se hablarían más a sí mismos que a sus interlocutores”.43 Además, la abundancia de “planos de corte” que funcionan convencionalmente como cortinas para separar una escena de la siguiente, en Ozu hacen las veces de “naturaleza muerta” en el sentido pictórico, para evocar sofisticadamente el clima de la obra, como si el filme no fuese solamente una narración antropocéntrica.
Naturalmente, las obras de Mizoguchi y de Ozu, así como las de directores posteriores como Kurosawa, Shindo o Kobayashi corresponden a momentos que pese a extenderse durante unas cinco décadas no representan numéricamente más que una pequeña fracción del cine japonés. La observación externa del cine japonés adolece generalmente de un prejuicio selectivo que lleva a encasillarlo en lo que resulta típicamente nipón para el ojo extranjero, razón por la cual el jindai-geki (película con ambientación de época) ha sido mejor recibida en Occidente que las de género contemporáneo, privilegiándose los títulos “exportados” y consagrados en los festivales y olvidándose de la vasta producción destinada al mercado interno, que incorporaba elementos del cine comercial occidental a producciones más baratas. Esta ignorancia incluso ocultó la aparición de sensibilidades de “nueva ola” (nuberu bagu) como las de Nagisa Oshima y Shohei Imamura, quienes obtendrían reconocimiento internacional con cierto atraso. Esto obedecía a estrategias de rentabilidad de las majors japonesas que impedían percibir las rupturas y renovaciones de la dinámica creativa impuesta por los cambios sociales y culturales del Japón del “milagro” de la posguerra. Tómese en cuenta que la producción de las majors y sus grandes estudios se fue reduciendo merced a la competencia extranjera y a una baja de calidad debida a su control oligopólico del mercado.44 A fines de la década de los noventa esta llegaba apenas al quince por ciento de lo que había sido cuarenta años antes. Surgía, en cambio, una abundante producción independiente y eminentemente japonesa, tanto de “prestigio” como popular que difería en mucho de la visión eurocéntrica de los grandes festivales.
La mirada extranjera tiende a unificar aquello que es diverso y dispar en la realidad. Mientras la atmósfera estilística de los clásicos se ha ido perdiendo, la clara compartimentación de los géneros se ha conservado en medio de un intenso diálogo con Occidente. En lo masivo, lo más notable sería el caso del cine de monstruos o kaiju-eiga, cuyo epígono es la saga de Godzilla, tan influyente en superproducciones norteamericanas.45 Otros géneros –mi limitado conocimiento solo me permite mencionarlos– serían aquellos nacidos de la asimilación del cine de gángsters, transmutado en películas sobre la mafia japonesa o yakuza-eiga, las de horror, o kaidan-eiga, y las eróticas o pinku-eiga, cuyos contenidos se han modificado o hibridado, pero con una uniformidad que no se sustrae de esa regla de oro nipona de minimizar la diferencia entre género y obra, también presente en los diferentes géneros del cine de animación o anime, fenómeno singularmente japonés por su escritura intertextualizada con las imágenes de la realidad.
Dentro de esta renovación cabe distinguir con Roberto Cueto una actitud modernista e ideológica de una posmoderna, cuyo contexto lo dan la dispersión de la industria del ocio, la proliferación de las imágenes en un entorno tecnológico digital, los viajes y el hedonismo. La primera hace crítica social y rompe con los cánones temáticos anteriores, como ocurrió con el Nagisa Oshima de Gishiki (La ceremonia, 1971), Ai-no corrida (El imperio de los sentidos, 1976) y Furyo (1983) hasta el Kohei Oguri de Shi-no Toge (El aguijón de la muerte, 1990). En cambio, la actitud posmoderna es metanarrativa; reflexiona sobre las miradas y concepciones del cine japonés pretéritas desde las mentalidades y condiciones de producción de una sociedad postindustrial, sin lograr hallar un horizonte que le dé sentido a la creación. De ahí lo variado del panorama contemporáneo, que oscila entre lo lúdico y lo violento, lo cómico y lo tanático. Un paradigma de esta actitud es la obra de Takeshi Kitano, el realizador más reconocido fuera del Japón a inicios de este siglo, cuya obra se mueve entre la desmistificación del género yakuza en Hana-bi (Flores de fuego, 1997), la ternura en Kikuhirô (El verano de Kikujiro, 1999) o su remake del gran héroe ciego Zatoichi no natsu (Zatoichi, 2003).46
En suma, la creciente influencia occidental en la cultura japonesa –en particular la norteamericana sobre sus públicos cinematográficos– no borra sus marcas diferenciadoras. Al contrario, hay líneas de continuidad que atraviesan sus sucesivas épocas, recordando que desde sus tempranos inicios hubo una producción nacional relativamente sólida al mismo tiempo que extensos públicos apetecidos por las imágenes de Estados Unidos y de Europa. Estos dos rasgos son suficientes para caracterizar a la cinema-tografía japonesa por el alto y variado potencial productivo de un país industrial al mismo tiempo que periférica con respecto al Occidente hegemónico. Esta combinación de avance técnico y comercial por un lado, y de ajenidad cultural (o “exotismo”) –durante décadas prácticamente inexistente en otras regiones del mundo– respaldó la creación de un modo de representación propio, entroncado con un antiguo acervo dramatúrgico y plástico tanto más conservado y reproducido en cuanto esas islas estuvieron por siglos habituadas al aislamiento. Esto permitió dar cabida a los grandes maestros ya mencionados y también a una sucesión de géneros masivos que por más influencia occidental que asimilasen no han dejado de ser una manifestación nacional generada en contextos locales, aun así fuese por rechazo a las tradiciones predecesoras.