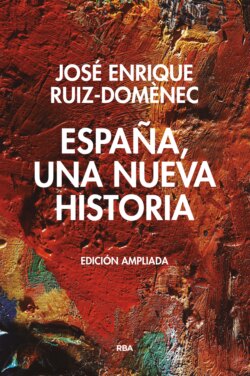Читать книгу España, una nueva historia - José Enrique Ruiz-Domènec - Страница 61
CON TESÓN DE CALIFA
Оглавление‘Abd al-Rahmân III (891-961) fue el primero en entender que el mundo surgido de la era de las invasiones vikingas exigía un reforzamiento del poder militar y del poder religioso en al-Andalus. Cualquier otra solución habría sido demasiado lánguida y habría arruinado rápidamente sus planes de crear un sólido Estado islámico. Ya nadie podía defender el legado de los omeyas sin erigirse califa, a no ser un auténtico excéntrico como el muladí ‘Umar ibn Hafsûn, señor de la fortaleza de Bobastro en la serranía de Ronda. ‘Abd al-Rahmân III se hizo fuerte en el alcázar que dominaba la puerta que daba acceso al puente romano sobre el Guadalquivir y se rodeó de una poderosa guardia pretoriana con el fin de mostrar al mundo el poder que por otro lado practicaba todos los días en el zoco o en las huertas, jardines o alquerías cercanos a la ciudad de Córdoba. Nadie se atrevía a nombrar el carácter de ese poder precisamente porque lo practicaba sin contemplaciones.
Así pues, desde el año 929 y hasta el día de su muerte, el 15 de octubre de 961, las expediciones militares de castigo se convirtieron en el gesto más característico del nuevo régimen califal, ya fuesen contra las viejas casas nobiliarias andalusíes, muchas aún con memoria de sus ancestros visigodos, ya fuesen contra las comunidades bereberes o contra los guerreros de las marcas superiores del Duero o del Ebro. Los casi cincuenta años de gobierno abundarían, como ninguna de las edades precedentes, en el uso de la fuerza para doblegar voluntades y erigir una brillante ciudad que la monja Roswitha de Gandersheim no dudó en calificar de ornamento del mundo. Y quizás lo era a tenor de los viajeros que continuamente acudían allí para sus operaciones quirúrgicas. No todos los médicos eran como el gran Abul Kasim al-Zaharawî, médico del califa, al que los cristianos llamaban Abulcasín, pero eran excelentes. Había sin duda charlatanes que por un precio módico ofrecían ungüentos para el mal de vientre, la impotencia o la desgana. Los males de siempre.
A partir del momento en que ‘Abd al-Rahmân III pone sobre la mesa la cuestión de la legitimidad, acompañando el gesto con persuasivas campañas contra los reinos cristianos, comienza la fastuosa proliferación de embajadas a Córdoba, que encontrará su cronista en Ibn Hayyân y atenderá a los embajadores en brillantes salones sacados del mundo de Las mil y una noches. Siempre cabía la posibilidad de que algún personaje de las marcas superiores insistiera en el legado visigodo, un recuerdo cada vez más débil entre los suyos. Para combatir esos movimientos en contra del califato contaba con la mezquita, lo mismo que habían hecho sus antepasados desde mediados del siglo VIII.
La mezquita de Córdoba, además de ser el origen de todas las innovaciones del arte andalusí, seguía empapando de legitimidad a la dinastía omeya. Por ese motivo, el califa ordenó una nueva ampliación, aunque la mezquita solo alcanzaría su forma simbólica definitiva, la planta en forma de T, con la remodelación llevada a cabo por su hijo al-Hakam II. En esa ocasión, la nave axial, más ancha, está rematada por dos cúpulas en los extremos, y la nave paralela al muro de la qibla, también más ancha, recibe otras dos cúpulas que flanquean la del mihrab, una ante la puerta del imán y otra delante del minbar.
En ese momento no restaba más que enunciar la frase por excelencia de cualquier populista en estado de gracia, y el califa lo hará en un momento difícil de su vida, tras el desastre de Alhándega del 939: «Mirad a esta pobre gente, ¿acaso no nos han dado autoridad, haciéndose nuestros sumisos servidores, para que les defendamos y protejamos? Pero, si nos hacemos sus iguales en la cobardía ante el enemigo y falta de carácter, ¿en qué les somos superiores, si solo queremos salvar nuestra vida, aun perdiendo a los suyos?». La autoridad del califa descansó entonces entre el arraigo de una formación social islámica y el sacrificio de todos los rivales, incluidos los familiares desafectos. ‘Abd al-Rahmân III dio un paso más en el proceso de legitimación del califato de Córdoba. Creó un nuevo icono del poder, una ciudad-palacio de increíbles dimensiones y de espectacular belleza.
La construcción de Medina Azahara arranca de la concepción del poder califal en Córdoba. El nombre procede de la favorita del califa, Zahra (flor), y responde a los valores arquetípicos descritos en más de cincuenta suras del Corán. Durante cuarenta años doce mil obreros trabajaron en un inmenso rectángulo de 1.500 × 700 metros con un coste de unos 1.800.000 dinares de oro. Bellas columnas de mármol blanco procedentes de todos los palacios del mundo compitieron allí con los ricos mosaicos ejecutados por los más reputados artesanos bizantinos. En medio, naranjos, limoneros, mandarinos, se mezclaban con los jazmines y las adelfas. Esa alegoría del paraíso prometido por Alá a sus fieles apenas es hoy un inmenso océano de excavaciones arqueológicas que el viajero podrá encontrar si se molesta en recorrer en dirección oeste los escasos siete kilómetros que la separan de la ciudad de Córdoba y si tiene la paciencia de recorrer las 112 hectáreas de una ladera de la Sierra de la Novia frente al valle del Guadalquivir. Cada parcela de esta ciudad-palacio evoca el dilema de la poderosa imaginación de ‘Abd al-Rah-mân III que, al tiempo que evade y hace posible una vida mejor, también propicia la mentira y el engaño, las fantasías solipsistas, la locura, la crueldad inenarrable, la violencia, la muerte.
Frente al impetuoso derecho de Thánatos por dominar el mundo, se levanta la eficacia de Eros. ¿Y si Medina Azahara fuese básicamente un mecanismo de escape ante la terrible realidad de la historia? Considerar que este esfuerzo constructivo, el más osado, el más admirable de los realizados en la historia de España, incluidos la Alhambra y los jardines de Aranjuez, presenta una evasión del califa significa compartir una disposición de ánimo propia de las personas de poder: la disposición a no querer aceptar las cosas como son cuando les parecen injustas o demasiado constrictivas. Esta idea estará presente unos años más tarde cuando la ciudad ya no exista, ni siquiera el califato que la sustenta.
¿Qué atrae a los amantes al jardín?, se pregunta Ibn Hazm, un zahirí asentado en Játiva en la década de 1020 donde realiza un diwan (antología poética) sobre el amor y los amantes. El poeta no puede contestar de un modo simple. Por ese motivo, profundiza en el sentido de la seducción en el orden social. Sin el amor, la humanidad pierde la dulzura y se encamina al caos. El espacio del encuentro amoroso es el jardín andalusí del siglo X, indispensable ornamento del arte del buen vivir, fuente de la ociosidad necesaria del hombre rico y cultivado, del hombre que busca la sabiduría a través de los sentidos. El jardín, por tanto, sirve para reivindicar una forma de vida alejada de sus orígenes, tan ligados al desierto y al nomadismo. ¿Puede haber algo más escapista? Los grandes poetas en lengua árabe fueron unos apasionados buscadores del misterio de la seducción de un hombre y de una mujer; eso configuró el peculiar icono de la cultura andalusí que atrae a los visitantes actuales y los deslumbra con su olor especial. Luchando denodadamente contra la fuerza del sino, los poetas pensaban que finalmente el amor les permitiría elevarse por encima de la contingencia y les haría mejores. Y en eso Ibn Hazm abre un espacio que llega a García Lorca o Alberti.